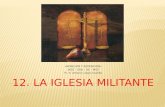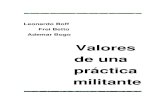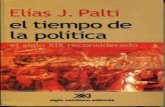PAlti, La historiografía militante “ponderada” y su método
-
Upload
rodrigo-turin -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of PAlti, La historiografía militante “ponderada” y su método
-
7/22/2019 PAlti, La historiografa militante ponderada y su mtodo
1/12
Prismas, N 16, 2012 221
Es una verdadera pena el tono que adquiri estadisputa.1Nunca imagin que lo que fueinicialmente un sealamiento que consideraba,en realidad, casi obvio a la nota de Tarcus entorno a la polmica suscitada por la carta de DelBarco polmica en la que compartimos, adems,un mismo bando, el de los defensores de lacarta hubiera provocado una respuesta de su
parte tan virulenta que me oblig a contestar, asu vez, con una nota quiz mucho ms dura de loque habra deseado. En el ltimo nmero dePolticas de la Memoria,2Tarcus vuelve a lacarga con una breve nota en la que despliega unaserie de ataques y expresiones de desprecio haciamis ideas (o ms bien las que l me atribuye)para m completamente incomprensibles.
Buscando una explicacin, creo encontrarlano tanto en una animosidad personal (que s queno existe), ni tampoco en su personalidad
explosiva bien conocida entre sus allegados.Entiendo que el origen ltimo de este tono queTarcus adopta se encuentra en su modo de pensarla historia, que lleva a ideologizarsistemticamente las disputas historiogrficas.Como se preocupa de dejar en claro en la nota demarras, para l, tras las diferencias deinterpretacin acerca del pasado se juegancuestiones mucho ms fundamentales que laspuramente histricas. Aquellas interpretacionesque se apartan de la suya tendraninvariablemente fundamentos ideolgicos, yportaran consecuencias presentes negativas.Supondran, en fin, una amenaza a aquella causacon la que l se identificara y de la que seerigira en su vocero. As, desde su perspectivamilitante, por fuera del crculo de sus
1Los textos iniciales de la presente polmica se encuentranreunidos en Luis Garca (comp.),No matar. Sobre laresponsabilidad. Segundo volumen, Crdoba, UniversidadNacional de Crdoba, 2010, pp. 109-188 y 269-301.2Horacio Tarcus, Otra breve vuelta de tuerca sobre una
prolongada discusin, Polticas de la Memoria, N 10/11/12,verano de 2011/2012, pp. 283-286.
compaeros de ruta (entre los que, si alguna vezestuve, est claro que ya no me cuenta) seextendera el territorio de los reaccionarios y losrenegados (el cual sera mi caso). Evidentemente,con stos no cabe debatir, de lo que se trata es dedestruirlos (la defensa de la Causa as lo exige), ycon el mtodo que sea ms efectivo para ello. Nohay lugar, as, para intentar comprometerse en un
razonamiento comn acerca de las problemticasque nos ocupan. Como dice Tarcus, misargumentos (o silogismos, como los denominacon sarcasmo) lo aburren soberanamente. Y esperfectamente comprensible. A Tarcus, como atodo historiador militante, lo que le importa es irdirecto al grano: establecer si soy o no un buenmarxista, o, por el contrario, si me convert en unposmoderno. Algo, por otra parte, que ldetermin de antemano que es as (que soy unposmoderno). De all en ms, lo nico que resta
es demostrar por qu ser posmoderno, como diceque soy, es una cosa horrible, que trae aparejadasconsecuencias polticas perversas,convirtindome, por ende, en un personajedeleznable, cuyas posturas (a las que yaconocera de antemano) no mereceran ningunaconsideracin detenida.
A riesgo de seguir aburrindolosoberanamente, tratar aqu de ofrecer algunosargumentos ms (lamentablemente, no s de otraforma de contraponer perspectivas) que
justifiquen mi afirmacin anterior de que, enltima instancia, lo que subyace a nuestra disputason divergencias de tipo historiogrfico, manerasdistintas de abordar el pasado. En estas pginastratar, as, de analizar su escrito ltimo y los quele siguen, de Ariel Petruccelli y Laura Sotelo,3buscando reconstruir el mtodo propio al tipo de
3Ariel Petruccelli, El marxismo despus del marxismo,Polticas de la Memoria,N 10/11/12, verano de 2011/2012,pp. 287-294, y Laura Sotelo, Sobre la actualidad del
marxismo y de la teora crtica. Una discusin con Elas Palti,enibid., pp. 295-301.
La historiografa militante ponderada
y su mtodo
Elas Jos PaltiUniversidad de Buenos Aires / Universidad Nacional de Quilmes / conicet
-
7/22/2019 PAlti, La historiografa militante ponderada y su mtodo
2/12
222 Prismas, N 16, 2012
historiografa militante ponderada que ellospractican, sealando algunos de los problemasque plantea y que lo vuelven, segn entiendo,poco productivo en trminos historiogrficos.4
Las ideologas de la historia
Ya al comienzo de la nota, Tarcus define lo queconsidera el punto central de disidencia entrenosotros: mi pretensin de separarquirrgicamente la labor historiogrfica de lapoltica. Esta pretensin ingenua, dice, est, enltima instancia, determinada ideolgicamente;esconde, en el fondo, una perspectiva liberal dela historia. Frente a ella, responde:
Conozco y respeto la preceptiva croceana: lahistoria no es justiciera sino justificadora. Loshistoriadores, dice Croce en Storia come pensieroe como azione, no deben juzgar sino comprender.Yo no creo que esto, as formulado, sea posible:la perspectiva liberal intrnseca a los autorescomo Croce y como Romero es evidente paratodos menos para ellos mismos.5
Para Tarcus, las alegaciones de objetividadhistrica no son ms que coartadas acadmicas,de matriz liberal, destinadas a velar los propiosfundamentos ideolgicos. No se puede evitarescuchar aqu los ecos de lo que en los ltimosdas sostuvo incansablemente Pacho ODonnellcon referencia a los crticos de la creacin delInstituto Manuel Dorrego. Tambin paraODonnell hay una historiografa marxista, unanacionalista y una liberal, slo que esta ltima seoculta tras el manto de la objetividad cientfica.Tambin, para l, en fin, lo que debe buscar laescritura histrica es rescatar los aportes de latradicin con la cual l se identifica (en su caso,
la nacional, popular y federal). Sabemos ya alo que esta visin de la historia conduce: a uncompleto subjetivismo. Rescatar los aportes del
4A diferencia de Tarcus, no creo, sin embargo, que en ello sejuegue el futuro de la Revolucin, o de la clase obrera, o loque fuere. No creera por ello demasiado dramtico aceptarque estoy errado. Sus perspectivas histricas no me dicen nadaacerca de la moralidad de sus autores o la aceptabilidadideolgica de sus posturas. En fin, no creo que tenga por qujuzgarlos en ese plano.5Horacio Tarcus, Otra breve vuelta de tuerca..., op. cit.,p. 285.
pasado, en definitiva, no consistira ms que endeterminar hasta qu punto las ideas de un autorcoincidiran o no con las suyas propias.
Reconozco la necesidad del historiador decomprender asegura Tarcus, pero creo que elhistoriador necesariamente juzga, que pondera
desde el presente, con la perspectiva que le da elpresente y desde un lugar que es, claro est,distinto del de su objeto.6Est claro que juzgarlas cosas del pasado indica aqu la necesidad deemitir juicios de valor acerca de hechos, hombrese ideas. Tarcus parece olvidar que fue Crocetambin el autor de la mxima de que todahistoria es historia presente. No viene al caso eneste espacio analizar el sentido que tena paraCroce esa afirmacin, que es muy compleja, perono hay duda de que nunca podra haberla
entendido en el sentido banal con que Tarcus yODonnell la entienden (que toda historia esideolgica). Toda historia se encuentradeterminada por nuestros marcos deinterpretacin presentes. El presente defineinevitablemente los modos de abordar ointerrogar el pasado. Pero esto nos remite, en todocaso, a un plano epistemolgico, no ideolgico.Si toda escritura histrica responde a algninters o necesidad presente, existira, sinembargo, variedad de intereses o preocupacionespresentes posibles, entre las cuales cabra situar,precisamente, el afn de comprensin del pasado,la necesidad de entender lo que ocurri, sinnecesidad de juzgarlo. En fin, dada esta formade pensar de Tarcus, no hay modo de queentienda que lo que yo busco en mi libroVerdades y saberes del marxismo sea comprenderlas ideas de los autores que analizo y no emitir
juicios de valor sobre ellos.Como veremos luego, lo mismo ocurre con
Petruccelli y Sotelo, lo que los lleva a confundirsistemticamente los niveles de habla y tomar
una y otra vez mis citas y exposiciones de lasideas de los autores que discuto por afirmacionesmas. Indudablemente, esta confusin (que,como digo, es sistemtica en ellos) revela nomeramente falta de capacidad o una lecturaapresurada, sino que es un mtodo caractersticode esta forma de concebir la historia. Comosucede con ODonnell, el proyecto de estahistoriografa militante de rescatar los aportes delos pensadores del pasado para pensar el
6Ibid.
-
7/22/2019 PAlti, La historiografa militante ponderada y su mtodo
3/12
Prismas, N 16, 2012 223
presente conlleva necesariamente un cierto gradode identificacin del historiador con sus objetosde estudio, haciendo que, con frecuencia, semezclen sus voces, que uno no pueda saber biensi el que est hablando ya es Dorrego uODonnell, Milcades Pea o Tarcus. Y ese
mismo principio es el que aplican a la lectura demis escritos. Como veremos, toda su crtica sefunda en esta confusin sistemtica: cuando digoque Moreno pensaba tal cosa, ellos entiendenque soy yo el que est afirmando eso. Y asterminan atribuyndome ideas que seracompletamente absurdo pensar que yo pudierallegar a sostener.
Segn vi hace unos das, Tarcus,increblemente, firma la carta contra elmencionado Instituto Manuel Dorrego que
condena de manera explcita todo aquello que elmismo Tarcus afirma en la cita anterior (como nopoda ser de otra forma, por otra parte, puestoque su texto fue redactado por los que l indicacomo eptomes de la historiografa liberal). Silo hizo, pienso, es porque l esta convencido deque escapa a las trampas de la historiografamilitante ms burda, ofreciendo, en cambio, unavisin ponderada de los autores y personajeshistricos que analiza. As lo afirma, de hecho,en la nota que discutimos:
Ahora resulta que Palti lee mis libros de historiade las izquierdas como historias justicieras, a laBayer, donde establezco hroes y villanos.Los que llevan la lnea correcta y los que no.Los hroes a los que alude, Silvio Frondizi yMilcades Pea, son tratados enEl marxismoolvidadoen todo caso como hroes trgicos.La lucidez que les atribuyo no se traduce nuncaen la lnea correcta, pura y simplementeporque no tiene traduccin poltica. No me privo,por otra parte, de sealar sus tensiones, sus
contradicciones, sus impasses, sus repliegues, susderrotas Por otra parte, las corrientes polticasde las izquierdas son tratadas con ponderacin.Reconstruyo sus debates con otras figuras de sutiempo Puiggrs, Ramos, Moreno sinminusvalorar sus libros ni sus ideas, sin hacer
jams mofa de ellos. Sin duda, no habrencumbrado a Nahuel Moreno como hubieraquerido Palti, pero el tratamiento de su figura y desu corriente fue llevado a cabo con ponderacin.7
7Ibid., p. 286.
Resumiendo, para Tarcus toda historia esideolgica. La diferencia es que algunoshistoriadores seran menos ponderados en sus
juicios (como Bayer u ODonnell) y otros, msponderados (como l mismo). Slo los primerosseran historiadores militantes. Los segundos, en
cambio, estaran libres del tipo de subjetivismopropio de aqullos. No resulta casual, sin embargo,que sea se tambin el argumento que ofrece estosdas, con insistencia, ODonnell en los medios.Tambin l asegura ser ponderado en sus juicios,valorando debidamente los logros de los hroes dela historiografa liberal (el ejemplo de ello sera sureivindicacin de Roca y la campaa del desierto),as como tampoco se priva, en aquellos quereivindica, de sealar sus tensiones, suscontradicciones, sus impasses, sus repliegues, sus
derrotas, como asegura Tarcus que hace conFrondizi y Pea creyendo as dar prueba fehacientede objetividad y rigor histrico. En todo caso, diceTarcus, lo que me molestara de su visin es queno fuera lo suficientemente ponderado con losautores con los que yo me identificara. Cmohacerle entender a Tarcus (o a ODonnell) que noes esto de lo que se trata, que no es una cuestinde ser ms o menos ponderado en los juicios?Que por m puede decir lo que quiera de Moreno ode quien fuere. Que si me molestan sus juicios devalor no es porque ataquen o defiendan a alguienen particular, sino sencillamente porque nopermiten entender nada, como tampoco permitenhacerlo los de ODonnell respecto de los hroesde la independencia, y ello no por una cuestinmeramente de falta de ponderacin, comocree Tarcus.
Antes de pasar a Petruccelli y Sotelo, quisierasealar un aspecto ms, e igualmente sintomtico,que une a ODonnell y a Tarcus. Algo queseguramente habr sorprendido al lector de laltima nota de Tarcus es la violencia con que se
ensaa contra el editor deNo matar II, LuisGarca (por lo que s, un estrecho colaboradorsuyo, por lo menos hasta ahora), por sudecisin de incluir en ese libro una respuesta maa su escrito anterior. Esta inusitada diatribaencuentra tambin, en ltima instancia, unaexplicacin en su visin histrica. A superspectiva ideologizante le es inherente una altadosis de paranoia que, al igual que a ODonnell,lo lleva a creer percibir, detrs de toda decisineditorial o institucional, alguna oscura
conspiracin en la que la corporacin acadmica-liberal se encuentra siempre implicada, y que
-
7/22/2019 PAlti, La historiografa militante ponderada y su mtodo
4/12
224 Prismas, N 16, 2012
hace de l una de sus vctimas favoritas.Nuevamente, es una pena que sea as, porque esteclima de sospecha no da lugar a ningn trabajode colaboracin. No es de extraar, as, que millamado anterior a pensar juntos la problemticaacerca de la violencia revolucionaria le provocara
risa, como dice que ocurri.
Los dilemas del marxismo
Como seal anteriormente, las notas dePetruccelli y de Sotelo ilustran bien losproblemas que plantea la historiografa militante.Sealemos, en primer lugar, que los dos autorescoinciden en los puntos fundamentales de suscrticas hacia m. Ambos se centran, adems, en
el captulo 2 de mi libro Verdades y saberes delmarxismodedicado al pensamiento de NahuelMoreno, ignorando prcticamente todo el restodel volumen. Ambos coinciden tambin en lo queseran mis tesis nodales y en el tipo de problemasque plantearan. Su mtodo, finalmente, sigueuna lnea anloga.
Un buen ejemplo que ilustra su metodologacrtica caracterstica es la cita de Petruccelli y deSotelo de mi afirmacin en ese libro de que unade las premisas del marxismo consiste en la ideade que los triunfos de la clase obrera constituyenavances revolucionarios (y viceversa), premisaque la cada de la urss(una enorme derrotahistrica de la clase obrera que result,precisamente, de las luchas populares) pondra encuestin. Ante esta tesis, Petruccelli replica quelos revolucionarios rara vez vieron en lasconquistas del proletariado socialdemcrata operonista un avance del socialismo, ms bienvean en ellos una estrategia de estabilizacin delcapitalismo.8Sotelo, por su parte, seala quedifcilmente encontraremos en Marx o en
Trotsky afirmaciones que apoyen la idea de quelos avances de la clase obrera representan de pors avances socialistas.9
Hay que decir que no parece claro que estasafirmaciones refuten realmente aquella premisa.A la rplica de Petruccelli, Moreno o unmorenista bien podra responder que es cierto
8Ariel Petruccelli, El marxismo despus del marxismo,op. cit., p. 290.9Laura Sotelo, Sobre la actualidad del marxismo...,op. cit., p. 296.
que el capitalismo puede haber utilizado lostriunfos de la clase obrera socialdemcrata operonista para afirmarse, pero esto tendra quever con el problema de la direccin, o ms bienla falta de una conduccin autnticamenterevolucionaria. El hecho de que esos triunfos
hubieran sido dirigidos por partidos reformistaso burgueses, dira, hizo que permanecierantruncos y terminaran incluso volvindose encontra de la clase obrera. Pero esto nocontradecira la afirmacin anterior. Se tratarade un desenlace paradjico resultante deldesarrollo desigual entre los factores objetivos ylos factores subjetivos. Frente a la afirmacin deSotelo, por su parte, un morenista seguramenteno tendra demasiado problema para hallarinfinidad de citas de Marx y de Trotsky que
prueben lo contrario.No digo que Petruccelli o Sotelo no tenganrazn. Lo que digo, en realidad, es que no tienesentido discutir esto; en este contexto, es unadiscusin absurda. Aun cuando Petruccelli ySotelo tuvieran razn y Moreno se hubieraequivocado, esto no cambiara absolutamentenada. Encontramos aqu el problemametodolgico antes sealado. Ninguno de ellospuede entender que de lo que se trata en esecaptulo es de intentar descubrir qu pensabaMoreno, reconstruir su pensamiento, y nodeterminar en qu acert y en qu fall. Pero loms caracterstico y problemtico de este mtodohistrico no radica all, sino en el hecho de quecrean que esa refutacin de Moreno es, al mismotiempo, una refutacin de lo sostenido por m enese libro. Creo que es obvio que no soy yo quienafirma que los triunfos de la clase obrera sonavances de la revolucin socialista, etc.Ciertamente, yo no puedo compartir esta idea,como tampoco la mayora de los lectorespresentes puede hacerlo, simplemente porque,
como indico expresamente en el libro, ella sefunda en una serie de supuestos que hoy yadifcilmente podamos compartir. La problemticaplanteada por Moreno slo resulta inteligible enlos marcos de un determinado contexto histricoy poltico muy distinto del presente.
Como dije, esta confusin resulta sistemticaen estos autores. Sotelo, por ejemplo, afirma losiguiente:
El proletariado, dice Palti siguiendo a Rancire, no
indica ningn sujeto, no se confunde con ningunode los actores sociales dados dentro de una
-
7/22/2019 PAlti, La historiografa militante ponderada y su mtodo
5/12
Prismas, N 16, 2012 225
determinada situacin estructural, sino que designaaquella instancia que hace agujero en lo social.10
A sta le sigue una serie de afirmacionessimilares (siguiendo a Lefort, Palti concibe lademocracia como una atopologa de los valores,
y as sucesivamente). De todo ello, Soteloconcluye que estas referencias acercan elplanteamiento de Palti al terreno del idealismo.El pequeo detalle que Sotelo omite es que yonunca dije nada de lo que dice que dije. La citaanterior, de hecho, est algo amputada. Si leemosla versin original completa se ve estoclaramente. Esa versin dice as:
Segn seala Rancire enEl desacuerdo, elproletario, como el ciudadano, no indica ningn
sujeto, no se confunde con ninguno de los actoressociales dados dentro de una determinada situacinestructural. El proletario, para los marxistaspostestructuralistas, simplemente alude a aquellainstancia que hace agujero en el sistema reglado delas relaciones sociales. Marca la existencia en stede un sector (espectral) que forma parteconstitutiva de su mbito, pero que no se cuenta enl, una parte que no es una parte. El proletariodelque hablaba Marx, afirman, es al mismo tiempoinmanente y trascendente a ese orden.11
Como se observa, lo que estoy haciendo all esexponer lo que estos autores (Rancire, Lefort yotros) afirman. Leyendo simplemente la citacompleta se ve que es as, que no hay forma deentenderlo de otro modo. En ningn momentodigo que coincida con ellos, ni puede tampocoinferirse eso de all. En verdad, yo no podraasegurar que la definicin de Rancire delproletariado sea la correcta o no. El punto es quetampoco me interesa determinarlo. Si ste fuerael caso, el lector de mi libro terminara
aprendiendo mucho de mis ideas pero muy pocode las de los autores que analizo (como ocurrecon los escritos de la historiografa militante).Este tipo de confusiones, como dije, se repite a lolargo de ambos textos. Y eso a pesar de que en elpanel en que Petruccelli y Sotelo presentaron sustextos les indiqu expresamente este problema:
10Ibid., p. 301.11Elas Palti, Verdades y saberes del marxismo. Reacciones deuna tradicin poltica ante su crisis,Buenos Aires, Fondode Cultura Econmica, 2007, p. 176.
que no es cierto que yo piense lo que ellos dicenque pienso. Se ve que no hicieron demasiadocaso a esta advertencia. Por supuesto, no es queno hayan entendido lo que les deca. La decisinde no tomarlo en cuenta obedece a otras razones.Tiene que ver con un mtodo histrico, como ya
indiqu. Pero tambin responde a un motivo msconcreto: si hubieran hecho caso a estaadvertencia y evitaran atribuirme las ideas de losautores que cito en mi texto, se les habradesmoronado todo su argumento.El ncleo de su crtica (me refiero aqu a lostrabajos presentados en el congreso en homenajea Jos Sazbn) era el siguiente: Moreno habraerrado al enfatizar el papel de los factoressubjetivos. Al menospreciar las determinacionesobjetivas, termina cayendo en el idealismo y el
voluntarismo revolucionario. Sotelo descubreaqu, sin embargo, un problema que excede almorenismo e incluso al trotskismo. Se tratara deun rasgo de poca:
De Lukcs a Frankfurt, desde Gramsci a Sartre yAlthusser, la adicin al corpus del marxismo dela efectividad superestructural consciente oinconsciente del sujeto constituy la piedra detoque de una reactualizacin filosfica y polticaque busc responder a la debilidad de estosaspectos de la obra de Marx.12
Un sealamiento interesante. De seguir esta lneade anlisis, nos permitira entender cmo sereconfigur el discurso poltico en el siglo xx,qu nuevos temas y preocupaciones surgieron,cmo se desplazaron las coordenadas queordenaban el debate poltico, qu tipos deproblemticas se pondran entonces en juego. Enfin, nos dira mucho de cmo se reestructuraronlas prcticas polticas del perodo. Sin embargo,en vez de desplegar todas las posibles
consecuencias historiogrficas que se desprendena partir de esta afirmacin, Sotelo se limita asealar el error que esto supuso, la desviacinque marc respecto de la autntica tradicinmarxista (la cual, para ella, llega hasta Trotsky:basta mirarResultados y perspectivas oMi vidadice para percibir que el revolucionario rusotena en alta estima el desarrollo de las fuerzas
12Laura Sotelo, Sobre la actualidad del marxismo, op. cit.,p. 296.
-
7/22/2019 PAlti, La historiografa militante ponderada y su mtodo
6/12
226 Prismas, N 16, 2012
productivas).13Hay que suponer que dichaautora conoce perfectamente cul es esa autnticatradicin marxista, y que esto la autoriza adictaminar quines entran en ella y quines no.
Encontramos aqu uno de los problemasfundamentales de esta historiografa militante,
que tiene que ver con lo que en otro lado llamoel sndrome de Alfonso el Sabio. Segn afirmauna ancdota, Alfonso el Sabio asegur en unaocasin que si Dios lo hubiera consultado a l enel momento de crear el mundo, le habra salidomucho mejor. Algo parecido ocurre con Sotelo.Esta autora nos estara sugiriendo que si ella, envez de Moreno, hubiera liderado el mas, stehabra seguido una lnea poltica mucho msacertada que la que sigui. Puede ser que fueraas, pero no es eso de lo que trata la historia, y,
definitivamente, no es eso lo que intento discutiren mi libro. Lo suyo se parece ms bien a unbalance interno partidario que a un textohistrico. Lo lamentable en su escrito y esto estpico de la historiografa militante es queconfunda ambas cosas. Sotelo tiene todo elderecho de escribir el tipo de texto que mejor leparezca, pero le pido que, si va a cuestionar el deotro, lo haga a partir de los objetivos que ste sepropone, y no de otros que le son completamenteextraos.
Un problema estrechamente ligado al anteriores el apriorismo inherente a esta perspectivamilitante. Sotelo sabe, o cree saber de antemano,cul es la proporcin correcta entre determinismoobjetivo y voluntarismo subjetivo. La investigacinhistrica no tiene nada que decirle al respecto. stase reduce a descubrir quines se acercaron a estasolucin, y en qu medida lo hicieron. TambinPetruccelli, en su ponencia en el mencionadocongreso, se extendi largamente al respecto. Nosilustr acerca de la frmula precisa, lacombinacin exacta de idealismo y materialismo
que habra permitido a los autores que discuteevitar incurrir en la serie de lamentables errorespolticos en que incurrieron. Este afn, sinembargo, lo deja de lado en el texto que publica enPolticas de la Memoria. Su centro, all, rota haciaotra direccin ms afn, si se quiere, a lo que seespera de un texto crtico: se propone refutar misconsideraciones acerca del papel que juega lahiptesis del posible triunfo final del capitalismo.Sin embargo, en este objetivo, perfectamente
13Ibid., p. 300.
legtimo, no alcanza an a evitar aquella confusinde voces anteriormente sealada.
Segn afirmo en ese captulo, la hiptesismencionada anteriormente recorre el pensamientomarxista del siglo xx, y le confiere su carctertrgico. Slo bajo este supuesto (de que pueda
haber un triunfo final del capitalismo y que laalternativa socialista deje de encontrarse vigente)el accionar poltico, la militancia revolucionariacobrara un sentido histrico sustantivo (es decir,no se reducira a una mera cuestin de plazos);en fin, la poltica se vuelve tragedia. Es esto,entiendo, lo que expresa ese giro subjetivo que,como seala Sotelo, marc a todo el pensamientomarxista del perodo. Es en este contextohistrico donde pudo surgir la subjetividadmilitante (y del que el paso del marxismo clsico
al leninismo es la mejor expresin).Petruccelli se dedica a mostrar por qu esto noes as, por qu mi afirmacin es errnea. Elmotivo, dice, es sencillo: la expresin triunfofinal no tiene sentido con referencia a lahistoria. Como seala:
Cmo se podra alcanzar una certeza tangrande? Cmo estar seguros de que ya no quedanada sustantivo por inventar, que se ha alcanzadoun orden social definitivo? Convengamos que untriunfo final debe ser final en serio. No puedehaber nada ms all de l: ni en el corto, ni en elmediano, ni en el largo, ni en el largusimo plazo.Cualquier cosa menos que esto nos remite alcontexto de una derrota histrica, que puedeser dursima y tener efectos a plazos muy largos,pero no es definitiva. Y recordemos que la ideade derrota histrica es para Palti otra de lastantas formas de evadir los problemas grandesdel marxismo contemporneo.14
As, mi visin histrica, dice Petruccelli, lejos de
abrir el terreno a la contingencia, la cierra.Mientras haya historia asegura siempreexistir la posibilidad de que los vencedores dehoy sean los vencidos de maana.15Hay aquimplcita, en realidad, una falacia. Cuando losautores que analizo se enfrentaban a laposibilidad de un triunfo final del capitalismo(posibilidad que, como dije, es la que abre el
14Ariel Petruccelli, El marxismo despus del marxismo,op. cit., p. 292.15Ibid.
-
7/22/2019 PAlti, La historiografa militante ponderada y su mtodo
7/12
Prismas, N 16, 2012 227
campo a la poltica, le confiere a sta un sentidohistrico sustantivo, pero que nunca puedevolverse una realidad, puesto que, en dicho caso,ya tampoco tendra sentido la militanciarevolucionaria), ciertamente lo planteaban entrminos de alternativas histricas concretas. La
estrategia a la que apela Petruccelli es de validezms que dudosa: la traslada a un planoontolgico. Sin duda, para esos autores, lacuestin no se presentaba en trminos de si enalguno de los infinitos mundos posibles, si en lasinconmensurables dimensiones del espacio-tiempo universal, la alternativa socialistapermanecera an vigente, algo que, obviamente,nadie puede descartar, salvo Dios. Pero eso,desde ya, no cuenta aqu. No es de eso de lo quese est hablando, sino de los procesos materiales
histricos efectivos.La afirmacin de Petruccelli acerca de que losvencedores de hoy pueden ser los vencidos demaana deja traslucir aquello que se esconde trasesta suerte de ontologizacin de la problemticarelativa a la posibilidad de un triunfo final delcapitalismo. Para l, el triunfo en el ao 2010 delos vencidos supondra tambin el triunfo de losderrotados en 1933 en Alemania, en 1939 enEspaa, y de todos los vencidos de la historia. Eneste planteo, ya no hay clases ni sujetos histricosdeterminados, sino slo vencedores y vencidos.stos seran sustancias transhistricas enperpetuo antagonismo (como el Bien y el Mal enlas antiguas cosmologas). Cambian losescenarios, las circunstancias, los nombres, perolos sujetos permanecen los mismos. Y ste es otrorasgo tambin caracterstico de la historiografamilitante (para un Felipe Pigna, por ejemplo, laasignacin universal por hijo representara laredencin de los charras que resistieron lacolonizacin espaola). De hecho, ladeshistorizacin de los sujetos constituye una de
las bases que hacen posible emitir juicios devalor acerca de la historia, es decir, representauna condicin imprescindible para la escritura deeste tipo de historiografa militante (como sealaKoselleck respecto de la historia magistra vitae,el ideal pedaggico es indisociable del supuestode la iterabilidad de la historia, es decir, revela lacarencia de un concepto de la temporalidadhistrica).16
16Vase Reinhart Koselleck, Historia magistra vitae, enFuturo pasado. Para una semntica de los tiempos histricos,
Llegado a este punto, quisiera volver a lacuestin original, que era la de la violenciarevolucionaria. Pero antes permtaseme sealarun problema adicional que observo en los textosde mis impugnadores. Hay dos conceptos queson centrales en el captulo de mi libro en el que
aqullos se enfocan y cuyo sentidomalinterpretan, y eso los lleva a extraerconclusiones errneas no slo acerca de mianlisis de las ideas de Moreno sino de mi visinhistrica en general. El primero de ellos es el desentido trgico. Siguiendo una tendenciainiciada por Tarcus enEl marxismo olvidado,Petruccelli y Sotelo asocian el sentido trgico auna forma de escepticismo (de all que, paraellos, el optimismo revolucionario de Morenoprueba de por s que en l no haba lugar para la
tragedia).17
Para Tarcus, el carcter trgico delpensamiento de Frondizi y de Pea deriva de suconciencia de situarse en una poca de transicin,en la que la burguesa ha dejado de serrevolucionaria pero el proletariado no est an encondiciones de asumir la antorcha de la historia.
No es esto, sin embargo, lo que sueleentenderse por tal cosa (y, ciertamente, no es loque afirman Lukcs y Goldmann, en quienesambos nos basamos).18En este caso, lo trgicosera una circunstancia por completo externa alhroe. ste sabra perfectamente lo que habraque hacer, pero, desgraciadamente, el mediosobre el que opera no sera apropiado para susproyectos. Si hay un desgarramiento, no le esinherente. Hay una enorme bibliografa alrespecto, que estos autores parecen ignorar.Aunque existen variantes, la idea de sentidotrgico est asociada siempre a la presencia de undilema insoluble que deriva de la existencia devalores contradictorios entre s, pero igualmentevlidos. Si el hroe no puede decidir no es porqueno sabe si la realidad se adecuar a sus ideas,
sino porque se encuentra escindido interiormenteentre horizontes axiolgicos incompatibles. Laarticulacin de este dilema resulta sumamentecompleja, y su traduccin en trminos polticos
Barcelona, Paids, 1993, pp. 41-66.17Como seala Badiou, el carcter trgico que asume lapoltica en el siglo xxse ligara, justamente, al voluntarismoy al optimismo revolucionarios. Vase Alain Badiou,El siglo,Buenos Aires, Manantial, 2005.18Vanse Georg Lukcs,El alma y las formas. Teora de lanovela, Mxico, Grijalbo, 1985, y Lucien Goldmann, El Diosoculto. El hombre y lo absoluto, Barcelona, Pennsula, 1968.
-
7/22/2019 PAlti, La historiografa militante ponderada y su mtodo
8/12
228 Prismas, N 16, 2012
requerira un estudio pormenorizado. El puntoaqu es que, segn postulo en mi libro, entretragedia y poltica existira un vnculo nocontingente. Ambos trminos remiten a un planode indecidibles. Y aqu encontramos el segundode los conceptos cuyo sentido estos autores
malinterpretan: el de Verdad.Cuando hablo en el captulo sobre Moreno
acerca de su visin del trotskismo como laVerdad del marxismo, mis crticos interpretanque le estoy atribuyendo a Moreno algunasuperioridad como pensador o comorevolucionario respecto de los dems autores queanalizo. Sin duda, es una interpretacinprejuiciosa. Como explico all, mi uso delconcepto de Verdad en ese captulo retoma lavisin de los pensadores marxistas
postestructuralistas, para quienes el trminoremite a aquello que constituye la premisa en quese funda un orden de discurso dado, siendo, almismo tiempo, impensable e inarticulable en elinterior de este discurso. En definitiva, si elpensamiento de Moreno me resulta significativono es porque sea ms elevado, sofisticado ocoherente, sino todo lo contrario, porque nos abreuna ventana a aquello que constituye el ncleotraumtico del pensamiento marxista. No viene alcaso explayarse aqu sobre el punto, que seencuentra desarrollado en mi libro. Lo que meinteresa sealar es que lo dicho se vincula demanera estrecha con el tema que dio origen aeste debate. La violencia se instala exactamenteen el centro de ese ncleo traumtico de lapoltica toda, y no nicamente de la marxista.Slo en este marco entiendo que se puedeabordar la cuestin de modo productivo.
La violencia como problema poltico
En mi anterior respuesta a Tarcus intentexplicitar el carcter singularde la violencia, quela sita, como dije recin, en el centro mismo delncleo traumtico de la poltica (o, msprecisamente, de lo poltico), y de la que derivasu indecidibilidad. Por eso es un conceptoproblemtico, porque no es algo de lo que sepueda simplemente prescindir, como interpretaTarcus que yo dije. Tratar de explicar de manerabreve esta idea.
El ncleo traumtico de lo poltico estara
ligado estrechamente al problema de cmo pasarde la violencia cruda a la violencia legtima.
Hobbes ofrece el mejor ejemplo de l. Paraterminar con la violencia, para establecer unpacto de convivencia y, en definitiva, unacomunidad, es necesario que haya uno que secoloque por fuera del pacto. Es decir, la premisapara terminar con la violencia es que haya uno
que pueda ejercerla sin restricciones. Esto quieredecir que la condicin de posibilidad del pacto estambin el punto en que ste se quiebra. El quefunciona como garante del pacto vive en un puroestado de naturaleza, y slo as puede terminarcon la violencia (y constituir de este modo lacomunidad), de algn modo exacerbndola.
El problema poltico fundamental consiste encmo pensar esta figura paradjica, singular, enel sentido de que est al mismo tiempo pordentro y por fuera de la comunidad, que acta
como su soporte y como el punto en que sedestruye. En ltima instancia, es esto lo que hacemanifiesto la idea analizada por Kantorowiczde los dos cuerpos del rey(idea que, comomuestra dicho autor, encuentra su mejorexpresin literaria en las tragedias deShakespeare y que dara origen, en el siglo xvii,a una revolucin regicida).19El punto central, laparadoja que expresa este sujeto singular, a la vezparticular y universal, que es el soberano, es queste, para ser efectivo como tal y constituir lacomunidad, necesita, como vimos, colocarse porfuera de ella sin poder lograrlo nunca sindestruirse ipso facto. Para que seaverdaderamente legtimo, es necesario que lmismo quede sujeto a alguna norma, de locontrario se volvera indisociable de un vulgartirano. No habra ya diferencia entre la violencialegtima y la pura violencia. Pero, desde elmomento en que se le pone algn lmite a supoder, se abren tambin las puertas a la vuelta aesta ltima (a la cruda violencia): cualquiera yapodra alegar la violacin de la norma por parte
del soberano para cuestionar su legitimidad, conlo que no salimos as del estado de naturaleza.20
De manera ms general, lo que viabiliza elpaso de la violencia cruda a la violencia legtimaes la invocacin siempre de algn principio (el
19Vase Ernst Kantorowicz, The Kings Two Bodies. A Studyin Mediaeval Political Theology, Princeton, PrincetonUniversity Press, 1981 [trad. esp.:Los dos cuerpos del rey. Unestudio de teologa poltica medieval, Madrid, Alianza, 1985].20Cabe recordar que para Hobbes el estado de naturaleza no
es el estado de guerra efectiva de todos contra todos sino el desu posibilidad.
-
7/22/2019 PAlti, La historiografa militante ponderada y su mtodo
9/12
Prismas, N 16, 2012 229
Pueblo, la Nacin, la Revolucin, la Historia,etc.) en nombre del cual alguien pueda ejercerla(y que, inversamente, ese mismo derecho puedanegrseles a otros). Lo que hoy se habra puestoen cuestin es la eficacia de estas invocaciones.Como sealo y analizo en mi nota anterior, el
propio texto de Tarcus muestra esto claramente,aun cuando todava l no pueda prescindir de lasmismas invocaciones. Esa contradiccin en queincurre Tarcus (que, segn dice, no le importadiscutir porque los argumentos le aburrensoberanamente) no me importa en s misma, sinoslo porque revela, por otra va, aquello quevengo discutiendo en mi libro, es decir, nos sirvepara comprender el tipo de problemas polticosque se encuentran hoy en cuestin. Nos revela,
justamente, el hecho de que la quiebra de la
eficacia de estos principios no resuelve lacuestin, sino que, por el contrario, la vuelvemanifiesta. Porque sin tales principios no habraforma ya de distinguir la violencia cruda de laviolencia legtima, que constituye el ncleo de lopoltico. Por las fronteras que separan losopuestos comunidad y violencia se vuelven as,ellos mismos, indecidibles, uno y otro sereenviaran permanentemente. En definitiva, eneste contexto se tornara imposible pensar ellugar de lo poltico, los modos de constitucin dela comunidad; lo que no quiere decir,nuevamente, que podamos prescindir de ellos, sies que habr de constituirse una comunidad.
La breve referencia de Petruccelli a lacuestin de la violencia resulta interesante alrespecto. Segn afirma:
Regresemos, por ltimo, al origen de todo esto: laviolencia revolucionaria. Palti sostiene que loslmites de la violencia se han tornado indecidibles,y cree que Tarcus, apegado a la perspectiva delos actores, es incapaz de comprender cmo se
han visto socavadas las antiguas certezas. Ahorabien, cabe aqu preguntarse por el significado deindecidible. Es cierto en un sentido que loslmites de la violencia legtima son indecidibles:pero tambin lo son los lmites entre la ciencia yla metafsica, las bondades relativas de dosteoras, la frontera entre lo observacional y loterico Incluso si el tronco que tengo en mi
jardn es una mesa puede ser indecidible.21
21Ariel Petruccelli, El marxismo despus del marxismo, op.cit., p. 294.
Esta cita resume bien mi propio planteo, siempreque introduzcamos en l una perspectiva histricaausente all. Se observa en la cita undeslizamiento sutil pero sumamente sugestivo.Cuando retoma mi referencia a la violenciapoltica, afirma que los lmites de la violencia
legtima se han tornado indecidibles y que lasantiguas certezas en este sentido se han vistosocavadas. En cambio, cuando pasa a las otrasformas de indecidibilidad a las que l alude, elmatiz temporal se pierde. Los lmites entre laciencia y la metafsica, las bondades relativas dedos teoras, la frontera entre lo observacional y loterico son, para l, indecidibles, no se habranvueltotales. Sin embargo, esta afirmacin no esun simple registro de la realidad. No siempre loslmites entre ciencia y metafsica, entre lo
observacional y lo terico, etc., han sidoindecidibles. O, al menos, si lo han sido, lo ciertoes que slo recientemente lo descubrimos. Y stees el punto central. Esta afirmacin nos esthablando, en ltima instancia, no de unacondicin ontolgica sino de una situacinepocal, que atraviesa de conjunto al pensamientooccidental y que es, precisamente, la que intentoexplorar en mi libro.
Esto nos devuelve al concepto de sentidotrgico. Encontramos aqu el punto esencial quedistingue la historia intelectual de la viejahistoria de ideas, que es la que practica Tarcus.En ltima instancia, lo que importa aqu no sonlas ideas de los autores en cuestin. No se tratade ponerse a discutir quin era ms trgico, siMoreno o Pea. Simplemente porque el sentidotrgico del que se habla no remite a unadimensin subjetiva, no atae exclusivamente ala conciencia de los actores, sino que seala unacondicin objetiva, que tiene que ver con losmodos en que se desenvolvera la prcticapoltica a lo largo del siglo xxcorto. Desde el
punto de vista de la historia intelectual, las ideasde los actores se vuelven significativas en lamedida en que nos permiten comprender estosdesplazamientos histricos objetivos operados enlos regmenes de ejercicio del poder, los cualesexceden a los propios sujetos e hicieron, enpalabras de Malraux, que la poltica seconvirtiera en tragedia.
Petruccelli y Tarcus, sin embargo, no puedenextraer las conclusiones que de la afirmacinantes citada se desprenden, aunque no slo por
limitaciones metodolgicas sino, mssencillamente, porque hacerlo los conducira
-
7/22/2019 PAlti, La historiografa militante ponderada y su mtodo
10/12
230 Prismas, N 16, 2012
adems a posturas que a ellos se les ocurrenperversas en trminos ideolgicos (es decir, losenfrentara al fantasma de la posthistoria). Otravez, la tendencia a ideologizar obstaculiza lacomprensin histrica. En definitiva, el tipo dehistoria de ideas que practican encuentra aqu su
lmite ltimo: cuando alcanzan el punto en quecreen hallarse frente a una verdad, la dimensinhistrica se borra inevitablemente. Es all dondese nos descubren tambin aquellos supuestos, debase, suyos, que esta historiografa militante nopuede ya pensar sin destruirse como tal, aquellospuntos ciegos que le son inherentes. La Historia(en el sentido estudiado por Koselleck, es decir,como un sustantivo colectivo singular quedespliega una temporalidad de por s),22lasubjetividad militante, etc., no aparecen ante
ellos como categoras histricas contingentes,porque, desde su perspectiva, sin ellassimplemente no se puede pensar. En la medidaen que actan como condiciones de posibilidaddel pensamiento, ellas mismas no pueden serpensadas, no seran, para ellos, historizables.
Esto nos explica la tendencia a recaer, una yotra vez, en la cuestin de si tal o cual pensadorfue o no un buen marxista, si comprendicorrectamente los principios y los valores de laizquierda revolucionaria o si, por el contrario, sedesvi de ellos; en suma, por qu loshistoriadores militantes no pueden hacer otracosa que limitar sus estudios a trazar la saga delos pensadores de izquierda (esto es, construirretrospectivamente la genealoga de sus propiasideas),23sin poder trascender nunca el plano de
22Como muestra Koselleck, sta no existe antes delsiglo xviii. Vase Reinhart Koselleck, Futuro pasado...,op. cit.23Al respecto, es sugestivo que, en la nota que ac discutimos,
Tarcus no se preocupe por debatir ninguno de mis argumentoslos que, como dice, lo aburren soberanamente, pero s
las ideas y tratar de entender cmo cambi eldiscurso poltico en las ltimas dos dcadas,cmo se desplazaron objetivamente lascoordenadas que ordenan el debate y el accionarpolticos, ms all de la ideas de los actores y deque estos cambios nos gusten o no, lo que no
viene al caso aqu. La voluntad de Tarcus deideologizar las cuestiones histricas, que esinherente a la historiografa militante, le impideseparar ambas cuestiones y situar su perspectivaen un terreno propiamente histrico.
Para terminar, me gustara reiterar mi llamadoanterior, aunque a Tarcus le cause risa, pero estavez, es cierto, ya sin ninguna confianza en quesea atendido. Ese llamado, segn veo, choca deplano con su proyecto historiogrfico. Recuerdouna vez que un allegado suyo me contaba, no sin
cierta maledicencia de su parte, que la granambicin de Tarcus sera llegar a encontrar en unarchivo de Hungra una carta que probase queLukcs nunca fue estalinista. En su momento nolo tom demasiado en serio. Si bien crea quehaba algo de eso, pensaba que se trataba de unaforma jocosa y algo pardica de plantear losorgenes del encomiable afn archivista deTarcus. Lamentablemente, no es as. Ese allegadosuyo saba bien de qu hablaba; en definitiva,conoca a qu conduce esta historiografamilitante ponderada que l practica; mostraba,ms all de Tarcus, los lmites propios de undeterminado mtodo histrico, de un modo deconcebir la historia.
dedique sus energas a mostrar que Merleau-Ponty no erarealmente estalinista, cuando en mi artculo digo de maneraexpresa que no es esto lo que importa. Si retomo su apelacinal criterio de Merleau-Ponty para determinar cundola violencia es legtima, es para sealar algunas de las
contradicciones en las que el propio Tarcus incurre en loque llama su crtica de la razn instrumental.
-
7/22/2019 PAlti, La historiografa militante ponderada y su mtodo
11/12
PrismasRevista de historia intelectual
N 16 / 2012
Reseas
-
7/22/2019 PAlti, La historiografa militante ponderada y su mtodo
12/12