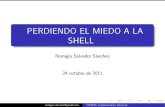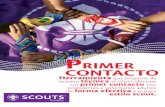Perdiendo el contacto
-
Upload
gutmarfern -
Category
Documents
-
view
947 -
download
6
Transcript of Perdiendo el contacto
- 1. Perdiendo el Contacto
2. Perdiendo el Contacto Hacia la Descolonizacin de la EconomaStephen A. MarglinPRATEC / Proyecto Andino de Tecnologas Campesinas,CAI PACHA /Centro de Aprendizaje Intercultural,CAM / Centros de Aprendizaje Mutuo.1 edicin, 2000Lima, Per.Ilustracin de cubierta: La Creacin de Adn (fragmento). Miguel Angel Buonarroti, Capilla Sixtina.Diseo de Cartula: Gladys FaifferTraduccin : Jorge Ishizawa, Carmen Camacho y Hugo Pereyra.Correccin: Jorge Ishizawa y Hugo Pereyra.Composicin y diagramacin: Gladys FaifferI.S.B.N.: 9972-646-15-7Hecho el Depsito Legal: 1501152000-3696Impreso en: Grfica Bellido S.R.L.Los Zafiros 244, Balconcillo. Telfono: 4-702773 3. PERDIENDO ELCONTACTO Hacia la Descolonizacinde la EconomaStephen A. Marglin Profesor del Departamento de Economa de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, EE.UU. 4. GENERALNDICE GENERALPRESENTACIN9..................................................................................................... TECNOLOGA OGA,I. TECNOLOGA, CONOCIMIENTO Y PODER1. QU HACEN LOS PATRONES? Orgenes y Funciones de la Jerarqua en la Produccin Capitalista ... 191. Introduccin: La tecnologa determina la organizacin econmica y social o la. organizacin social y econmica define la tecnologa? ........................................................... 192. Divide y vencers ...................................................................................................................................................................22El Mtodo de Trabajo ........................................................................................................................................................ 32Los Trabajadores ....................................................................................................................................................................... 32Los Grupos de Trabajo ..................................................................................................................................................... 33El Mtodo de Pago ...............................................................................................................................................................333. El surgimiento de la fbrica .....................................................................................................................................374. Variaciones sobre un tema ......................................................................................................................................... 53Notas ........................................................................................................................................................................................................................592. PERDIENDO EL CONTACTO: Las Condiciones Culturales de la Adaptacin y la Resistencia Obreras 71 1. Introduccin ............................................................................................................................................................................... 71 2. Significado - Holstico o Individual ................................................................................................................ 72 3. La divisin del trabajo y el surgimiento de la fbrica ................................................................. 74 4. La evolucin de las relaciones de produccin ................................................................................... 77 5. Las races culturales de la falta de arraigo del trabajo o en la vida. ...........................80 6. Sistemas de conocimiento: techn y episteme ................................................................................... 86 7. Techn y episteme en la produccin: el taller del carretero .................................................98 8. La administracin cientfica .................................................................................................................................. 102 9. Control numrico .......................................................................................................................................................... 105 10. La Marginacin de la Techn ........................................................................................................................ 109 1 Los tejedores de Nuapatna ................................................................................................................................ 11.12 12. El arraigo del arte del tejedor ....................................................................................................................... 123 13. El ikat como techn ................................................................................................................................................ 130 14. Conclusin .......................................................................................................................................................................... 133Referencias ...................................................................................................................................................................................................... 135Notas .................................................................................................................................................................................................................... 140 5. II. ECONOMA Y CONOCIMIENTO3. LA ECONOMIA COMO IDEOLOGA DEL CONOCIMIENTO 149.......................... Ahorro ................................................................................................................................................................................................... 151 Inversin .............................................................................................................................................................................................. 155 Incertidumbre ................................................................................................................................................................................ 158 Sistemas de conocimiento ............................................................................................................................................... 161 La historia de una ideologa ......................................................................................................................................... 169 Ideologa y prctica ................................................................................................................................................................. 175 Tomando en serio a la techn .................................................................................................................................... 181 Referencias ....................................................................................................................................................................................... 185AGRICULTUR TURA ECOLOGAIII. MODERNIZACION, AGRICULTURA Y ECOLOGA4. HACIA LA DESCOLONIZACIN DE LA MENTE193 ............................................ 1. Crecimiento, modernizacin y occidentalizacin ........................................................................ 193 2. El desarrollo y la modernizacin como expansin de la eleccin: una crtica .... 196 3. El desarrollo como coercin .............................................................................................................................. 200 4. La libertad como una construccin cultural .................................................................................... 204 5. Nuestra ciencia, su supersticin .................................................................................................................... 205 6. La diversidad cultural como riqueza global......................................................................................... 210 7. El conocimiento dominante: una perspectiva .................................................................................... 212 8. Algunas lecciones ............................................................................................................................................................ 215 9. Las culturas como sistemas de conocimiento .................................................................................. 219 10. Separando las tecnologas de sus encarnaciones .................................................................... 221 Referencias ....................................................................................................................................................................................... 2235. AGRICULTORES, SEMILLERISTAS Y CIENTFICOS: Sistemas Agrcolas y Sistemas de Conocimiento ................................. 227I. AGRICULTURA DE ALTA TECNOLOGA227......................................................... 1. Triunfo de la ciencia o desastre en gestacin? ............................................................................. 227 2. Les hemos comprado tiempo .............................................................................................................................. 230 3. Qu se ha perdido? .................................................................................................................................................... 234 4. Es sostenible la crtica de la insostenibilidad? ............................................................................. 241 5. Triunfo de la ciencia, triunfo del capital ................................................................................................... 247 6. La globalizacin de la aat: promesas atractivas para gente hambrienta ............... 257 7. La metralla de Sauer: una crtica presciente de la Revolucin Verde.................. 258II. AGRICULTURA ALTERNATIVA266....................................................................... 1. El mpetu econmico detrs de la bsqueda de alternativas ......................................... 266 2. La pregunta de la Agricultura Alternativa: qu cabeza emplear el agricultor? . 269 3. Un cuento ejemplarizador: la muerte y resurreccin del cultivo asociado ...... 272 4. Sistemas de conocimiento. ...................................................................................................................................... 277 6. 5. Hacia la historia de una ideologa ................................................................................................................ 285 6. Cada finca debera ser un laboratorio ....................................................................................................... 291 7. Sostenibilidad como resiliencia, resiliencia como diversidad ........................................... 293 8. Un argumento doble ................................................................................................................................................. 296Referencias ..................................................................................................................................................................................................... 2966. COMUNIDAD, ECOLOGA Y LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LA ECONOMIA:Introduccin a Economa Popular, Ecologa Popular .......................... 305 Introduccin .................................................................................................................................................................................. 305 Un espectro de crticas: crticas desde dentro de la Economa ........................................... 309 Un espectro de crticas: la visin desde fuera ........................................................................................... 313 Interludio: Cuatro meditaciones sobre la Economa y la economa ................................ 316 Los elementos del comportamiento economizador: el individualismo ....................... 328 Los elementos del comportamiento economizador: sistemas de conocimiento y racionalidad .................................................................................................................................................................................... 337 Los elementos del comportamiento economizador: escasez y deseo .......................... 350Conclusiones .............................................................................................................................................................................................. 360Referencias ..................................................................................................................................................................................................... 363 7. L987654321987654321987654321987654321 PRESENTACIN PRESENTA987654321987654321a colonizacin es, hoy en el Per, un hecho bsicamente987654321987654321intelectual. Mantenida ahora a travs de los medios de987654321987654321comunicacin y de la educacin, permea todo lo oficial e987654321invisibiliza lo que de cierto y de propio tiene nuestro pas. Sinembargo, esa colonizacin no ha alcanzado a una parteimportante de la poblacin del Per: los criadores campesinosde la chacra quienes regeneran con sus actividades cotidianasla vida dulce del campo. Es por eso que en el PRATEC(Proyecto Andino de Tecnologas Campesinas) creemos quela afirmacin cultural andina tiene en los Andes un retosingular con una doble faceta: la vigorizacin de la vidachacarera, y la descolonizacin (y desintelectualizacin) dela vida en todos los mbitos donde la colonizacin se haencarnado.En su primera faceta de vigorizacin de la vida chacarera,son los propios criadores campesinos con sus saberes desiempre quienes alientan un modo de vida adecuado al lugarque habitamos. Es de ellos que creemos que debemosaprender. Nuestra accin en ese aspecto se orienta a facilitarsu regeneracin ampliada, a la recuperacin de las regionesrituales que desde siempre albergaron con bienestar la vidade la colectividad natural andina, basndonos en todomomento en esos saberes.Qu significa ahora en el Per la descolonizacin?Recordamos aqu a Gandhi quien afirmaba que la descolonizacinde India pasaba por desaprender lo que los occidentales leshaban inculcado. La pregunta entonces se formula ahora comola posibilidad y la necesidad del desaprendizaje de Occidenteen el Per. A diferencia de India donde existe, desde Gandhi,una lcida tradicin crtica de los productos de la modernidadoccidental: la industria, la ciencia y la tcnica, en el Per y enLatinoamrica en general, tal crtica slo tiene voces aisladas.Nuestra impresin es que lo debemos a la adhesin acrtica delas lites intelectuales y polticas latinoamericanas a la herenciarepublicana, an vigente en ellas, del positivismo decimonnicocon su fe absoluta en el progreso gracias al ejercicio de la cienciay la tcnica de signo occidental como camino hacia el bienestarde los pueblos de todo el planeta. 8. Para nosotros en el PRATEC, no se puede desaprender loque no se ha aprendido bien. Occidente es para nuestrosintelectuales ms bien una ilusin y una esperanza que unavivencia. Sin embargo, el culto a sus productos es un ritocotidianamente practicado de una religin extica quepresenciamos principalmente a travs de los medios decomunicacin y en los mbitos educativos. Creemos que slose puede saber bien lo que se conoce desde sus races. Esteesfuerzo es desconocido en nuestro medio donde no secuestiona la pertinencia de la cultura occidental moderna. Poreso, parte importante de nuestra tarea es el contraste cotidianoentre la vivencia andina y el conocimiento de Occidente modernopara poder apreciar plenamente la sabidura milenaria denuestro pueblo y emprender el camino de la descolonizacinpara afirmar la cultura andina. Al mismo tiempo nos permitedimensionar los alcances y los lmites del conocimientocientfico y tcnico para proporcionar una comprensinadecuada a la bsqueda de nuestro bienestar. En este esfuerzonos apoyan distinguidos intelectuales del hemisferio Norte quecomparten la conviccin de que la colonizacin de la mente esun hecho planetario y buscan tambin la descolonizacinefectiva de la vida en sus respectivos lugares. De ellos hemospublicado ya dos textos fundamentales para la comprensinde Occidente moderno: Bosque Sagrado (1995) de FedericaApffel Marglin y El Diccionario del Desarrollo (1996) un librocolectivo editado por Wolfgang Sachs.El presente libro es, en consecuencia, el tercer texto que elPRATEC ofrece en el marco de esa tarea de descolonizacin.Se trata de un conjunto de ensayos de nuestro distinguidoamigo, el Dr. Stephen A. Marglin, profesor del Departamentode Economa de la Universidad de Harvard, Cambridge,Massachusetts, EE UU. Ellos han sido escritos principalmenteen la dcada pasada e incluyen sus propias contribuciones alProyecto que codirigiera con Federica Apffel Marglin en ladcada de los 80 en el contexto institucional del World Institutefor Development Economics Research (Instituto Mundial parala Investigacin de la Economa del Desarrollo) de la Universidadde las Naciones Unidas (UNU/WIDER) con sede en Helsinki,Finlandia. En nuestro conocimiento ese proyecto fueconjuntamente con el que di origen al Diccionario uno de losesfuerzos intelectuales colectivos ms importantes que sehan hecho cuestionando al desarrollo entendido comomodernizacin.Los ensayos se han ordenado en tres partes. La primeratitulada Tecnologa, Conocimiento y Poder incluye Qu Hacenlos Patrones? (What do Bosses do?), un estudio publicado en1974 en el Review of Radical Political Economy y Perdiendo elContacto (Losing Touch), ensayo publicado en 1990 comoparte del libro colectivo editado por el autor y Federica ApffelMarglin, Dominating Knowledge (Conocimiento Dominante),primer fruto del Proyecto con el WIDER.10PERDIENDO EL CONTACTO 9. El primer ensayo es un reconocido clsico de la literatura sobre la relacin entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de produccin. Da respuesta a una pregunta clave: La tecnologa determina la organizacin social o la determinacin es a la inversa?. En la poca la respuesta era automtica: no se cuestionaba que era la tecnologa, las fuerzas productivas, la que determinaba las relaciones sociales de produccin. En su estudio Steve teje un convincente caso en favor de la determinacin inversa dando muestra de una rarsima erudicin. Tuve la fortuna de leerlo pocos meses despus de su aparicin y me caus una honda impresin. Considero que marc mi comprensin del tema y ha sido siempre un referente bsico para m. La razn por la que la pregunta era importante en el Per de esos momentos es que el gobierno del general Velasco Alvarado estaba proponiendo una revolucin ni capitalista ni comunista. Estaba en marcha una reforma agraria bsicamente modernizante que elimin del campo a la oligarqua agraria. Acababa de aprobarse una Ley de Industrias que fundaba una modalidad de propiedad social de los medios de produccin (Comunidad Industrial) que otorgaba formas de participacin a los trabajadores en las decisiones de las empresas y daba una participacin activa al Estado en la vida econmica. De lo que se trataba era de afectar decisivamente la distribucin de los beneficios y del poder para una toma de decisiones orientada al bienestar general. Se daba por descontado que tanto la divisin del trabajo como la tecnologa subyacente eran neutras. La comprensin marxista en curso (vulgar se deca entonces) no iba ms all. La tesis de Steve cuestionaba esa comprensin en su raz. En la poca, los esfuerzos locales de pensamiento de corte socialista se concentraba en los estudios sobre el largo plazo del Centro de Estudios de Participacin Popular del Sistema Nacional de Movilizacin Social (SINAMOS) con la inspiracin de Oscar Varsavsky, maestro argentino de singular estatura. En un libro publicado en 1974 Varsavsky distingua entre la tecnologa fsica (la parte material de la tecnologa) y la tecnologa social (las formas de organizacin de todo nivel) para resaltar el papel crucial de sta en la construccin de una sociedad socialista. Si en el origen, la tecnologa social precede y condiciona a la tecnologa fsica, las formas de organizacin resultan cruciales en la viabilidad de una tecnologa en un contexto social diferente al de su origen. Un sistema social diferente exige otra tecnologa fsica y social. La tecnologa, en suma, no es neutra. Esto no se tom tampoco en cuenta en los proyectos de transferencia tecnolgica que promovan la Revolucin Verde en la agricultura, por ejemplo. A fines de 1976 escrib un artculo sobre la tecnologa social en memoria de Varsavsky quien falleciera en diciembre de ese ao, inspirado por el trabajo de Steve y por otro trabajo clsico de Katherine Stone sobre el origen de la jerarquaPRESENTACIN11 10. capitalista en la siderurgia en los Estados Unidos queapareci en el mismo nmero del Review. Olvid en lasreferencias reconocer el aporte de Steve y lo consigno aqupara descargar por lo menos una de mis deudas.Pero una tesis como la de Steve tiene un largo caminoque no creo concluido y por eso tengo la conviccin de lavigencia actual del ensayo. Su inclusin en este libro se debea esa conviccin. Existe una versin en castellano de la parteinicial del ensayo, que hemos utilizado como base paranuestra traduccin, pero hasta hoy no se haba publicado lave r s i n c o m p l e t a . S i b i e n h a c re c i d o e l n m e ro d eespecialistas que adoptan la tesis de Steve, el reconocimientoha sido ms acadmico que prctico. Lo prctico es encarnarla tesis y extraer las mltiples implicancias que contienepara las polticas, la accin y el pensamiento. Esasimplicancias son importantes para aclarar por ejemplo queel dictum de Lenin del socialismo como electrificacin[tecnologa fsica] ms soviets [tecnologa social] olvida quela electrificacin para la provisin de energa a fbricas delmismo tipo que las capitalistas pona a los soviets en elpeligro de hacerlos heredar la jerarqua capitalista con loscuadros como patrones.Un dato interesante que consigna Steve es la insignificanteproporcin de granos (apenas 2% en 1926-27) que produjeronlos colectivos agrcolas y las fincas estatales para el sustento dela poblacin sovitica. Como siempre, fueron los campesinosquienes sustentaron a los trabajadores industriales y urbanos.Hay varias otras consecuencias que l explora en el segundoe n s ayo, Pe rd i e n d o e l C o n t a c t o , d o n d e ex t i e n d e l adeterminacin de la tecnologa a sus bases culturales. Estavez contrasta casos en Occidente (la administracin cientfica,la ms saltante) con una tecnologa tradicional en India.Este contraste le permite plantear otra idea bsica en supensamiento: la nocin de sistemas de conocimiento. Estaidea tambin ha resultado muy influyente en el dominioacadmico del estudio del conocimiento tradicional. Para elPRATEC ha sido una nocin que nos ha interpelado y noscontina interpelando, sobre todo en el contexto de la preguntasobre la hibridacion de tecnologas y saberes: Es posiblecombinar lo mejor del conocimiento cientfico y tcnicooccidental con lo mejor del saber andino para tener una cienciay una tcnica propias, adecuadas a las condiciones de losAndes? Nos parece que la distincin que hace Steve entreepisteme y techn no se dirige a esta pregunta sino acuestionar la jerarqua implcita que se establece en Occidente,donde el predominio del conocimiento cientfico y tcnico seha hecho devaluando los saberes tradicionales. Lo que haceSteve es argumentar en favor de una relacin de equivalenciaentre ambas.12PERDIENDO EL CONTACTO 11. Pero la implicancia que me parece central para nosotros est apenas un paso ms all de la determinacin de las bases culturales y se ubica en los modos de vida implicados. Esto nos lleva a cuestionar la pertinencia de la misma nocin de tecnologa como un aspecto que pueda distinguirse con provecho en el modo de vida campesino en los Andes y que tenga poder explicativo para dar cuenta de la realidad de nuestros pueblos. Otra implicancia central, y que estaba ya delineada en el primer ensayo, es la devaluacin del contenido del trabajo como actividad humana en el curso del desarrollo industrial capitalista. En el contraste entre el trabajo como modo de vivir de los pueblos originarios, como es el caso reseado de Nuapatna, y el trabajo como medio de sobrevivir en el mbito crecientemente hostil y ajeno (en el doble sentido de la palabra) de la fbrica capitalista, resalta una demanda que, en Occidente y en todas partes, debe tomar en el futuro mayor vigencia: devolver al trabajo cotidiano el significado humano perdido. La segunda parte la hemos titulado La Economa como Sistema de Conocimiento y contiene un trabajo indito La Economa como Ideologa escrito en agosto de 1990 y revisado en 1992. Aqu hace Steve una persuasiva argumen- tacin a los economistas para morigerar las pretensiones imperiales de su disciplina recordando que tales pretensiones no tienen el fundamento cierto que suponen. Es precisamente la incertidumbre y cmo la Economa la trata o la ignora, el tema conductor del ensayo. Esta reflexin tiene ms de un punto de encuentro con la reflexin sobre la pretensin de la ciencia de ser conocimiento cierto. En particular, el ttulo del ensayo revela la posicin del autor al respecto y contesta a la pregunta: es la Economa una ciencia? Sin embargo, debemos dejar al ensayo final aclarar la posicin del autor respecto a los alcances y lmites de la ciencia misma. En conjunto, se trata de una crtica constructiva de la Economa, hecha desde adentro por alguien que conoce y ama profundamente su disciplina y profesin. La tercera parte del libro lleva el ttulo de Modernizacin, Agricultura y Ecologa. Incluye el ensayo introductorio Hacia la Descolonizacin de la Mente del libro colectivo Dominating Knowledge ya mencionado donde desarrolla los temas del desarrollo como modernizacin y occidentalizacin, y, en particular, plantea la pregunta: es posible una modernizacin que no implique una occidentalizacin? Cuestiona los lugares comunes del discurso del desarrollo y abre el horizonte de la diversidad cultural como una riqueza global. Es interesante aqu la propuesta de considerar a las culturas tambin como sistemas de conocimiento. Esta sugerencia puede resultar til en muchos contextos.PRESENTACIN 13 12. La idea de una modernizacin que no implique unasimultnea occidentalizacin supone crucialmente laposibilidad de desacoplar las tecnologas de sus implicaciones,lo que nos devuelve a los temas de la Parte I.El segundo ensayo de esta parte se titula Agricultores,Semilleristas y Cientficos que presenta la interesantsimahistoria del desarrollo de la agricultura de alta tecnologa (aat)en los Estados Unidos y su difusin global basada en lapromesa de acabar con el hambre. Es la historia de cmo setransform un modo de vida en un modo de ganarse la vida.Forma parte del segundo volumen del Proyecto UNU/WIDERDecolonizing Knowledge publicado en 1996 por OxfordUniversity Press. Consigna los entretelones de la innovacintcnica en la agricultura norteamericana y su impulso por losintereses del capital y su control de la produccin desde laetapa inicial de mejoramiento gentico hasta la mercan-tilizacin de la produccin de semillas. No era la nicaalternativa y Steve ofrece las evidencias que sustentan esaparticular opcin y las opiniones crticas existentes desde laetapa inicial. En especial, resultan relevantes las apreciacionesdel gegrafo Carl Sauer quien previ las consecuenciasfunestas para los modos de vida campesinos, bsicamentesustentables, de una innovacin tcnica como la que impulsla Revolucin Verde. Esta historia contrasta con la de la agricultura alternativa,ahora denominada agroecologa. El marco de referencia esprovisto por la nocin de los sistemas de conocimiento queen este contexto se revela particularmente adecuado. Revelacmo la aproximacin del movimiento orientado al rescatedel conocimiento tecnolgico indigena (itk o indigenoustechnical knowledge) es insuficiente porque no abandona losparmetros de la ciencia moderna y trata de validar elconocimiento indgena de acuerdo con ellos.El tercer ensayo de la tercera parte titulado Comunidad,Ecologa y la Construccin Social de la Economa es laintroduccin de un libro en prensa titulado Peoples Economy,Peoples Ecology (Economa del Pueblo, Ecologa del Pueblo),resultado de un proyecto para el verdeamiento de laEconoma, un esfuerzo colectivo destinado a un aggiornamentode la Economa para tratar los problemas ecolgicos. Se tratade un profundo cuestionamiento de los supuestos bsicos dela Economa hecho desde dentro y buscando salida para unaEconoma ms gentil y amable. Los supuestos de lanaturaleza humana como caracterizada por el individualismo,el inters propio (mejor entendido como egosmo), laracionalidad y los deseos ilimitados, son contrastados consus consecuencias y sus alternativas. Las consecuencias nopueden ser otras que las de la actual crisis ecolgica y social.No es dentro del marco de la Economa actual que se ha deencontrar la salida. Marglin aboga por una profunda revisin14 PERDIENDO EL CONTACTO 13. de fundamentos y una escucha de las experiencias de otras tradiciones, an florecientes en el planeta que han probado ser modos de vida bsicamente sustentables. Es notable en el libro (al que contribuy un captulo Eduardo Grillo) la apertura a esas tradiciones para encontrar claves que iluminen e s a s a l i d a . E n p a r t i c u l a r, e n c o n t ra m o s t i l p a ra l a comprensin de Occidente moderno la nocin de mapas. Aqu Steve contrasta el mapa holstico predominante en las culturas originarias con el mapa individualista, caracterstico de Occidente, que se encuentra en la base sobre la que se construye socialmente la economa. En suma, reunidos en este libro encontramos un conjunto de claves para la comprensin de la Economa, un pilar fundamental de Occidente moderno conjuntamente con la ciencia y la tcnica, con las que mantiene relaciones simbiticas. Confiamos en que cada lector apreciar como nosotros la calidad de la argumentacin donde nada est escrito sin una fundamentacin seria y exhaustiva. Cada ensayo puede leerse independientemente en el orden que se elija. Hemos mantenido el criterio del autor al escribirlos como piezas independientes. Por ello no se ha eliminado de ellos material que puede encontrarse en otra parte de este libro.Finalmente, una nota personal. La publicacin de todo libro es minka, una muestra de cario y un esfuerzo colectivo. La traduccin del original ingls al castellano no ha sido una tarea fcil pero ha resultado muy formativa para quienes hemos par ticipado. Carmen Camacho del CAI PACHA de Cochabamba, Bolivia, Hugo Pereyra y Jorge Ishizawa estuvieron a cargo de ella y los dos ltimos asumieron la edicin. Queremos expresar nuestro reconocimiento a Steve Marglin por la confianza que deposit en nosotros, ayudndonos en nuestra tarea con paciencia y erudicin. A Federica Apffel Marglin, que hizo posible esta publicacin, agradecemos el sustento permanente que nos brinda para la comprensin del proyecto occidental moderno. Jorge Ishizawa PRATEC Lima, octubre 2000PRESENTACIN15 14. I TECNOLOGA,CONOCIMIENTO Y PODERGrabado: Separando el oro de la plata, de De Re Metallica (1556). Biblioteca de Bancroft,Universidad de California, Berkeley. 15. 1. HACEN LOS PATRONES? QU HACEN LOS PATRONES? :Orgenes y Funciones de la Jerarqua en la Produccin Capitalista (1974) 1.Introduccin: La tecnologa determina la organizacin econmica Introduccin: Laorganizacin organizacin y social o la organizacin social y econmica define la tecnologa?87654321 E8765432187654321876543218765432187654321 876543218765432187654321s posible que el trabajo contribuya positivamente al desarrollo8765432187654321individual en una sociedad industrial compleja, o es el trabajoalienante el precio que hay que pagar por la prosperidad material?87654321 Las discusiones sobre las posibilidades de una revolucin significativa se reducen, tarde o temprano, a esta pregunta. Si la autoridad jerrquica es esencial para la alta productividad, entonces la propia expresin individual en el trabajo ser, en el mejor de los casos, un lujo reservado para unos pocos, independientemente del tipo de organizacin social y econmica. Incluso las satisfacciones de la elite social quedarn marcadas por su dependencia, salvo raras excepciones, de la negacin del derecho de los dems a expresarse libremente. Pero la organizacin del trabajo, est condicionada por la tecnologa o por la sociedad? Es el principio de la autoridad jerrquica realmente necesario para alcanzar altos niveles de produccin, o la prosperidad material puede ser compatible con una organizacin no jerrquica de la produccin?Los defensores de la fe capitalista se muestran convencidos de que la jerarqua es inevitable. Su ltima trinchera argumental es que la pluralidad de jerarquas capitalistas es preferible a una sola jerarqua socialista. Para remachar la argumentacin, el apologista podra sustentar esas tesis recurriendo a una fuente tan poco probable como Friedrich Engels. Quizs se trat de una aberracin momentnea, pero, al menos en un punto de su carrera, Engels consideraba que la autoridad estaba determinada tecnolgicamente, ms que socialmente: 16. STEPHEN A. MARGLINSi el hombre, en virtud de su conocimiento y de su genio inventivo, ha logrado subyugar a las fuerzas de la naturaleza, stas se vengan sometindole, en la medida en que el hombre las utiliza, a un autntico despotismo, independiente de toda organizacin social. Pretender abolir la autoridad en la gran industria es como querer abolir la propia industria, destruir el telar a vapor para volver a la rueca. 1 Obviamente, regresar a la rueca es absurdo, y si el productor secaracteriza por recibir rdenes, es difcil considerar al trabajo comoalgo no alienante. Si las ciencias sociales fueran experimentales, sera obvia lametodologa para decidir si la organizacin jerrquica del trabajo eso no inseparable de una alta productividad material. Podran disearsetecnologas apropiadas para una organizacin igualitaria del trabajo,y poner a prueba los diseos en situaciones reales. La experienciadictaminara si una organizacin igualitaria del trabajo es o no utpica.Pero las ciencias sociales no son experimentales. Ninguno de nosotrosdispone de los conocimientos suficientes sobre la fabricacin del aceroo de los tejidos como para disear una nueva tecnologa, y muchomenos para disear una tan radicalmente diferente de la norma actualcomo sera preciso para intentar seriamente cambiar la organizacindel trabajo. Adems, en una sociedad cuyas instituciones bsicas desde las escuelas a las fbricas estn basadas en la jerarqua, elintento de cambiar un pequeo componente est probablementedestinado al fracaso. Pese a todas sus limitaciones, la economaneoclsica est sin duda en lo cierto al insistir en un equilibrio generalfrente a un equilibrio parcial. En lugar de buscar diseos alternativos, conviene tomar un caminoms indirecto. Este ensayo plantea la cuestin de por qu, en el cursodel desarrollo capitalista, el productor real perdi el control de laproduccin. Qu circunstancias hicieron surgir la pirmide jefe-trabajador que caracteriza a la produccin capitalista? Y qu funcinsocial cumple la jerarqua capitalista? Si resulta que el origen y lafuncin de la jerarqua capitalista tienen poco que ver con la eficiencia,entonces la cuestin de si la produccin jerrquica es o no esencialpara aumentar el nivel de vida se convierte en un tema de discusin.Y los trabajadores manuales, tcnicos e intelectuales pueden tomarde forma bastante seria la posibilidad de una organizacin igualitariadel trabajo como para examinar su entorno con la vista puesta encambiar las instituciones econmicas, sociales y polticas que relegana todos, exceptuando a unos pocos, a una existencia en la que eltrabajo es un simple medio de vida, y no una parte de la vida misma. El presente ensayo sostiene que ninguno de los pasos decisivos enel proceso de privacin a los trabajadores del control sobre losproductos y los procesos (1) el desarrollo de la concienzuda divisin20PERDIENDO EL CONTACTO 17. I. TECNOLOGA, CONOCIMIENTO Y PODERdel trabajo que caracterizaba al sistema descentralizado, y (2) eldesarrollo de la organizacin centralizada que caracteriza al sistemade fbricas se produjo primordialmente por razones de superioridadtcnica. Lejos de rendir ms producto por la misma cantidad defactores, estas innovaciones en la organizacin del trabajo fueronintroducidas para que el capitalista consiguiera un trozo mayor de latorta a expensas del trabajador, y es slo el posterior aumento deltamao del pastel lo que ha desdibujado el inters de clase que estabaen la raz de estas innovaciones. La funcin social de la organizacinjerrquica del trabajo no es la eficiencia tcnica, sino la acumulacin.Al mediar entre el productor y el consumidor, la organizacincapitalista separa una cantidad mucho mayor para ampliar y mejorarla fbrica y los equipos que la que separaran los individuos si pudierancontrolar el ritmo de la acumulacin de capital. Estas ideas, queconfo r man el centro del presente ensayo, pueden dividirseconvenientemente en cuatro proposiciones especficas.1. La divisin capitalista del trabajo, tipificada en el famoso ejemplo de la fabricacin de alfileres de Adam Smith, no fue el resultado de la bsqueda de una organizacin ms perfecta del trabajo, sino de una organizacin que garantizara al empresario un papel esencial en el proceso productivo, como integrador de los distintos esfuerzos de sus trabajadores en un producto comercializable.2. De igual forma, el origen y el xito de la fbrica no descansa en su superioridad tecnolgica, sino en la sustitucin del control del tra- bajador por el del empresario sobre el proceso de trabajo y la canti- dad de producto, en el desplazamiento de la opcin del trabajador con respecto a cunto trabajar y cunto producir basndose en sus preferencias relativas por el ocio y los bienes, a la eleccin entre trabajar o no trabajar en absoluto, lo cual, por supuesto, no es una autntica eleccin.3. La funcin social del control jerrquico de la produccin es facilitar la acumulacin de capital. El individuo, en general y en promedio, no ahorra mediante una eleccin consciente y deliberada. Las presio- nes para gastar resultan demasiado fuertes. Los ahorros domsti- cos individuales que se logran son la consecuencia de la falta de ajuste del gasto a los aumentos de la renta, ya que el gastar, como cualquier otra actividad, debe ser aprendido, y el aprendizaje re- quiere tiempo. Por consiguiente, el ahorro individual es la conse- cuencia del crecimiento, y no una causa independiente. Las socieda- des consumistas precapitalistas, capitalistas y socialistas desa- rrollan instituciones mediante las cuales las colectividades determi- nan la tasa de acumulacin. En la sociedad capitalista moderna, la principal institucin colectiva para la acumulacin es la gran empre- sa. Una funcin esencial de la gran empresa es que su jerarqua ac- te como mediadora entre el productor individual (y accionista) y los QU HACEN LOS PATRONES?21 18. STEPHEN A. MARGLIN ingresos derivados de la venta del producto de la empresa, asignan- do una parte de esos ingresos a ampliar los medios de produccin. En ausencia de un control jerrquico de la produccin, la sociedad tendra que disear instituciones igualitarias para la acumulacin del capital, o contentarse con el nivel de capital ya acumulado.4. El nfasis en la acumulacin es en gran parte responsable del fracasodel socialismo de estilo sovitico en su intento de alcanzar y supe-rar al mundo capitalista en el desarrollo de formas igualitarias deorganizacin del trabajo. Al dar prioridad total a la acumulacin decapital, la Unin Sovitica repiti la historia del capitalismo, al me-nos en lo que se refiere a la relacin de hombres y mujeres con sutrabajo. El suyo no ha sido el fracaso, descrito por Santayana, deaquellos que al olvidar la historia estn condenados a repetirla. Cons-ciente y deliberadamente, los soviticos abrazaron el modo capita-lista de produccin. Y los defensores de la va sovitica hacia el desa-rrollo econmico no se disculpan: al fin y al cabo, argumentaranprobablemente que las instituciones igualitarias y el hombre iguali-tario (y orientado hacia la comunidad) no pueden crearse de la no-che a la maana; y la Unin Sovitica se sinti, con toda razn, de-masiado pobre como para marcar un lmite definido a la acumula-cin. Ahora, por lo tanto, los soviticos tienen cogido por la cola altigre de alcanzar y superar a Estados Unidos, porque probable-mente hara falta una revolucin muy radical para transformar laorganizacin del trabajo en esa sociedad y en la nuestra. A continuacin analizaremos estas proposiciones una por una,procurando ilustrarlas con detalles suficientes para otorgarlescredibilidad.2. Divide y vencers Por supuesto, la jerarqua no fue inventada por los capitalistas.Ms concretamente, tampoco stos inventaron la produccinjerrquica. En las sociedades precapitalistas la produccin industrialestaba organizada de acuerdo a una rgida jerarqua maestro-empleado-aprendiz. Lo que distingua a la jerarqua precapitalista dela capitalista era, primero, que el hombre situado en lo ms alto era,igual que el hombre de base, un productor. El maestro trabajaba consu aprendiz en lugar de limitarse a decirle qu hacer. En segundolugar, la jerarqua era lineal ms que piramidal. El aprendiz llegaraalgn da a ser empleado, e incluso maestro. En el capitalismo, sonpocos los trabajadores que llegan a capataz, por no decir empresarioindependiente o director de la compaa. Tercero, y quizs msimportante, el trabajador gremial no tena intermediarios entre l y elmercado. Generalmente venda un producto, no su trabajo; y, por lotanto, controlaba tanto el producto como el proceso productivo.22 PERDIENDO EL CONTACTO 19. I. TECNOLOGA, CONOCIMIENTO Y PODERDe igual manera que la jerarqua no dio origen al capitalismo, lomismo ocurre con la divisin del trabajo. La divisin social del trabajo,la especializacin de ocupaciones y funciones, es una caractersticade todas las sociedades complejas ms que una peculiaridad de lasindustrializadas o econmicamente avanzadas. Al fin y al cabo, nadaresulta ms elaborado que la divisin del trabajo en castas y lacorrespondiente jerarquizacin de la sociedad hind tradicional.Tampoco la divisin tcnica del trabajo es propia del capitalismo o dela industria moderna. La produccin textil, por ejemplo, incluso bajoel sistema gremial, estaba dividida en distintas tareas, cada una deellas controlada por especialistas. Pero, como hemos mencionado, eltrabajador gremial controlaba el producto y el proceso. Lo que hayque explicar es por qu la divisin gremial del trabajo evolucion haciauna divisin capitalista del trabajo en la que las tareas del trabajadorse hicieron tan especializadas y detalladas que no le quedaba al finalningn producto para vender, o al menos ninguno para el que hubieraun mercado amplio, y necesitaba por lo tanto utilizar los servicios delcapitalista como intermediario para integrar su trabajo con el de otrosy transformar el conjunto en un producto comercializable. Adam Smith argumenta que la divisin capitalista del trabajo seimplant por su superioridad tecnolgica. En su opinin, la ventaja dedividir el trabajo en tareas cada vez ms especializadas estaba limitadaslo por el tamao del mercado.2 Comprender las limitaciones de estaexplicacin exige claridad y precisin sobre el significado de lasuperioridad tecnolgica y las ideas conexas de eficiencia e ineficienciatecnolgica. Por supuesto, estas ideas son bsicas para la tesis centralde este ensayo. Diremos, de acuerdo con lo comnmente aceptado, queun sistema de produccin es tecnolgicamente superior a otro si rindems produccin con los mismos factores. No es suficiente que un nuevomtodo de produccin rinda ms producto por da para sertecnolgicamente superior. Incluso si el nico factor es el trabajo, unnuevo mtodo de produccin puede requerir ms horas de trabajo, o unesfuerzo ms intensivo, o condiciones de trabajo ms desagradables, encuyo caso estara rindiendo ms produccin con ms factores, no conigual cantidad. Afirmaremos, en contra de la lgica neoclsica, que unnuevo mtodo de produccin no tiene necesariamente que sertecnolgicamente superior para ser adoptado. La innovacin depende,al menos en igual medida, de las instituciones econmicas y sociales:de quin tiene el control de la produccin y bajo qu limitaciones seejerce ese control.Los trminos eficiencia tecnolgica e ineficiencia tecnolgica,tal como los utilizan los economistas, tienen significados ligeramentedistintos a las ideas normales y ordinarias de mejor y peor que traena la mente. Un mtodo de produccin es tecnolgicamente eficiente sino hay una alternativa tecnolgicamente superior. Es ineficiente siexiste una alternativa superior. Por consiguiente, es posible que ms QU HACEN LOS PATRONES?23 20. STEPHEN A. MARGLINde un mtodo de produccin resulte eficiente si consideramos sloun producto. El trigo, por ejemplo, puede ser producido eficientementecon mucha tierra y poco fertilizante, como en Kansas, o con muchofertilizante y relativamente poca tierra, como en Holanda. Pero si consideramos la superioridad tecnolgica y la eficiencia desdeel punto de vista de la economa en su conjunto, estos conceptos sereducen, en determinadas circunstancias, a la superioridad y la eficienciaeconmicas. Bajo las premisas de los libros de texto de una competenciaperfecta y universal, el mtodo de produccin tecnolgicamente eficientees aquel con menores costos, y la reduccin de costos resulta ser unndice de superioridad tecnolgica.3 La relacin entre costo mnimo yeficiencia tecnolgica es puramente lgica, y no depende en absoluto deque las premisas del modelo tengan lugar en el mundo real. Por otrolado, la importancia de la identificacin entre eficiencia tecnolgica yeficiencia econmica depende totalmente de la aplicabilidad de laspremisas del modelo competitivo al desarrollo del capitalismo. Enaspectos fundamentales, el desarrollo del capitalismo requeranecesariamente la negacin, y no el cumplimiento, de las premisas de lacompetencia perfecta. En cierto modo, es sorprendente que el desarrollo de los mtodoscapitalistas de organizacin del trabajo est en contradiccin con laspremisas de la competencia perfecta, ya que sta no tiene nada quever con la organizacin de la produccin! De hecho, incluso la mismaempresa, una institucin econmica fundamental en el capitalismo,no juega un papel esencial en los modelos de la economacompetitiva; 4 es simplemente una abstraccin conveniente para lafamilia en su papel de productora, y no hace nada que las familiasno pudieran hacer para s mismas igualmente bien. Los defensoresde la fe, desde Wicksell a Samuelson, han proc lamado congrandilocuencia la perfecta neutralidad de la competencia perfecta:por lo que respecta al modelo, los trabajadores podran tambincontratar al capital como trabajadores capitalistas!.5 En consecuencia,el fracaso del modelo competitivo para tener en cuenta una de lascaractersticas ms distintivas del capitalismo (y del socialismo queimita al capitalismo), el orden laboral piramidal, es para loseconomistas neoclsicos una gran virtud ms que una limitacin; sesupone que demuestra la gran generalidad de la teora. Generalidad,desde luego: la teora neoclsica dice slo que la jerarqua debe sertecnolgicamente eficiente para mantenerse, pero nieg a lasuperioridad de la jerarqua capitalista (recurdese, los trabajadorestambin pueden contratar capital!). Eso es decir muy poco; y esepoco, como se ver, est bastante equivocado. Volviendo a Adam Smith, La Riqueza de las Naciones ofrece tresargumentos a favor de la superioridad tecnolgica de dividir el trabajotan finamente como el mercado lo permita.24PERDIENDO EL CONTACTO 21. I. TECNOLOGA, CONOCIMIENTO Y PODEREste aumento considerable en la cantidad de productos que un mismo nmero de personas puede confeccionar, como consecuencia de la divisin del trabajo, procede de tres circunstancias distintas: primera, de la mayor destreza de cada obrero en par ticular; segunda, del ahorro de tiempo que comnmente se pierde al pasar de una ocupacin a otra, y por ltimo, de la invencin de un gran nmero de mquinas, que facilitan y abrevian el trabajo, capacitando a un hombre hacer la labor de muchos.6 De los tres argumentos, uno el ahorro de tiempo es, sin duda,importante. Pero este argumento tiene poco o nada que ver con laespecializacin total que caracteriza a la divisin capitalista deltrabajo. Un campesino, por ejemplo, generalmente arar un campoentero antes de nivelarlo, en lugar de alternar el arado y el rastrillo,surco a surco, para economizar en la preparacin del terreno. Pero laagricultura campesina es la anttesis de la especializacin capitalista;el campesino individual normalmente lleva a cabo todas las tareasnecesarias para convertir la simiente en una cosecha comercializable.En relacin al tiempo de preparacin, no hay nada que diferencie a laagricultura de la industria. Para ahorrar el tiempo que se empleanormalmente en pasar de una clase de trabajo a otra se necesitaslo seguir con la misma actividad el tiempo suficiente como paraque el tiempo de preparacin sea una parte insignificante del tiempototal de trabajo. El ahorro de tiempo requerir, como mucho, quecada trabajador contine con una misma actividad durante varios dascada vez, y no para toda la vida. El ahorro de tiempo implica separacinde tareas y duracin de la actividad, no especializacin. El tercer argumento de Smith la propensin a la invencin noresulta muy convincente. De hecho, el propio Smith admiti la principalcrtica que se le puede hacer, en un captulo posterior de la Riquezade las Naciones:Con los progresos en la divisin del trabajo la ocupacin de la mayor parte de las personas que viven de su trabajo, o sea la gran masa del pueblo se reduce a muy pocas y sencillas operaciones; con frecuencia, a una o dos tareas. Consideremos, sin embargo, que la inteligencia de la mayor parte de los hombres se perfecciona necesariamente en el ejercicio de sus ocupaciones ordinarias. Un hombre, que gasta la mayor parte de su vida en la ejecucin de unas pocas operaciones muy sencillas y casi uniformes en sus efectos, no tiene ocasin de ejercitar su entendimiento, o adiestrar su capacidad inventiva en la bsqueda de varios expedientes que sirvan para remover dificultades que nunca se presentan. Pierde as, naturalmente, el hbito de aquella potencia y se hace todo lo estpido e ignorante que puede ser una criatura humana... QU HACEN LOS PATRONES? 25 22. STEPHEN A. MARGLINNo ocurre lo mismo en las sociedades que comnmente se llaman brbaras, de cazadores, pastores y an en las de labradores, aquel rudimentario estado de la agricultura que precede al adelanto de las artes y manufacturas, y a la expansin del comercio con el extranjero.En esta clase de sociedades las distintas ocupaciones de cada individuo le obligan a ejercitar ms su capacidad natural y a inventar medios con que vencer las dificultades que incesantemente se presentan. La capacidad inventiva se mantiene siempre alerta, y el entendimiento no corre el riesgo de caer en aquella estupidez que parece encubrir, en una nacin civilizada, la inteligencia de la mayora de los individuos pertenecientes a las clases inferiores del pueblo.7 Sin embargo, la eleccin no parece estar realmente entre laestupidez y la barbarie, sino entre el trabajador cuyo margen de controles bastante amplio como para ver en qu forma encaja cada operacinen el conjunto, y el trabajador confinado a un pequeo nmero detareas repetitivas. Desde luego, sera sorprendente que la propensindel trabajador a inventar no hubiera disminuido por la especializacinextrema que caracteriza a la divisin capitalista del trabajo. Todo esto deja al incremento de la destreza de cada trabajadorindividual como el fundamento para llevar la especializacin a loslmites permitidos por el tamao del mercado. Si Adam Smith estuvierahablando de msicos, bailarines o cirujanos, o incluso si estuvierahablando de la divisin del trabajo entre fabricantes de alfileres ytejedores, su argumento sera difcil de contradecir. Pero est hablandono de especializaciones esotricas, no de la divisin social del trabajo,sino de la minuciosa divisin de actividades industriales ordinarias,corrientes, en tareas separadas. Vase su ejemplo favorito de lafabricacin de alfileres: ... dada la manera como se practica hoy da la fabricacin de alfileres, no slo la fabricacin misma constituye un oficio aparte, sino que est dividida en varios ramos, la mayor parte de los cuales tambin constituyen otros tantos oficios distintos. Un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta, un quinto obrero est ocupado en limar el extremo donde se va a colocar la cabeza: a su vez la confeccin de la cabeza requiere dos o tres operaciones distintas: fijarla es un trabajo especial, esmaltar los alfileres, otro, y todava es un oficio distinto colocarlos en el papel. En fin, el importante trabajo de hacer un alfiler queda dividido de esta manera en unas dieciocho operaciones distintas, las cuales son desempeadas en algunas fbricas por otros tantos obreros diferentes, aunque en otras un solo hombre desempee a veces dos o tres operaciones. He visto una pequea fbrica de26PERDIENDO EL CONTACTO 23. I. TECNOLOGA, CONOCIMIENTO Y PODER esta especie que no empleaba ms que diez obreros, donde, por consiguiente, algunos de ellos tenan a su cargo dos o tres operaciones.Pero a pesar de que eran pobres y, por lo tanto, no estaban bien provistos de la maquinaria debida, podan, cuando se esforzaban, hacer entre todos, diariamente, unas doce libras de alfileres. En cada libra haba ms de cuatro mil alfileres de tamao mediano. Por consiguiente, estas diez personas podan hacer cada da en conjunto, ms de cuarenta y ocho mil alfileres, cuya cantidad dividida entre diez, correspondera a cuatro mil ochocientos por persona. En cambio, si cada uno hubiera trabajado separada e independientemente, y ninguno hubiera sido adiestrado en esa clase de tarea, es seguro que no hubiera podido hacer veinte, o, tal vez, ni un solo alfiler al da... . 8En la medida en que los conocimientos necesarios son difciles deadquirir, la especializacin es esencial para la divisin de la produccinen operaciones separadas. Pero, a juzgar por los salarios de los variosespecialistas que intervienen en la fabricacin de alfileres, no se diraque se trata de conocimientos muy especializados. Al menos no erandel tipo que requiere un salario adicional. En una fbrica de alfileresde principios del siglo XIX, de la que nos ha llegado documentacindetallada, T. S. Ashton encontr salarios para hombres adultos deunos veinte chelines semanales, independientemente de la ramaespecfica en la que se ocupaban.9 Las mujeres y los nios, como eracostumbre, ganaban menos, pero de nuevo aqu no parece habergrandes discrepancias entre las distintas ramas de produccin dealfileres. Parecera que los misterios de la fabricacin de alfileres seaprendan rpidamente, y que el incremento potencial en la destrezaaportado por la divisin extrema de las tareas se agotaba rpidamente.Desde luego, es difcil defender la especializacin de los trabajadoresen tareas especficas basndose en el sector de los alfileres.10 La dicotoma entre especializacin y fabricacin por separado decada alfiler parece ser falsa. Aparentemente podra haber sidotecnolgicamente posible conseguir el ahorro de costes de reducir eltiempo de preparacin sin la especializacin. Un operario, con su mujery su hijo, podra haber ido pasando de una tarea a otra, estirandoprimero suficiente alambre para cientos o miles de alfileres, despusenderezndolo, despus cortndolo, y as con cada operacin sucesiva,aprovechando de ese modo las ventajas de dividir el proceso productivototal en tareas separadas. Por qu, entonces, la divisin del trabajo en el sistema desubcontratacin conlleva la especializacin junto con la separacinde tareas? En mi opinin, la razn est en el hecho de que sin laespecializacin el capitalista no tiene un papel esencial que jugar enel proceso de produccin. Si cada productor pudiera integrar por s QU HACEN LOS PATRONES?27 24. STEPHEN A. MARGLINmismo las tareas que constituyen la fabricacin de alfileres en unproducto comercializable, pronto descubrira que no necesitarelacionarse con el mercado de alfileres a travs de la intermediacindel subcontratista. Podra vender directamente y quedarse con elbeneficio que el capitalista obtena por mediar entre el productor yel mercado. Separar las tareas asignadas a cada trabajador era elnico medio con el que el capitalista poda, en los tiempos anterioresa los de la maquinaria costosa, asegurarse su permanencia comouna figura esencial en el proceso de produccin, como integrador deesas operaciones separadas en un producto para el que exista unamplio mercado; y la especializacin del hombre en tareas al niveldel subproducto era el sello distinto del sistema de subcontratacin. La divisin capitalista del trabajo, tal como se desarroll bajo elsistema de subcontratacin, encarnaba los mismos principios quelas potencias imperiales triunfantes utilizaron para gobernar suscolonias: divide y vencers. Explotando las rivalidades entre hindesy musulmanes en la India si no crendolas en realidad los inglesespudieron proclamar que su presencia era esencial para la estabilidaddel subcontinente. Y, a veces, con mal disimulada satisfaccin,pudieron sealar a los millones de muertos que siguieron a la particincomo la prueba de su aporte a la estabilidad. Pero esta tragedia slodemostraba que los britnicos se haban hecho a s mismosindispensables como mediadores, no que hubiera ninguna necesidadinherente de mediacin britnica en la rivalidad entre comunidades. De forma similar, el desarrollo de un sistema industrial dependientede la integracin capitalista no demuestra que la divisin capitalistadel trabajo sea tecnolgicamente superior a la integracin por el propioproductor. La peculiar contribucin del subcontratista a la produccinestaba bien recompensada, no a causa de alguna autntica escasezde la capacidad para integrar funciones separadas; ms bien, laescasez era creada ar tificialmente para preservar el papel delcapitalista. Cmo pudo el capitalista soportar la competencia si su papel eraartificial? Qu impeda a cada productor integrar su propio trabajo yentrar directamente en contacto con un mercado amplio? Elsubcontratista capitalista que, como hiptesis, fuera tecnolgicamentesuperfluo, habra sido eliminado por esa competencia, ya que losproductores integrados hubieran fabricado alfileres, tejidos y vasijasa un coste menor. Por qu algn individuo emprendedor y con talentono organiz a los productores para eliminar al subcontratistacapitalista? La respuesta es que esa tarea no habra producido ningnbeneficio. Si el organizador se converta a su vez en productor, tendraque haberse conformado con un salario de productor. Sus colegaspodran haber hecho una colecta para una cena en su honor o haberleregalado un reloj de oro, pero es improbable que su gratitud les28PERDIENDO EL CONTACTO 25. I. TECNOLOGA, CONOCIMIENTO Y PODERhubiera llevado mucho ms lejos. Para recoger los beneficios delorganizar, uno tena que convertirse en subcontratista capitalista!La cuestin es que no era necesaria la confrontacin entre hombresde talento, fortuna y nimo emprendedor que componan la clasecapitalista en los das de la subcontratacin. A todos y cada uno lesinteresaba mantener el sistema de asignar tareas distintas a distintostrabajadores. No haca falta muchas luces para ver que su prosperidad,as como su supervivencia como intermediarios, dependa de estesistema.11 Para el mediador, las ventajas de ubicarse entre el productor y unmercado amplio fueron aparentemente obvias por algn tiempo antesque la manufactura capitalista sucediera a la manufactura gremial.Los estudios de la industria en los siglos dieciseis y diecisieteefectuados por George Unwin le sugirieron que los diversos gremiosestaban, en realidad, envueltos en una lucha constante respecto aquin de ellos deba asegurarse la ventaja econmica de ubicarseentre el resto y el mercado. 12 Y Unwin seala pero desafortuna-damente no elabora el punto que por este entrelazamiento de losintereses del comerciante y del artesano se prepar gradualmente elcamino para una nueva forma de organizacin, que abrazaba ambasclases, que naturalmente busc extender su autoridad sobre lamanufactura tan ampliamente como le fue posible.13 Evidencia slida de que el mandamiento divide y vencers, msque la eficiencia, se encontraba en la raz de la divisin capitalista deltrabajo no es, en forma bastante natural, fcil de encontrar. No sepuede realmente esperar que el capitalista, o cualquier otro interesadoen preservar la jerarqua y la autoridad, proclame pblicamente quela produccin se organizaba para explotar al trabajador. Y el trabajadorque era suficientemente perspicaz como para apreciarlo poda unirsea las filas de los explotadores en las sociedades relativamente mvilesen las que la revolucin industrial arraig primero. No obstante, existe un destello ocasional de reconocimiento. Uno,aunque proveniente de un perodo ligeramente posterior, respalda elpunto de vista de divide y vencers de la especializacin mejor queuna falsificacin cualquiera. Henry Ashworth, Jr., socio y gerente deuna de las empresas textiles Ashworth, anotaba aprobatoriamente ensu diario que un competidor no permita a ninguno de sus empleados,incluso a su administrador, mezclar algodn, aadiendo... su administrador, Henry Hargreaves, no sabe nada sobre el mezclado o los costos del algodn, de modo que no puede apoderarse de su negocio la actividad de todos sus supervisores estn bastante separadas una de otra y, por tanto, nadie sabe lo que est sucediendo, salvo l mismo. 14 QU HACEN LOS PATRONES?29 26. STEPHEN A. MARGLIN Esta historia tiene un paralelo reciente. Conozco a un hombre quefue alguna vez fabricante de sandalias. Para aprender el oficio, fue atrabajar para un maestro fabricante de sandalias. Este ilustre varnle ense sistemticamente todo lo que deba saberse para hacersandalias salvo cmo comprar el cuero. Mi amigo pudo haberaprendido este vital aspecto del oficio por su cuenta por el familiar yprobado mtodo de ensayo y error si hubiera tenido mil dlaresms o menos para cubrir los errores inherentes al proceso deaprendizaje. Al no tener el capital, la resistencia de su jefe a compartiruna habilidad particular le obligaba efectivamente a permanecersiendo obrero por el tiempo que estuviera en el negocio. Otro comentario del siglo diecinueve sugiere que aquellos queestaban ms cercanos que nosotros a los inicios del capitalismoindustrial no estaban ciegos al papel de la divisin del trabajo en elsustento de una sociedad jerrquica. The Spectator aprobaba lacooperacin entre maestro y obreros, siempre que no amenazara alcapitalismo. De hecho, si la cooperacin estuviera limitada a compartirganancias y cosas similares, podra fortalecer al capitalismo, porqueel compar tir ganancias no significaba de ninguna manera ladestruccin de la jerarqua. En contraste, las cooperativas detrabajadores eran percibidas como una clara amenaza, algo que TheSpectator pens necesario exorcizar antes de ensalzar las virtudes decompartir las ganancias: Hasta ahora ese principio (de cooperacin) ha sido aplicadoen Inglaterra slo por asociaciones de trabajadores, pero losexperimentos de Rochdale, importantes y exitosos como fueron,eran incompletos en uno o dos puntos. Mostraron que lasasociaciones de trabajadores podan administrar con xitotalleres, fbricas y todas las formas de la industria y mejorarinmensamente la situacin de los hombres, pero dejaron un clarolugar para los maestros. Esto era un defecto, por tres razones.(Enfasis aadido).15 Es de algn inters examinar estas razones: Primero, en Inglaterra grandes masas de dinero estn en manosindividuales; en segundo lugar, existe entre nosotros un gran grupode gente con capacidad administrativa o, como decimos, concapacidad empresarial, que es de gran valor en la direccin sabiadel trabajo asociado, que puede aadir y aade mucho al valor deese trabajo, y que no est dispuesto a dedicarse a trabajar ensociedad absoluta o igualitaria. No remunera, dice el Sr. Brassey,ser otra cosa que jefe. Y, finalmente, la cooperacin entre lostrabajadores no est tan de acuerdo al espritu nacional como lacooperacin entre patrones y trabajadores por haberseincorporado en nuestros huesos la monarqua limitada y seacepta rpidamente un sistema que armonice con el espritu30PERDIENDO EL CONTACTO 27. I. TECNOLOGA, CONOCIMIENTO Y PODER nacional, mientras que uno que no lo hace, aun cuando superior en s mismo, avanza en verdad lentamente.16La primera que grandes masas de dinero estn en manosindividuales es una razn para la organizacin jerrquica slo sise considera inviolable la distribucin de la riqueza. En realidad, elargumento es usualmente presentado en la forma inversa: que lasuperioridad de la produccin jerrquica requiere grandesdesigualdades de riqueza! La segunda razn que la capacidadadministrativa... puede aadir y aade infinitamente al valor del...trabajo pero no est dispuesto a dedicarse a trabajar en sociedadabsoluta o igualitaria es contradicha por los mismos xitosdeclarados por los experimentos de Rochdale. La tercera el espritunacional para la monarqua limitada es el ltimo refugio de lospillos; si se le tomara seriamente no se podra jams cuestionar elstatus quo.Aunque la evidencia directa en favor de la hiptesis de divide yvencers de la divisin capitalista del trabajo no es abrumadora, espor lo menos tan impresionante como la evidencia directa de lahiptesis de la eficiencia. Y tambin existe alguna evidencia indirecta.Si la especializacin de los trabajadores en las tareas tuvo lugar paraasegurar el control capitalista, entonces donde el control capitalistaestaba, por otras razones, ms all de cuestionamientos, no hay base,de acuerdo a la hiptesis de divide y vencers, para esperar unaespecializacin minuciosa. Y as ocurre, por lo menos en el nico casodel que tengo conocimiento. La industria britnica del carbn ofreceun ejemplo de una industria de la que nunca se apoder la divisincapitalista del trabajo. Bajo mtodos manuales [hand-got], tanprimitivos en tcnica como el sistema de subcontratos en lamanufactura, pero que sobrevivieron hasta entrado el siglo veinte, laresponsabilidad por la tarea completa de la obtencin del carbndescansa completamente en las espaldas de un nico grupo pequeo,cara a cara, que experimenta el ciclo entero de operaciones dentrodel mbito de sus miembros.17 Este grupo contrataba directamentecon la administracin de la mina de carbn, y aunque el contratopudiera estar bajo el nombre del cortador [hewer] , era consideradocomo un esfuerzo conjunto. El liderazgo y la supervisin eran internosal grupo, que tena una calidad de autonoma responsable.18 Adems,cada minero de carbn (era) un trabajador verstil, usualmente capazde sustituir a su compaero... Tena orgullo de oficio e independenciade artesano. Estas cualidades obviaban las dificultades de la posicinsocial [status] y contribuan a la autonoma responsable. 19Presumiblemente, el dueo de la mina no senta la necesidad deespecializar a sus hombres en las tareas. La escasez de vetas de carbny la institucin de la propiedad privada aseguraban que los trabajadoresno se desharan de sus patrones. QU HACEN LOS PATRONES? 31 28. STEPHEN A. MARGLIN Pero ste es slo el inicio de la historia. Su captulo ms interesantees quizs el subsiguiente desarrollo de la organizacin del trabajobajo condiciones mecanizadas (sistema longwall de cmara y pilares).Como cuentan la historia Trist y Bamforth, surgi la necesidad (condicho sistema) de una unidad ms parecida, por tamao y complejidaddiferenciada, a un pequeo departamento fabril.20 Con qu modelo?En el perodo en que se desarroll el mtodo longwall, no habaprecedentes para la adaptacin de la tecnologa mecnica al trabajosubterrneo. En ausencia de experiencia relevante en la propiatradicin minera, era casi inevitable que tuviera lugar un fuerteprstamo de cultura (de la especializacin de los hombres a lastareas).21 La idea bsica del sistema longwall era la divisin del trabajo porturnos, siendo cada turno responsable de un subconjunto de lasoperaciones que trasladan el carbn de la mina a la superficie. El trabajo se subdivide en una serie nor malizada deoperaciones componentes que siguen una a otra en una rgidasucesin en el curso de tres turnos de siete horas y media cadauno, de modo que un ciclo total de obtencin de carbn puedecompletarse una vez en cada veinticuatro horas de la semanalaboral. La extensin de turnos de los 40 trabajadores necesariosen un frente promedio es: 10 para los turnos primero (corte) ysegundo (extraccin); 20 para el tercer turno (relleno).22 Sin embargo, los mtodos mecanizados no dieron los frutos queparecan prometer. El problema resida en la supervisin de gruposde especialistas, cada uno responsable por slo una de las operacionesque constituan el conjunto. 23 Y la solucin resida en reconstituir losgrupos de trabajo de modo que cada turno fuera responsable de lacontinuidad de la tarea ms que de un conjunto especfico de tareas...con la responsabilidad de la coordinacin y control principalmenteen las manos del grupo a cargo del ciclo. 24 Las caractersticasdistintivas del nuevo sistema, denominado sistema longwallcompuesto era cudruple:Trabajo El Mtodo de Trabajo De acuerdo con la tradicin del trabajo compuesto que se origin en el sistema manual [hand-got], los hombres que ingresaban en un turno deban iniciar el trabajo del ciclo desde el punto en que haba sido dejado por el grupo del turno previo y continuar con las tareas que haba que hacer enseguida. Cuando la principal tarea de un turno se completaba, los hombres deban cambiar de frente para con- tinuar con las siguientes tareas, sea que formaran parte del ciclo vi- gente o que comenzaran uno nuevo.32 PERDIENDO EL CONTACTO 29. I. TECNOLOGA, CONOCIMIENTO Y PODER Trabajadores Los Trabajadores Para practicar la continuidad de la tarea era necesario que el grupo del ciclo incluyera hombres que fueran por lo menos competentes bajo supervisin, si no siempre formalmente calificados, para asu- mir las tareas necesarias a medida que surgan. No era necesario que todos los miembros del equipo compuesto fueran completamente verstiles, sino slo que como equipo deban tener suficientes recur- sos de habilidades disponibles en cada turno para asumir los roles que probablemente surgieran. Trabajo Los Grupos de Trabajo El equipo que manejaba el longwall compuesto deba ser un grupo autoseleccionado. El grupo del ciclo deba aceptar responsabilidad por asignar sus miembros a los diversos puestos de trabajo que la administracin especificaba que deban llenarse. Para regular el cam- bio de frente, el equipo deba desarrollar y operar algn sistema para la rotacin de tareas y de turnos entre los miembros del equipo. El Mtodo de Pago Como en los sistemas manuales [hand-got], deba existir una boleta de pagos comn que todos los miembros del equipo deban compar- tir igualitariamente, pues se consideraba que al trmino del ciclo todos los miembros haban hecho una contribucin equivalente.25 La industria britnica del carbn es una de las pocas donde sehan intentado comparaciones directas de mtodos alternativos deorganizacin del trabajo. Los ensayos no son absolutamenteconcluyentes porque las alternativas no pueden ser aplicadasrepetidamente al mismo frente de carbn. Sin embargo, los resultadosson sorprendentes: se encontr que el mtodo longwall compuestoproduca 20 por ciento ms carbn que el mtodo longwallconvencional. 26 Igualmente interesante para los fines presentes es el efecto de lareorganizacin sobre la administracin:Los efectos de la autorregulacin por el grupo del ciclo sobre la administracin de la veta del que el longwall convencional era parte... era que la estructura de administracin de la veta fue eventualmente simplificada. Un capataz fue retirado; se encontr que no haba trabajo para l.27 (Enfasis aadido) QU HACEN LOS PATRONES? 33 30. STEPHEN A. MARGLIN No es difcil imaginar las dificultades que habra enfrentado lareorganizacin si la decisin sobre su destino hubiera estado enmanos del capataz sobrante. Esencial a la buena voluntad de los superiores del capataz depermitir la reintroduccin en las minas de grupos de trabajovoluntariamente integrados, no especializados, no jerrquicos, era elacoplamiento de la escasez fsica de las vetas de carbn con lainstitucin de la propiedad.28 Si los mineros hubieran sido capacesde instalarse por si mismos, la administracin bien podra haberhallado necesario confiar, como hizo el subcontratista capitalista, enla especializacin de los hombres a las tareas como medio paramantener al trabajador en su legtimo lugar y, por lo tanto, alpatrn en el suyo. La mina de carbn es, en alguna medida, tpica de la era deldesarrollo del capitalismo industrial que sigui al sistema desubcontratacin, pero creo que es errneo asignar impor tanciaprincipal al crecimiento del capital fijo, al alto costo de los medios deproduccin, para explicar la proletarizacin de la fuerza de trabajo.La propiedad de la maquinaria, como la propiedad de las vetas decarbn, fue en la Inglaterra de mediados del siglo diecinueve quizstan efectiva como la especializacin para asegurar un papel alcapitalista. La maquinaria era demasiado costosa para el trabajadorindividual, y el grupo era inexistente para todos los fines y propsitos.Pero antes de esa poca, la maquinaria no era prohibitivamente cara,y desde entonces el sindicato se ha convertido en una fuerza quepodra haber compensado el alto costo de la maquinaria para elgrupo si no para el individuo. Por algn tiempo la preservacin de lajerarqua patrn-trabajador requera la aceptacin tcita de lossindicatos. Los sindicatos actuales carecen de voluntad de cambio,no de fortaleza. Esto no quiere decir que es un mero accidente quelos sindicatos hayan, en su mayor parte, elegido ignorar la jerarqua ysus efectos y se han concentrado en cambio en el pan de cada da.Esto ha sido lo ms fcil de acomodar dentro del marco de unaeconoma creciente, y el acuerdo para limitar el conflicto a estascuestiones ha sido un instrumento para acallar el conflicto entrecapitalistas y trabajadores. Pero el precio de la acomodacin ha sidoalto: los sindicatos se han convertido en otro engranaje de la jerarqua,que no acta contra ella en defensa de los trabajadores.29 No es, sinembargo, simplemente un asunto de reorientar las prioridades dentrodel marco tradicional del liderazgo de los sindicatos. De haberseinteresado los sindicatos en la relacin de los hombres con su trabajo,se habran hallado en conflicto con los principios mismos de laorganizacin capitalista y no meramente con la divisin, en el margen,de la torta capitalista. Los voceros de los trabajadores no podranhaber sido por ms tiempo los pilares del orden establecido.34 PERDIENDO EL CONTACTO 31. I. TECNOLOGA, CONOCIMIENTO Y PODER Cuando la absoluta escasez de recursos naturales limita la produccina unos pocos sitios, la institucin de la propiedad se ha bastado paramantener a los trabajadores en una posicin subordinada. De este modofue que en una industria extractiva como la minera del carbn no sehizo necesaria la especializacin en una tecnologa manual ni en unamecanizada. En la industria manufacturera, donde los factores deproduccin no laborales son, en s mismos y en su mayor parte,producidos y, por tanto, accesibles en principio a grupos de trabajadoresindependientemente del costo, la especializacin ha continuadosustentando la ilusin de que la jerarqua es necesaria para integrar losesfuerzos de muchos en un producto mercantil.Pero estamos adelantndonos a la historia. En el presente puntodel argumento basta la cronologa para refutar la explicacin de laproletarizacin de los productores por el alto costo de la maquinaria:la transformacin del productor independiente en asalariado tuvo lugarantes de que la maquinaria se hiciera costosa. Fue una consecuenciadirecta de la especializacin de los hombres en las tareascomponentes, que caracterizaba al sistema de subcontrato.Ciertamente, el capital jug un papel en el sistema de subcontrato; elsubcontratista era al fin y al cabo un capitalista. Pero la maquinariabajo el sistema de subcontrato era primitiva; el capital fijo erainsignificante. El capital proporcionado por el subcontratador erapredominantemente capital de trabajo un surtido de bienes enproceso y adelantos de pagos por trabajo.El papel desempeado por los adelantos de salarios merece msatencin de la que ha recibido porque, al menos en algunas industrias,parece haber sido un importante medio por el cual el capitalistamantena su hegemona. 30 Los adelantos de salarios eran para elcapitalista lo que las muestras gratuitas de herona son para elvendedor de drogas: un medio para crear dependencia. Es de pocaimportancia que una fuera una dependencia legal y la otra unadependencia fisiolgica. Ambas representan una adiccin de la cualescapan slo los de voluntad excepcionalmente fuer te y losafortunados.31 Para los propsitos actuales, el punto es que la prcticade lo que era virtualmente servidumbre contractual (aunque porperodos de tiempo ms cor tos, que lo que era usual en laNorteamrica britnica y en las colonias africanas) complementababien la especializacin de los hombres en las tareas. Los adelantosde salarios vinculaban legalmente al trabajador con su patrn, y laespecializacin de su actividad a una pequea parte del conjuntoayudaba a evitar que el trabajador escapara a su obligacin legal detrabajar para nadie ms (hasta que su deuda fuera cancelada)restringindole las salidas de su produccin a intermediarios, quienesconstituan un mercado mucho ms pequeo que el mercado paraun producto final. Presumiblemente era mucho ms difcil venderalfileres no blanqueados que alfileres blanqueados. 32 QU HACEN LOS PATRONES? 35 32. STEPHEN A. MARGLIN No importa cun extendida pudiera haber estado, bajo el sistema desubcontrato, la utilizacin de los adelantos de salarios, para mantenerla dependencia del trabajador y el control jerrquico de la produccin,no fue un fenmeno histrico aislado. Ha sido una impor tantecaracterstica en otros tipos de economas de mercado donde no sedispona de medios alternativos para subordinar al trabajador. Quizsel ejemplo ms relevante en la experiencia norteamericana fue eldesarrollo de la organizacin agrcola en el Sur posterior a 1865. Elproblema del dueo de plantacin norteamericano despus de la GuerraCivil era, en muchos aspectos, similar al problema del subcontratadorbritnico de la poca prefabril: cmo asegurar para s un papel esencialen el proceso de produccin. El ex esclavo no estaba ya legalmenteatado a la tierra, y la tierra, como los medios de produccin industrialen la poca prefabril, no era suficientemente escasa o costosa comopara mantener la dependencia de los capitalistas por parte de lostrabajadores. El problema fue resuelto mediante el acoplamiento del sistema decrdito por compra adelantada de cosecha [crop-lien system of credit]al sistema de cultivo de aparcera. El dueo de plantacin capitalistatpicamente adelantaba crdito en especies para alimentos y otrasnecesidades de la vida, as como para semillas, fertilizantes eimplementos. Estos adelantos estaban garantizados por un derechode retencin sobre cosechas presentes y futuras, y el agricultor estabalegalmente bajo la servidumbre de su acreedor hasta que la deudafuera cancelada, que poda ser nunca ya que el acreedor guardabalos libros. Bajo el sistema de aparcera, el terrateniente, no elarrendatario, controlaba la eleccin de los cultivos,y l no quiere que crezca nada excepto lo que puede vender. Si el arrendatario se da el tiempo para mantener un huerto, lo hace descuidando su inters principal y, adems, priva al propietario de venderle comestibles adicionales. 33 Incluso la independencia nominal de propiedad de la tierra erararamente de algn valor para el ex esclavo. La deuda no era un arreglomercantil, sino un sojuzgamiento. Y el derecho de retencin de lacosecha le daba al capitalista virtualmente el mismo control sobre elpatrn de cultivos que la propiedad de la tierra. El cultivador que seatreviera a cultivar un bancal de hortalizas era rpidamente advertidoque estaba disminuyendo su crdito. 34 El resultado fue unmonocultivo ruinoso.En la mayor parte del Sur el comerciante exiga que se cultivara algodn, ms algodn y casi slo algodn, porque... los cultivadores no podan comerlo a sus espaldas ni derivarlo a la venta clandestina.36PERDIENDO EL CONTACTO 33. I. TECNOLOGA, CONOCIMIENTO Y PODER... Cualquier intento de sustraer alguna cantidad del algodn para venderlo en otro lugar, incluso si estaba por encima de la cantidad que se le deba al tendero, era rpidamente reprimido. En Carolina del Sur, si quien detentaba el derecho de retencin tena la mnima sospecha de esa intencin, poda obtener una orden del amanuense de la corte para que el comisario confiscara la cosecha entera para su venta... .35 Generosamente asistido por el poder policial del estado, el algodnhabilit al capitalista a intervenir entre el productor y el mercado. Enrealidad, es justo concluir que el cultivo del algodn fue para el dueocapitalista de la plantacin lo que la especializacin fue para elcapitalista subcontratador : una eleccin dictada no por lasuperioridad tecnolgica sino por su inters de interponerse entre elproductor y el mercado.surgimientofbrica3. El sur gimiento de la f brica La especializacin detallada, que fue el sello distintivo del sistemade subcontrato, slo cancel uno de los dos aspectos del control dela produccin por los trabajadores: el control sobre el producto. Elcontrol del proceso de trabajo, cundo y cunto se esforzara eltrabajador, qued con el trabajador hasta el advenimiento de la fbrica. Los historiadores de la economa atribuyen usualmente elsurgimiento de la fbrica a la superioridad tecnolgica de lamaquinaria de gran escala, que requera la concentracin del esfuerzoproductivo en torno a las fuentes de energa recientemente domeadasagua y vapor. Las primeras fbricas, de acuerdo con T. S. Ashton,surgieron a principios del siglo dieciocho cuando por razones tcnicas,pequeos grupos de hombres fueron reunidos en talleres y pequeasfbricas con molinos movidos por agua. 36 Pero los comienzos delsistema fabril moderno son usualmente asociados con RichardArkwright, cuyas fbricas de hilado desplazaron a la manufacturadomstica del hilo de algodn. Se dice que el marco movido por aguade Arkwright determin la organizacin fabril del hilado: A diferenciade la mquina de hilar, el marco requera, para su funcionamiento,una potencia mayor que la de los msculos humanos, y de aqu quedesde el inicio el proceso fue llevado a cabo en fbricas.37 Otrasautoridades concuerdan. As Paul Mantoux: ...la utilizacin demquinas distingue la fbrica de (el sistema de subcontrato), y da sucarcter especial al nuevo sistema comparado con todos losprecedentes...38 Y, ms recientemente, David Landes ha escritoLa Revolucin Industrial... requera mquinas que no slo reemplazaran el trabajo manual sino que impulsaran la concentracin de la produccin en fbricas en otras QU HACEN LOS PATRONES? 37 34. STEPHEN A. MARGLIN palabras, mquinas cuyo apetito por energa fuera demasiado grande para ser satisfechas por fuentes domsticas de energa y cuya superioridad mecnica fuera suficiente para quebrar l a re s i s t e n c i a d e l a s fo r m a s a n t e r i o re s d e p r o d u c c i n manual. 39 Debe anotarse que estas autoridades reconocen las otras ventajasque la fbrica ofreca, particularmente un sistema de disciplina ysupervisin que era imposible bajo el sistema de subcontrato. Era,como dice Ashton, la necesidad de supervisar el trabajo lo que lleva Peter Stubbs a reunir a los fabricantes de limas en su fbrica enWarrington. 40 Mantoux nota tambin las obvias ventajas desde elpunto de vista de la organizacin y la supervisin41 de reunir muchostrabajadores en un mismo taller. De acuerdo con Landes, la necesidadde disciplina y supervisin orient los pensamientos de losempleadores... a talleres donde los hombres seran reunidos paratrabajar bajo vigilantes supervisores. 42 Y, en otra parte, Landes esincluso ms explcito. La esencia de la fbrica, escribe en laintroduccin a un volumen de ensayos sobre el desarrollo delcapitalismo, es la disciplina la oportunidad que brinda para ladireccin y la coordinacin del trabajo.43 No obstante, las ventajas de la disciplina y la supervisin quedan,en la visin convencional, como consideraciones secundarias para darcuenta del xito del sistema fabril, si bien no para la motivacinsubyacente. Al mismo tiempo que Mantoux nota las ventajasorganizativas de la fbrica, l concluye que el sistema fabril... era elresultado necesario de la utilizacin de maquinaria.44 En formasimilar, mientras identifica la disciplina como la esencia de la fbrica,Landes atribuye su xito a factores tecnolgicos: el triunfo de lamanufactura concentrada sobre la dispersa fue, en realidad,posibilitada por las ventajas econmicas de equipo accionado porenerga. La fbrica tena que vencer a la industria domstica en elmercado, y no fue una victoria fcil. 45 El modelo que subyace en este razonamiento es fcil de identificar:la fbrica sobrevivi; por tanto debe haber sido un mtodo menoscaro de produccin que los mtodos alternativos. Y en la economacompetitiva de mercado slo los mtodos de menor costo sontecnolgicamente eficientes, siempre y cuando la eficiencia seadefinida en el sentido amplio de toda la economa. De aqu que lafbrica debe haber sido tecnolgicamente superior a sus alternativas.Sin embargo, la sola mencin de la supervisin y la disciplinacomo motivaciones para la fbrica nos debera poner en guardiacontra una identificacin demasiado fcil de la minimizacin decostos con la eficiencia tecnolgica. En el modelo competitivo nohay lugar para la supervisin y la disciplina, salvo las impuestaspor el mecanismo de mercado. 46 Cualquier reconocimiento de la38 PERDIENDO EL CONTACTO 35. I. TECNOLOGA, CONOCIMIENTO Y PODERimpor tancia de la super visin y la disciplina como fuerzasmotivadoras del establecimiento de fbricas es equivalente aadmitir importantes violaciones de los supuestos de competenciaperfecta, y sigue de aqu que la minimizacin de costos no puedeser identificada con la eficiencia tecnolgica. De esta manera, lasuperioridad tecnolgica no se hace necesaria ni suficiente parael surgimiento y el xito de la fbrica. Se argumentar ahora que la aglomeracin de trabajadores enfbricas era una consecuencia natural del sistema de subcontrato(un resultado, si se quiere, de sus contradicciones internas) cuyo xitotena poco o nada que ver con la superioridad tecnolgica de lamaquinaria de gran escala. La clave del xito de la fbrica, as comosu inspiracin, era la sustitucin del control de los trabajadores delproceso de produccin por el de los capitalistas. La disciplina y lasuper visin podan reducir, y redujeron, los costos sin sertecnolgicamente superiores. El hecho de que el triunfo de la fbrica, as como la motivacindetrs de ella, resida en la disciplina y la supervisin, era claro porlo menos para un observador contemporneo. El mayor apologistadel sistema fabril del siglo diecinueve, Andrew Ure, atribuy bastanteexplcitamente el xito de Arkwright a su habilidad administrativa:En mi percepcin, la principal dificultad (enfrentada por Arkwright) no resida tanto en la invencin de un adecuado mecanismo autnomo para extraer y torcer el algodn en una fibra continua, como en...el entrenamiento dado a los seres humanos para que dejaran sus desordenados hbitos de trabajo, y para identificarse con la invariable regularidad de la automatizacin compleja. Elaborar y administrar un cdigo de disciplina fabril exitoso, adaptado a las necesidades de la diligencia fabril, fue la empresa herclea, el noble logro de Arkwright. Incluso en el presente, cuando el sistema est perfectamente organizado y su trabajo aliviado al mximo, es casi imposible convertir a personas que han pasado la pubertad, sean de origen rural o de ocupaciones artesanales, en obreros fabriles tiles. Luego de batallar por un tiempo para conquistar sus hbitos desganados o inquietos, ellos renuncian al empleo espontneamente o son despedidos por los supervisores por su falta de atencin.Si la fbrica Briareus pudo ser creada slo por el genio mecnico, debera haber nacido treinta aos antes; porque ms de noventa aos han pasado ya desde que John Wyatt, de Birmingham, no slo inventara la serie de rodillos aflautados, (los dedos hiladores usualmente atribuidos a Arkwright), sino que obtuviera patente por la invencin, y erigiera un motor giratorio sin manos en su pueblo natal... Wyatt era un hombre de buena QU HACEN LOS PATRONES? 39 36. STEPHEN A. MARGLIN educacin, con una carrera respetable, muy estimado por sus superiores, y por tanto favorablemente ubicado, desde el punto de vista mecnico, para madurar su admirable invencin. Pero era de un espritu gentil y pasivo, poco calificado para sufrir las dificultades de una nueva empresa manufacturera. Se requera, en verdad, un hombre del nervio y ambicin de Napolen para someter los temperamentos refractarios de trabajadores acostumbrados a paroxismos irregulares de diligencia... ste era Arkwright.47 (Enfasis aadido). Los esfuerzos de Wyatt y su fracaso final estn envueltos de misterio.En realidad, es imposible distinguir su contribucin de la quecorrespondi a su colaborador Lewis Paul. No sobrevive ningn modelode la mquina de Wyatt y Paul, pero Mantoux apoya el juicio de Ure enque Wyatt y Paul anticiparon a Arkwright en todos los aspectos tcnicosesenciales. La mquina de Arkwright, de acuerdo con Mantoux, difierede la de Wyatt slo en sus detalles. Estas insignificantes diferenciasno pueden explicar el xito t