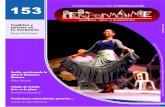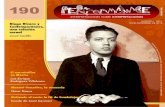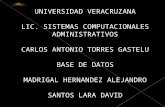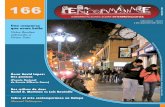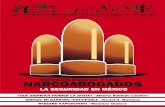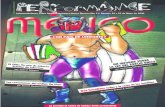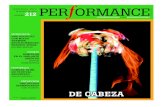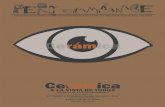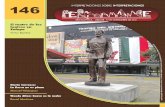Performance
-
Upload
rodrigo-vazquez -
Category
Documents
-
view
5 -
download
2
description
Transcript of Performance

performanceEl (o la) performance, uno de los paradigmas teóricos que más han llamado la atención en
el ámbito de los estudios culturales de los últimos quince años, sigue siendo un término que
evade la definición concreta (el carácter polisémico de este término proviene de su uso en
lengua inglesa, en el que significa ejecución, realización, desempeño, actuación, obra de
teatro, etc.). Se trata de una aproximación teórica en movimiento que se desplaza entre
disciplinas para abarcar diversos campos de estudio. En el mundo de las artes, en los
intersticios de las artes visuales y las artes escénicas, el performance es una forma
expresiva que por lo general se manifiesta en acciones conceptuales cuyo soporte
fundamental es el cuerpo del artista. En el campo de los estudios culturales, el performance
(y la performatividad) es utilizado como paradigma analítico para aproximarse a aquellas actividades expresivas de índole diversa que involucran un proceso comunicativo entre quien genera la actuación y quien la presencia. Así pues, en
términos artísticos y teóricos, el performance es un concepto innovador que se nutre de la
interdisciplina. La brecha para este nuevo campo quedó abierta a partir de los años
cincuenta, gracias al trabajo de lingüistas, sociólogos y antropólogos que recurrieron a las
metáforas de la teatralidad y el performance para analizar fenómenos como el habla, el
comportamiento social y las prácticas rituales.
Entre los pioneros cabe mencionar a los lingüistas británicos John L. Austin y su alumno,
John R. Searle, quienes estudiaron el lenguaje en sus dimensiones “performativas” (los
“actos del habla”) en el momento mismo de su ejecución. En esta nueva manera de analizar
el discurso, tan importante es la competencia comunicativa como el contexto del acto performativo. Para Austin, los performatives son enunciados que ejercen alguna acción transformadora; por ejemplo, el discurso que acompaña un bautizo o una boda.
Bourdieu retomó el término para advertir que un enunciado tiene eficacia performativa sólo
en la medida en que provenga de una persona autorizada por la comunidad. Es decir, nadie
puede decir “os proclamo marido y mujer”, y en efecto legalizar un matrimonio, si no cuenta
con las credenciales para ello. Tampoco va a tener eficacia el acto performativo si no se
realiza en circunstancias propicias, o no se involucra a los participantes adecuados. Es fácil
pensar aquí en términos teatrales, para decir que el performance tiene como condición la
reunión de actores, escenografía, libreto y público.
Pero, más allá de la metáfora, lo que hace Bourdieu es enfatizar las condicionesinstitucionales que legitiman el poder mediante discursos de autoridad; es decir, actos
performativos que dan eficacia a los rituales sociales (Bourdieu, Language 107-116).
Desde la sociología, Erving Goffman analizó la manera “teatralizada” en la que las
personas se despliegan en sociedad e interactúan unas con otras. Aunque a distancia esta
aproximación pueda antojarse simplista, una lectura cuidadosa de la obra de Goffman

revela claves teóricas aún vigentes para el análisis del comportamiento social. Su concepto
de marco contextual (frame analysis), basado en los escritos de Gregory Bateson, ayuda a
identificar aquellas actividades que tienen un carácter performativo en cuanto que se
apartan de lo cotidiano y manifiestan una especial intención comunicativa entre actuante y
observador (llámense ceremonias, deportes, juegos, ritos sociales, etc.). Es de particular
interés el estudio que Goffman realizó sobre el estigma social, en el cual desarrolló una
cuidadosa tipología de las diferentes actuaciones (performances) que despliegan las
personas marginadas por razones de apariencia física, discapacidad, clase social, género o
raza, así como las actitudes performativas que manifiestan quienes interactúan con el sujeto
estigmatizado (véase en ese estudio Estigma). El estigma, entonces, no es para Goffman una condición ontológica del ser, sino una invención social encaminada a clasificar y segregar a quienes se apartan de la norma, así como una actuación generadora de identidades que requiere de habilidades muy particulares para su negociación cotidiana. Esaquí donde las teorías de Goffman se acercan más a la tendencia actual de
los estudios del performance.
Otro acercamiento novedoso en su momento fue el propuesto por Richard Bauman,
Dell Hymes y otros que, desde la antropología lingüística, establecieron criterios
metodológicos para examinar las dimensiones performativas de los rituales. Así, por
ejemplo, se podría analizar la actuación de una curandera que realiza una “limpia”, tomando
en cuenta las relaciones que la palabra hablada guarda con las técnicas del cuerpo
empleadas, así como con las estrategias de acción para involucrar al paciente y a las
personas que lo acompañan, y el marco espacio-temporal durante el cual se lleva a cabo el
rito. El análisis nos ayudaría a identificar todo aquello que otorga relevancia socio-cultural a
este acto, así como los elementos que permiten a sus participantes percibirlo como curativo.
Por su parte, el antropólogo Victor Turner estudió cómo, en los sistemas rituales, el
performance puede contribuir a mantener un orden establecido (ritos de carácter oficial)y
servir para parodiar, criticar y subvertir dicho orden (como es el caso de los carnavales o las
manifestaciones políticas). Según este autor, los conflictos sociales se estructuran como
dramas, con fases bien delimitadas de ruptura, crisis, transición y resolución (o separación,
según el caso), de manera muy similar a la estructura tripartita del teatro clásico. Turner
dedicó gran parte de su obra al estudio de los procesos rituales (ritos de paso,
peregrinaciones, ritos de iniciación, etc.) en distintas sociedades, e identificó en ellos una
antiestructura liminal que crea, por así decirlo, un paréntesis al interior del mundo regido por
la estructura social imperante (The Ritual Process). Es en ese espacio donde se hace
posible la communitas (concepto derivado de Durkheim), es decir, el sentimiento de
solidaridad entre participantes que normalmente se encuentran separados por su estatus
social. No obstante, dicho espacio es momentáneo, y su potencial subversivo se encuentra

supeditado al carácter temporal del rito, mismo que debe finalizar para reintegrar a los
participantes a la estructura social imperante, a veces con un estatus distinto, como sucede
con los ritos de iniciación (Dramas: 201-202).
Las propuestas de Turner fueron retomadas por Richard Schechner, a quien se
le debe, en gran medida, haber establecido puentes de comunicación entre las disciplinas
arriba esbozadas y los estudios teatrales. Protagonista de la vanguardia escénica de los
años sesenta y setenta, Schechner se interesó por nutrir su práctica con saberes
extrateatrales, tales como la etología y la antropología.
Éste conoció a Turner en 1977 y ambos de inmediato se encontraron mutuamente
fascinados por sus respectivos campos de estudio: mientras que a Turner le interesaba la
teatralidad como herramienta para un acercamientomás dinámico al estudio etnográfico, a
Schechner le cautivaban las posibilidades que ofrecía la antropología para enriquecer el
campo de estudio de los fenómenos performativos.
De esos intercambios resultaron importantes estudios, como From Ritual to
Theater y The Anthropology of Performance, de Turner (1982, 1988), y Between Theater
and Anthropology, de Schechner (1985), libros que aparecieron cuando los performance
studies se sistematizaban como campo académicoen Estados Unidos.
En un trabajo más reciente, Schechner expone cómo los estudios del performance
pueden abarcar cualquier tipo de actividad humana, desde el rito hasta el juego, pasando
por el deporte, los espectáculos populares, las artes escénicas, las actuaciones de la vida
cotidiana, las ceremonias sociales, los papeles de clase y de género, hasta la relación del
cuerpo con los medios masivos y la Internet (2002). Además, es posible añadir a la lista el estudio de objetos inanimados, los cuales, aunque no son un performance, pueden ser analizados como performance, es decir, en tanto que son producto de una acción creadora, o interactúan con quien los usa y contempla. Se amplía, entonces, el abanico
de estudio hacia, por ejemplo, una imagen religiosa, los instrumentos de tortura, maniquíes
de aparador, juguetes, armas de guerra, alimentos… la lista es interminable.
En todos los casos, lo que interesa no es la “lectura” o el estudio de un objeto en
sí, sino su “comportamiento”, es decir, su dimensión performativa. Podemos imaginar los
alcances de un estudio de la performativida de un ex voto, por ejemplo, o un “símbolo
patrio”, o un logotipo empresarial, analizablestodos desde las acciones rituales,políticas y
económicas que generan. La trayectoria tanto teórica como institucional de los performance
studies es lúcidamente explicada por Diana Taylor, desde su perspectivacomo
latinoamericanista, en el primer capítulo de su libro The Archive and the Repertoire:
Performing Cultural Memory inthe Americas (2003).
Hacia fines de los años ochenta, los estudios del performance, como hicieran también los
estudios culturales, incorporarían los paradigmas derivados del posestructuralismo,el

posmodernismo y los estudios de género. En los años noventa, su panorama analítico se
abriría aun más para abarcar los estudios poscoloniales y queer. En este contexto, lo
performativo ha sido usado para analizar la construcción social de las identidades de clase,
raza y género; los simulacros y ejercicios teatralizados del poder en la sociedad
posindustrial (como lo han hecho Baudrillard y García Canclini), y las posibilidades
subversivas del performance art (Schneider, Muñoz; Prieto Stambaugh).
Figura clave para el análisis de la dimensión performativa del género es JudithButler, autora para la cual la identidad no es una categoría abstracta, sino un performance regulado por instituciones sociales. Tal aseveración tiene implicaciones
políticas, en tanto que pone al descubierto las estrategias coercitivas de la sociedad para
obligar a las personas a actuar según normas arbitrarias de conducta. Butler sugiere que la
reiteración cuasi-ritual de códigos sociales es semejante a una serie de actos de citación, mismos que nunca reproducen fielmente el “texto original”. Es en este desfase –entre el código de conducta y su actuación– donde se produce una alteración que posibilita una ruptura con la norma (Bodies: 122-124).
En un admirable ensayo, Jon McKenzie muestra cómo la obra de Butler constituye
una revisión radical de las premisas de Austin, Turner y Schechner. Mientras que los dos
últimos valoran el poder liminal y transgresivo del performance, para Butler es más que
nada una forma dominante y punitiva de poder, aunque su análisis traza
rutas para una deconstrucción y, por lo tanto, subversión de los actos performativos.
A nivel institucional, los estudios del performance han logrado ganar legitimidad
dentro del mundo académico anglosajón,llevando a la inauguración de varios
departamentos universitarios en los años ochenta.
Por su parte, la academia francesa traza su genealogía interdisciplinaria a partir de los
estudios del antropólogo Jean Duvignaud en los años sesenta, cuyas premisas son
incorporadas actualmente por Jean Marie Pradier y sus colegas en la llamada
“etnoescenología”. Aunque lenta y tentativa, la trayectoria del performance en América
Latina ha dado frutos interesantes.
En el caso específico de México, los estudios del performance se dieron a conocer a
principios de los años ochenta, con una serie de conferencias impartidas por Richard
Schechner en la Universidad Nacional Autónoma de México, y los contactos que este
investigador estableció con académicos nacionales, como es el caso de Gabriel Weisz. En
1982, Weisz y Óscar Zorrilla convocaron a un grupo interdisciplinario de científicos y
creadores escénicos de la UNAM para fundar el Seminario de Investigaciones
Etnodramáticas, con la finalidad de estudiar los principios rituales de los cuales surgió el
teatro. Unos años más tarde, Weisz publicó El juego viviente, pequeño pero ambicioso libro
que buscó sentar las bases de lo que su autor define como una teoría de la representación.

Allí, Weisz analiza la relación que guarda el cuerpo con la percepción en el marco de
actividades lúdicas asociadas con el rito y el juguete.
No fue sino hasta el año 2000 cuando los estudios del performance se comenzaron a
difundir de manera sistemática en América Latina, con las intervenciones en varios países
del área del Instituto Hemisférico de Performance y Política, encabezado por
Diana Taylor de la Universidad de Nueva York, con sus sedes latinoamericanas en
México, Brasil, Perú y Argentina. Dicho Instituto organiza encuentros itinerantes
que reúnen a estudiosos, artistas y activistas para debatir todo lo relativo al performance en
sus manifestaciones a lo largo y ancho del continente americano. El “Hemisférico”, como se
le conoce, ha establecido contacto con instituciones mexicanas, como el Centro Nacional de
Investigación, Documentación e Información Teatral “Rodolfo Usigli”, el Centro de
Investigaciones Escénicas de
Yucatán, y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, de la UNAM.
Por su parte, la Universidad de Guadalajara abrió en 2002 un importante espacio a
losestudios del performance en su Maestría en Ciencias Musicales, con orientación en
etnomusicología, bajo la dirección del doctor Arturo Chamorro, del Centro Universitario de
Arte, Diseño y Arquitectura. Chamorro fue estudiante de Richard Bauman, e incorpora
rigurosamente las teorías del performance en sus estudios sobre tradiciones musicales en
el occidente de México.
En Perú, la antropología del performance se ha aplicado de manera igualmente rigurosaen
los trabajos de Gisela Cánepa, Luis Millones, Alejandro Díaz y Raúl R. Romero, entre otros.
Para Cánepa es fundamental la relación entre el contexto de la actuación y el cuerpo de los
ejecutantes. La antropóloga sostiene que la experiencia in-corporada (en inglés, embodied)
del performance apunta al carácter indeterminado y subjetivo del hecho cultural. En este
sentido, los estudios del performance acompañan la crítica reflexiva de la antropología que
a partir de los años noventa se aparta de la construcción de “objetos de estudio” para más
bien indagar la cultura como proceso dialógico (18).
Aunque, como se acaba de señalar, los estudios del performance ya se comienzan a aplicar
en el trabajo de varios académicos latinoamericanos, aún no han logrado una aceptación
generalizada en la región, ni se han generado herramientas analíticas específicas para
nuestro ámbito. No obstante, el trabajo de los académicos arriba citadosabre brecha, por lo
que es de esperarse que siga encontrándose en el performance nuevas claves para el
análisis de los procesos
culturales.

OBRAS DE CONSULTA. Bauman, Richard, Verbal Art as Performance, Illinois, Waveland,
1977; Bourdieu, Pierre, Language and Symbolic Power, Cambridge, Harvard University
Press, 1991;Cánepa Koch, Gisela, Identidades representadas:
performance, experiencia y memoria en los Andes, Lima, Pontificia Universidad Católicadel
Perú, 2001; Carlson, Marvin, Performance: A Critical Introduction, Nueva York,
Routledge,1996; Chamorro, Arturo y María GuadalupeRivera (eds.), Música, ritual y
performance, Jalisco, Universidad de Guadalajara, 1999; Duvignaud, Jean, Sociología del
teatro: ensayo sobre las sombras colectivas, México, Fondo de Cultura Económica, 1973;
Goffman, Erving, Frame Analysis: An Essay on the Organizationof Experience, Boston,
Northeastern University, 1983; McKenzie, Jon., “Genre Trouble: (The) Butler Did It”, en
Peggy Phelan y Lill Lane(eds.), The Ends of Performance, Nueva York, New York University
Press, 1998, pp. 217-235;Millones, Luis, Los demonios danzantes de la virgen de Tucume.
Lima, Fundación El Monte,
1998; Prieto Stambaugh, Antonio, “Los estudios del performance: una propuesta de
simulacro crítico”, Citru.doc Cuadernos de investigación teatral, núm. 1, noviembre, 2005,
pp. 52-61; Schechner, Richard, Performance Studies: AnIntroduction, Londres-Nueva York,
Routledge, 2002; Schneider, Rebecca, The Explicit Body
in Performance, Londres, Routledge, 1997; Taylor, Diana, The Archive and the Repertoire:
Performing Cultural Memory in the Americas,Durham, Duke University Press, 2003; Turner,
Victor, The Anthropology of Performance, Nueva York, The Performance Arts Journal Press,
1988; Weisz, Gabriel, El juego viviente: indagación
sobre las partes ocultas del objeto lúdico, México, Siglo XXI Editores, 1986.
[ANTONIO PRIETO STAMBAUGH]