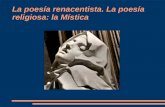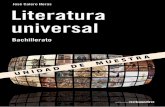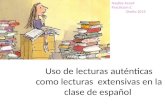Poesía Argentina y Otras Lecturas
Click here to load reader
-
Upload
biviana-hernandez -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
description
Transcript of Poesía Argentina y Otras Lecturas

Poesía argentina y otras lecturas. Silvio Mattoni
Como si hubiera percibido que en la experiencia mística ese último reducto del alma es la expresión de un vacío, una pieza deshabitada, Viel da media vuelta y se dirige al verdadero misterio para toda conciencia, aun las que se asientan en la denegación de lo religioso, hablamos del cuerpo. ¿Cómo es posible que algo que piensa y habla esté constituido, conformado por una materia, carne, sangre y órganos? 84
Hospital Británico es un diario, una bitácora en forma de esquirlas de lenguaje donde se nos cuenta muy poco, pero se nos muestran muchas huellas de ese abandono y de las percepciones intensas con que un cuerpo responde a todo aquello que no llegará a expresarlo
Fuera de sí, el cuerpo enfermo parece encontrar la luz y la felicidad, en el mismo momento en que la conciencia del habla ha ingresado a lo que se entendía como exterioridad, la materia, las percepciones y lo sensible, pero que ahora se revela como un pliegue del exterior en lo más recóndito de la intimidad. 85
Un cuerpo enfermo, como el que alucina Viel en Hospital Británico, es uno que ha tomado las riendas y ha convertido a la conciencia, el pensamiento y el habla en sus animales de tiro. En la enfermedad, las palabras siguen el dictado de las acciones y reacciones del cuerpo y alucinan su independencia. La poesía encontrada por Viel frente a la inminencia de la muerte nos indica, mediante figuras, imágenes, como a través de un vidrio oscuro y detrás del cual se adivinan puntos de luz intensísima, que la enfermedad puede ser la verdad de la salud, y que la salvación, sea lo que sea, no está en pensar para abandonar el cuerpo sino en experimentar para que la cabeza responda a los sentidos corporales. 86
“Pantokrator” quiere decir “todopoderoso; omnipotente”. Una de las características de esa clase de imagen, que reverencialmente se repetía, era la ubicación de Cristo como rey del mundo y rey de santos y ángeles, que con una mano bendice y con la otra sostiene un libro donde, podemos suponer, están escritos los actos de los hombres. El pantokrator por lo tanto sería también un juez, y su progresiva importancia en la iconografía bizantina y prerrenacentista daría impulso a otra figura, que acompañaría siempre a esa imagen de rey presidiendo el juicio, hablamos de la Virgen como mediadora, que puede estimular la piedad y atenuar la severidad del omnipotente. 87
Pero luego podemos suponer que la excavación sería más bien íntima, como cavar en el propio cuerpo para llegar al pasado del cuerpo, “el niño casi mudo”, dice Viel, que marcó de una vez y para siempre la diferencia entre lo que se recuerda y lo que se es. El vacío generado o imaginado a partir de la contemplación de la postal impulsa así a esta suerte de autoexcavación donde el poeta es al mismo tiempo la pala, el suelo y el soldado de plomo que se quiere desenterrar. 88

LA PALABRA JUSTA. Miguel Dalmaroni. 2004, Santiago de Chile: RIL
Me refiero al abandono del vínculo obligatorio entre literatura y realidad política, y su reemplazo por la construcción de cierta politicidad de la poesía escrita ahora como descalabro de la sintaxis cultural:formas de intervención que hacen sonar de un modo imprevisto el interior de las tradiciones que, molidas y recompuestas por el poema, ya no podemos meramente reconocer tras la perturbación que seefectúa cuando leemos. 49
lo que se nos presenta en ciertos poemarios de los Lamborghini, de Gelman o de Pizarnik son diversas formas violentas de confrontación con órdenes de la cultura reconocibles pero ya perdidos por el ejercicio deunas voces no responsables empeñadas en descontrolar y cortar tales órdenes. Por supuesto, me refiero explícitamente a una ausencia o, según los casos, un abandono de la “responsabilidad” porque durantelos años sesenta esa noción remitía, desde el diccionario sartreano (retomado por una crítica política fundacional, como la de David Viñas1), a una moral política de la literatura y de la figura del intelectual que las polémicas ponen en entredicho y que los textos, como espero mostrar, abandonan 50
Ese deshablar la lengua que Gelman compone encuentra uno de sus gérmenes en lo único que aquí interesa de la literatura argentina de izquierda que ha leído: las firmas, los apellidos, como la marca de la voz que profiere esa lengua no competente y menor de edad de la década del veinte. Por eso Gelman la identifica una y otra vez con un estado colonial del idioma que pone en peligro su integridad porque se escapa del imperio de la ley, de la ley del Imperio. Inmigrante o extranjero de su propia lengua, Gelman escribe con ignorancia un idioma disminuido que arranca de varios pretéritos aún no estatalizados del español. La poesía de Gelman se redefine como literatura política o social en esa posición, por ese ejercicio. O mejor, en ese ejercicio redefine lo que aún puede pensarse como una politicidad para la poesía, una politicidad cuyo precio (o cuya libertad) es haber suprimido la necesidad del tema político o de la representación de lo social en el poema. El habla cortada y en mezcla que un incompetente ensaya como puesto por primera vez a usar una lengua; o esa lengua, que vuelve a ser estrenada en un espacio ocupado sin derecho por sujetos sin Estado. 63
El nombre de Eva Perón condensa sin dudas una de las mitologías más controvertidas de la cultura argentina del siglo XX, y ha sido uno de los puntos de cruce por donde cierta literatura tejió sus problemáticas relaciones con la política. Uno de los momentos de ese cruce forma parte del proceso que Oscar Terán describió como “la formación de la nueva izquierda intelectual en la Argentina” a partir de 195529, una de cuyas constantes es el paulatino crecimiento de la figura de “Evita” como puente entre el peronismo clásico o histórico (1945-1955) y los sectores sociales, especialmente juveniles, que durante los años sesenta ingresan a la política. Lo que se lee en algunos de estos textos a que nos referimos es la continuidad de una obsesión creciente con el cuerpo o la voz de Eva Perón, desde el cuento “Esa mujer” de Rodolfo Walsh hasta “El cadáver de la Nación” de Néstor Perlongher, pasando por “Evita vive (en cada hotel organizado)” del mismo Perlongher30, los relatos de Osvaldo Lamborghini, y especialmente, la poesía de Leónidas Lamborghini.71
Por la repetición y el desmembramiento, esas figuras funcionan como sobreseñalamiento de la forma del poema: disdistrofiadisdislexiadificultades afasia aquí
En efecto, todo el libro trabaja sobre la descomposición de la frase y de sus unidades, y sobre la reunión de los segmentos resultantes en distintas y sucesivas posibilidades combinatorias que atienden en principio a su valor fónico y musical por sobre la consistencia lógica. 72 Esa fractura debe ser pensada en este caso en el sentido más bien estricto o literal del término, como un particular procedimiento de quiebre de las unidades del discurso. Partir el todo de la frase, su orden serial normal, en distintos puntos de su curso, disponer nuevamente esas partes en composiciones que se alejan de la forma originaria, para

producir combinaciones a la vez rítmicas e ideológicas no previstas. 72 se trata de una serie de dieciocho poemas que reescriben La razón de mi vida de Eva Perón. El texto de Lamborghini va siguiendo el orden de los capítulos del libro de Eva Duarte, la estrategia del poema busca exasperar la retórica del original, es decir, construye su propio mecanismo de repeticiones como amplificación de la serie de repeticiones que el discurso de Eva Perón contiene (por corte de la prosa del original y recombinación de las partes). Lo que la reescritura busca en el original reescrito es el momento en que el discurso intensifica su tono, enfatizándole –sin agregar unidades ajenas a lo cortado allí– un plus que lo exhibe como retórica. 73
Por una parte, el poema de Lamborghini se distingue de ese texto al des-construirlo como poesía, y en este sentido lo desnaturaliza al expandirle esa sobreactuación que ya en el original –es lo que postula el tipo de reescritura meramente combinatoria de Partitas– es puro tono. Pero por otra parte, si el lector no quiere dejarse llevar por el juego de las repeticiones hacia una experiencia meramente poética, si pretende renaturalizar hacia el original, el mismo poema se arriesga a proporcionarle el horizonte inmediato del texto reescrito. Además, la remisión se extiende más allá de lo estrictamente contextual, y envía también a un tópico de la doxa política más extendida: la contraposición entre Evita y la Eva. Es decir, la figura del escándalo, la irreverencia, la procacidad moral y social de la bastarda que quiso ser actriz y que llegó a manejar los destinos de la nación. Y esto también está referido desde el título del poema: bruja, hereje o apóstata, el tono autoapologético y exaltado del discurso se justifica porque se profiere desde la hoguera. 76Es desde esta inserción en un particular contexto ideológico que conviene leer el poema, en tanto sus estrategias se construyen en relación con esa polémica histórica. Es evidente que “Eva Perón en lahoguera” poetiza el propio proceso de construcción como reescritura del texto ajeno, es decir, exhibe una y otra vez el procedimiento, lo que en su caso implica referirse de manera permanente a ese discurso político-propagandístico simbólicamente tan cargado.
Leónidas presenta un grado de reescritura menos irretornable, para que quede en la escena textual el momento de tránsito o pasaje entre el texto a reescribir y su apropiación poética definitiva o completa. En este sentido, la poesía de Leónidas Lamborghini es uno de los ejemplos más relevantes para pensar como rasgo de la poesía argentina de los sesenta en general ese procedimiento de pasaje que analizábamos en Gelman: hacer pie en un texto o un discurso fuertemente cargado de identificaciones ideológicas, culturales o dialectales, y arrancarlo de la matriz de sintaxis de mundo en la que estaba tramado poniendo de relieve sus potencialidades poéticas (y, al mismo tiempo, sus autocontradicciones e inconsistencias internas). “Eva Perón en la hoguera” muestra que para estos poetas las libertades, las desregulaciones o las anormalidades del lenguaje poético se producen no solo por la aplicación de procedimientos propiamente literarios sobre materiales discursivos no literarios, sino también, o sobre todo, por la detección y el desarrollo de virtuales rasgos poéticos que alojan los discursos sociales (esto es, los textos no poéticos se reescriben como poesía porque, contra natura, se han releído como poesía); dicho de otro modo, por el descubrimiento, el corte y la expansión de los lugares del orden del discurso donde el orden se desmiente a sí mismo y parece, ya en la lectura que conducirá a rescribirlos, a punto de descomponerse. 77
Lamborghini inventa y explora un extremo específico de ese trabajo, porque el procedimiento al que se apega de modo riguroso parece puramente lírico y, por lo tanto, ideológicamente no responsable: desde una matriz exclusivamente rítmica o tónica, es decir material, que por tanto no tendría en sí misma orientaciones ideológicas (que carecería de sentido), destraba la sintaxis de un tipo de texto saturado de ideología (al que le sobra sentido) y lo pone al borde de la “música porque sí, música vana”. 77
DEL LAS “MEDIACIONES”
Williams permitía alentar una esperanza, la de seguir pensando conexiones entre cultura y política, y por tanto la de mantener lazos entre crítica de la cultura e intervención en el debate público o político8. 94
una radicalización del impulso historicista que también puede tomarse del mismo Williams o de sus tantísimos lectores post. Dicho en otros términos, una crítica para la que el dilema literatura/sociedad no puede ser sino objeto de una crítica política de los dispositivos culturales de la dominación, de las binarizaciones históricamente impuestas por determinado sujeto: una clase, o, como en el caso del trabajo de Josefina Ludmer, una “coalición” o un tipo de Estado, el Estado moderno. 104

Entre los años ochenta y los noventa la crítica argentina focalizó y comenzó a privilegiar la preocupación por las relaciones entre literatura, o cultura, y Estado, en principio por algunas circunstancias: por una parte, la declinación del llamado Estado de Bienestar y las transformaciones correlativas del Estado capitalista durante las últimas décadas, transformaciones en las que el Estado argentino ingresa de manera tardía mediante su propia reforma, la que incluye –en términos de posible intervención y sensibilización de los intelectuales– lareforma del sistema educativo a mediados de los noventa. por otro lado, la orientación de ciertas corrientes de la sociología, la historiografía y la crítica cultural hacia los problemas del espacio urbano, de las culturas populares urbanas y, en general, de la ciudad moderna; 104 Las tesis o las operaciones del libro de Lloyd y Thomas de las que se aprovecha especialmente el trabajo deLudmer son las siguientes48: 1) la idea de que la cultura –especialmente la cultura estética y las teorías culturales y estéticas desde Kant y Schiller hasta Leavis e incluso hasta Raymond Williams– conformanuna función del Estado moderno, y por tanto de la forma moderna de dominación: la función de constituir ciudadanía, la de proveer de ciudadanos a ese Estado. La literatura, el arte, la cultura (e incluso el mercadocultural) modernos surgen para formar sujetos de/a ese Estado, que desplaza así el conflicto social a los debates culturales; allí los ciudadanos formados en el ejercicio del juicio estético –es decir desinteresado–dirimen diferencias que se mantienen siempre por debajo de la racionalidad universal del Estado 1072) La reposición de la categoría althusseriana de “aparatos ideológicos de Estado”, que por lo menos debilita, si no disuelve, las fronteras entre Estado y cultura, esfera pública y esfera privada, sociedad política y sociedad civil, consenso y dominación, al reconectar y pensar bajo un mismo concepto la función de dominación del Estado y la constitución del sujeto social en la ideología, sujeto que aparece entonces –hasta en sus rasgos más básicos o privados– como sujeto del Estado, como sujeto al Estado49. 3) La crítica de la teoría williamsiana de las relaciones entre “cultura y sociedad”, que al ignorar la conjunción adecuada para construir una teoría crítica radical de las formaciones discursivas, aislaría o separaría la cultura moderna de su relación históricamente funcional con el Estado burgués, recayendo así en la asimilación y en la repeticiónde valores y creencias de la cultura estética tradicional –la alta cultura–, atribuyéndole potencialidades críticas que sólo o casi exclusivamente serían hallables en las prácticas de los movimientos radicales, socialistas o populares –poco después, tras su lectura de Paolo Virno, Ludmer preferirá la noción antipolítica de “multitud”– donde asoman programas de formación de sujetos antagónicos al Estado emergente. 107-8