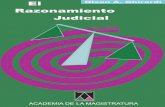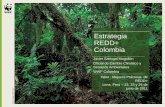resEñas - colmich.edu.mx...Pese a que la autora hace una bre ve referencia a las teorías...
Transcript of resEñas - colmich.edu.mx...Pese a que la autora hace una bre ve referencia a las teorías...

R e l a c i o n e s 1 2 0 , o t o ñ o 2 0 0 9 , v o l . x x x
resEñas


Reseñas
299
Irma BeatrIz García rojas, Historia de la
visión territorial del estado mexicano.
representaciones político-culturales
del territorio, Guadalajara, unIversI
dad de Guadalajara, 583 p.
en esta obra de 583 páginas, Beatriz García Rojas pone atención en có
mo es que el Estado mexicano ha representado el territorio desde que México se declaró independiente, haciendo hincapié en tres conjuntos de elementos: por un lado las obras escritas, gráficas y monumentales (escrita: informes de gobierno; gráfica: los mapas; monumental: una presa); por otro lado, toma en consideración los pasajes históricos de la Independencia, la Reforma, la Revolución y el que llama el “Cambio”; así como que tales discursos gráficos, escritos y monumentales muestran una visión territorial centralista, donde en aras de la Unión Nacional, “toda la República, todo el territorio nacional, tienen la cabeza, el corazón y el ombligo en la ciudad capital de la República”, pero que (según se aprecia en la obra) en los distintos territorios no siempre fue aceptada esta lógica, aunque a partir del porfiriato respetada por los gobernantes locales.
Con base en este análisis de larga duración, Beatriz García llega a la conclusión de que el Estado ha propiciado y buscado un desarrollo y una difu
sión de sí mismo, con un periodo incluso clasista y racista, al dirigir el discurso a una sociedad pretendidamente homogénea; un discurso sustentado en la idea de “modernidad” que prevalecería en la visión territorial del Estado revolucionario y posrevolucionario, una modernidad que para la autora es mera apariencia, es superficial y desigual a lo largo del territorio mexicano, que se torna grave si por modernidad debería entenderse “una verdad positiva, universal y homogénea; la idea de una libertad alcanzada” y aceptar un lenguaje escrito y gráfico adaptado a la forma capitalista desigual de producción que predominaba en México.
Así, por ejemplo, las representaciones gráficas de finales del siglo XIX
mostraban a un territorio mexicano con líneas telegráficas que no dejaban pueblos, rancherías, haciendas o comunidades sin comunicarse. De la misma manera, las vías de ferrocarril mostraban más una red requerida que la ya realizada. Esto se entiende porque la visión territorial del Estado también tomaba en cuenta la mirada del extranjero, posible inversionista en México.
A lo largo del libro se aprecia que es complicado hablar de una sola visión, una en conjunto, del territorio mexicano, no se diga de un imaginario colectivo, cuando lo que prevalece en estos dos siglos es la visión de varios

Reseñas
300
territorios, un espacio fragmentado; así lo pintan los casos de Jalisco, Colima, Nayarit o Guatemala, a pesar de los esfuerzos de autores como Antonio García Cubas por representar un territorio homogéneo y al mismo tiempo pintoresco en sus aspectos de especies vegetales, panoramas y vistas de distintos lugares, y que para Beatriz García en realidad representaban “la ciencia y el arte al servicio de un Estado que hace uso de los medios y avances tecnológicos a su alcance, para confirmar su posición de dominio, legitimar sus derechos para gobernar y cambiar la imagen desastrosa” que tenía el país (p. 79).
Como lo comenta la autora “en esa génesis, el Estado despliega una visión territorial de escala nacional de amplia perspectiva a futuro […] que a partir de entonces estuvo presente en el discurso estatal, como parte indisoluble de la identidad nacional” (pp. 187188).
A juzgar por los hechos narrados en el libro, el Estado fue concibiendo el territorio más para usufructo que como elemento de identidad, con políticas como la desecación de los lagos del país entre mediados del siglo XIX y mediados del XX (como el de Chalco entre 1894 y 1913, y el intento de desecar el lago de Cuitzeo en 1891, 1916 y 1919, o la laguna de Chapala de 1918 a 1924) al considerarlos antihigiénicos y ver en ellos un potencial económico por su
colonización. O bien, con leyes como la de 1894 sobre la ocupación y enajenación de terrenos baldíos, para terminar con la incertidumbre de la propiedad de la tierra, convirtiéndola en su mayoría en propiedad privada. O no se diga la hacienda, vista como un centro productor.
En cuanto a la tarea de construir la identidad del mexicano, todavía tiene más que ganar la parte antropológica que la territorial. Como lo comenta Beatriz García, entre los años 1948 y 1964 son instalados (y acompañados por un cine folclórico) el Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, que para Christian Grataloup1 se trata de un obra de Estado con la cual el mexicano se conoce a sí mismo, a diferencia de países como Inglaterra en donde el museo sirve para conocer al extranjero.
El peso de lo simbólico por encima de lo territorial no es fatal. Hacía falta redondear el trabajo sobre la Unidad Nacional del México posrevolucionario; solo que el territorio per se no fue igual de valorado para construir identidad, sino precisamente hasta la déca
1 Christian Grataloup, Universidad Paris 7, Seminario Cátedra Elisée Reclus “Geografia e historia Global”, El Colegio de Michoacán, México, 27 al 31 de julio de 2009.

Reseñas
301
da de los años treinta del siglo XX, cuando según nos relata Beatriz García, florecen los parques nacionales2 y la reivindicación por el subsuelo, cobijados por una visión nacionalista, proteccionista y conservacionista. En realidad, como lo indica la autora, la visión integrada del territorio llevó un largo tiempo; recordemos que fue hasta en 1960 cuando se decretó que la plataforma continental, zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes eran propiedad del Estado mexicano, y en 1976 la zona económica exclusiva de 200 millas.3
No obstante los esfuerzos por tener un territorio unido, parece ser que el Estado en realidad hace lo que tiene que hacer, administrar su espacio: el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo o el mar territorial. Incluso en esta administración, el Estado está dispuesto a ofrecer en concesión los territorios de México a empresas extranjeras. Con lo que Beatriz García tiene el debido cuidado en titular su obra “Historia de la visión territorial del Estado mexicano”, puesto que no es una visión colectiva del Estadonacional.
2 Aunque con sus antecedentes con el Desierto de los Leones en 1876 y El Chico (Valle de México) en 1894.
3 DOF, tomo CCXXXVIII, núm. 16, 20 de enero de 1960, Artículos 42 y 48; DOF, tomo CCCXXXIV, núm. 25, 6 de febrero de 1976, Artículo 27.
La percepción de Beatriz García acerca de que hacia finales del siglo XX, se intentó romper con el discurso de la “herencia de la Revolución”, coincide con la de Calderón Chelius (2008). Primero con el propio Partido Revolucionario Institucional a la cabeza del Estado y continuado con el PAN. Juntos dan elementos que así lo testifican, como el hecho de que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se intentó eliminar de los documentos oficiales la frase “Sufragio efectivo no reelección”, o bien el “águila mocha” empleada durante el sexenio de Vicente Fox. Junto con la intención de desaparecer de los libros de texto ciertos pasajes de la Independencia, la intención del Estado es mostrar un México (otra vez) moderno y abierto al mundo, y no un país rencoroso o receloso de los extranjeros.4
El discurso de la herencia revolucionaria cumplió su cometido, era necesario en ese momento para la unión nacional, para reconocer una sola autoridad en el nivel nacional, para terminar con los conflictos armados, dispersos a lo largo del territorio. Quizá es momento de dejar descansar el espíritu revolucionario, pero uno de los
4 Leticia Calderón Chelius, —¡La historia patria ha muerto! ¡Viva la historia patria!—, en revista Bicentenario. El ayer y hoy de México, vol. 1, núm. 1, junio, México, Instituto Mora, 2008, 4853.

Reseñas
302
puntos que deben prevalecer es la conciencia sobre el territorio.
En esta intención del actual Estado mexicano por mostrar ante el mundo un país moderno, se concedió un voto de confianza para que la asignatura de geografía en el nivel secundaria pasara de dos a un año escolarizado, asumiendo el compromiso de ofrecer a los estudiantes mexicanos herramientas para que desarrollen “competencias” para ser un buen ciudadano y buen vecino del mundo. De ahí que se compartió la idea de que deberían retirarse del plan de estudios temas como los “hoyos negros en el universo”.
Pero dado que en 2009 se enfrenta la iniciativa oficial, a través de la Secretaría de Educación Pública de desaparecer la asignatura de geografía en el nivel medio superior, parece ser que al Estado no le queda claro para qué puede ser útil el conocimiento territorial en la formación de identidad. Este debe de permitir a los jóvenes del país conocer los recursos naturales, la diversidad cultural, e incluso la utilidad de orientarse, de interpretar en un mapa todos estos elementos, como se dice en geografía “de localizarlos”, es decir ponerlos en contexto territorial y analizar las interrelaciones, las causas y las consecuencias.
El conocimiento del territorio ya sea en perspectiva histórica o actual, debe permitir al ciudadano mexicano
identificar su patrimonio cultural, con lo que tiene sentido el conocimiento sobre los lagos, bosques, centros históricos, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo e incluso el espacio virtual (ahora que se ve el beneficio de gravar con un impuesto el uso del internet). Todos éstos son recursos de la nación y no solo del Estado.
La obra de Beatriz García debe de continuar abordando la visión de otros territorios no desarrollados por ahora. La autora aportó elementos sobre la visión y posición del estado de Jalisco ante el resto del territorio nacional, como el hecho de ser declarado autónomo por algún lapso del siglo XIX; será bueno conocer, la visión de los territorios de Baja California, Yucatán, Quintana Roo o del propio Distrito Federal aun y cuando ha sido el territorio “beneficiado” por concentrar los poderes en el país, seguramente lo veremos en el tomo dos de esta obra.
Pese a que la autora hace una breve referencia a las teorías evolucionistas y del darwinismo social, faltó hacer más explícitos los conceptos de geopolítica, geoeconomía y geocultura, dados los antecedentes existentes en la geografía durante el siglo XX y lo que va del presente. En este sentido, es complicado pensar en una trayectoria geopolítica del Estado mexicano (como lo presentó la autora) con un territorio inconexo en cuanto a identi

Reseñas
303
dad o comunicaciones, o incluso en cuanto a estrategia geopolítica hacia el exterior.
Por otro lado, siendo una obra sobre las representaciones del territorio, ¿por qué dejar los mapas y gráficas al final del libro? Debieron de haber aparecido justo cuando se citaba en el cuerpo del texto. Finalmente, las conclusiones parciales al final de cada capítulo apoyan al lector al recorrer el libro.
Carlos Téllez ValenciaEl Colegio de Michoacán
HoracIa Fajardo santana, comer y dar
de comer a los dioses. terapeúticas en
encuentro: conocimiento, proyectos y
nutrición en la sierra HuicHola, laGos
de moreno, unIversIdad de Guadalajara,
el coleGIo de san luIs, 2007, 338 p.
c omer y dar de comer a los dioses es una obra que trata la compleja
relación entre prácticas médicas occidentales y medicina tradicional huichola. Podría ser un simple estudio de antropología médica, si no fuera más que eso, porque su intención y su principal logro es explicar la lógica cultural que da sentido a las acciones de los huicholes con respecto a las prácticas médicas occidentales y fundamentalmente con respecto a sus enfermeda
des. De ahí que la autora le dedique varios capítulos y bastantes reflexiones al tema de la cosmovisión huichola y a tratar de entender y explicar el significado que tienen los símbolos rituales y las mismas deidades (los kakau’yarixi) a las cuales, como al maíz, se les come pero también para mantenerlas contentas se les da de comer. Esta preocupación lleva a Horacia Fajardo a cuestionar tanto las bases metodológicas de la acción médica occidental –entre otras culturas–, como el conocimiento antropológico de la magia y el ritual de curación, tan proclive a romantizar las culturas indígenas y su cosmovisión y a sacar de su contexto histórico prácticas culturales como la sanación mediante terapias espirituales.
La autora construye su argumento a partir de dos ideas básicas: una que cualquier práctica médica o simplemente curativa debe ser entendida como una práctica situada, es decir, producida y reproducida en contextos sociales específicos. Al respecto nos dice que efectivamente hay en la sierra un problema de salud pública y que la desnutrición –el programa que la llevó a la sierra– es una de las principales preocupaciones de los distintos agentes y actores que intervienen en la región (desde las instituciones sociales como el DIF, la Secretaría de Salud, el antiguo INI, las organizaciones huicholas, las ONG, distintas iglesias e incluso

Reseñas
304
los medios de comunicación). Entre los actores y la etnia huichola se establecen múltiples y cambiantes relaciones y juegos de poder en los que cada cual trata de imponer sus objetivos. Al igual que la relación –a veces conflictiva a veces de cooperación– de los huicholes con sus vecinos mestizos y ganaderos. Es decir, los huicholes, sus creencias y prácticas estarían inmersos en estas profundas y complejas relaciones de poder. Sin embargo, no se trata de relaciones de dominación unívocas sino múltiples, en las cuales los huicholes (y la medicina huichol) en ocasiones ceden, en otras se imponen, resisten o negocian con las instituciones, agentes, prácticas y medicinas occidentales.
En este libro, los huicholes son caracterizados como un grupo social cuyas mezclas e influencias de otras etnias pueden rastrearse hasta mucho antes de la conquista y que sin embargo muestran de manera orgullosa su identidad y mantienen una mirada irónica ante los foráneos que los tratan de convertir o modernizar. Con base en lo que ellos consideran su costumbre o “el costumbre” han logrado conservar el control de los procesos de cambio así como de los programas institucionales algunas veces subrepticiamente y otras de manera abierta y desafiante. El mismo patrón de asentamiento disperso es consecuente con
un medio escaso en recursos y con una forma de organización social centrada en familias extensas y caseríos. Como ya lo han señalado varios autores (Weigand 1992; Zinng 1998) en la organización socioespacial de los huicholes encontramos una clara representación de su cosmovisión. Pero, dice la autora, también en los diagnósticos y técnicas de curación que se emplean, así como en la particular concepción del cuerpo humano y de la enfermedad que tienen los curanderos huicholes. Dado que la enfermedad siempre es definida socialmente, su conocimiento y tratamiento no puede construirse a partir de explicaciones abstractas, ni desde las mesas de planeación y concertación estratégica que montan los gobiernos, sino desde la práctica médica misma.
La otra idea central es el reconocimiento de la capacidad y poder de las personas (“agencia”), para transformar, reinterpretar, redefinir, rechazar o simplemente aceptar los programas y políticas, siempre de acuerdo a sus propios marcos culturales. Reconocer que los huicholes son también agentes sociales, sujetos cuyos actos tienen consecuencias previsibles, significa devolverles la capacidad para actuar racionalmente de acuerdo a sus propios universos de significados; este reconocimiento fue lo que condujo a la autora a comprender la lógica cultural

Reseñas
305
huichola a través de la lógica de la medicina y las terapias de curación locales. “La agencia, (sería) la capacidad de los actores para reflexionar acerca de su experiencia y observaciones en un vaivén continuo, que lleva a una constante interpretación o calificación de los ‘otros’ y de sí mismos” (p. 299300).
En términos metodológicos la noción de “agencia” permite observar y entender los mecanismos de apropiaciónsignificación y transformación de las instituciones desde sus propios marcos simbólicoscosmológicos. Afirma la autora que “la agencia se expresa en todas las dimensiones de la vida, y la voluntad del actor se impone o se subordina, negocia o se enlaza con la agencia de otros. Dioses, expertos y humanos se involucran en acciones donde se expresan las voluntades o reacciones ante ellas; donde se muestran o se esconden las agendas; donde se triunfa o se fracasa y las acciones que parecen malas resultan buenas o viceversa” (p. 227).
Con la adopción de este marco interpretativo lo que logra la autora es superar varias falsas dicotomías y escapar de estereotipos tales como su condición de médico formado en la tradición propia de su disciplina, pero que sin prejuicios busca entender otra cultura; también le permitió ir más allá de las imágenes románticas sobre la mitología y el costumbre huichol que
consideran que se encuentran amenazadas y en peligro de extinción; y, finalmente proponer una síntesis entre dos formas de conocimiento opuestas, pero que en la vida ordinaria de las personas se mezclan y se utilizan indistintamente. Respecto a la utilización por parte de los pobladores de ambos médicos, dice: “en tanto los pobladores acuden a ambos expertos […] no los consideran antagónicos […] para los pobladores, la biomedicina tiene un lugar y límites para el tratamiento de la enfermedad; igual tratamiento recibe la medicina local” (p. 46). Un mismo paciente es generalmente colocado entre dos tipos de clasificación de la enfermedad y por consiguiente tendrá dos diagnósticos, el de la biomedicina y el de la costumbre (por medio del mara’akame).
La autora se pregunta no solo por la construcción particular del conocimiento sino por las personas mismas y su comportamiento ante la enfermedad. Es claro que la búsqueda de curación no es definida de la misma manera por todas las culturas; en la nuestra hay un énfasis excesivo en el bienestar físico, en el cuerpo individual y su relación con procesos biológicos. En otras medicinas como la huichola, la preocupación es inversa, primero es el todo social del cual forma parte el individuo y cuya cohesión es fundamental para la reproducción del grupo y

Reseñas
306
posteriormente, como resultado de la descomposición o enfermedad del cuerpo social, aparecen los efectos biológicos. Esta unidad no solo incluye a los seres vivos sino a los ancestros y a las deidades que son quienes de alguna manera sostienen y dan coherencia a la cosmovisión huichola. Entonces la desnutrición para los huicholes debe entenderse a partir del diálogo del grupo y los individuos con “un medio ambiente ecológico difícil, una historia de relativo aislamiento, relaciones sociales en transición, ceremoniales donde lo místico y mágico están siempre presentes pero donde la biomedicina tiene ya su lugar” (p. 54). Para la doctora Fajardo, “La enfermedad, entre los huicholes, (desnutrición u otra cualquiera) es un nudo de una red de enfermedades y comportamientos de la familia y de las biografías familiares que incluyen a sus ancestros vivos o muertos y un linaje paralelo de entidades naturales personificadas (entre ellas, el linaje del maíz abandonado era frecuentemente nombrado como responsable de la enfermedad)” (p. 129). Y es que tanto la biomedicina como la curandería o magia incluyen creencias y prácticas particulares y utilizan metáforas y símbolos propios de sus tradiciones culturales, aunque sus procedimientos sean totalmente distintos.
Me parece que el punto que permite comparar ambas prácticas médi
cas desde la perspectiva del actor social es la búsqueda de respuestas ante la incertidumbre. El mundo está lleno de paradojas e incertidumbres y frecuentemente nos enfrentamos a situaciones absurdas –como ciertas enfermedades– que no somos capaces de comprender. De hecho algunos autores sostienen que la modernidad capitalista rompe toda coherencia conocida y afirman que lo sólido puede desvanecerse en el aire. Las definiciones de la brujería como irracionales (en el sentido de ser una visión de la realidad equivocada o confusa, como hacían algunos de sus compañeros médicos que trabajaban en la región) son en gran medida irrelevantes para el entendimiento de estas prácticas. La brujería, dice B. Kapferer (1997), “sobre todo está dirigida a las contradicciones, discordancias e incompatibilidades de los mundos de vida y a la manera en que son puestos juntos en lo inmediato de la experiencia personal. En otras palabras, se trata de una forma cuya aparente estructura irracional manifiesta las irracionalidades y absurdos del mundo y su conjunción con las experiencias de vida de los individuos […] Las discordancias e incompatibilidades que la brujería refleja son producidas en el mundo. Esto es así porque la irracionalidad de las prácticas y creencias son tanto un reflejo como una causa de los absurdos e

Reseñas
307
incongruencias de las realidades que los seres humanos crean” (p. 15). Es en la respuesta a este problema que las prácticas médicas se mezclan pero también se separan y siguen caminos divergentes. Lo que las personas buscan en todo caso, es efectividad en la curación y explicaciones racionales de por qué se enferman .
Todos los seres humanos al enfermarnos nos hacemos preguntas acerca de nuestros padecimientos y malestares y buscamos igualmente respuestas en los actos, objetos, relaciones o situaciones más insospechadas. Al menos en alguna ocasión nos hemos preguntado ¿por qué me sucede esto a mi? o ¿por qué me pasa esto? En la búsqueda de respuestas acudimos al conocimiento médico denominado “científico”, a la religión o a fuerzas sobrenaturales, de donde se desprenden distintas técnicas terapéuticas de sanación. Y es que la enfermedad nos conduce a un territorio (o estado) de incertidumbre y ambigüedad del que buscamos salir por cualquier medio. El conocimiento biomédico no obstante su hegemonía en nuestra sociedad parcializa su aplicación (diagnóstico y terapia) y parte de sistemas de clasificación propios del mundo occidental, pero no es capaz de dar respuestas definitivas a cualquier enfermedad. Como toda forma de conocimiento, diría Horacia Fajardo, está “situado”,
ha sido históricamente producido con base en relaciones económicas y de poder. En nuestra sociedad, el conocimiento científico y la política se encuentran enlazados. Los programas sociales del Estado son validados científicamente, porque: (en nuestra sociedad) “las ciencias son las fuerzas líderes que invaden la política y a través de ellas se nos informa de la moralidad y los valores en que debemos vivir” (Tambiah 1990, 106). Por ejemplo, los portadores del conocimiento biomédico en la región huichola engloban bajo un mismo nombre ‘desnutrición’, lo que para los huicholes eran dos cosas totalmente distintas: tamaño y forma eran considerados normales, mientras que solo consideraban ‘enfermedad’ a lo que los médicos denominan ‘desnutrición severa’, esta última si era vista como una enfermedad por todos. Por su parte, las prácticas indígenas de diagnóstico, terapia y curación también son formas de conocimiento socialmente producidas, inmersas igualmente en redes de dominación económicas y políticas particulares. Y los huicholes saben bien que no pueden curar todos sus malestares, por eso incluso los mara’akame acuden con los médicos a las clínicas y hospitales.
Sin embargo, en ningún grupo social la enfermedad de la persona es un asunto estrictamente individual y referido sólo a su campo biológico. Cual

Reseñas
308
quier enfermedad desconocida o “nueva” siempre atañe y contagia de alguna manera al cuerpo social, a los parientes más cercanos del enfermo, pero también a la sociedad política como un asunto de salud pública que puede tener efectos en el orden social. Según Susan Sontag “basta ver una enfermedad cualquiera como un misterio y temerlo intensamente para que se vuelva moralmente si no es que literalmente contagiosa” (1996, 13). Esto es más claro en una sociedad como la huichola en que las conductas, las prácticas y creencias están contenidas en un todo llamado por ellos “el costumbre”. Luego de escuchar el testimonio de uno de sus pacientes, nos dice Horacia Fajardo: “la enfermedad para este grupo no se define tanto por los signos y síntomas que presenta el enfermo, sino por la causalidad de la misma. Por otra parte, aunque sea uno de los miembros de la familia quien manifieste la enfermedad ésta amenaza a todos, pues uno de ellos se salva de una picadura del ‘alacrán’ para que meses después muera su hermanita. Lo que está en el centro de esto es la agencia que se atribuye al Kakau’yarixi (la deidad), que es definitiva para la ocurrencia de la enfermedad” (p. 255).
En este sentido, Horacia Fajardo define al costumbre como: “una plataforma de hábitos que trasciende hacia el habitus, ordena las actividades so
ciales e individuales al tiempo que las explica al integrar la organización de la dispersión de las familias, sus ceremonias, la producción de alimentos y ciertas relaciones de poder y autoridad en un marco de conocimiento donde lo mítico se mezcla con lo natural” (p. 129). Para la medicina huichola la enfermedad es un indicador o señal sobre todo de incumplimiento del costumbre, manifiesto en el orden social mismo, así como en el ritual y el comportamiento de las personas. Al contrario de la biomedicina en que los síntomas son en primera instancia la indicación de una enfermedad física.
El holismo del costumbre se manifiesta en la complementariedad de las oposiciones. El mara’akame, formalmente sacerdote y curandero, personaje central del gobierno huichol, es un mediador entre el organismo individual y las divinidades –los kaku’yarixi– de quienes se dice que es el portavoz. De esta relación se desprende una línea de poder e influencia sobre la vida de la comunidad que ejerce en el desempeño de sus funciones como médico y cantador. En este marco de referencia es predominante la aceptación de que existen los kaku’yarixi, y de que es posible la comunicación con ellos. Para los huicholes deidades como el sol, la víbora, el maíz, el fuego, el rayo, los cerros, el océano pacífico, están tan vivos como el resto

Reseñas
309
de las personas; de la misma manera lo están los ancestros y por lo tanto sus actos pueden tener tanta influencia en la salud de las personas y en las relaciones sociales al interior del grupo y las familias como en sus actividades y comportamiento cotidianos. En términos simples los kaku’yarixi son elementos de la naturaleza personificados. También “pueden ser un antepasado recientemente muerto, una persona viva que será venerada después de muerta o que representa la reencarnación de los otros dioses” (p. 183184). “Estos envían órdenes, y los primeros receptores son los Mara’akame de quienes se exige mucho más que al huichol común, porque será dotado por poderes que los otros no pueden obtener” (p. 179). Quizá sea este el principio cultural que explica y legitima por qué se les da de comer a los dioses a la vez que se les come y porque se pueden usar ambas medicinas, sin considerarlas necesariamente opuestas y excluyentes. “…los mara’akame pueden hacer ambas cosas, curar o dañar, del mismo modo que los kakau’yarixi premian o castigan” (p. 180). Resulta muy interesante la valoración que hace de los mara’akame la gente común, se les admira y respeta, pero no representan el ideal, por el contrario como su poder es otorgado por la divinidad también es destructivo, si se les puede rehuir tanto mejor porque en sí mismos
conllevan una carga de responsabilidad de la que se tiene que dar cuenta ante las deidades supremas quienes castigan o premian su comportamiento a lo largo de su vida, como seres humanos con poderes especiales de los cuales se espera hagan buen uso. Considerar a los terapeutas como “actores sociales deja ver como éstos además de ser mediadores son también hombres comunes que construyen su vida en medio de incertidumbres y amenazas ciertas” (p. 25). Son estos personajes quienes definen y nombran y quienes pueden ver con precisión que es lo que sucede en el cuerpo del paciente, “pero, no en el cuerpo físico que todos podemos ver, sentir, mover o dirigir; es en el otro cuerpo invisible e intangible para la gente común donde ocurren los arreglos o desajustes que en su momento repercuten en el cuerpo de la experiencia propia” (p. 148). Por eso también la elección de un mara’akame es esencial para la familia del enfermo, al igual que un médico de confianza. A partir de su diagnóstico se definirá la terapia de curación adecuada, entre la que se incluye, por supuesto, dar de comer a los dioses, celebrar sus fiestas, hacer ofrendas o resarcir las ofensas que ha causado algún miembro de la familia vivo o muerto.
Para los huicholes es muy importante preservar su “costumbre” en secreto frente a los forasteros. De ahí la

Reseñas
310
dificultad para que éstos accedan a la región y al mundo huichol. Casos de expulsiones de agentes externos se cuentan por montones en la sierra huichola. En todo caso, como ha sucedido con otros investigadores es el “compromiso” la base para la aceptación y el reconocimiento y al parecer éste lo cumplió la autora cabalmente. En su reflexión metodológica, destaca que ella pasó de la “observación participante” como agente externo a la “participación observante” desde dentro como sujeto de conocimiento; se insertó en la vida local, registró sus prácticas, fue aceptada y se volvió, en algunos casos, su confidente. En este proceso, destaca la recuperación que la autora hace del método “indicial” tal como lo propone Carlo Ginzburg (1989), y que consiste en observar los pequeños detalles, a partir de casos de pacientes y síntomas específicos, y preguntarse por la racionalidad de las interpretaciones que hacen los expertos, médicos y mara’akames. Así pudo constatar que las historias personales muestran la complejidad y la particularidad de las terapias de encuentro. Por una parte la búsqueda de “salud” física o de curación de un malestar físico y por otro, la búsqueda de “salud” en un sentido mucho más amplio (físico, social, espiritual).
Más que descalificar una u otra medicina, lo que Horacia Fajardo logra
es una visión equilibrada de cómo se da en la práctica la confluencia en las terapias de curación de estos dos conocimientos. Me parece que en el libro hay tres narrativas o relatos entrelazados, por un lado el de la medicina institucional y los programas que se llevan a cabo en una región particular. Por otro, la medicina huichola que se construye en torno a su particular concepto de saludenfermedad. Finalmente, la reflexión sobre el sujeto de conocimiento, ella misma y como va transformando sus convicciones, percepciones y creencias con respecto a los conocimientos biomédico y huichol.
Más allá de su propuesta metodológica destaca la transformación de la autora misma, a lo largo de cuatro años de convivencia y estudio de los huicholes de Tuxpan y tres de visitas esporádicas. En este proceso reconoce la “alteridad” y el “asombro” de inmediato y en lugar de rechazarlo como haría cualquier médico, se hace preguntas básicas que la llevan a reformular en principio su propia actividad y en segundo lugar los marcos de referencia a partir de los cuales explica esa realidad. Durante su estancia midió y pesó a la población, hizo observaciones y encuestas y utilizó tablas y cifras comparativas de acuerdo a lo que señala la tradición y las metodologías de la biomedicina y sin embargo es evi

Reseñas
311
dente que sufrió una transformación. Frente al uso de variables cuantificables que tradicionalmente utilizan los estudios sobre nutrición optó por “las caminatas, la observación y la interpretación, relacionando experiencias y conocimiento previo” (p. 110). Como todo médico formado en la biomedicina se enfrentó a fuertes dilemas al tratar de entender otras formas de conocimiento y curación totalmente ajenas a su cultura, pero válidas para los mismos sujetos. Sin embargo, fue su convencimiento de que cualquier conocimiento médico no se aplica en objetos sino en personas concretas, con emociones, experiencias, creencias e intereses lo que la llevó a cuestionar los fundamentos del conocimiento biomédico. Más que enarbolar un relativismo absoluto lo que le importaba era mostrar las diferentes voces que se expresan a través de las terapias de curación. Como lo señala Fredrik Barth (1993, 285) para escuchar estas voces, es necesario descubrir a las personas completas “como agentes con memoria y reflexión”, quienes a lo largo de su vida acumulan experiencias y se apropian de conocimiento. Es decir, reconocer en las persona su capacidad de reflexionar y vivir sus experiencias en el contexto de sus relaciones sociales. Luego de escuchar con detenimiento esas voces, la autora nos las presenta en un libro escrito con pasión
y convicción de quien busca explicarse y explicarnos la racionalidad que está detrás de la enfermedad y su curación.
BiBliografía citada
Barth, Fredrik, Balinese Worlds, ChicagoLondres, University of Chicago Press, 1993.
ginzBurg, Carlo, Mitos, emblemas e indicios, Barcelona, ed. Gedisa, 1989.
Kapferer, Bruce, The Feast of Sourcery. Practices of Conusciousness and Power, ChicagoLondres, University of Chicago Press, 1997.
Sontag, Susan, La enfermedad y sus metáforas y el sida y sus metáforas, Madrid, ed. Tauros, 1996.
tamBiah, Stanley, Magic, Science, Religión and the Scope of Rationality, EUAAustralia, Cambridge University Press, 1990.
Weigand, Phil (ed.), Ensayos sobre el gran nayar. Entre coras, huiholes y tepehuanes, MéxicoZamora, INICMCAEl Colegio de Michoacán, 1992.
zinng, Robert M., La mitología de los huicholes, Zamora, Zapopan, Guadalajara, El Colegio de MichoacánEl Colegio de JaliscoSecretaría de Cultura de Jalisco, 1998.
José Eduardo Zárate Hernández El Colegio de Michoacá[email protected]


313
presentatIon
Herón pérez martínez
F ocused on the topic of relativism in the Social Sciences, issue 120 of Relaciones examines a particularly important problem in the specific
areas of epistemology that our journal deals with: those of the Social Sciences and Humanities. More precisely, it takes on questions that have long seemed to have the consistency of quicksand: academic fields that offer no firm handhold and involve many –perhaps too many– issues. Of course, one of those topics is the concept of culture and the multiple facets that this polysemic term presents. Each culture –which early 20thcentury anthropological linguists assumed to be autarkic– can now be conceived of as one macro semiotic system (a semiosphere, to use Lotman’s term) that administers both the baggage of meaning that human groups live on, and the hierarchization of its texts or communication processes. Within such systems, each human group organizes the diverse aspects of its life through a highly variable and hierarchical network of languages, with their respective texts that, in turn, function in and for a wide range of dynamic semiospheres that act as hermeneutical circumscriptions with their respective horizons of hope and their axiological prejudices.
But it is not only the vast, varied and polysemic concept of culture that is on the epistemological horizon of relativism that constitutes the focal point of this issue. Also involved are the entities we are accustomed to calling “science”, “scientific method”, “truth”, “objective”, and “reality”, that still resonate with the echoes of discussions that took place in Mexico more than a century ago around such positions as the different positivisms that, despite having been unmasked and exposed so frequently, continue just as prepotent as ever in certain redoubts. This is the pure milieu of discourse, of the use of language from the perspective of the

314
speaker under the assumption that passing anything through the codes of language means transforming it into a linguistic event, a subjective composition, regardless of the type of discourse in question. Today we know, in effect, that whatever their nature may be, discourses do not reflect ‘reality’ but, rather, only construct, maintain and reinforce certain interpretations of that ‘reality’, representations of society, its social practices, social actors, and the relations that are established among them.1
This draws attention to a truth that Pero Grullo recognized a long time ago: language plays a powerful role that historically conditions our perception and knowledge of all things, because, as the Ludwig Wittgenstein of Tractatus stated, the harmony between thought and reality is based upon the grammar of language. And it is from this perspective that we open the world, but only that of one epoch. Moreover, as is well known, each era and place has its own code of knowledge from which its language conducts its reconstruction of its world; something akin to an archive of which the speakers of that time and place avail themselves in order to relate to the “objects” that make up their “reality”. However, those “objects” and that “reality”, of which the sciences speak, are “objects” formed in discourse, a form of speech that always defends its own interests.
The Thematic Section opens with Philippe Schaffhauser’s article entitled “Reflections on a Paradox: The Ethnocentric Relativism of Pragmatism”, in which he argues that the problem of the relationship between relativism and ethnocentrism is such a recurring one in anthropological thought that it has become a culdesac, having generated a discussion that is now bogged down in an unbridled normativity that even establishes how we ought to study and respect cultural diversity. The essay approaches this relationship from a pragmatic perspective that, although it does allow us to clarify certain confusing aspects of the problem, also introduces an epistemological and normative bias that the author calls “pluralist critical centrism”. The article thus initiates a discussion with a wide range of authors, including John Dewey, Clifford Geertz, Richard Rorty, Marvin Harris, Claude LéviStrauss, Hans Joas, Donald Davidson and Ludwig Wittgenstein. Schaffhauser, therefore, proposes an exploration of
1 Luisa Martín Rojo, “El orden social de los discursos”, in Discurso. Teoría y análisis, Nueva Época, otoño 1996primavera 1997, Mexico, UNAM, pp. 137.

315
routes that might allow for an escape from two longstanding alternatives: everything is relative, or science is only possible in the universal.
The article begins with a reflection on ethnocentrism, which the author understands as a structural problem in the work of the Social Sciences where he perceives a clear wink in the direction of the sociology of Pierre Bourdieu, which proposes discovering the hidden mechanisms of domination that remain shrouded behind social structures. For this reason the essay explores the –budding– relations between the Social Sciences (especially sociology and anthropology) and the pragmatist tradition propelled in the United States by authors as diverse as they are, up to a point, convergent. Schaffhauser then goes on to introduce pragmatist thought into a dialogue with certain anthropological voices, reaching the conclusion that of the relationships he explores among relativism, ethnocentrism and pragmatism, the pragmatist paradox is rooted in its philosophical orientation as pluralist critical centrism. He concludes that, like perspectivism, pragmatic pluralism is not only efficient in terms of accounting for cultural diversity but, above all, morally acceptable. Pragmatism, therefore, as it is used by authors like Dewey or Mead (Joas, 1997), has no pretension of resolving the problem of relativism visavis universalism and its “ethnocentered” variants and vice versa, but only aspires to change our viewpoint and our way of approaching this problem in order to, first, demonstrate the entanglement in which we are currently ensconced, and then signal where we should search for a way out.
In the second article, “Ways of Speaking, Styles of Reasoning. On Some Varieties of Arrogant Reason”, Rodrigo Díaz Cruz takes as his starting point the idea that there is at least one point at which the absolutist and relativist positions come together, despite their wide differences: both are overwhelmed by the certainties that animate them. While absolutism posits its certainties on a global scale, considering them to be valid for all times and all places, relativism applies its truths to terrains, lifeways and cultures that are specific, local and precisely delimited. While one demands that the cognitive subject exile her/himself from all culture and history –though not necessarily from all language– in order to be transformed into “the eye of God”, the other’s certainties inevitably imprison subjects in their ways of life, languages and cultures, pieces of the world from which escape is impossible.

316
Díaz Cruz concludes that it behooves us to recognize that the production of knowledge, and its practicalmoral implications, is an emphatically open process, one that is fragile and uncertain, one with alternative positions that must be discussed, pondered and evaluated, case by case, though this always presupposes venturing into rough terrains on journeys that are circumscribed and neverending. This also entails acceptance of the fact that disagreements constitute a central part of our lives. For this author, the production of anthropological knowledge demands that we be particularly careful when dealing with the concept of culture, because it has given rise to an intolerant image of others –one of redemption– and, indeed, acts impregnated by an arrogant reason that “never ceases to desire more of itself and nothing of the other”, a “form of the sectarian spirit”. This type of reason finds its principal vocation in establishing rigid, clearly defined frontiers between ourselves and others. It is a reason that, according to each case, and in an inversely proportional relationship, makes some opaque while turning others transparent. It tends towards making cultures into totalities; or, as in the case of the homily and the encyclical, obliging everyone, after a transformation, to form part of one unique totality that has no room for dissent.
In the third contribution to this section, “‘This Isn’t Theater!... And Indigenous Peoples Aren’t Like This’: Notes on Relativism in the Interpretation of the Performing Arts”, Elizabeth Araiza Hernández uses indigenous theater to explore the reasons why relativism has not attained absolute power, despite its status as the dominant ideology in the modern period. She reviews the arguments that have served to undermine the weight of relativism’s influence in interpretations of theater and art. Rather than offering conclusive answers, her article seeks to stimulate reflection by examining several relevant passages from the history of contemporary indigenous theater, the categories that both scholars and the general public have used to categorize it, and the criteria through which it has been evaluated. The essay evokes significant experiences of universal theater that illustrate how the definition or appraisal of that particular art form is intrinsic to the concept of the Other.
Centering her attention on indigenous theater in Mexico, the author considers it a case that may illustrate quite well the debate between universalism and relativism, including all of their uncertainties and contra

317
dictions. Clearly, one tendency within that theatrical tradition, in its contemporary phase, was fostered by governmentsponsored educational and cultural programs and, more recently, by NGOs inspired by the ideas of progress, both historicalmaterial and intellectual, moral and aesthetic, all of whom shared the primary objective of integrating indigenous peoples into the nation. The article concludes that relativist arguments on both the irreducible character of human artistic creations and the special nature of the performing arts among remote peoples possess a high power of personalization. And it is for these reasons that the misunderstanding of universalism has emerged, as the arguments in its favor often seem to suggest that the universal is a knowledge that has already been attained by placing all particular expressions in perspective, though this is impossible. Nonetheless, we must keep in mind that universal is the horizon of harmony between two particulars.
On this occasion, Relaciones closes its Thematic Section with Godfrey Guillaumin’s article “Epistemological Relativism Seen through Thomas Kuhn’s Theory of Scientific Change”, in which the author shows that radical philosophical relativism has been associated with the work of Thomas Kuhn; specifically his book, The Structure of Scientific Revolutions. Guillaumin argues that this association is paradoxical, because Kuhn did not consider himself to be a radical relativist. Thus, the essay has a double objective; first, it proposes an analysis that demonstrates some of the reasons why it is incorrect to classify Kuhn’s work as radical relativist; and, second, it shows that Kuhn himself tacitly offered a way out through the idea of scientific reasoning.
The radical relativist conclusion, which holds that one paradigm is just as good as any other, finds difficulty in giving an account of many of the scientific controversies that have arisen throughout the history of science as specialists working in different paradigms have long debated issues among themselves. Indeed, attempts to explain scientific controversies and their resolution using the theory of incommensurate paradigms are neither historically viable nor epistemologically coherent, as we find in all of them communication, comparison and rational discussion in terms, for example, of the evaluation of empirical evidence, or the various methods of proof, despite the fact that each band holds distinct conceptions of the nature of those elements. The essay shows that Kuhn

318
spent the rest of his life trying to develop an evolutionary image of science, primarily to counter the accusations of radical relativism. Just as Kuhn tenuously foresaw, scientific reasoning is the principal via of interrelations among different paradigms.
Relaciones thanks Philippe Schaffhauser and Yanga Villagómez Velázquez for their valuable collaboration in the elaboration of this issue.
The Documents Section presents the Descripción de Chalchihuites (“Description of Chalchihuites”), the abbreviated, commonly used name for a text whose full title is Descripción topográfica del Real de Minas del Señor San Pedro de los Chalchihuites (“Topographical Description of the Mines of Señor San Pedro of Chalchihuites”), with a presentation by Tomás Dimas Arenas. The Descripción, written in 1777 by Bartholomé Sáenz de Ontiveros, is unquestionably a discovery of great importance for the history of northern Mexico. Though concise, it gives a firsthand description written by a resident of the area, and not by an emissary of the Crown sent from some other region or even from the Peninsula. This description complements one elaborated by Bishop Alonso de la Mota y Escobar, penned after his visit there in the early 17th century. Upon comparing the two, we can see the transformations that Chalchihuites experienced during the colonial period. Sáenz de Ontiveros’ version has often been mentioned by historians, but the complete text had never been published in a historical work until this presentation, in which the orthography has been updated and the text itself meticulously paleographed. The document is accompanied by a map of the town and the lands surrounding that mining center, dated in 1782; the original of which is held in the Historical Archive of the state of Zacatecas
Yanga Villagómez Velázquez and María Rosa Nuño Gutiérrez introduce the General Section with the article, “Indigenous Education in Mexico and Canada. Strategies of Social Integration, Ethnocentrism and Indigenous Rights”, in which they examine the place that education occupies among the diverse and varied aspects of the dominant culture. According to Villagómez and Nuño, education for autochthonous peoples has been linked not only to the particularly important issue of the constitution of nationstates, but also to the idea of citizenship that each country has implemented as part of its efforts to consolidate its population around a common political, economic and social project. However,

319
the ethniccultural origins of the peoples who currently inhabit the territories colonized by Europeans come from dissimilar horizons, while States, as they strive to make their nations more uniform, have implemented educational plans based on models that vary from assimilation to the rhetorical acceptance of cultural and linguistic differentiation; precisely the focus of this text. The central question can be formulated as an inquiry into how countries as different as Canada –mainly the province of Quebec– and Michoacán, Mexico, confront the cultural challenge of proposing educational models for their indigenous cultures, and into the nature of the problematic associated with such aspects as financing education, the professionalization of teachers and the salience of Statesponsored programs, in a context where, in principle, the objectives pertain to a model of intercultural bilingual education.
The second article in the General Section “Pames, Franciscans and Ranchers in Rioverde, Valles and Southern Nuevo Santander, 1600 1800”, by Jose Alfredo Rangel Silva, analyzes the relations among the indigenous Pames, Franciscan missionaries, and ranchers in a frontier territory of New Spain that embraced the highland towns and mining centers of San Luis Potosí and Guadalcazar. There, the Franciscans converted the Pames people into a labor force for the nearby ranches and haciendas. In that process, the ranchers and their ranch hands subjected those “neophytes” to all manner of abuse and disdain on their properties that surrounded the Franciscan missions. Relations between ranchers and Indians were marked by violence, with the Franciscans acting as intermediaries.
This essay shows how eastern San Luis, a frontier area, had slowly changed from 1617 to 1748, as the “spiritual” conquest and acculturation traversed periods of advance, regression and stagnation. There, the colonizing project in Nuevo Santander marked a rupture in the history of the Pames who, unlike other Indian groups that simply disappeared, succeeded in surviving through a century and a half of violent invasions in New Spain without losing their spaces of autonomy and escape. In the second half of the 18th century, the territorial pressures that weighed upon the missions and Indian towns reached their maximum intensity in both of those custodias and reduced to a minimum the escape routes that had previously allowed the Indians to flee when the hardships and

320
harassment they experienced became unbearable. However, the Pames managed to survive despite the violence to which they were subjected in their new circumstances by adapting and, moreover, succeeded in maintaining their ethnic identities, despite being concentrated (reducidos) on the missions. The article shows that violence played a significant role in the formation and functioning of that frontier; indeed, that it was the usual way of establishing properties that were later recognized by royal edicts (mercedes). Even among the ranchers themselves, and their shepherds and ranch hands, violence was one of the aspects that most clearly defined labor relations on those economic units. Physical violence was directed primarily against the Pames, where brutal punishments, the humiliation of individuals and families, and the fetters put on those who were to be removed from the missions, were used selectively, because it turned out that a few examples sufficed to establish a politics of fear among those subaltern subjects, inequality as the natural order of things (in social and ethnic matters), and the superiority of the dominant groups. It may be that this accounts for the absence of largescale rebellions or tumults in the area of study during the colonial period. Finally, it can be said that violence resulted not only from the colonization of that frontier but, in reality, played an integral role in its realization and culmination.
This issue closes with an article by B. Georgina Flores Mercado entitled, “‘We Are Distorting Our Traditional Sound’. The Past and Present of Traditional Music and Woodwind Ensembles in Tingambato, Michoacán”, which presents the results of ethnographic research on collective memory, cultural identity, and traditional music among members of woodwind ensembles in the Meseta Purépecha. Her observations are based primarily on fieldwork carried out in the town of Tingambato, where she interviewed not only musicians but also music teachers and students, as well as radio announcers from other towns in the Meseta. From the perspective of cultural psychology, this article suggests that by performing and practicing traditional music, people create narratives related to cultural and local identity and the past and present of Purépecha towns.
Traducción de Paul C. Kersey Johnson

321
aBstracts
reflectionS on a paradox:the ethnocentric relativiSm of pragmatiSm
Philippe SchaffhauserEl Colegio de Michoacán
The problem of the relationship between relativism and ethnocentrism is a recurring one in anthropological thought. Indeed, it has become a culdesac, as the discussion it generated has become bogged down in normative posturing around the question of how to study and respect cultural diversity. The article approaches this relationship by adopting a pragmatist perspective that, while making it possible to clarify some of the more confusing aspects of this issue, also introduces an epistemological and normative bias that I call “pluralist critical centrism”. Far from constituting a treatise on pragmatism through a study of relativism and ethnocentrism, the essay begins a discussion with authors as diverse as John Dewey, Clifford Geertz, Richard Rorty, Marvin Harris, Claude LéviStrauss, Hans Joas, Donald Davidson and Ludwig Wittgenstein, in which it proposes exploring possible routes of escape from the eternal alternatives: either everything is relative or science exists only in the universal.
Keywords: pragmatism, ethnocentrism, relativism, anthropological reflection
WayS of SpeaKing, StyleS of reaSoning. on Some varietieS of arrogant reaSon
Rodrigo Díaz CruzUniversidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa
There is at least one point at which the absolutist and relativist positions come together, despite their ample differences: both are overwhelmed by the certainties that give them life. While one postulates them on the global scale –forever and everywhere– the other works at the level of local terrains, ways of life or specific

322
cultures, delimiting them with great precision. While one demands that the cognizant subject exiles her/himself from all culture, history, and even language, in order to be transformed into the eye of God, the certainties of the other inevitably imprison or embed subjects in their own ways of life, languages or cultures, niches in the world from which they cannot escape.
Keywords: relativism, reason, certainty
“¡thiS iSn’t theater!… and, the indigenouS aren’t liKe that”.noteS on relativiSm in the interpretation of the performing artS
Elizabeth Araiza HernándezEl Colegio de Michoacán
From the perspective of indigenous theater, this essay explores the reasons why relativism has not achieved absolute power, despite its position as the dominant ideology of modern times, by reviewing the arguments that have served to counterbalance the weight of the influence of relativism on interpretations of theater and art. What it seeks is to motivate people to reflect, instead of presenting conclusive answers, through the analysis of a few relevant passages from the history of contemporary indigenous theater, the categories that both scholars and common folk have used to designate it, and the criteria that have been used to evaluate it. The article evokes significant experiences from universal theater to demonstrate how the definition or appraisals of theater are intrinsic to one’s conception of the Other.
Keywords: relativism, theatricality, indigenous, ritual, universalism
epiStemological relativiSm Seen through thomaS Kuhn’S theory of Scientific change
Godfrey GuillauminUniversidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa
Radical philosophical relativism has long been associated with the work of Thomas Kuhn, specifically his book The Structure of Scientific Revolutions.

323
However, this association has not lost its paradoxical nature, which emerges from the fact that Kuhn did not see himself as a radical relativist. This article has a dual objective; first, to present an analysis that demonstrates some of the reasons why it is incorrect to characterize Kuhn’s work as radically relativist; and, second, to show that Kuhn himself tacitly offered a way out of this dilemma in terms of the idea of scientific reasoning.
Keywords: radical relativism, scientific reasoning, evolutionary development, genealogical inference, Thomas Kuhn
indigenouS education in mexico and canada. StrategieS of Social integration, ethnocentriSm and indigenouS rightS
Yanga Villagómez VelázquezEl Colegio de Michoacán
María Rosa Nuño Gutiérrez CuvallesUniversidad de Guadalajara
Education for autochthonous peoples has been linked to one particularly important issue: the constitution of nationstates and the idea of citizenship that all countries have implemented in their struggle to consolidate those populations around a common political, economic and social project. However, the ethniccultural origins of the people who currently inhabit the territories colonized by Europeans reflect dissimilar backgrounds, while in its strivings to standardize the nation the State has applied educational plans based on models that have run the gamut from assimilation to a rhetorical recognition of cultural and linguistic differentiation; the topic examined in this text. Our central question can be formulated as an inquiry into how countries as different as Canada –more concretely, the province of Quebec– and Michoacán, Mexico, confront the cultural challenge of proposing educational models for autochthonous peoples, with an analysis of the problems associated with certain aspects of those programs, such as financing education, professionalizing teachers and the pertinence of Stateadministered programs, all of this in a context in which the objectives, in principle, obey a model of intercultural, bilingual education.
Keywords: Algonquins, Purépechas, indigenous education

324
pameS, franciScanS and rancherS in rioverde, valleS and Southern nuevo Santander, 1600-1800
José Alfredo Rangel SilvaEl Colegio de San Luis
This study analyzes the relations among the indigenous Pames, ranchers and Franciscan missionaries in one of New Spain’s frontier territories. The Franciscans converted the Pames into a labor force for nearby ranches and haciendas. In that process, ranchers and their foremen subjected those “neophytes” to all manner of abuse and disdain on lands that surrounded the Franciscan missions. Thus, the relations between ranchers and Indians were characterized by violence, with the Franciscans acting as intermediaries.
Keywords: Pames, Rioverde, frontier, Franciscans, violence
“We are diStorting our traditional Sound”. the paSt and preSent of traditional muSic and WoodWind enSemBleS in tingamBato, michoacán
B. Georgina Flores MercadoUAMIztapalapa
This essay presents some results of ethnographic research on collective memory, cultural identity and traditional music among the musicians of woodwind ensembles in the Meseta Purépecha (Michoacán, Mexico). The fieldwork was carried out primarily in the town of Tingambato, Michoacán, where I interviewed not only woodwind musicians, but also music teachers and students, as well as radio announcers in other localities in the Meseta. From the perspective of cultural psychology, the article analyzes how the performances and practice of traditional music lead to the creation of narratives on cultural and local identity and on the past and present of Purépecha towns.
Keywords: collective memory, cultural identity, traditional music, indigenous peoples
Traducción de Paul C. Kersey Johnson

325
los autores
philippe SchaffhauSer. Doctor en sociología por la Universidad de Perpignan Via Domitia (1997) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesorinvestigador del Centro de Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán. Es miembro de la LGAC sobre “Migraciones, movilidades y procesos transnacionales” y sobre “Educación, culturas políticas, democracia y Estado”. Asimismo estudia las relaciones entre el pragmatismo y las tradiciones sociológicas y antropológicas.
rodrigo díaz cruz es profesorinvestigador del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa desde hace poco más de 20 años. Es doctor en antropología por la UNAM y cursó la maestría en filosofía de la ciencia en la UAM; es hoy investigador nacional nivel II del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado libros y artículos, entre otros temas, sobre las teorías antropológicas del ritual, sobre la antropología de la ciencia y la tecnología y sobre la antropología del cuerpo. Entre sus libros destacan Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual; con María Josefa Santos, Innovación tecnológica y procesos culturales. Nuevas perspectivas teóricas; con Aurora González, Naturaleza, cuerpos y cultura. Metamorfosis convergentes (en prensa).
elizaBeth araiza hernández. Actualmente es profesorainvestigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios Rurales, “El Colegio de Michoacán”. Antes, ocupó la plaza de ATER (Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche) en el departamento de Sociología de la Universidad de Perpignan (20042006). Es miembro del SNI nivel I, integrante, desde 1996, del Laboratorio Internacional de Etnoescenología y del tema 1 (Industrias de la cultura y Artes) en la Maison des Sciences de l’Homme ParisNord, también es integrante del GDRI: Grupo Internacional de Investigaciones en Antropología e Historia de las Artes del Museo del Quai Branly, París. Es responsable del proyecto: “La secularización de los objetos en México. Del espacio ritual y el doméstico al espacio turístico” dentro de la Maison des Sciences de l’Homme ParisNord. Ha publicado varios artículos de difusión científica en México, Francia y España sobre sus temas de interés: enfoques teóricos y métodos para el estudio de las

326
artes de la escena, teorías del ritual, cuestión indígena e identidad étnica, antropología e historia del teatro indígena en México, interacción de formas escénicas: ritual, teatro, fiesta, carnaval, juego.
godfrey guillaumin es profesorinvestigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa. Su área de especialidad es el estudio histórico de conceptos epistémicos del desarrollo científico; especialmente conceptos como evidencia, prueba, argumentación científica, reglas metodológicas y, recientemente, medición científica. Ha publicado los siguientes libros: El surgimiento de la noción de evidencia (2005), Raíces metodológicas de la teoría de la evolución de Charles Darwin (2009) y Thomas Kuhn. Historiador de la ciencia (en prensa).
maría roSa nuño gutiérrez, es doctora en Antropología y Etnología de América por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigadora en la Universidad Complutense, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es profesorainvestigadora en el Centro Universitario de los VallesUdG. Sus temas de investigación conciernen las identidades étnicas y de género, así como violencia intrafamiliar. Trabaja también en estudios del discurso, bajo los funcionamientos de la cultura, el poder y la ideología: De dichos temas se derivan una serie de publicaciones entre las que destacan: María Rosa Nuño G, Denise Soares y Sergio Vargas (eds.), La gestión de los recursos hídricos: realidades y perspectivas, SemarnatIMTAUdeG, 2008 ;“Aprovechamiento de los recursos naturales en Cuanajo: tipos y usos de suelo”, en La educación ambiental en la escuela secundaria, México, SEP, 1999, 6976; “Estrategias económicas de reproducción en una comunidad indígena purépecha ante los procesos de modernización”, en Hubert Carton de Grammont (coord.), Globalización, deterioro ambiental y reorganización social en el campo, México, Ed. Juan Pablos, 1995, 195211; “La relación naturaleza y cultura en una comunidad purépecha a través de sus expresiones orales”, en Luisa Paré y Martha J. Sánchez (coords.), El ropaje de la tierra. Naturaleza y cultura en cinco zonas rurales, México, Plaza y Valdés, 1996, 2982.

327
yanga villagómez velázquez es doctor en sociología rural por la Universidad de Toulouse Le Mirail y actualmente trabaja en el Centro de Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán, A.C. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Oaxaca y en el Programa de Doctorado del Centro de Estudios Rurales perteneciente el PNP de CONACYT desde el 2005. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 1998. Sus temas de investigación están relacionados con las sociedades campesinas e indígenas en México, la producción agrícola, el manejo de recursos naturales y la educación y ha publicado en revistas especializadas en México, Estados Unidos, Francia y América Latina. entre los que podemos mencionar: Política hidroagrícola y cambio agrario en Tehuantepec, Oaxaca, México, El Colegio de Michoacán, 2006; Diagnóstico y opciones de desarrollo en la región mixe, Colección Desarrollo indígena. Reflexiones y propuestas, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2006; Guía del archivo histórico del Registro Agrario Nacional delegación Oaxaca. México. El Colegio de Michoacán, 2007; “Política hidroagrícola y los Binnizá (zapotecos) en el istmo oaxaqueño” en Israel Sandre Osorio y Daniel Murillo (eds.), Agua y diversidad cultural en México, Montevideo, Uruguay UNESCO, Programa Hidrológico Internacional. Serie Agua y Cultura núm. 2, 2008.
JoSé alfredo rangel Silva. Doctor en Historia por el CEH, de El Colegio de México. Investigador en el Programa de Historia de El Colegio de San Luis A. C. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Publicaciones relevantes: “Lo que antes era casa de Dios… Adaptaciones del liberalismo en los ámbitos locales, 18201825”, en Historia Mexicana, vol. LIII, núm. 1, julioseptiembre de 2003. “Linaje y fortuna en una zona de frontera. Felipe Barragán y su familia, 17131810”, en Estudios de historia novohispana, vol. 37, juliodiciembre 2007. “Milicias en el oriente de San Luis Potosí, 17931813”, en Manuel Chust y Juan Marchena (eds.), Las armas de la Nación. Independencia y ciudadanía en Hispanoamérica (17501850), Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2007. Capitanes a guerra, linajes de frontera. Ascenso y consolidación de las élites en el oriente de San Luis, 16171823, México, El Colegio de México, 2008.

328
B. georgina floreS mercado. Doctora en Psicología social por la Universidad de Barcelona. Licenciada en Psicología por la UNAM. Actualmente realiza una estancia posdoctoral en el Depto. de Antropología de la UAMIztapalapa. Sus intereses de investigacion se centran en la musica, las identidades y la cultura. Ha sido profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Michoacana y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha publicado los libros: Participacion ciudadana e identidad cultural en la Fiesta Mayor de Gracia, Barcelona (2006) e Identidades de viento. Musica tradicional, identidad p’urhepecha y bandas de viento (2009). Ha publicado distintos articulos en revistas nacionales e internacionales sobre musica, fiestas populares identidad y ciudadania. Ha realizado videos documentales relacionados con los temas de investigacion que trabaja.
IlustracIones de este númeropáGIna 3: Danza de los viejitos en la que se integra al subcomandante Marcos y a otros guerrilleros o soldados, como parte del sistema ritual y festivo de culto a las vírgenes, Cocucho, Michoacán, 28 de enero de 2010. Esta danza se realizó durante el día en casa de uno de los cargueros y durante la tarde en el atrio de la iglesia de Cocucho. Foto: Elizabeth Araiza H.páGInas 6, 7, 8 (recuadros): Detalles de un mural en Montreal, Canadá, septiembre de 2008. Foto: María Rosa Nuño GutiérrezpáGIna 9: Un grupo originario de Corupo, interpreta la Danza de los viejitos acompañado con sorprendente versión de la “Maringuilla”. Esta danza formó parte del sistema ritual y festivo de culto a las vírgenes, Cocucho, Michoacán, 28 de enero de 2010. Foto: Elizabeth Araiza H.páGIna 19: Festejo a la Virgen de Guadalupe, niños vestidos de “huacaleritos”, Paracho, Michoacán, 12 de diciembre de 1945. Fuente: Foto del archivo personal de Wenceslao Huendo. Aparece también en Jorge Amos Martínez (ed.), Álbum fotográfico de Paracho. La vida de un pueblo en imágenes, Morelia, Morevallado editores y Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, 2006, 206.páGIna 165: Detalle del mapa del Real de Minas de Chalchihuites, véase documento, p. 177.páGIna 179: Manifestación de pueblos originarios en Montreal, septiembre de 2008, Foto: María Rosa Nuño GutiérrezpáGIna 297: Escena del cortejo del novio a la novia, en la obra “Un casamiento: ensayo de teatro de acción con costumbres indígenas” que se presentó durante celebración del Primer Aniversario de la Casa del Estudiante Indígena, en la ciudad de México, 1927. Fuente: foto, Sep, 1927, 89.







Normas de preseNtacióN de colaboracioNes
relaciones es una publicación editada trimestralmente por el colegio de michoacán, con el fin de difundir trabajos de investigación de alta calidad académica y originalidad en su análisis, acordes al perfil indicado en la página legal de la revista. en todos los casos, deben ajustarse a las siguientes normas de presentación de originales.
1. los documentos deberán ser inéditos. el envío o entrega de un trabajo a esta revista compromete a su autor a no someterlo simultáneamente a la consideración de otras publicaciones. los trabajos entregados serán versiones definitivas.
2. los trabajos se entregarán en disquette o cd, en formato microsoft® Word, acompañados por una copia impresa, o enviados por correo electrónico a relació[email protected]. las colaboraciones enviadas por correo postal se dirigirán a: revista relaciones. el colegio de michoacán, calle martínez de navarrete #505, Fraccionamiento las Fuentes, c.p. 59690, zamora, michoacán. méxico
3. deberá indicarse, en hoja aparte, los siguientes datos del autor: nombre completo, grado universitario máximo, institución donde labora, cargo actual que desempeña, número telefónico, dirección postal, dirección electrónica. en el caso de coautorías deberán indicarse los datos de todos los colaboradores.
4. los autores podrán sugerir los nombres de tres dictaminadores, indicando sus datos de adscripción institucional, especialidades académicas y direcciones electrónicas, para tener referencia de la posible audiencia del trabajo.
5. los artículos publicados en relaciones serán difundidos y distribuidos por todos los medios impresos y/o electrónicos que la dirección de la revista juzgue convenientes.
artículos
1. las colaboraciones para las secciones temática y general de relaciones serán evaluadas por la dirección de la revista para verificar que se ajusten a las presentes normas. de ser así, serán enviadas a dos dictaminadores anónimos cuyo arbitraje favorable es requisito indispensable para la publicación del trabajo.
2. los artículos completos no excederán el número de 35 cuartillas (10 500 palabras máximo), en fuentes times new roman o arial, interlineado de 1.5, texto corrido, 12 puntos para todo el material incluyendo notas, sin macros ni viñetas de adorno, sin hacer énfasis con fuentes tipográficas, y utilización de cursivas sólo para voces extrajeras y publicaciones.
3. las notas deben ir a pie de página con la referen
cia completa del material citado.4. los cuadros, mapas, imágenes y fotos se aceptarán en
originales o copias digitales de alta resolución, y se concentrarán en archivo aparte. se incluirán los títulos, pie de foto, créditos y permisos correspondientes (si fuera el caso). en el texto principal se mencionará su ubicación.
5. los artículos iniciarán con un resumen de 70 a 75 palabras e incluirán 4 o 5 palabras clave.
6. la bibliografía irá al final del artículo en este orden: autor (apellidos, nombre), obra (en cursiva), lugar de edición, editorial, año. ejemplos: a) taussig, michael, shamanism, colonialism, and the Wild man. a study in terror and Healing, chicago, the university of chicago press, 1987. b) alarcón, rafael, “la formación de una diáspora: migrantes de chavinda en california” en Gustavo lópez c., coord., diáspora michoacana, zamora, el colegio de michoacán, Gobierno del estado de michoacán, unidos michoacán, 2003, pp. 289306.
7. una vez emitidas las evaluaciones de los árbitros consultados, será del conocimiento de los autores el acta de dictamen, y tendrán un plazo no mayor de dos meses para entregar la versión final del artículo con las correcciones pertinentes. la dirección de la revista verificara la versión final con base en los dictámenes y comunicará a los autores la información del número de la revista en el que será publicado su trabajo.
documentos
las colaboraciones para la sección de documentos serán trabajos de transcripción, paleografía, traducción y restauración de fuentes primarias o secundarias, relevantes para el estudio de procesos de historia y sociedad relacionados con Hispanoamérica. los trabajos tendrán una introducción con aparato crítico del presentador del documento, e incluido éste no excederá de 12 cuartillas. los trabajos serán seleccionadas por la dirección y el comité de redacción de la revista en función de su calidad, contribución y pertinencia temática.
reseñas
las reseñas serán revisiones críticas de libros recientes (últimos cinco años), relacionados con investigaciones de las ciencias sociales y humanas. deberán señalar las aportaciones y limitaciones de la obra reseñada, así como su vinculación con la literatura previamente publicada sobre el tema que se aborda. la extensión máxima es de cinco cuartillas.

r e l a c i o N e s
e s t U D i o s D e H i s t o R i a Y s o c i e D a D
El relativismo en las ciencias sociales
n ú m e r o 12 0 . o t o ñ o 2 0 0 9
se term Inó de Impr Im Ir en el mes
de d IcIemBre de 2009 en los talle
res de Impres Ión y d Iseño l a ed I
cIón consta de 750 e jemplares.