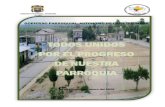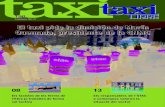Seguridad Democrática, Derechos Humanos y memoria...
Transcript of Seguridad Democrática, Derechos Humanos y memoria...
Sumario
Capítulo IPolítica de Seguridad Democrática:surgmiento, actores e impacto en los derechos humanos
Capítulo IIRelatos de desapariciones forzadas en Colombia.
Capítulo IIIMadres de Soacha: Lucha política de las víctimas
Trabajo de grado para optar por el título de Magister en Comunicación-Educación
Lisseth Marín CorralesInvestigación
Director de tesisTomás Vásquez Arrieta
Universidad DistritalFrancisco José de Caldas
Facultad de Ciencias y Educación
Maestria Comunicación- Educación
Línea de Cultura Política
Bogotá, D.C
2016
3 Prefacio
Carta al lector4
33
23
8
3
PrefacioEn relación con el proceso de investigación desarrollado en la Maestría Comunicación-Educación, línea de Cultura Política, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el presente documento presen-ta las bases teóricas de la reflexión sobre los impactos en materia de Derechos Humanos de la Política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Y documenta tres casos de asesinatos extrajudiciales de jóvenes del municipio de Soacha, Cundinamarca.
En este sentido, se definen estos elementos como categorías con el objetivo de ser explicados y con-trastados a través de varias fuentes documentales, las categorías son: Seguridad Democrática, Impactos negativos en materia Derechos Humanos, Memoria histórica y Cultura política en el conflicto armado colombiano y el estudio de caso de Soacha.
Para el desarrollo se tuvo como referentes: indagaciones, informes y reflexiones de investigadores que han seguido de cerca el conflicto armado colombiano, como Jairo Libreros, Rodrigo Uprimny, Francis-co Leal, Camilo Castellanos, Gonzalo Sánchez, entre otros, y documentos periodísticos del portal La Silla Vacía, Verdad Abierta y de la Corporación Nuevo Arco Iris.
La investigación documenta tres casos de asesinatos extrajudiciales ocurridos durante el periodo del mandatario Álvaro Uribe Vélez. A través del género periodístico perfil que se conjuga muy bien con la biografía, se narran las historias de Fair Leonardo Porras Bernal joven con retraso mental; del menor de edad Jaime Esteven Valencia Sanabria y, finalmente, el caso de Ómar Leonardo Triana Carmona.Todos fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, posteriormente enterrados en fosas comunes sin identificación.
En este documento también se registra la lucha política de las madres quienes han salido del anoni-mato a cuestionar al Estado; madres que han incidido en la construcción de una cultura política desde procesos de denuncia y reivindicación de derechos. Ellas han continuado con las históricas formas de denuncia como plantones, marchas y performance pero también hacen teatro, componen canciones y adelantan procesos de educación en colegios y Universidades en aras de visibilizar lo ocurrido con sus hijos pero sobre todo para evitar que más jóvenes repitan la historia.
Este ejercicio adquiere importancia porque se convierte en un referente académico que evidencia al Estado colombiano como victimario, uno de los grandes desafíos del acuerdo de Justicia Transicional firmado en la Habana con las Farc con la idea de cerrar el doloroso capítulo de conflicto armado que ha vivido la sociedad colombiana contemporánea.
4
Carta al lector
Visibilizar los procesos de construcción de memoria de las vícti-mas ha sido una intención desde mi quehacer periodístico. Realicé la investigación del pregrado de Comunicación Social-Periodismo, dando cuenta de la formación política que han logrado las víctimas a través de las organizaciones sociales, tuve como referente La Ruta Pacífica de Mujeres y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crí-menes de Estado en las ciudades de Bogotá, Medellín y Pereira.
En esta búsqueda sentí, entre otras cosas, una responsabilidad como ciudadana y profesional de mostrar los procesos de incidencia que allí se construyen, lastimosamente a partir de un hecho de violencia. Cómo estas personas, sobre todo mujeres, un día inesperado pasa-ron del anonimato y se convirtieron en parte del conflicto armado. Pasando por el duelo, la identificación de los hechos y la decisión de emprender una lucha para reclamar verdad, justicia y reparación en medio de amenazas.
En este proceso conocí el desafortunado capítulo de las ejecuciones extrajudiciales. En septiembre de 2008, 17 madres del municipio de Soacha recibieron los cadáveres de sus hijos. Todos habían desapa-recido el primer semestre de ese año y ‘aparecieron’ como muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander, pero sus familias estaban convencidas de que habían sido ejecutados.
Han pasado siete años y el dolor de estas madres sigue intacto; re-cordar lo sucedido les hace rodar lágrimas por sus mejillas y desear un abrazo fuerte con sus hijos. Ese rostro acongojado me recuerda el de mi madre; una mujer que también sufrió el drama de tener una hija desaparecida durante siete años. Su primera hija. Salió y nunca más regresó. Esa cruz como nombra ella a la incertidumbre de no saber nada, la llevó a pasar noches en vela; a no comer tranquila pensando que quizás mi hermana no tenía ni un pedazo de pan; a regalar toda su ropa de color encendido porque su estado anímico no le permitía irradiar alegría; a poner avisos en la emisora Todelar y en el periódico La Tarde de Pereira; a buscar entre la multitud el rostro de mi hermana y también entre los indigentes, tal vez creyen-do que la escopolamina podría ser la causante de su desaparición; a recordar cada abril, fecha de su nacimiento y desaparición, como el mes más gris del año.
En esas charlas con mi mamá, pasadas las doce de la noche, cuando todos se han dormido y sólo se escucha el tic tac de las manecillas del reloj, conocí las historias de mis abuelos: sus gustos, caprichos, chistes, anécdotas y luchas cotidianas. También conocí la amarga-gura que vivieron en los años cincuenta en La Verena Pueblo Vano en Santuario, Risaralda.
Mi abuelo de pensamiento conservador, administraba una finca y allí vivía con mi abuela y sus siete hijos, un día recibió una petición de un grupo de bandoleros o chusmeros3 de guardar unos caballos robados, mi abuelo conocedor del origen de los caballos se negó y posteriormente fue asesinado. Dejó siete hijos, la menor era mi mamá que tenía dos años quien recuerda verlo acostado en la puerta de la casa y todos diciéndole que estaba dormido. Después del ase-sinato de mi abuelo, mi tío de 19 años también fue asesinado por los bandoleros. A partir de ese momento empezó el calvario de una familia desplazada. Mi abuela dejó a sus hijos mayores donde los vecinos mientras encontraba a donde llegar, le prestaron una yegua y amarró a lado y lado una maleta y montó a sus dos hijas menores mientras salía de Pueblo Vano rumbo a Santuario. Son muchas las historias tristes y dolorosas que pasaron durante cuatro años mien-tras se reencontraron de nuevo, recorridos entre Pueblo Vano, San-tuario, La Virginia, Belén de Umbría y Buga (Valle del Cauca).
Mi abuela de cuarenta y tres años con seis hijos bajo su respon-sabilidad, tuvo la fortaleza que caracteriza a miles de madres que tienen que enfrentar la crueldad de la violencia incluso sin enten-derla. Ella, firme y valiente asumió su rol de padre y madre y entre lágrimas y pobreza educó a sus hijos. A mi abuela la conocí ya en su vejez enseñando a sus nietos cantos de aquella época que aún rondaban su memoria.
Si ella estuviera aquí le contaría más detalles de todo lo que tuvo que vivir, me dice mamá mientras empieza a contar la historia de mi familia paterna. A ellos les sucedió lo contrario, fueron desplazados por los conservadores…
3 Eran campesinos quienes al principio tenían filiación liberal o conservadora pero que al ser víctimas de La Violencia deciden tomar armas más en cuestión de autode-fensa.
“Nuestra historia es la historia de un desplazamiento incesante,Sólo a ratos interrumpido”
Alfredo Molano.
5
La finca de mis abuelos paternos estaba ubicada en Marsella, Ri-saralda, allí mi abuelo empezó a tener problemas por su perfil libe-ral tanto así que fue retenido por veinte días en un sector conocido como “El kilómetro 18” y mi abuela fue amenazada, ella estaba en la finca con dos de sus hijos, uno de un mes de nacido y el otro de cinco años y los tres atemorizados se escondieron debajo de la cama. Esa noche, Pedro Galeano un primo arriero que vivía cerca le acon-sejó que se fuera pronto de allí, ella aún de dieta, tuvo que salir de la finca en una yegua con sus dos hijos y a lado y lado una maleta, salió de noche por la vereda La Argentina hasta La Pastora, allí se fueron desplazados hasta Pereira a donde una tía.
No fue suficiente con la detención de mi abuelo y el desplazamien-to de mi abuela, la casa fue quemada por los chusmeros, el fuego la consumió por completo, así se reflejó la guerra partidista en la familia.
Ese desplazamiento forzado les arruinó la vida de pareja. Marcos, mi abuelo, quiso retornar a la finca La Pradera años después para restaurarla y mi abuela jamás regresó. Su corazón guardaba odio y tristeza. Nunca volvieron a ser los mismos. Mi abuelo murió solo en Marsella en el año 1990, un accidente doméstico acabó con su vida, un recorte de periódico en el álbum familiar cuenta que los vecinos alertaron a las autoridades del fallecimiento de aquel hombre fuerte que no quiso dejar su tierra jamás.
Mi papá aunque es de pocas palabras me contó que no sólo ellos fueron afectados, la violencia siempre estuvo ahí; mi bisabuelo, un señor alto, de ojos claros, manos muy grandes y ascendencia espa-ñola, capaz de cargar las mulas con seis arrobas de café sin mostrar mayor esfuerzo, también fue asesinado de la manera más cruel e in-humana por su convicción política y por las tierras. Sólo le digo mija que su asesinato fue terrible, dice mi papá quién recuerda el nombre del arriero que promovió el asesinato de mi bisabuelo.
Mis padres, víctimas del desplazamiento forzado, guardan en su memoria esas historias dolorosas que vivieron en la década de los cincuenta y que les marcaron para toda la vida, esas cicatrices las comparten un gran número de familias colombianas que directa o indirectamente son víctimas del conflicto armado que vive el país hace más de cinco décadas. Casi todo campesino puede decir que su padre, hermano, tío o abuelo fue asesinado o desplazado. Esos trau-mas se heredan de generación en generación, a mí me duele como ciudadana y me mueve como periodista a narrar y denunciar esas facetas del conflicto armado que sigue dejando víctimas que muchas veces sólo cuentan como un dato estadístico.
Como dice Alfredo Molano en Crónicas del desarraigo: Desterra-dos, entendí que el camino para comprender no era estudiar a la gente, sino escucharla. Y escuchando esos relatos me di cuenta que es necesario seguir narrando y redundando en lo ocurrido, repitiendo quiénes son los victimarios, vociferando los daños sicológicos y exi-giendo verdad, justicia, reparación y mecanismos de no repetición.
Estimado lector, este contexto personal no tiene otro fin que con-
tarle que después de mucho tiempo descubrí que esa “afinidad” por temas de conflicto, resistencia y reivindicación de derechos es una lucha interna que me mueve a diario y que, desde mi oficio periodís-tico he seguido de cerca.
El periodismo me ha permitido experimentar que narrar es el arte de construir historias a partir del equilibrio “entre la memoria y la voz de los personajes, los datos dormidos en los documentos, los signos alojados en los contextos, y la mirada contemplativa, creativa, re-flexiva y comprometida del autor”. (HOYOS, J. 2003).
Como bien lo escribe Patricia Nieto en la presentación del libro Es-cribiendo historias: el arte y el oficio de narrar en el periodismo; La dimensión política de la narración periodística se descubre en los pliegues de un discurso que, lejos de las arengas y cerca de las me-táforas, logra sacar a la luz una invencible polifonía. “incluso diría –escribe Kramer- que hay intrínsecamente político, y profundamente democrático, en el periodismo literario: un fondo pluralista, a favor del individuo, en contra de la hipocresía de las élites”. 4
De ahí que decidí desde la tesis de la Maestría documentar tres his-torias de las miles que pasan en este país y que para muchos no son relevantes porque pasó hace siete años, porque ya tuvo un boom mediático o porqueno hay fallos judiciales recientes. ¿Qué hay de nuevo aquí? Es lo que muchos preguntan con un tono ofensivo, de nuevo encontrarán una lucha política de tres madres que se negaron a una indemnización por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez y decidieron buscar la reivindicación de sus derechos, pero para co-nocer eso “nuevo” que tanto inquieta a una sociedad que va a pasos acelerados, es necesario hacer una pausa para conocer las historias de los jóvenes asesinados, una pausa para escuchar la voz de sus madres que describen fielmente cómo eran sus hijos y también una pausa para reflexionar sobre esta incansable lucha de las madres que siguen pidiendo justicia.
Este ejercicio es un llamado a escucharnos para comprendernos me-jor, aún cuando todo va tan rápido, es necesario reconstruir nuestra memoria histórica a través de los relatos. Esa es mi invitación, es-timado lector. 4 Mark Kramer, “Reglas quebrantables para los periodistas literarios”, el Malpensante, Nº 32, Bogotá, agosto-septiembre de 2001, p.85.
8
Política de Seguridad Democrática: surgmiento, actores e impacto
en los derechos humanos
I Capítulo
9
Se hace necesario tener en cuenta dos características que marca-ron la década de los noventa para entender la relación entre “Segu-ridad democrática, Violencia y Derechos Humanos en Colombia”. En primera instancia la agudización del conflicto armado interno: secuestros, guerra entre carteles, narcotráfico, las conocidas “pescas milagrosas”, atentados urbanos y altos índices de corrupción. De otro lado, el sinsabor por el fracaso de las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, política trazada por el entonces presidente Andrés Pastrana Arango. (1998-2002).
La incertidumbre del fracaso de los diálogos del Caguán estaba acompañada de las acciones violentas por parte de los grupos para-militares, quienes habían iniciado desde 1998 una ofensiva nacional, marcada por la masacre de Puerto Alvira 3 (Mapiripan, Meta) que “puso de manifiesto su decisión de avanzar desde la Costa Caribe hacia las zonas tradicionalmente influidas por las Farc”. (GONZÁ-LEZ, F. 2014).
Ante estas circunstancias, en general, los colombianos se sentían encerrados en sus pueblos y ciudades, las relaciones comerciales se veían afectadas y la inversión de capital económico se percibía in-viable en muchos casos.
3 La Masacre de Mapiripán es el nombre con que se conocen los hechos ocurri-dos entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en el municipio Mapiripán del departamento del Meta, Colombia, que costó la vida de un número no determinado de ciudadanos en manos de grupos paramilitares provenientes de diferentes partes del país.Según declaró ante la justicia Salvatore Mancuso, máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia hoy preso en los Estados Unidos y desmovilizado tras un proceso de paz, los grupos paramilita-res habrían sido favorecidos por la complicidad del ejército, la policía, algunos habitantes y funcionarios públicos y de asesores norteamericanos en el área. El 15 de septiembre de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por colaboración entre miembros del Ejército colombiano y los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en la masacre.
En medio de este panorama llegó al país la propuesta de un cam-bio, la promesa de una estabilidad territorial y el fin del terrorismo en Colombia. Estas expectativas las encabezó el candidato Álvaro Uribe Vélez quien representaba supuestamente un sector político in-dependiente del partido liberal y quien había hecho carrera política en el departamento de Antioquia desde el Concejo, pasando por la Alcaldía, la Gobernación hasta llegar al Senado de la República. “Un clima de opinión favorable a la solución militar y a la negación de los aspectos sociales, económicos y políticos del conflicto, fue la base del triunfo electoral que tuvo la propuesta presidencial de Álvaro Uribe Vélez”. (GONZÁLEZ, F. 2014).
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
La Política de Defensa y Seguridad Democrática es el documento marco mediante el cual el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vé-lez trazó las líneas básicas de la Seguridad Democrática para “prote-ger los derechos de los colombianos y fortalecer, con la solidaridad de la ciudadanía, el Estado de Derecho y la autoridad democrática”.
De acuerdo con los documentos oficiales, el objetivo general de la Política “es reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común”.
Una de las líneas fundamentales fue el desarrollo de una ofensiva militar amplia y sistemática contra los grupos guerrilleros y, prin-cipalmente contra las Farc. “Motivado en parte por el asesinato de
“No habrá una ni la misma historia aun cuando esté sometida por la “misma” voz.
Leonor Archuf.
10
su padre, el hacendado Alberto Uribe Sierra, por las Farc durante un intento de secuestro, y quizás también por el reto planteado por esa guerrilla de tratar de asesinarlo en varias oportunidades, el pre-sidente Álvaro Uribe Vélez ha hecho de la lucha contra las Farc su principal bandera, definiendo a esa organización como el principal enemigo de la sociedad colombiana”. (LÓPEZ DE LA ROCHE, F. 2014).
De ahí que al poco tiempo del gobierno del expresidente Uribe se evidenciaron las líneas de acción de esta iniciativa: “la política de paz con los paramilitares y la ofensiva contra las Farc”, y se hicie-ron públicas las acciones ante las amenazas consideradas un “riesgo para la nación, las instituciones democráticas y la vida de los colom-bianos”. Éstas son seis: 1) terrorismo, 2) negocio de drogas ilícitas, 3) finanzas ilícitas, 4) tráfico de armas, municiones y explosivos, 5) secuestro y extorsión, y 6) homicidio. 4
El Plan Patriota fue otro proceso contra la guerrilla de las Farc ade-lantado por las Fuerzas Militares en colaboración de asesores nor-teamericanos y con la ayuda financiera del Plan Colombia, 5 dirigi-do a golpear los puntos neurálgicos de esa organización en el oriente del país, a penetrar sus áreas de operación, a quitarles el control de los ríos de los departamentos del Caquetá, Guaviare y Meta, y a desarticular sus redes de tráfico de drogas.
Esa promesa de lograr “con mano dura” la legitimidad del Estado, le permitió un apoyo por parte de un sector político pese a la ruptura total de la búsqueda de la paz en Colombia,5 pasando del diálogo a la abierta confrontación militar y la vinculación de la sociedad civil al conflicto armado; esta vinculación se realizó de varias maneras; se creó el Programa de soldados e infantes de marina campesinos6
“para enfrentar la violencia desatada por los grupos terroristas cuyo objetivo principal es restablecer la presencia de la fuerza pública en todas las cabeceras municipales del país”. (LIBREROS, J. 2004).
De hecho, la vinculación de civiles al conflicto armado tuvo como
4 De acuerdo al informe de la Política de Seguridad Democrática, la iniciativa consta de cinco objetivos estratégicos y 28 programas e iniciativas con la idea de consolidar un escenario de retorno definitivo a la institucionalidad.
5 Plan Colombia (también llamado Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortale-cimiento del Estado o Plan Colombia para la paz) es un acuerdo bilateral constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Se concibió en 1999 durante las administra-ciones del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill Clinton con los objetivos específicos de generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcótica.
6 El Gobierno planeó incorporar 100.000 jóvenes en un programa militar espe-cial llamado “soldados campesinos”. Entre agosto de 2002 y marzo de 2003, se propuso reclutar por lo menos 15.000 campesinos en municipios pequeños. Muchos jóvenes cam-pesinos se han incorporado al programa por presiones económicas y por falta de opciones de vida. A esto se añade el hecho de que, dentro de la actual política de militarización de la vida civil, se ha venido reforzando la idea de que quien no está con la Fuerza Pública está contra ella. Informe de la Comisión Andina de Juristas. (2004). Bogotá. En contravía de las recomendaciones Internacionales Seguridad democrática, derechos humanos y derecho humanitario en Colombia Agosto 2002 a 2004.
argumento la importancia de la solidaridad ciudadana con las Fuer-za Pública, el documento de la Política de Seguridad Democrática explica “es un error suponer, como piensan algunos, que en Colom-bia existen sólo dos caminos: el de la paz, a cargo de la dirigencia política, y el de la guerra, a cargo de las Fuerzas Militares. De esta manera se exime a los dirigentes civiles y a la sociedad en general de la responsabilidad que les cabe de contribuir a la seguridad de todos, abandonando a la población amenazada a su suerte y asignando a la Fuerza Pública una tarea que sola no puede cumplir. La seguridad no es principalmente coerción: es la presencia permanente y efectiva de la autoridad democrática en el territorio, producto de un esfuerzo colectivo de toda la sociedad”.
Y continúa “la participación activa de los ciudadanos, su colabora-ción con la administración de justicia y su apoyo a las autoridades, son parte esencial del fortalecimiento de la justicia, de la democra-cia y, en consecuencia, del fortalecimiento del Estado de Derecho. Estos son deberes de obligatorio cumplimiento, como dispone la Constitución. Pero ante todo, la cooperación ciudadana reposa en el principio de solidaridad sobre el que se funda el Estado Social de Derecho”.
De esta manera la Política de Seguridad no logró “acabar” con la guerrilla militarmente como estaba planeado sobre papel, llevando así a una serie de estrategias vinculando e impactando a la población civil, sobre todo a aquella que siempre ha estado golpeada por el conflicto armado interno.
IMPACTO NEGATIVO EN LOS DERECHOS HUMANOS
En materia de Derechos Humanos7, la Política fue cuestionada desde el inicio al considerar que el Estado y las autoridades públicas deben estar al servicio de la comunidad y, por consiguiente, deben proteger y ser garantes de su seguridad y no al revés.
“La seguridad pública se sustenta en el principio democrático y en la obligación política y jurídica que corresponde al Estado, de crear y preservar las condiciones en las que se garantice el ejercicio pleno de los derechos humanos y de las libertades individuales. De ahí que no existe, entonces, una contradicción entre la seguridad y los derechos humanos, puesto que, desde una concepción democrática, tienen una relación de dependencia y se tributan al propósito común de la protección de la persona humana”. (LIBREROS, J. 2004)
7 Por violación a los Derechos Humanos debe entenderse toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Banco de Datos de Violencia Política. “Noche y Niebla”. N° 41. PP. 7.
11
Audiencia de imputación de cargos. Foto: Elespectador
Resulta paradójico que en el marco de la Política se plan-tea una estrategia integral de derechos humanos con la idea de articular el sistema de en-señanza de los derechos fun-damentales y el Derecho In-ternacional Humanitario8 y en simultánea que vinculen ciu-dadanos al conflicto armado.
Se trata de defender al Estado de las amenazas de sus ene-migos sin ir en contra de los derechos de los individuos y de derrotar el conflicto sin acudir a prácticas ilícitas, para construir un Estado de-mocrático que arrope a todos los individuos y grupos, donde todas las personas puedan gozar de una vida digna libre de amenazas y puedan ventilar sus diferencias sin temor a recibir represalias de los poderes públicos o de particulares que cuentan con su apoyo o tole-rancia. (LIBREROS, J. 2004).
En este sentido se cuestionaron los incentivos a militares para dar resultado a la Política de Seguridad Democrática y así ser coheren-tes en la ofensiva a sangre y fuego en contra las Farc. Se trata de los decretos y directrices como el caso del Decreto 1400 del 25 de mayo de 2006 y la Directiva ministerial 029 del 2005 del Ministerio de la Defensa Nacional 9 que desarrolló los criterios para pagos de recompensas por la captura o el abatimiento en combate de miem-bros de grupos al margen de la ley y bonificaciones por operaciones de importancia nacional.
El pago de información y recompensas consistía en una retribución en dinero o en especie, previamente establecida por el Gobierno Na-cional, a una persona indeterminada por informaciones oportunas y
8 La Política de Derechos Humanos cumple con tres propósitos: articular el sis-tema de enseñanza de derechos humanos y DIH que desde hace más de una década ha puesto en práctica el Ministerio de Defensa Nacional; adecuar los métodos de instrucción a las necesidades de la Fuerza Pública en el contexto actual y, por último, integrar todas las capacidades de que dispone la Fuerza Pública para cumplir con sus obligaciones en la materia. Observatorio de Derechos Humanos, FONADE,(2010). Bogotá. Impacto de la política de seguridad democrática sobre la violencia y los derechos humanos.
9 Directiva Ministerial 029 de 2005, expedida por el ex ministro Camilo Ospina, en el documento seestablece el pago de recompensas por el abatimiento en combate o cap-tura de cabecillas o miembros de las organizaciones al margen de la ley. En el documento se establece el pago de recompensas desde $3’815.000, hasta 5mil millones de acuerdo a la importancia del cabecilla o de la información entregada..
veraces que condujeran a la captura o abatimiento de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley. Esta medida pro-pone criterios para la valoración del pago de recompensas:10 “en el nivel 1, es decir, tratándose de máximos cabecillas de los gru-pos armados, se dispone de hasta 13.106 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La norma define cinco diferentes niveles de re-compensa según el rango del cabecilla dado de baja o capturado”. (CASTELLANOS, C. 2010).
El cumplimiento de este marco jurídico, que pone en el centro de su validez el premio a cambio del asesinato del adversario, fue el estímulo para la multiplicación de las cifras de la Seguridad Demo-crática y el inicio de una empresa criminal alentada por las dádivas gubernamentales, auspiciada desde el interior de las Fuerzas Arma-das logrando el reclutamiento de jóvenes de bajos recursos para ase-sinarlos y presentarlos como miembros de grupos al margen de la ley abatidos en combate, los conocidos asesinatos extrajudiciales.11
10 Los rangos establecidos para el pago de recompensas se componen de 5 nive-les, cada uno de ellos especifica el número de cupos para las bajas, además de la cantidad de salarios mínimos legales vigentes y unos criterios de valoración, allí se especifica el ran-go de los guerrilleros, desde cabecillas, insurgentes reconocidos públicamente, y aquellos encargados de apoyo a acciones terroristas. Los pagos van desde 10 hasta 13.106 salarios mínimos legales vigentes, que comprenden recompensas desde 3.815.000 millones pesos, hasta los 5.000 millones de pesos.
11 Se entiende por ejecuciones extrajudiciales desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos que, las ejecuciones extrajudiciales hacen referencia a la privación arbitraria de la vida de una o varias personas, por parte de agentes estatales. Comparar Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. “Ejecuciones extrajudiciales. Boletín N° 2. Ejecuciones extrajudiciales en Colombia”, 1° abril a 30 de junio de 2008. p 1.
12
ASESINATOS EXTRAJUDICIALES/ CASO DE SOACHA
Paralelo al balance positivo que presentó el presidente Álvaro Uribe de su Política, el informe de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia señaló: a partir de la puesta en marcha de la Política de “Seguridad Demo-crática” se registró un incremento de las violaciones al derecho a la vida directamente atribuibles a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, pues si se comparan los cinco primeros años transcurridos bajo el actual gobierno (lapso que coincide con la apli-cación de la política denominada como “seguridad democrática”) con relación a los cinco años anteriores a su posesión, se constata un incremento del 67% a los casos registrados de ejecuciones extraju-diciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública.
Según las organizaciones que integran la plataforma de Coordina-ción Colombia-Europa-Estados Unidos, entre los años 1997 y 2002 se presentaron 669 casos de ejecuciones extrajudiciales, y entre 2002 y 2007 el número se incrementó hasta 1.122 casos.
Son muchos los departamentos afectados por estas acciones violen-tas por parte del Ejército Nacional; entre las regiones más afectadas están Meta, Cauca, Caquetá, Antioquia, Urabá, también se vio afec-tado el departamento de Cundinamarca por el sonado escándalo del caso de Soacha, el asesinato de más de diez jóvenes de ese munici-pio a manos de militares y presentados como muertos en combate.
La localidad de Soacha en cercanías al departamento de Cundina-marca cuenta con 430 mil habitantes aproximadamente y con más de 300 barrios divididos en seis comunas. La población de la locali-dad está constituida principalmente por personas de bajos recursos, que enfrentan graves problemas en cuanto a la satisfacción de sus necesidades. La tasa de desempleo en Soacha se estima en un 20% aproximadamente. 12
12 Fundación para la Educación y el Desarrollo FEDES. “SOACHA: DIAGNOSTICO FEDES. Contexto, cifras, violencia intrafamiliar, derechos humanos, empleabilidad y vivienda”. 2008. p 1.
A esta zona llega un alto porcentaje de población desplazada por la violencia, víctima del conflicto armado en otras regiones del país como Tolima, Chocó, Caquetá y Santander,13 que luchan por el control de territorios; de ahí que se ve involucrada la población que abandona sus lugares de origen y migran a sectores como Soacha. Sumado a ello, la gran mayoría de la población superior al 60% vive en la pobreza.
Estas características hacen vulnerable a la acción de actores arma-dos, que aprovechan las condiciones de baja educación, desempleo y pobreza de la población local para ejercer control sobre ella, a tra-vés del reclutamiento de menores y el control del territorio, debido a la falta evidente de presencia de las instituciones públicas de salud, las fuerzas de policía y la falta de intervención del gobierno local para mitigar las malas condiciones sociales de Soacha. 14
El caso de civiles asesinados en este municipio es el punto de partida para dar cuenta de que estos hechos se estaban replicando a lo largo y ancho del país. Se trata del lamentable hecho de asesinatos extra-judiciales de civiles que tenían el mismo común denominador: jó-venes vulnerables esperando una oportunidad para “salir adelante”.
En septiembre de 2008, 16 madres del municipio de Soacha recibie-ron los cadáveres de sus hijos. Todos habían desaparecido el primer semestre de ese año y ‘aparecieron’ como muertos en combate en Ocaña, Santander. Pero sus familias estaban convencidos de que ha-bían sido ejecutados.
Las víctimas son jóvenes pobladores de barrios marginados del municipio de Soacha, y sus identidades corresponden a Julio Cé-sar Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Daniel Andrés Pesca Olaya, Eduardo Garzón Páez, Diego Alberto Tamayo Gar-cera, Víctor Fernando Gómez Romero, Jáder Andrés Palacio Bus-tamante, Fair Leonardo Porras Bernal, Elkin Gustavo Verano Her-
13 El Tiempo.com. “Soacha: “¿Cómo tomar un bus sin perderse en la ciudad?” (18 febrero 2010).
14 Ídem.
13
nández, Julián Oviedo Monroy, Joaquín Castro Vásquez, Mario Alexander Are-nas Garzón, Jaime Steven Valencia, Da-niel Alexander Martínez, Diego Arman-do Marín Giraldo y Jaime Castillo Peña.
Los responsables de la desaparición for-zada y posterior ejecución extrajudicial de los jóvenes, pertenecían a la Brigada Móvil No. 15 y al Batallón de Infantería No. 41 General Rafael Reyes del muni-cipio de Cimitarra de la Quinta Brigada, adscritos a la Segunda División del Ejér-cito Nacional.
Este caso detonó un escándalo, provocó la destitución de 27 militares –entre ellos tres generales y 11 coroneles–, generó la salida del General Mario Montoya, comandante del Ejército, y fue la punta del iceberg de una página negra para las Fuerzas Armadas. Hoy hay cientos de ca-sos en investigación y se calcula que, entre 2002 y 2010, habría habido unas 3.500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Co-lombia, más del 80 por ciento de las cuales serían falsos positivos.
Con respecto al reclutamiento, las personas encargadas de esta “ta-rea” tenían domicilio en el mismo municipio de Soacha, y estable-cieron los parámetros de elegibilidad de sus víctimas. Era común a la totalidad de las víctimas que se tratara de personas desempleadas, de extracción humilde, fáciles de atraer bajo el señuelo de promesas laborales. Fue característico de los casos objeto de estudio que las víctimas informaran a sus familiares cercanos sobre la existencia de una oferta laboral, hecho que no es de extrañar en contextos de pobreza […]. 15
De acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP), las denuncias fueron realizadas por familiares de las víctimas de las ejecuciones ilegales ante las autoridades, entre ellas la Policía Nacional y la Fiscalía General. Sin embargo éstas mostraron indiferencia ante los hechos, lo que retrasó las investigaciones desde un comienzo.Tras denunciarse los homicidios de los civiles, la fiscalía dio orden de captura en contra de los militares implicados.
La Fiscalía se ha encargado de las investigaciones correspondientes ya que, debido a la categoría de los crímenes cometidos considera-dos como de lesa humanidad y a que ocurrieron fuera del contexto
15 “Soacha La punta del iceberg. Falsos positivos e impunidad” p 34
de la guerra, la justicia penal militar no es competente para llevar el rumbo de las investigaciones ni los procesos de los militares impli-cados, lo cual origina una serie de alegatos por parte de la misma, al querer manejar los casos y llevar los procesos en los lugares don-de ocurrieron los hechos (Norte de Santander); a pesar de ello, las investigaciones se han seguido desarrollando dentro de la justicia especializada en Bogotá. Empero, éstas avanzan lentamente, lo cual ha desencadenado en liberaciones de los implicados en la comisión de los asesinatos.
Dichas liberaciones se deben a la figura del vencimiento de térmi-nos16 bajo la cual debe establecerse un plazo para que se realicen las
16 El vencimiento de términos se presenta cuando la Fiscalía habiendo formulado imputación no realice la audiencia de acusación, evento en el cual se concede la libertad a los imputados, toda vez que este órgano titular de la acción penal está en el deber de resolver la situación jurídica de las personas (Art. 294). Comparar Código de Procedimiento Penal Colombiano.
“Entre 2002 y 2010, habría habido unas 3.500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en
Colombia”
Foto: Elespectador
14
investigaciones, dar cum-plimiento a las garantías judiciales e imputar los cargos correspondientes a los implicados. El pla-zo inicial era de 30 días, este fue sobrepasado por el traslado de las inves-tigaciones de la Fiscalía al Consejo Superior de la Judicatura y a la Corte Su-prema de Justicia. Como consecuencia más 30 mi-litares recobraron la liber-tad sin ser enjuiciados por los crímenes cometidos.
De esta manera se eviden-cia que a pesar de estas asombrosas cifras de vio-laciones de Derechos Humanos en el país, son pocos los mecanis-mos para adelantar investigaciones que den cuenta de los hechos ocurridos por militares activos.
Incluso observadores de la ONU se han referido puntualmente a las dificultades para llegar a un enjuiciamiento exitoso de los responsa-bles y explican tres razones. Primero, porque la unidad de derechos humanos de la Fiscalía no tiene suficiente personal ni recursos. Se-gundo, porque algunos jueces militares han demorado los trámites para pasar los casos de la justicia militar a la ordinaria, que es la que debe juzgar estas ejecuciones. Esto lleva a la tercera razón, que es la tardanza para desarrollar las investigaciones y el consecuente peligro en que quedan los testimonios y las pruebas, pues pueden perderse. 17
Este panorama que da cuenta de esta práctica sistemática está acom-pañado de otros elementos que pretenden construir la radiografía de esta situación. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidencian la premeditación de esta conducta. Dan cuen-ta que fue un plan siniestro que tenía como finalidad el reclutamien-to de jóvenes de escasos recursos, con promesas laborales falsas, para ser asesinados posteriormente y presentados como miembros de grupos al margen de la ley abatidos en combates.
Según la CIDH, el alto número de ejecuciones extrajudiciales de-nunciadas, llevó a la identificación de patrones entre los que se des-tacan los siguientes:
17 Ver Verdad Abierta (2009). Bogotá. “Ejecuciones, más que pocas manzanas podridas”: Relator ONU.
“[…] las ejecuciones extrajudiciales aparecen en el marco de operativos militares anti-insurgentes, aunque los testigos decla-ran que no hubo combate; en un número elevado de casos la vícti-ma es capturada ilegalmente en su domicilio o lugar de trabajo, y conducida al lugar de la ejecución; las personas ejecutadas o des-aparecidas son por lo general campesinos, indígenas, trabajadores, jóvenes, personas marginadas o líderes comunitarios; las víctimas son reportadas por la Fuerza Pública como insurgentes dados de baja en combate; las víctimas aparecen muchas veces uniformadas y con diferentes tipos de armas y equipos militares mientras que, según los testimonios, habían desaparecido con su ropa habitual y desarma-das; en ocasiones las víctimas son previamente señaladas por infor-mantes anónimos, encapuchados o reinsertados, y en otras ocasiones son seleccionadas al azar; muchas veces los mismos miembros del Fuerza Pública que previamente han dado “de baja en combate” a la víctima están a cargo de preservar la escena del crimen y las pruebas existentes; frecuentemente aparecen en los cuerpos signos de tortu-ra; los cuerpos son despojados de objetos personales y se hacen des-aparecer sus documentos de identidad; los cuerpos son trasladados a municipios lejanos del lugar donde se los retuvo originalmente y se constatan serios impedimentos tanto para el acceso de los familiares a los cuerpos como para su reconocimiento; los cuerpos son inhuma-dos como N.N. a pesar de ser identificados por familiares o terceras personas. 18
Resulta contradictorio que estos elementos no se tengan en cuenta
18 Informe Fundación para la Educación y el Desarrollo (2010). Bogotá. Soa-cha: la punta del Iceberg, falsos positivos e impunidad.
Madres piden a la Corte Constitucional tumbar el fuero penal militar por ser un riesgo para la vida. Foto: Notimundo
15
como material probatorio para esclarecer los hechos ocurridos en el país y demostrarse que sí obedecen a una política sistemática por parte de Las Fuerzas Armadas colombianas, autoridad que consti-tucionalmente tiene a su cargo la protección de los ciudadanos del país, sin distinción de sexo, raza, ni condición socioeconómica.
Philip Alston, relator de Naciones Unidas para las ejecuciones ar-bitrarias, quien hizo un informe en el año 2009 para responder a la pregunta de ¿quién es responsable de estas matanzas premedita-das?, Alston dijo que no tiene pruebas para decir que se trata de una política del gobierno, pero que decir que se trata de “unas cuantas pocas manzanas podridas”, como dice el gobierno, también es insos-tenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército. 19
Y es que no sólo el común denominador en las características de los civiles asesinados son ejemplo de una práctica sistemática, sino también las irregularidades encontradas:
Las inspecciones a los lugares de los hechos practicadas dentro del marco de las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha adelantadas por los funcionarios de policía judicial de Ocaña presentan como errores comunes el no acordona-miento de la escena, no todos los elementos probatorios constan en el informe ejecutivo que se rinde, el embalaje y la rotulación de los elementos y la evidencia física se hacen erróneamente y por ello hay contaminación de los indicios probatorios, no todas las evidencias recaudadas están fijadas en material fotográfico o de video, no re-gistran lista de los soldados presentes en el supuesto operativo ni de sus armas, no describe con profundidad el estado de la escena, no se solicitan las armas de los militares para hacer pruebas de disparo. 20
Y en los informes periciales de necropsia los peritos concluyeron que la muerte fue a consecuencia de un combate con el Ejército, cuando esto era una circunstancia que se debía comprobar durante el transcurso de la investigación, y de definición por parte de un juez de conocimiento y con observancia de las reglas del debido proceso legal. Este juicio a priori del perito no debe estar contenido en un in-forme pericial ya que no es de la razón de ser del experticio, además, no enuncia siquiera los aspectos que soportan dicha conclusión.
En medio de estas irregularidades, cuando el país empezaba a co-
19 El impacto suscitado por las denuncias de las organizaciones sociales motivó la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, Philip Alston (8 y 18 de junio de 2009).
20 Informe Fundación para la Educación y el Desarrollo (2010). Bogotá. Soa-cha: la punta del Iceberg, falsos positivos e impunidad.
nocer estos hechos, el propio presidente Uribe sostuvo que, si bien la Fiscalía no había establecido si la muerte de los jóvenes se dio efectivamente en un enfrentamiento, con seguridad fueron recluta-dos con fines criminales y ‘no salieron con el propósito de trabajar y recoger café’. 21
Igualmente, el mandatario de los colombianos dijo “el Fiscal Gene-ral de la Nación afirmó que los jóvenes desaparecidos en Soacha, fueron dados de baja en combate”. Es decir, además de justificar los hechos, eximió a los militares involucrados en la investigación.Y como si fuera poco, denunció la existencia de “un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales, con sesgos ideológicos, que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente, y que lo hacen con odio y carga ideológica. Cúmulo de abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra Fuerza Pública.
Ante esta situación tan compleja por los hechos de extrema violen-cia y la negación de los mismos durante el periodo presidencial del mandatario Álvaro Uribe, el mismo Estado ha logrado la estigmati-zación de las víctimas.
De hecho, una parte de la sociedad civil ha identificado a los jóve-nes asesinados en ejecuciones extrajudiciales como enemigos: ban-didos, guerrilleros, terroristas, lo cual justificaría su asesinato. Esto ha hecho que la responsabilidad se revierta sobre las víctimas.
Y la consecuencia de esta estigmatización se refleja en las Estadísti-cas y análisis del Observatorio de Derechos Humanos que da cuenta de las problemáticas para la población vulnerable como las comuni-dades indígenas, sindicalistas y periodistas aunque no se plantea la responsabilidad del Estado frente a estos hechos, ni ofrece mecanis-
21 declaraciones registradas por varios medios de comunicación, entre ellos: El Espectador en su edición del 27 de octubre del año 2008.
“Con seguridad fueron reclutados con fines
criminales y ‘no salieron con el propósito de
trabajar y recoger café”.Álvaro Uribe Vélez
16
mo de investigación que permita establecer responsables.Entre 2000 y 2009, un total de 1.089 indígenas fueron asesinados en Colombia, período en que se presentó un descenso de 24%, al pasar de 140 víctimas en 2000 a 106 en 2009. De igual manera, son mu-chos los testimonios que dan cuenta del aumento de las violaciones de los derechos humanos durante la ejecución de la política de De-rechos Humanos, por ejemplo, en una entrevista, Sandra Gamboa, abogada del Colectivo José Alvear Restrepo afirmó: la situación en las regiones de Colombia realmente es lamentable. Hay un núme-ro de abogados que son asesinados, pero últimamente y con mayor crudeza durante estos dos períodos presidenciales de Uribe, se han presentado lo que son las detenciones arbitrarias: hemos llegado al extremo de que un dirigente del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado está soportando la criminalización de su accionar y está siendo acusado de ser un paramilitar de ultraderecha.22
Así como aumentaron las denuncias por estas prácticas, aumentaron las denuncias por el fortalecimiento del paramilitarismo en el go-bierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Varios testimonios de exparamilitares ratifican la identidad de la filosofía paramilitar y las intenciones y políticas del mandatario.
Un ejemplo es el testimonio del exvocero político del Bloque Cen-tral Bolívar, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Baez’ quien sostu-vo que las Auc apoyaron las dos campañas del senador Uribe para llegar a la Presidencia en 2002 y 2006.
Es importante resaltar dos aspectos claves que revela el exparami-litar da cuenta de esta relación Uribe-Paramilitarismo. Báez afirma “hubo una identidad plena en lo que siempre nosotros habíamos enarbolado como bandera, que era la lucha antisubversiva, pero yo le agrego la palabra armada. En todas las actuaciones del gobier-no del doctor Uribe Vélez, y sobre todo en lo que fue su actuación cuando creó las Convivir, siempre nos dejó la impresión de no ser un hombre enemigo nuestro, todo lo contrario, un hombre amigo, un hombre cercano. Yo no puedo decir que me reuní con él, pero hay testimonios como el de Salvatore Mancuso que expresa claramente que eso ocurrió, y no tengo elementos para desmentir a Mancuso”.
El otro aspecto fundamental tiene que ver con el apoyo del Gobierno para lograr la expansión de este grupo ilegal en el país y la simpatía con las políticas que les beneficiaron; alias ‘Ernesto Baez’ afirmó ante el Tribunal Superior de Bogotá: “el modelo de seguridad demo-crática coincide con ese proceso de desmovilización de cuatro años que iniciamos con el doctor Luis Carlos Restrepo, pero la verdad que en esos cuatro años no fuimos blanco de la acción del Estado
22 Entrevista a Sandra Gamboa, abogada de derechos humanos. “Bajo Uribe casi se han triplicado los asesinatos de civiles por fuerzas estatales”. Recuperado en http://www.colectivodeabogados.org/nuestro-trabajo/noticias-cajar/Bajo-Uribe-casi-se-han-triplicado
en el combate con los grupos irregulares. En otras épocas sí se pre-sentaron episodios, pero en general, sí hay que reconocer que esta organización no hubiera evolucionado, no se hubiera desdoblado en poder en las regiones, sin la bendición del Estado colombiano”.
Estas graves afirmaciones contrastan con las cifras oficiales que dan cuenta de los beneficios en materia de derechos humanos cuan-do se ejecutó la política de Seguridad Democrática.
Recientemente la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín formuló fuertes cuestionamientos al expresidente Álva-ro Uribe Vélez relacionado con la masacre de El Aro.23 Los tres magistrados del Tribunal ordenaron a la Comisión de Acusaciones que presente un informe público sobre las investigaciones que ha adelantado por las diferentes compulsas de copias realizadas contra Uribe Vélez.
La orden se reitera así: "La Sala ratificará la orden de expedir co-pias para investigarlo (a Álvaro Uribe Vélez) por promover, auspi-ciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como Presidente de la República”.
En el fallo, los magistrados cuestionan también a los generales Ma-rio Montoya Uribe, excomandante del Ejército; y al general retira-do de la Policía Leonardo Gallego, de quienes dice se aliaron con los paramilitares para llevar adelante la operación Orión. 24
El periódico El Tiempo25 resaltó algunos apartes polémicos de la sentencia que hacen referencia al expresidente Álvaro Uribe Vélez:
23 La Masacre de El Aro fue perpetrada en el corregimiento El Aro, perte-neciente al municipio de Ituango zona rural del departamento de Antioquia, cometida en octubre de 1997. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta masacre perdieron la vida 19 campesinos en estado de indefensión y otros tantos fueron despojados de sus bienes y desplazados de su territorio.Dos meses antes de la masacre, la Junta de Acción Comunal de esa población le pidió protección a la Gobernación de Antio-quia, en ese entonces, el gobernador era el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sabían que los paramilitares habían decidido destruir El Aro y se lo hicieron saber a las autoridades. Pero nadie hizo nada, les dijeron que no había “tropa disponible”. Los “paras” ingresaron al pueblo el 25 de octubre de 1997. Reunieron a sus habitantes en el parque principal y a algunos los separaron y los mataron. Al final fueron 19 campesinos asesinados, tanto en El Aro como en el corregimiento vecino de La Granja. Omisiones por parte del Estado a la hora de proteger a los campesinos y en el momento de investigar lo sucedido, llevaron a que en 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Colombia por estos hechos. Por lo sucedido han sido condenados los exjefes paramilitares Carlos Cas-taño (ya muerto), Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy y Francisco Villalba. De la misma forma, dos uniformados, el teniente (r) Everardo Bolaños Galindo y el cabo (r) Germán Antonio Alzate Cardona, fueron sancionados por permitir la masacre. Elespectador.com,
publicado el domingo 11 de octubre de 2011. 24 La Operación Orión fue adelantada por tropas de la IV Brigada, comandada por el entonces general Mario Montoya, en conjunto con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fuerzas especiales de la Policía Nacional y la Fiscalía. Se calcula que participaron cerca de mil hombres que ingresaron por tierra y aire a los barrios El Salado, Independencias I, II y III y Nuevos Conquistadores. A esas fuerzas se suma-ron paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Verdadabierta.com. Publicado el Martes, 16 Octubre 2012. Eltiempo.com publicado el viernes 16 de octubre de 2015.
25 Eltiempo.com publicado el viernes 16 de octubre de 2015.
17
1. LAS COOPERATIVAS PRIVADAS DE SEGURIDAD CONVIVIR
"Álvaro Uribe Vélez está detrás de la promoción y apoyo de las Convivir en Antioquia, que van a ser un germen del paramilitarismo, entre las cuales se cuenta la Convivir Papagayo, la más emblemá-tica de todas, y a las que tenía el deber de hacerles seguimiento, de conformidad con los decretos que las regulaban. Está detrás de la hacienda Guacharacas, donde funcionaba la Convivir El Cóndor y que, al decir de Jhon Fredy González Isaza, alias “Rosco”, eran los mismos paramilitares y cuyo administrador era un colaborador de éstos. Está detrás de la pacificación de Urabá durante su período como Gobernador, que él exaltó y promovió como un ejemplo na-cional, realizada de la mano del General Rito Alejo del Río y los paramilitares de la región. Está detrás del homenaje de desagravio realizado en el Hotel Tequendama a dicho General, después de ha-ber sido retirado por sus vínculos con los paramilitares, para el cual vino desde el exterior y en el que actuó como oferente y orador.
2. EL CASO DE EL ARO Y LA OPERACIÓN ORIÓN
(Álvaro Uribe) "… está detrás de las omisiones en la masacre del Aro, de la cual fue informada la Gobernación a su cargo desde su
comienzo y que no se le pudo ocultar por la gravedad de la situa-ción, a cuya comunidad no le brindó apoyo durante 7 días y cuyas denuncias desmintió luego, así como las realizadas por el defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, pero que eran ciertas y que él tenía cómo y por qué saberlo. (Uribe) está detrás de la Operación Orión y la toma de la Comuna 13, realizada concer-tadamente con los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara con el fin de eliminar el último bastión de las milicias urbanas y conso-lidar el dominio de dicho bloque, como lo confesó Diego Fernan-do Murillo Bejarano. Está detrás de la negociación con los grupos paramilitares una vez llegó a la Presidencia, con cuyos votos salió elegido como confesaron varios de sus comandantes, y detrás del proyecto de alternatividad penal que se le presentó originalmente al Congreso, el cual aseguraba prácticamente su impunidad a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho interna-cional humanitario, mientras le declaraba la guerra total a las demás organizaciones armadas ilegales.
3. EL CASO SANTOYO
(Uribe) "… está detrás del General Mauricio Santoyo, a su servicio como Gobernador de Antioquia y luego como su Oficial de Segu-ridad en la Presidencia de la República, cuyos vínculos con los pa-
Integrantes del grupo de mujeres “Madres de Soacha”, participan en una concentración para recordar la muerte de 19 jóvenes a manos de militares. Foto: Amazonaws.
18
ramilitares están ya establecidos y que no pudo ser su ase-sor de seguridad sin su asentimiento. Y está detrás de los Directores del DAS investigados por sus vínculos con los paramilitares y otros crímenes. No puede ser que ignorara todo lo que estaba sucediendo en esos casos, o todos esos hechos se cometieran a sus espaldas, como tantos otros que se les atribuyen a sus colaboradores más cercanos y que tam-poco podía ignorar,como los actos cometidos contra la Corte Suprema de Justicia”.
Estos fuertes cuestionamientos han acompañado al mandata-rio Uribe: sus vínculos con el paramilitarismo y los impactos negativos en materia de derechos humanos.
En este sentido resulta lamentable que en nombre de la so-lidaridad, la seguridad democrática se fundamentaba la par-ticipación de la sociedad en la confrontación de la guerra, cuando si algo resulta resquebrajado por la aplicación de di-cha política es el tejido social y las relaciones de la sociedad en general. 26
MEMORIA HISTÓRICA Y CULTURA POLÍTICA EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
Teniendo como referente las cifras de violencia en Colom-bia, 220 mil personas asesinadas como consecuencia del conflicto armado interno,27 es importante preguntarnos cuál es la importancia de la construcción de la memoria histórica y de qué manera estos procesos configuran la cultura política en Colombia.
Usualmente al hablar de la memoria, se hace referencia al recuerdo, a la negación al olvido, a la recapitulación de lo vivido, sin embargo en materia de construcción social se podría de-finir la memoria histórica como “una forma de resistencia a la muer-te, a la desaparición de la propia identidad”.(SÁNCHEZ, G. 2003).
Es tiempo de hacer memoria, coinciden algunos académicos al re-ferirse a iniciativas oficiales y no oficiales entre las que se cuentan, desde las sentencias judiciales hasta los informes especiales de in-vestigación, pasando por elaboraciones académicas, periodísticas, artísticas y literarias. En este sentido es necesario darle un vistazo al concepto de memoria histórica para situar la categoría en la configu-ración de una cultura política.
26 Informe Fundación para la Educación y el Desarrollo (2010). Bogotá. Soacha: la punta del Iceberg, falsos positivos e impunidad
27 Cifra presentada en el Informe ¡Basta YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, realizado por el Grupo de Memoria Histórica en 2013. Es un documento que da cuenta de 50 años de conflicto armando en nuestro país, revela la enorme magnitud, ferocidad y degradación de la guerra librada y las graves consecuencias e impactos sobre la población civil.
Desde el punto de vista teórico, esta cuestión comenzó a ser aborda-da por el sociólogo Emilie Durkheim a finales del siglo XIX, quien planteó el concepto de conciencia colectiva, definido como el“…conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad, que constituyen un sistema determinado que tiene vida propia”. (BERGALLI, R. 2010). De ahí que más allá de la facultad de recordar también se vincula a la existencia de afectaciones a nivel colectivo de determinados aconte-cimientos, los cuales dejan huellas o impactos de hechos pasados y que construye identidad y noción de comunidad.
El pensamiento de Durkheim fue cuestionado sobre todo por la idea de una conciencia que vive por encima de los individuos, en este sentido Maurice Halbwaks se encargó de proponer los conceptos
Luz Marina Berna, madre de Fair Leonardo.Foto: Elespectador
19
que posteriormente han sido más aceptados en los que se refiere a la memoria colectiva como asunto que supera la individualidad, pero sin negar la subjetividad. De hecho Halbwaks planteó la noción de marcos sociales de la memoria, para afirmar que la memoria se pro-duce en marcos generales como el espacio, el tiempo, el lenguaje, la religión, que son relativos a determinados grupos sociales. Así pues, podríamos decir que quienes recuerdan no son los grupos sociales sino los individuos, pero que no lo hacen solos sino en relación con otros, generando lazos de comunidad, dejando huellas de reconoci-miento de lo vivido y construyendo memoria colectiva.
El planteamiento de Halbwaks tiene gran valor no sólo porque abor-da la memoria desde una construcción colectiva sino porque hace alusión a los códigos culturales que permiten tal configuración. De allí la importancia que ha tenido a lo largo de la historia las diferen-tes versiones sobre el tratamiento del pasado, ¿quién nos ha contado la historia?, ¿qué versiones tienen validez?, ¿quiénes son los prota-gonistas?, ¿son relatos oficiales?, ¿hay espacio a la polifonía de vo-ces? En nuestro contexto de conflicto armado estas preguntas tiene una relación directa con el perdón, la reconciliación y el olvido. De esta manera podemos ratificar que “la memoria le dicta sus límites a la historia y entre memoria y olvido no hay relaciones dicotómicas sino negociaciones estratégicas” (SÁNCHEZ, G. 2003).
Definido el concepto de memoria no sólo como huella sino como representación mental de un proceso social y cultural, nos enfren-tamos a un mayor desafío: cómo nombrar, periodizar y ordenar el pasado. Al respecto el investigador Gonzalo Sánchez,actual director del Centro de Memoria Histórica, da un ejemplo que evidencia qué elementos están en juego a la hora de reconstruir la memoria:
“Recordemos la polémica para caracterizar el V Centenario de la llegada de los españoles a América: para unos, 1492 era el momento de la conquista; para otros del encuentro de la conquista; para otros del encuentro de dos mundos; para otros más, el encuentro de tres culturas (india, negra, y europea) y para los últimos, el inicio del aniquilamiento de las culturas prehispánicas”.
Es decir, en el acto de nombrar se pone en escena visiones de socie-dad, subjetividades, creencias, intereses y obviamente convicciones políticas. Los parámetros de identificación social, política e históri-camente construidos a través de múltiples iniciativas que transmiten versiones y sentido sobre lo que ocurrió. Después de ahondar en el concepto de memoria y de las implicacio-nes de reconstruirla, se hace necesario profundizar en la categoría de cultura política en aras de analizar de qué manera la memoria his-tórica se convierte en una plataforma de construcción de la cultura política en el país.
En la publicación Estatuto Epistemológico de la cultura política del grupo de investigación Cultura Política, instituciones y globaliza-ción28 de la Universidad Nacional, se presenta una interesante sis-tematización de los contenidos temáticos de una disciplina como la cultura política que ha estado relacionada con otras ramas del co-nocimiento más tradicionales como la Filosofía, la Sociología o la Ciencia Política.
De la sistematización quiero resaltar una de las definiciones más completas que encontré, en la cual se entiende la cultura política como una red de significaciones sociales y como expresiones que desbordan lo institucional y hegemónico. En esta perspectiva vemos la cultura política a partir de tensiones y contradicciones. Es decir, un escenario en el que se tejen relaciones de poder, participan sujetos y se construye identidad. El concepto de cultura política debe permitir ver la riqueza de los procesos de cons-trucción cultural e indagar las dinámicas de las diferentes “subcul-turas políticas” que convergen en un momento histórico específico. (HERRERA, P. 2005)
Es importante resaltar esta concepción porque nos permite eviden-ciar que tales relaciones no giran solamente alrededor del estado nacional, sino que permite identificar la existencia de diferentes cul-turas políticas dentro de las sociedades, permite la diversidad de vo-ces, el diálogo común, disentir, debatir. De igual manera “considera expresiones culturales no relacionadas de manera explícita con la esfera de la política pero que inciden en la constitución de modelos y pautas que repercuten en ella”. (INFANTE, D. 2005).
En relación con la cultura política de Colombia y el conflicto interno en que vivimos, se plantea que “Colombia carece de mitos funda-
28 El Grupo Cultura Política, Instituciones y Globalización se creó informalmen-te en el año 2000 y oficialmente se registró ante Colciencias 3 años después. Actualmente está calificado en categoría C. Sus líneas de investigación son: “Cultura política, ciudada-nía y democracia”, “Globalización y transformaciones institucionales” y “Filosofía políti-ca, moral y sociedad”.
¿Quién nos ha contado la historia?, ¿qué versiones tienen
validez?, ¿quiénes son los protagonistas?, ¿son relatos oficiales?, ¿hay espacio a la
polifonía de voces?
20
cionales o posee mitos opacados por largos periodos de violencia, imponiendo el terror como mecanismo de construcción de identidades, identificando a los ciudadanos con enemigos que deben ser aniquilados, originando la imposibilidad de respeto al otro en los diferentes contextos de la cotidianidad”. (MEJÍA, O. 2008).
Así pues, nos enfrentamos a unas particularidades históricas que se ven reflejadas en la actualidad y que muchas veces son ignoradas a la hora de analizar o plantear construcciones sociales, como la memoria por ejemplo.
De hecho Gonzalo Sánchez hace una precisa y detallada descrip-ción de cómo se conciben los procesos de memoria en el país.
“En Colombia la memoria contemporánea no es estrictamente celebración; no está asociada a la conmemoración-exaltación del pasado, al culto nostálgico a los muertos, a momentos o rituales heroicos como hace Francia victoriosa cada 11 de noviembre, en conmemoración de los muertos de 1918… en Colombia la memo-ria está más asociada a la fractura, a la división, a los desgarramien-tos de la sociedad. En Colombia realmente no se hace memoria del fin de la violencia (el advenimiento o la caída de la dictadura del general Rojas Pinilla o la inauguración del Frente Nacional),
sino ritualmente, memoria de su iniciación, el 9 de abril de 1948, referente simbólico de la división contemporánea de la sociedad co-lombiana, cuando tras el asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, se pasó de manera generalizada de la guerra de las palabras, la violencia simbólica, a la guerra de las armas. Más aún, puesto que la Violencia había comenzado antes del 9 de abril, la conmemora-ción de este es más la evocación de una catástrofe que la apelación a un porvenir”.
Hemos llegado al punto que quería. La claridad y el contexto de la memoria histórica como un instrumento de reconstrucción de la uni-dad social y de la cultura política como una red de significaciones sociales que desbordan lo institucional y hegemónico. -¿Para qué llegar a este punto?- Para plantear la importancia de reconstruir las historias de los jóvenes de Soacha que fueron asesinados y presen-tados como guerrilleros muertos en combate y así, dar resultados a la política de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Y también para visibilizar la formación política que tejen las madres de los jóvenes asesinados.
Ya se ha planteado anteriormente que la memoria en el país no hace parte de una cultura de conmemoración y el caso de los jóvenes de Soacha no está exento de esta afirmación. Lo describe muy bien el
Foto: pmasdhperiodismohumano
21
informe Soacha: la punta del Iceberg “Pareciera que sólo le afectara a una reducida parte de la sociedad colombiana más de 3 mil ejecu-ciones extrajudiciales perpetradas entre 2002 y 2009. Lo sucedido a 16 jóvenes de Soacha mostró la extrema crueldad con la que se pue-de actuar para lograr efectividad en supuestos combates a variados enemigos. Estos hechos no se pueden olvidar, se debe esclarecer la responsabilidad del Estado y sobretodo garantizar que no se repeti-rán. Es vergonzoso cómo en Colombia se ha tolerado el exterminio de la diferencia, justificándolo normativamente y con discursos de muerte y represión social”. 29
Al respecto el investigador Jairo Libreros, en entrevista personal30 habló del papel de la sociedad civil frente al conflicto armado, “Yo creo que sí nos mueve la guerra pero la inmediatez de los medios de comunicación y la sucesión de crisis nos ha llevado a ser insensibles o a tener una memoria a corto plazo en materia de asumir el drama en que vivimos; hubo épocas en Colombia en las que salíamos de una masacre, llorábamos los muertos y al otro día estábamos pen-dientes del reinado, del partido de fútbol y al otro día otra masacre, luego llegaron hechos internacionales…”
Sin embargo, para el analista, la sociedad civil ha sido vital, no sólo como un ejercicio de memoria histórica sino como un ejercicio que sienta bases para darle viabilidad a los procesos de justicia según los estándares internacionales, “cuando se logra ser visible, el pro-blema se convierte en un asunto de política pública, es decir: los homicidios y desapariciones forzadas se convierten en un asunto de política pública, los temas que no lleguen ahí, no existen, en ese caso el fortalecimiento de la sociedad civil ha sido vital para hacer que esos casos que sean conocidos por todo el mundo, para efecto de incidencia de política pública”.
Y resaltó el planteamiento de una tesis doctoral publicada en Lon-don Economy Schoology, que sustenta que las sociedades que han logrado mantenerse y sobreponerse a los fracasos son las que han llegado a una zona de confort como la colombiana, en donde “somos conscientes que esto es un drama inmenso, que esto es una mierda,
29 Informe Fundación para la Educación y el Desarrollo (2010). Bogotá. Soacha: la punta del Iceberg, falsos positivos e impunidad.
30 Entrevista realizada por la autora el 14/09/2015
pero que asume la situación, crea barreras y trata de sacar adelante su vida individual, de pareja, de familia, de sociedad. Las socieda-des que han logrado crear esa zona de confort en medio del caos son las que han logrado salir del caos”.
Por su parte, el Investigador William Rozo Álvarez del Cinep en diálogo personal31, planteó dos aspectos que impactan directamente en la forma como la sociedad colombiana asume un papel frente a hechos atroces, en primer lugar, la manera como se informa la socie-dad colombiana, “hay un debate serio del derecho a la información y el derecho a la libertad de prensa”. Y el otro factor es la inoperancia de los aparatos de justicia, cuando no funcionan se da una etapa de indiferencia y se empiezan a crear estructuras de querer hacer justi-cia por sus propias manos, “la privatización de la seguridad, grupos de seguridad privada, eso es una realidad. Yo sí creo que somos una sociedad bastante indiferente y enferma”.
De ahí la necesidad de reconstruir las historias de los jóvenes ase-sinados, de visibilizar el actuar del Estado y de evidenciar cómo las madres, víctimas directas de los hechos, han logrado salir del anoni-mato para denunciar la desaparición y asesinato de sus hijos, dando un ejemplo de resistencia, valentía y pujanza.
Bien lo plantea Leonor Archuf 32 “la memoria es eminentemente narrativa y, en tanto narración, articula por definición temporalida-des disyuntas,despliega caprichosamente los acontecimientos en el tiempo, enhebra imágenes singulares, construye los vericuetos de una trama, aventura lógicas ex post. En definitiva, pone en forma, que es también decir otorga sentido, a una historia, en otras posibles. Pero además nada es igual antes o después de un relato, por más que éste haya sido “repetido” muchas veces.
En este sentido, la atrocidad de la guerra debe llevar a la sociedad en general a acompañar procesos de construcción de relatos, contar lo ocurrido y nombrar los hechos desde la experiencia y no sólo desde las versiones oficiales. Debe llevar a la sociedad a acciones permanentes de formación política que permitan el esclarecimiento de la verdad y la reivindicación de los derechos. De esta manera evitar que se repitan acciones como la Política de Seguridad De-mocrática en aras de acabar con el enemigo, violó la integridad de civiles, recrudeciendo el panorama en materia de derechos humanos en Colombia.
Permeados por los índices de violencia exacerbada en el país, 33 es importante escuchar las voces que son testimonio vivo de los im-pactos negativos de los Derechos Humanos que tuvo la implementa-ción de la Política de Seguridad Democrática.
31 Entrevista realizada por la autora el 01/09/2015
32 “Arte, memoria y archivo” publicado en Punto de Vista, núm.67. Buenos Aires, noviembre-diciembre de 2000, pp.24-38.
33 Entre 1985 y 2013, según lo determinó el Centro de Memoria Histórica en su informe ¡Basta Ya! Sobre la violencia colombiana, 220.000 personas perdieron su vida en el conflicto armado colombiano, de estos, 166 000 eran civiles. En esos últimos 29 años, en promedio, un colombiano fue secuestrado cada ocho horas y al menos cuatro murieron simultáneamente en una masacre cada semana.
“La memoria (...) despliega caprichosamente los acontecimientos
en el tiempo, enhebra imágenes singulares, construye los vericuetos de
una trama”
23
-Mamita váyase para su casa, su hijo debe estar emparrandado con la novia y los amigos y usted aquí llorando, venga por ahí en 20 días si no ha aparecido y pone el denuncio- esa fue la respuesta el ocho de febrero del año 2008 cuando fui a la Fiscalía de Soacha a po-ner la denuncia de la desaparición de mi hijo Jaime Esteven Valencia Sanabria de tan solo 16 años.
Mi hijo de pequeño era muy inquieto, te-nía el cabello hasta la cintura, lo entré a un colegio privado y me lo hicieron cor-tar, no conocía mis derechos y me dejé convencer, a mí me fascinan los hom-bres con el cabello largo. Quería ser can-tante, médico o veterinario. Le gustaban los deportes: el fútbol, la natación y el atletismo, tengo varias medallas de com-petencias en las que participó. Era muy cariñoso conmigo, me enseñó muchas cosas: a mirar el cielo, cuando íbamos en el bus para Boyacá, se acostaba en mis piernas y me decía: -el que primero encuentre figuras en el cielo- son tantas cosas… recuerdo una vez que nos dis-gustamos porque tenía una ropa en jabón y no la lavaba, lo regañé y la lavó, lo llamó un señor de una buseta y al salir en tres veces me dijo: -chao mami- y no le contesté, entonces antes de salir se devolvió y me cogió por la espalda a darme besos y a decirme: -no se quiere despedir, no me quiere dar la bendición?-Entonces yo le dije: -Dios me lo bendiga hijito-.
Eso sí, yo les enseñé a todos mis hijos cómo eran los quehaceres de la casa porque a mí me tocó muy duro, soy de Boyacá, no es porque
sea mi tierra pero es hermosa, fuimos tres hermanas, mi mamá fue padre y madre para nosotras, no nos faltó el rejo…me hizo respon-sable desde los 10 años, me mandaba al pueblo a vender la mante-quilla, los huevos, la lana, la leche y a comprar para el regreso. Me enseñó a cocinar y es que en el campo es duro cocinar con leña, se quemaba uno, el humo hacía salir corriendo. Fue una niñez dura porque me tocó asumir roles de grandes a pesar de ser la menor, pero también tengo recuerdos muy bonitos porque compartí con
los animales: ordeñar vacas, estar pendiente de la yegua, el potranco…cuando había luna llena los chivitos son inquietos y se salían por las talanqueras y a veces se reunían hasta 10 y 15 borregos y chivitos, yo me ponía a jugar con ellos como cualquier niño. A ellos sólo les falta hablar. El campo es muy hermoso, si tiene hambre vaya a donde la gallina y ponga a tibiar un huevo, ordeñe la vaca y tómese un pocillo de leche, pero aquí lo que tiene uno es huevo si no tiene plata (risas).
Éramos muy unidos, mi hijo estaba estudian-do séptimo. En el 2007 se puso a trabajar de ayudante en las busetas o en la rusa, quería ayudar con dinero para la casa porque me veía
cabeza de hogar, entonces quería ser ese hom-bre. Un día me dijo: -ma unos señores venían bien vestidos, gastan lo que uno quiera, son chéveres-. Yo le dije, cómo así… y me dijo -sí mamá, están llevando gente a trabajar, a recoger café a tierra caliente, a cuidar fincas y a ordeñar vacas…uno trabaja tres meses y le dan permiso de venir a visitar la familia, me van a pagar bien y compramos una casa grande-. Le dije, no, no y no, siempre lo han explotado por ser menor de edad, ahora, no estamos acostumbrados a estar lejos, hasta los hijos mayores decían saque mamá a Esteven
La democracia
“Yo no puedo olvidar, será el día en que me muera y eso, quién sabe cómo será allá”.
24
de debajo de las enaguas. Entonces me dijo, -bueno mi chivita ya no me voy-y yo pensé que el caso estaba cerrado.
Mi hijo salió por última vez de la casa el 6 de febrero del 2008 y llamó dos días después, a eso de las 2:30pm, mi hija Cindy recibió la llamada y cuando yo llegué a las 3:30, en ese tiempo estaba traba-jando en la Cruz Roja, me dijo: -llamó Esteven-, yo me alegré por-que dio señales de vida, entonces me dijo, -mami yo le dije que me hablara más duro y me dijo que no podía, que le dijera a usted que llegaba de domingo a lunes pero que no lo fuera a castigar porque se fue sin permiso-, no sé si le quitaron el teléfono pero se cayó la comunicación-. Pasaron ocho, diez, doce días y este es el momento en que todavía lo estoy esperando...
Yo lo seguí buscando donde los amigos, fui a Boyacá de dónde veníamos, con diferentes personas lo preguntaba y nada, nadie me
daba razón. Fueron ocho meses de larga incertidumbre y tristeza porque siempre va a existir en mi corazón. A los doce días de su desaparición vino a visitarme en un sueño. Yo estaba muy enferma, no podía levantarme de la cama y me trajo un Brownie con una bol-sa de leche pequeña. Soñé que se arrodilló al lado de la cama y me decía, -tome mamita, coma que está muy malita-…yo me levanté muy asustada y dije: mi hijo está muerto, pero no…por qué pienso esto.Yo no podía creer que mi niño estuviera muerto, es que aún no lo creo, aún lo espero.
Pasaban los días lentos y grises y una mañana me dijo mi hija Yuli, porque yo estaba en Valledupar, -mami ¿está viendo noticias?- me llamó atacada llorando. Y yo dije ¡el niño! -Están diciendo que los jóvenes desaparecidos de Soacha están apareciendo muertos en fo-sas comunes en Norte de Santander-. Yo lo único que dije fue Dios mío, mi niño. Ella fue a la Fiscalía y resultó que sí estaba muerto…
Presentación de la obra Antígona Tribunal de Mujeres. Foto: archivo personal.
25
En la Fiscalía me mostraron dos fotos de los hombros para arribay yo me ne-gaba a creer. Tenía signos de tortura: su ojito negro, la boca reventada, él te-nía unas pestañas largas y abundantes y se notaba que había llorado no sé por cuánto tiempo porque tenía sus pesta-ñitas pegadas.
Fui a Ocaña por mi niño. Cuando yo llegué el Fiscal de turno me dijo:¿Viene por uno de los NN guerrille-ros?¡No! Vengo por Jaime Esteven Valen-cia Sanabria.-Señora, lo mismo da, es uno de los guerrilleros que se enfrentó al Ejército y pensó que iba hacer mu-cho y la Brigada XV obligadamente tuvo que matarlo- ¿Cuándo fue asesinado?-El 8 de febrero a las 3:30 de la tarde-Si fue desaparecido el 6 de febrero y asesinado el 8 de febrero, dí-game a qué horas fue guerrillero. -Cómo le explico, cómo le digo, ese fue el reporte que dio el Ejér-cito-. (…)
Sé que mi hijo fue asesinado de tres impactos de bala, uno en cada piernita que no comprometió ningún huesito y el tiro de gracia por-que él murió, como la mayoría de muchachos, por shock hipovolé-mico, traje a mi niño y le di cristiana sepultura.
Es muy difícil ir armando el rompecabezas y conocer detalles de todo lo ocurrido, a veces pensaba yo, cómo se dejó matar mi hijo así de fácil…Los reclutadores eran retirados del Ejército, les dieron mucha confianza y les averiguaron todo, dirían: son presa fácil, son madres cabezas de hogar, son brutas, no los van a buscar, es que ni lo van a echar de menos pero fue todo lo contrario, por más que se
los llevaron lejos y los metieron en fosas comunes donde la inten-ción era desaparecerlos por completo, Dios es grande y maravilloso y lo pudimos traer y darle cristina sepultura. Precisamente se lle-van gente de lejos porque la población cercana les tiene miedo, la idea es llevarlos bien lejos donde nadie los conozca, asesinarlos, tenerlos indocumentados donde nadie los reclame, manipulan las pruebas porque el Ejército les cambió la ropa y por ejemplo en las fotos donde yacía mi hijo no había sangre, estaba limpio, o sea a él lo asesinaron y lo llevaron a otro lugar a hacer el levantamiento.
En materia judicial no ha pasado nada, en el 2013 la abogada logró trasladar el caso aquí a Bogotá, estuvo en Derechos Humanos como tres meses y se discutió territorialidad y otra vez está en Cúcuta. Dice la doctora que otra vez se lo traen para acá. Ni en eso se ha avanzado, está en la impunidad.
De la tristeza he compuesto varias canciones a mi hijo, hace unos meses canté la que le compuse a Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, es un corrido que se llama La democracia.
Señoras y señores yo,Vengo a contarles la historia de los muchachos de Soacha que fueran asesinados en el año 2008, en el mandato de Uribe y su
Ley de democracia…Los llevaron para Ocaña con propuestas de trabajo, lo que ellos nunca supieron es que era víctimas de Estado siendo ministro de
Defensa, el hoy en día presidente SantosEl gobierno los llamó los falsos positivos, como los muertos no
hablan pero es un negocio muy lucrativo.Norte de Santander se bañó con sangre de héroes mientras que la Brigada XV así cobraba sus ascensos, de sus múltiples asesinatos
y violación a sus derechos.Llanto.
De mi hijo lo tengo todo, sus fotos aquí en la sala, en mi habitación, tengo su ropa, su música, su olor. Yo no puedo olvidar, será el día en que me muera y eso, quién sabe cómo será allá.
María Ubilerma Sanabria,Madre de Esteven Valencia Sanabria.
María Ubilerma Sanabria, Madre de Esteven Valencia Sanabria. Foto: Elespectador.
Plantón en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Foto: Elespectador.
26
El embarazo de Leonardo fue muy corto, fue solamente de seis meses ya que cuando tenía cinco meses un carro me atropelló y eso generó el desprendimiento de parte del cere-bro de mi hijo. Cuando llegué a la clínica todos los médicos lo desahu-ciaron, me dijeron que el feto había muerto. Para mí fue muy triste saber que mi hijo tan pequeño había per-dido la vida y después de una hora y media, una de las doctoras llegó y me dijo: -usted es la mamita atrope-llada?- yo le dije –si- entonces ella empezó a acariciarme el abdomen y el bebé tuvo una reacción inme-diata, entonces dijo que el bebé no estaba muerto y los otros médicos dijeron que no me dieran falsas es-peranzas porque yo ya había sufrido mucho, ella resolvió examinarme de nuevo y efectivamente el bebé estaba vivo. Los médicos me dijeron que el bebé había tenido un accidente muy fuerte y había perdido el conocimiento y que no se podía hacer nada en el momento, tenía que esperar que el organis-mo reaccionara y que podía expulsar el feto en cualquier momento. Así relata doña Luz Marina cómo inició su lucha por salvar la vida de su hijo Fair Leonardo, ella de ojos color verde oscuro, cabello abundante y memoria casi fotográfica, cuenta cómo fue esa eta-pa de crecimiento de su pequeño de ojos claros. Aún recuerda esa sensación de ir en el aire tras recibir un golpe de un carro cuando iba al control prenatal a las dos de la tarde del 22 de noviembre del año 1981, todo ocurrió arriba en el barrio La Victoria, en esa época cuando la avenida principal de entrada y salida al Llano era ésa. Un mes después del accidente, doña Luz Marina empezó el procesos de contracciones a las 2 de la mañana y aguantó cada profundo do-
lor hasta las 11 del día siguiente, a esa hora cuando ya se sentía muy apurada, fue al hospital y a las 12 en punto nació Fair Leonardo. Fue un parto normal y nació muy bien pero a los tres meses empezó a presentar fiebre y convulsiones y le diagnosticaron en la clínica San Rafael una Meningitis, allí estuvo siete meses en estado vegetal. Como consecuencia del accidente se afectó el líquido encefaloradí-quedo generando esos síntomas.
En ese momento inició el viacrucis para doña Luz Marina, cada médico le diagnosticaba algo distinto, sus días iniciaban a las seis de la mañana en la clínica y terminaban a las doce de la noche, así transcurrieron siete meses, a Leonardo le hicieron una cirugía ce-rebral, le pusieron una válvula y cada quince días extraían líquido de la cabeza, “Era muy triste ver todo lo que le hacían a mi hijo,
El Gringo “Perdí un hijo pero
he ganado miles y miles”.
Fair Leonardo Porras Bernal. Foto:Archivo personal.
27
deseos de vivir-. “Ese abrazo me quebrantó totalmente, yo lloraba y lloraba”, cuenta con lujo de detalle como si todo acabara de suceder.
Con fortaleza, paciencia y esperanza inició el proceso de recupera-ción, un tratamiento muy costoso, terapias de motricidad y lenguaje diarias, después de un escáner cerebral se evidenció que la parte derecha estaba normal y la izquierda no, el médico me dijo: lástima que la parte intelectual se le hubiera afectado, la artística sí la puede desarrollar y efectivamente, Fair Leonardo no aprendió a escribir, leer ni a identificar el valor del dinero, sin embargo, pese a su paráli-sis del lado derecho, aprendió a hacer manillas de nuditos, le gustaba la música y la danza.
Poco a poco desarrolló sus habilidades y prefería relacionarse con adultos, llevar el mercado de sus vecinos, trabajar en pequeñas obras de construcción y a hacer compras en la tienda, a cambio recibía monedas que jamás identificó el valor, las guardaba en su bolsillo y cuando sus vecinos le decían Gringo tiene para cigarrillo, él les
“Fair Leonardo no aprendió a escribir, leer ni a identificar el valor
del dinero”
era como el conejillo de indias de experimento, entonces me dieron quince días para que decidiera si iba a desconectar o no y yo me po-nía a pensar: ¿quién soy yo para decidir si mi hijo tiene derecho o no para vivir?”, esa era la pregunta que rondaba su cabeza día y noche. Como un mensaje divino sintió la necesidad de entregarle a Dios a su hijo y pedirle lo mejor para él, por invitación de una enfermera fue al Santuario de Monserrate, como miles de personas que suben a aquel mágico cerro que reúne mitos, permite apreciar la ciudad y guarda peticiones y promesas de fieles que se acercan al Santuario con fe y devoción. “Fui un domingo, tenía que irme desde las Gua-camayas hasta Monserrate a pie porque no tenía plata para el bus, subí a Monserrate, tenía unos ahorros y con eso compré un velón grande, un cuadro y dos figuras del Niño Dios, las llevé a mi casa para orar todas las noches y decía: Señor por favor, yo soy una mujer que acepta todas las pruebas que me ponga pero no permitas que si-gan experimentando con mi hijo, si va a ser para este mundo, Señor dale la oportunidad que se pueda defender solo, pero si no, por favor acuérdese de él y lléveselo”. Pasaron los quince días y después de la fuerza espiritual que tuvo con sus oraciones, tuvo el valor de pedir en la clínica que desconectaran a su hijo, los médicos querían darle más tiempo pero con la valentía que la caracteriza dijo: No. Su hermano le prestó el dinero para pagar la cuenta, eran 35 mil pesos, ya con su hijo en sus brazos se fue a Villavicencio a hacerle un tratamiento con la doctora Ana Griselda Chávez, después de una tratamiento exprés para determinar el estado de salud de Leonardo, la doctora concluyó con un fuerte abrazo a Doña Luz Marina y la frase que aún la con-mueve: -la felicito, la felicito, su hijo tiene muchos
Madres protestan en contra del fuero militar. Foto:Elespectador.
28
ofrecía lo que tenía. Esa etapa fue muy dura para su mamá por-que lo explotaban laboralmente, después de largas jornadas de trabajo le pagaban $5oo pesos o con billetes falsos, de hecho, uno de los recuerdos que conserva con tristeza en su corazón doña Luz Marina es el ahorro que él hacía para comprar algo que se antojaba, “un día pasó por una vitrina y le gustaron unas zapatillas que costaban 120 mil entonces él me decía que iba a ahorrar para comprárselas entonces yo las compraba porque sabía que él nunca iba a reunir el dinero de moneda en moneda, pasaban los días y me decía –Madre será que ya me alcanza para comprar las zapatillas? Yo le respondía que ya había al-canzado y se las daba”.
Un niño muy inocente y cariñoso, eso reflejaba su personali-dad. La confianza que él tenía hacia las personas fue lo que lo llevó a acompañar a ese amigo donde él ignoró lo que le podría pasar…cuenta su mamá con un tono de voz bajo y un gesto de impotencia.
El día de su cumpleaños, el 22 de diciembre, mientras pla-neaba ponerse ropa nueva y perfumarse para salir en la tarde a compartir con unas amigas un ponqué y Doña Luz Marina preparaba un desayuno especial, el tema de conversación fue una propuesta de trabajo que le hicieron “Mamita imagínese que un amigo necesita 20 personas para sembrar palma en el
Llano. Yo le dijo, papi no se vaya a ir por allá porque hay mucha gente mala y la gente mala mata a la gente. Él me dijo que no se iba a ir que solamente le pidieron que buscara chicos para viajar. Enton-ces de esas cosas que uno no tiene un pensamiento malicioso”, ahí quedó la conversación.
Pasaron las festividades de fin de año y el ocho de enero doña Luz Marina salió a realizar trámites con su esposo en la Registraduría, llegó a su casa finalizando la tarde y era normal que sus hijos es-tuvieran trabajando pero llegó la noche y Leonardo no estaba. El reloj marcó las diez, once y no se escuchaba su habitual saludo. “Le pregunté a su hermano John y me dijo: -Mamita, a las doce del día Leonardo recibió una llamada de un señor y le dijo: Patroncito ya voy para allá- A la una pasada él se fue para San Nicolás y nosotros para el parqueadero y no sé nada más. A la 1:30 le dije, chino acom-páñeme y me dijo que diera la primera vuelta en el bus y después pasa y me recoge, yo lo llamé pero él no me contestó”.
Desde ese día no se conoció nada de Leonardo, las dudas y pregun-tas sobre su desaparición empezaban a abrumar a su familia, Leo-nardo después de esa llamada salió de su casael 8 de enero del 2008 a la 1:30pm.
La preocupación era doble para familia, no se tenía noticias Leonar-do quien padecía problemas mentales, ¿qué pudo pasar?, ¿por qué no llama?, ¿habrá comido?, ¿un accidente? Las preguntas rondaban el pensamiento de su madre quien sufría este drama cruel de la des-aparición, la incertidumbre invadió su corazón durante ocho meses, ocho meses de búsqueda sin tener una señal de vida.
Esa búsqueda incesante llevó a doña Luz Marina hasta Ocaña, Norte de Santander, el 24 de septiembre viajó con su esposo y su hijo John por tierra desde Soacha, salieron a 4 de la tarde y en ese largo trayec-to la ansiedad se aceleraba, tener información sobre Leonardo era la prioridad desde el primer momento de su desaparición, lo doloroso y sorprendente fue el saludo que recibió en la Fiscalía: “Ah, usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista-, eso fue lo que me dijeron el doctor Rubén y el doctor Sergio cuando les dije que iba por Fair Leonardo Porras Bernal. Para mí fue indignante porque mi hijo a pesar de sus 26 años que tenía, era un niño en un cuerpo grande, era un niño que nunca aprendió a leer ni a escribir, que nunca conoció el valor del dinero, que tenía una discapacidad en su mano y pierna derecha, no podía liderar un grupo al margen de la ley ni mucho menos pertenecer a él”.
Trago amargo tuvo que pasar doña Luz Marina aún sin dimensionar lo que ocurría, sólo resistía el dolor que una madre puede sentir al perder un hijo. Para ella judicialmente el caso inició el 14 de mayo de 2009 a las 8:30am y terminó la audiencia a la 1 de la mañana. Ese día se dio la imputación de cargos vinculando al Mayor Marco Wil-son Quijano, el Teniente Diego Jair Vargas Cortés, un Cabo segundo y tres soldados profesionales. “Ellos sabían la problemática que mi hijo tenía, cuando ellos compraron a mi hijo por 200 mil pesos, le quitaron el celular que llevaba y lo utilizaron por ocho largos meses el teléfono de mi hijo para seguir con el sistema que ellos tenían. Los
Luz Marina Berna con su hijo Fair Leonardo y su hermano. Foto: Las dos orillas.
29
reclutadores eran militares retirados que tiene contactos con dife-rentes bases militares y según como necesiten a los muchachos, así los ubican y se los llevan. El sistema que ellos utilizaban era llegar a un barrio, por ejemplo, Soacha y hacerse amigos de los chicos, ponen un local, los invitan a gaseosa, si son futbolistas les patroci-nan los equipos de fútbol, les dan uniformes, les preguntaban uste-des qué necesitan: -no, pues necesito una libreta militar- entonces ellos les gestionan la libreta militar y se la regalan. Es un periodo de dos años en que conocen muy bien a los chicos, conocían sus de-bilidades y necesidades. Empiezan a hacerse amigos y cuando pasa el tiempo y ellos no dudan que son amigos, entonces si yo llego y le ofrezco un trabajo, les digo –un amigo o un familiar tiene una finca lejos y pagan muy bien, hasta 3 millones de pesos mensuales y eso para un chico que no tiene trabajo ni la posibilidad de estudiar una carrera profesional es una gran oportunidad”, así relata Doña Luz Marina la manera como reclutaron a su hijo y posteriormente lo asesinaron y presentaron como guerrillero muerto en combate.
En la audiencia de apelación realizada el 30 de julio del 2013, la juez de primera instancia de la sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, leyó el informe de Medicina Legal:
El cadáver de Fair Leonardo Porras fue sometido a necropsia el 12 de enero de 2008, realizada por la médica Felisa Carvajalino, y lle-vado a la morgue del Hospital de Ocaña. Dado que para el periodo comprendido entre los años 2007 y 2008, se incrementó el número de cadáveres en la morgue del centro hospitalario del municipio, de acuerdo al testimonio del señor Héctor González Manzano (funcio-nario de la Oficina de Espacio Público de Ocaña), se procedió a la inhumación de los cadáveres reportados como NN, siendo sepulta-do el cadáver de Fair Leonardo Porras Bernal el 11 de febrero de 2008 en el cementerio Las Liscas de Ocaña.
Judicialmente el caso de Fair Leonardo es el que ha alcanzado mayores avances, su caso fue declarado de lesa humanidad por el
Tribunal Superior de Cundinamarca dando un antecedente im-portantísimo en el tema de las ejecuciones extrajudiciales en el país y condenó a prisión al mayor (r) Marco Wilson Quijano Mariño a 53 años; teniente Diego Aldair Vargas Cortés a 54 años; cabo segundo Carlos Manuel González Alfonso, y los soldados Richard Contreras Aguilar, Carlos Zapata Roldán y Ricardo García Corso a 53 años de prisiónpor los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y desaparición forzada.Sin embargo los militares no han pedido perdón, las razones para cancelar audiencias cada vez son mayores, de acuerdo conGloria Silva, abogada que lleva el caso, se tiene una se-rie de exigencias para que los militares que ya fueron oídos y vencidos en juicio, puedan ejecutar acciones para reparar a la familia de Fair Leonardo. “las solicitudes de las víctimas van orientadas al conocimiento de la verdad puesto que todavía hay muchos aspectos que quedaron en el tintero por revelarse”.Entre esas verdades destaca la abogada, “establecer cómo este hecho tuvo una relación directa con una política estatal, que-remos saber desde la perspectiva de ellos como ejecutores y cómo funcionaba. De esta manera, no es una cuestión de cas-tigo hacia a ellos, pero sí una contribución a la verdad que aún no ha sido revelada en medio del proceso”.
Este avance judicial se da inminentemente por la crueldad de los hechos, las acusaciones de que Leonardo era guerrillero se caen como fichas de dominó debido a su condición men-tal. La perseverancia y presión de Luz Marina, organizaciones nacionales e internacionales, logró fuertes penas para quienes planearon y asesinaron a Leonardo.
Esta incansable mujer sigue luchando, hoy por hoypor recu-perar parte del cuerpo que no fue entregado y que aún no se conoce dónde está. “En mis oraciones le pido a mi hijo que me muestre en sueños dónde están las partes que le faltan. Esto me tiene con un dolor en el alma”.
Luz Marina Berna en una audiencia. Foto: Las dos orillas.
30
Sudando y con una sensación de helaje en todo su cuerpo se despertó doña Lucero en la madrugada del 14 de agosto del año 2007. Vio a su hijo amarrado en una casa vieja, ella subió unas escaleras de madera y lo vio allí, ese mal sueño no fue el único durante la semana. Al día siguiente volvió a soñar vién-dolo con gafas oscuras y tomándose una gaseosa muy rápido, tenía mucha sed, y el jueves, su hijo Leonardo también estuvo presente en sus sueños. Esas malas noches estuvieron acompa-ñadas de ruidos y movimientos extraños en su apartamento en Kennedy, al occidente de Bogotá. Como una corazonada, tilda doña Lucero esas emociones que vivió después de la última llamada de su hijo.
Leonardo viajaba cada seis meses, desde el año 1998, a Por-land, Estados Unidos donde su tía y su abuela. Allí aprendió inglés y trabajó en oficios varios y como amaba el baile, en-señó danza por varios meses. En el álbum familiar están esos momentos mágicos, fotografías en la nieve, en amplios puen-tes, monumentos y con amigos que allí conservó.
Cuenta doña Lucero que a mediados de noviembre del 2005 le dijo que quería irse a aventurar al Llano, “yo le dije que no pero se fue con unos amigos. Nos quedamos muy tristes esperando que en diciembre volviera, mi mamá y mi herma-na estaban de visita en Colombia, tuvimos un almuerzo muy agradable, ese día se despidió, nos abrazamos tan fuerte, fue un abrazo de despedida…”.
Su cumpleaños era el primer mes del año, siempre llamaba para recibir la bendición de su mamá, no tenía celular y desde cualquier teléfono se comunicaba, así pasó durante dos años. Y en Mayo por ser el Día de la madre y del cumpleaños de doña Lucero, al otro lado de la línea siempre se escuchaba la
voz de Leonardo leyendo un poema o deseando felicidad para su mamá. Su última comunicación fue en el año 2007, pasaron muchas navidades y fechas importantes sin conocerse noticias de Leo. “aún espero las canciones y poemas que me escribió y dijo venir a entre-garme…” dice doña Lucero con lágrimas en sus ojos, ella guarda una tristeza infinita en su corazón por la pérdida de Leo, su único
Leo, mi único hijo
“Siempre se comunicó conmigo a través de los sueños”
Ómar Leonardo en su primera foto en el Jardín. Foto: archivo personal.
31
hijo. Cuando habla de él se dibuja una sonrisa al recordar sus largas pestañas y cejas pobladas.
Doña Lucero de estatura mediana, piel blanca y voz delicada no deja pasar detalles de esos años sin Leonardo. Con tristeza, incer-tidumbre y soledad pasó cuatro años sin conocer noticias de él. Lo buscó en muchos lugares, incluso viajó hasta Medellín a visitar los lugares donde le manifestó que estaba trabajando. Sin conocer lle-gó hasta una fotocopiadora ubicada al frente de la Universidad de Antioquia, allí encontró a una familia que lo recibió pero tampoco tenían información reciente de él. Doña Lucero regresó sin noticias a Bogotá.
Recuerdo tanto que fui a la DIJIN y me dijeron que no tenían in-formación, volví a Medicina Legal y la doctora me dijo que había pasado mucho tiempo, que era raro que no apareciera. Me dio un papel y me dijo que me fuera a la Registraduría o al CTI, yo no sabía dónde era, cómo era, no estaba orientada. Esa tarde del 7 de junio me fui sola a la Registraduría, me dijeron que hiciera una consigna-ción para averiguar por la cédula de él, cuando regresé me llamaron por el nombre de mi hijo, a mí me dio mucho impacto, me puse a leer esa hoja y decía Cédula cancelada por muerte yo sentí en ese momento un frío, un helaje, como una paleta, yo me puse a llorar. Bajó una funcionaria pública y le conté lo que estaba pasando y ella empezó a buscar en el sistema y me dijo: señora lamentablemente esta cédula sí está cancelada por muerte porque esta personita está fallecida y las huellas llegaron aquí a la Registraduría en enero de 2010. Yo decía que había una equivocación, pero ella decía que sí era por el número de cédula, empezó a leerme que había sido muer-to en combate, me preguntó que si había prestado servicio militar y le dije que no, que era único hijo y huérfano de padre.Me dijo que estaba en una fosa común en Barbosa, Antioquia. Y yo le decía no, no, no, no podía ser cierto que era una equivocación. Llamó a la Registraduría en Antioquia y comentó el caso y enviaron por fax un Registro de Defunción y ella me dijo: lea acá. Decía que mi hijo había muerto el 15 de agosto del 2007. Yo sólo decía que no y no y no. Me dijo que la muerte la había denunciado el Juez 24 penal militar, yo me boté al piso y lloraba y decía que no y no (llanto)… .
Eso fue terrible. Yo salí de allá y no sabía qué hacer con esas hojas en la mano. Las miraba y las leía….pasé la avenida 26 y un taxista me pitó, me insultó, yo quedé aturdida no sabía lo que hacía, volvía pasarme al otro lado. Hasta que un taxista me paró y el señor me dijo ¿qué le pasa?…yo le dije: -que mataron a mi hijo- el señor me decía –cálmese señora, cálmese- después paró y compró una bolsa de agua. Ese día yo no tenía suficiente dinero, no sé si pagué el taxi, no sé. El señor me dijo a dónde la llevo, yo sólo le dije –A Kennedy- yo lo único que le dije fue –Mataron a mi hijo-
Cuando llegué a la casa y subí, cogí la foto y le decía que no era verdad (llanto).Es un dolor muy grande que se siente recibir una noticia de esas después de tanto tiempo. Todos pen-sábamos que estaba vivo. Ese día entendí que el pri-mer sueño que tuve con él era un mensaje diciéndo-me: mamá me mataron.
El desgarrador testimonio de doña Lucero de cómo se enteró del asesinato de su hijo es el inicio de un doloroso camino que nun-ca debió pasar. Ella, quien no conocía un Batallón, ni había escuchado hablar de un Derecho de petición o de la justicia ordinaria y militar, tuvo que enfrentar un sinnúmero de trámites y sobre todo esa cara dura de las entidades públicas del país, unas veces le colgaron el teléfono y otras no le contestaron. Su gran incertidumbre era saber qué había pasado con su hijo, cómo fue a parar en una fosa común en Antioquia.
El día que fuimos al batallón, Jairo Cabrera nos dijo: ¿ustedes vie-nen por plata? Yo le dije: no, vine a llevarme a mi hijo.-Ah, entonces les voy a narrar lo que pasó-. Desde el 14 de agosto las tropas iban por Sesito y otras veredas y como a la una de la mañana del 15 de agosto en la Vereda Monte Loro, ladraron unos perros y el Ejército llegó y escucharon unos susurros detrás de un árbol y el Ejército dijo: ¿quién anda aquí? Y ahí mismos abrieron fuego contra ellos, yo le dije, si fue un enfrentamiento ¿cuántos soldados murieron? Dijo, no, ninguno. Dimos de baja a un guerrillero y dos se volaron. Le pregunté y ¿el guerrillero? respondió: su hijo. Ay Dios mío, yo sólo lloraba. Pedí imágenes y me dijo que no tenía y no sabía dónde estaba enterrado.
Después fuimos a la Brigada IV allá estaba el expediente. Nos aten-dió la Fiscal Jannet Monroy, sacó el proceso y empezó a mirarlo. Me dijo que teníamos que pasar un derecho de petición y que se demo-raba leyendo el proceso hasta el lunes, por si quieren esperar. Noso-tros no teníamos plata, era jueves y le dijimos que no podíamos y en-tonces dijo: bueno, pasen un derecho de petición, lo leo, se lo paso al Batallón y que ellos se encarguen de pasarlo a la justicia ordinaria,
Un
men
saje
esc
rito
por L
eona
rdo
para
su m
amá.
32
-yo no sabía ni qué era eso-, esa misma no-che arrancamos para Bogotá. Ese día en Me-dellín nos fui-mos a buscar en internet qué era un derecho de petición, lo hicimos y lo ra-dicamos. Pero al fin no era así…
Doña Lucero explica que fue muy difícil hablar con los mili-tares y enfrentar humillaciones y malos tratos, incluso una vez un Cabo le dijo: sabe qué… cuando encontremos su trasteo se lo lleva y en bus-trataron de intimidarla con llamadas al punto que dejó de presionar por unos meses mientras la situación se calmaba.
El 12 de septiembre a las 12 del día encontraron a Leonardo. -Doña Lucero ya encontramos a su hijo- eran las palabras que esperaba en años. Para encontrarlo exhumaron 123 cadáveres hasta hallar la tumba en el Cementerio de Barbosa, Antioquia.
El 8 de noviembre de 2011 en compañía de una delegación de la Comisión Colombiana de Juristas viajó con su sobrina a tan anhelado encuentro, la incertidumbre de la desaparición tendría fin aunque el dolor de su pérdida jamás se borre. A las dos de la tarde inició todo el protocolo y le explicaron cómo fue el procedimiento para encontrarlo y le mencionaron que podría cargar a su hijo, detalle a detalle incluso con fotografías le mostraron la exhumación. Le hicieron el cotejo de huellas, analizaron sus costillas, vértebras y de nuevo lo dejaron en la bóveda para la entrega. Después de todo el protocolo se dirigió al Batallón donde tenía que declarar y allí, en medio del dolor y sentimientos encontrados, recibió acusaciones por parte de la Juez 24 penal militar, Teniente Mayerly López quien manifestó que Leonardo pertenecía a las Águilas Negras, que era narco-traficante y que traficaba armas para Las Farc.“a todo decía que no, fueron momentos terribles,
fue doloroso ser víctima y además tener que enfrentar esas acusa-ciones de mi hijo”. Allí también se encontró a otros militares que la ofendieron y quisieron perturbar la entregar del cuerpo de su hijo.
En la delegación iban sicólogos, se presentaron para acompañarla, “yo sólo lloraba, fue terrible”. Desde el Batallón ubicado en Bello salieron en carros del CTI para Barbosa, a 45 minutos de Medellín.Llegamos al cementerio y estaba un antropólogo, Fernando el se-pulturero, cada que le pegaban a la bóveda era terrible, yo ya había estado ahí, en esa tumba ya había golpeado yo, quitaron la lápida, sacaron ese cajón, fue terrible, yo decía: mi hijo no tenía por qué estar ahí, cuando yo lo vi en ese estado las piernas me temblaban, me fue terrible (llanto) me dieron unos guantes y me entregaron el crá-neo, yo lo agarré (llanto) fue terrible la entrega de Leonardo. Yo lo besaba, no supe a qué horas me lo quitaron, ni cuándo lo partieron, se conservó por el clima me dijo una chica de Medicina Legal, tenía una bolsa entre las piernas con la ropa que tenía el día que lo mata-ron, lo metieron a ese cajoncito, el sepulturero lo abrazó, le dijo que lo ayudara a encontrar las familias de los NN y le echó la bendición. Eso fue terrible…lo metieron en la paletera y se fue el carro, yo salí corriendo y caí de rodillas.
Después de ese doloroso momento lo velaron en Medellín mientras lo trasladaron en avión hasta Bogotá, “lo velamos como él se lo merecía. El 12 de septiembre fue la misa, iba a hacerse en la iglesia de San Antonio y resulta que fue en la Balvanera del Restrepo, una iglesia que le gustaba a él de pequeño tirarse al piso y rodarse por el tapete. Cuando yo entré lo veía como se rodaba desde el altar hasta la puerta”. Sus restos reposan en el cementerio de la calle 68 en Bogotá.
El día que lo sepulté, me acosté y soñé con él. Golpeó tres veces, traía camisa blanca, me abrazó y yo lo abracé y me dijo: -Ya lle-gué, mamá- como que descansó, dice doña Lucero.
Lucero Carmona en escena con la camisa preferida de su único hijo Ómar, asesinado por el Ejército en Barbosa, Antioquia. /Andrés Torres - El Espectador
34
El conflicto armado que ha vivido Colombia a lo largo de la historia ha dado pie, entre otras cosas, para la conformación de movimientos y organizaciones sociales que buscan el reconoci-miento de los crímenes cometidos por parte de los diferentes grupos armados y la reparación integral de las víctimas.
En el país existe un gran abanico de movimientos sociales que abor-dan el tema de las víctimas del conflicto armado y las historias de abuelas, madres y esposas son casi idénticas: muertos, desapareci-dos, torturados, desplazados…todas son permeadas por lágrimas, preguntas e incertidumbre. Todas han pasado largas noches pensan-do en dónde estarán susfamiliares. Todas han perdido su estabilidad emocional, sus vidas jamás volvieron a ser las mismas. Todas han despertado exaltadas en la madrugada porque en un furtivo sueño lograron abrazar a su familiar. Todas han guardado en su memoria los detalles más preciados de su ser querido.
La transformación del dolor en acción política ha sido fundamental en el proceso de reivindicación de sus derechos. Es el caso de las Madres de Soacha, mujeres adultas que se encontraron en un mismo sentimiento de tristeza e indignación y a través del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado, del Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, del Comité de Solidaridad con los presos políticos, Humanidad Vigente, de Justicia y Vida, de la Corporación Claretia-na y otras organizaciones empezaron a conocer una realidad lejana
para ellas, así lo cuenta doña Luz Marina, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, “yo vivía en una burbuja con un esposo y cuatro hi-jos, ignorando que a mi alrededor había violaciones a los derechos humanos, reclutamiento de menores, trata de personas, secuestros, tortura, genocidio, desaparición forzada y yo me cuestionaba como ciudadana dónde estaba yo y por qué justificaba lo que los medios de comunicación me brindaban. Para mí fue algo doloroso aceptar que habían miles de familias como yo o quizás sufriendo más por-que se hablaba de pérdidas de familias completas”.
Doña Luz Marina reconoce que no todas las madres que sufrieron la desaparición forzada de sus hijos en el municipio de Soacha de-cidieron avanzar en procesos de educación y denuncia. Una fatal estrategia del expresidente Uribe Vélez obstaculizó el trabajo en red por parte de las víctimas, se trató de una indemnización que generó una división al interior de las madres, “cuando me buscaron para di-ligenciar un formulario respondí: soy mujer, soy madre y no parí un hijo para vendérselo a nadie, si en el gobierno de Uribe Vélez prima el dinero por encima de la vida de un ser humano eso quiere decir que no sólo mi hijo tiene precio, sino que los hijos de él también lo tienen”, cuenta doña Luz Marina.
El desafortunado encuentro se dio el 12 de febrero de 2010 en la Casa de Nariño mientras la mayoría de las madres se reunieron allí con el Mandatario, a las afuera del Palacio de Nariño cinco madres hicieron un plantón para manifestar la inconformidad de tal encuen-
“Es necesario contar y transformar el dolor en poesía,fuerza y memoria”
35
tro, “a mí no me nació porque sencillamente él como Presidente era el gestor principal de las ejecuciones extrajudiciales”.
Además, los señalamientos y falsas acusaciones que había realizado en alocución presidencial aún ofendían a las madres. El propio pre-sidente Uribe sostuvo que, si bien la Fiscalía no había establecido si la muerte de los jóvenes se dio efectivamente en un enfrentamiento, con seguridad fueron reclutados con fines criminales y ‘no salieron con el propósito de trabajar y recoger café’. Igualmente, el mandata-rio dijo “el Fiscal General de la Nación afirmó que los jóvenes des-aparecidos en Soacha, fueron dados de baja en combate”. Es decir, además de justificar los hechos, eximió a los militares involucrados en la investigación.
Al compás de los meses, la formación política, el contacto con otras víctimas y la denuncia fueron tomando fuerza en la vida de doña María, Luz Marina y Lucero, madres de jóvenes asesinados por el Ejército y presentados como guerrilleros muertos en combate, ellas descubrieron que las desapariciones y asesinatos no eran casos ais-lados. Cada día redescubrían que las heridas causadas por las balas no sólo afectaron el cuerpo, sino el alma, y las heridas psicológicas eran más profundas de lo esperado.
La necesidad de visibilizar lo ocurrido las llevó a contar su histo-ria, hacer plantones, gritar consignas, pintar su cuerpo y mostrar su cara, conocer sus derechos y derrumbar ese gran muro de miedo y odio para ver más allá de las balas. Han limpiado una y otra vez sus lágrimas para volver a empezar dimensionando la muerte, la desa-parición y el desplazamiento como una situación política del país. Estos pasos lentos pero seguros, son el resultado de una formación política integral y permanente.
Fuimos a España, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Irlanda. Fuimos y la denuncia la hacíamos ampliamente, en ese mo-mento se hablaba de 3183 casos y llevábamos un pendón con los muchachitos de Soacha y decíamos que la denuncia era muy dura, que si ya nos habían amenazado, cuando llegáramos a Colombia nos iban a desaparecer, que quedara bien claro que nosotras no teníamos ningún enemigo, que el único enemigo era el Estado porque nos había asesinado a nuestros hijos, narra doña María Ubilerma, madre de Jaime Esteven Valencia.
El valiente trabajo realizado por las madres fue reconocido por Insti-tut Catalá per Pau, quien entregó en septiembre de 2012 el II Premio Constructors de Pau a cinco Madres de Soacha.
Presentación de la obra Antígona Tribunal de Mujeres. Foto: archivo personal.
36
El galardón reconoció el coraje y la ejemplaridad de la lucha persis-tente, sin aceptar silencios ni propuestas de indemnizaciones y sin dejarse asustar, así como su contribución a la creación de ciudadanía y a la defensa de la justicia y del Estado de derecho.
Su lucha incansable les ha llevado a avanzar en materia judicial, es el caso de Fair Leonardo, su asesinato fue declarado de lesa humani-dad por el Tribunal Superior de Cundinamarca dando un anteceden-te importantísimo en el tema de las ejecuciones extrajudiciales en el país y condenó a prisión al mayor (r) Marco Wilson Quijano Mari-ño a 53 años; teniente Diego Aldair Vargas Cortés a 54 años; cabo segundo Carlos Manuel González Alfonso, y los soldados Richard Contreras Aguilar, Carlos Zapata Roldán y Ricardo García Corso a 53 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto
para delinquir y desaparición forzada.
Estudiando aprendí demasiado, aprendí que no eran sólo los mu-chachos de Soacha sino que era cantidad de personas desaparecidas y asesinadas por el Estado, también aprendí sobre temas judiciales que no conocía, tuvimos que prepararnos para poder salir, cantar, hacer las denuncias… Hoy me la paso de colegio en colegio, de universidad en universidad y en diferentes departamentos, explica doña María Ubilerma.
El concepto de educación es fundamental para estas madres que re-conocen que ignorar los derechos y los riesgos que están latentes, pueden convertir fácilmente en víctimas a muchos jóvenes. De ahí que durante el año 2014 y 2015 trabajaron en 180 colegios en Bo-gotá de la mano de la Secretaría de Educación Distrital, realizaron un importante acompañamiento a niños y jóvenes contando sus his-torias que narran la crueldad de la guerra, esa historia que muchas veces está excluida de escuela.
Y en Universidades públicas y privadas también fueron escuchadas; diálogos y conversatorios sobre las ejecuciones extrajudiciales se replicaban en las aulas universitarias “….allí explicamos, resolve-mos dudas, nos apoyan, soy consciente de que perdí un hijo pero también que he ganado miles y miles de hijos, he sembrado una semilla en el corazón, les digo que debemos hacer memoria, que existe otra historia diferente a la que nos han contado: la verdad de las víctimas”, cuenta doña Luz Marina.
Presentación de la obra Antígona Tribunal de Mujeres. Foto: archivo personal.
37
El arte tiene un papel importante en la denuncia y como si se tratara de un libreto, el teatro se cruzó en la vida de tres mujeres talentosas y sensibles frente al arte: doña Luz Marina es una lectora insaciable; doña María Ubilerma compone canciones y doña Lucero es cantante, de hecho ha grabado discos.
“Llevamos seis años con el teatro de La Candelaria. El 25 de noviembre del 2009 presentamos Mujeres en la Plaza, 305 mu-jeres gritando –¿dónde están los desaparecidos?, ¿dónde están nuestros muertos?- pero también se trae a colación a Antígona, esa mujer que luchó para sepultar a su hermano; en el 2010 hici-mos la representación de Las 100 Manuelas; en el 2011 y 2012 hicimos Pasarela, mujeres denunciando cómo los crímenes de Estado nos arrebatan nuestros esposos, hijos, hermanos; en el 2013 Huellas es la representación regional, cómo son vulnera-das las víctimas en las regiones por los grandes terratenientes y miembros del Ejército, esta obra jugó un papel fundamental, se hicieron tres presentaciones; en el 2014 surge una obra de siete víctimas, dos sobrevivientes de la Unión Patriótica, una universitaria de falso positivo judicial, una representación de los abogados Cajar y tres madres de Soacha. Esta obra se llama Antígonas Tribunal de mujeres”, así resume doña Luz Marina la importancia del arte en el proceso de denuncia, convirtiéndolas en poetisas, cantantes y actrices.
Respecto a la creación de la última obra: Antígonas Tribunal de mujeres, Carlos Satizábal, director del grupo Tramaluna Teatro, dramaturgo de la Universidad Nacional y Premio Nacional de Poesía 2012, rescata el desafío de tener en escena dos lenguajes al mismo tiempo, “transformar el testimonio en una elaboración poética, seleccionando qué es lo que ellas (las víctimas) van a decir con los objetos de sus familiares y por otro lado, la repre-sentación de los personajes de un mito muy antiguo, milenario, de una mujer muy valiente que se opone a la guerra y que está enterrando a sus familiares atendiendo a los rituales sagrados funerarios. Ese era un desafío del montaje de la obra”.
Satizábal explica que más allá de contar quienes eran los chicos a través de sus objetos personales, la idea es hacer preguntas so-bre las causas del conflicto, mostrar que el caso de las madres de Soacha tiene antecedentes; “este asunto de asesinar a alguien y presentarlo como baja en combate también se lo han hecho a las familias de la Unión Patriótica. Preguntarnos por qué en casos tan diversos, hay alguna relación aparentemente sin conexión directa como el genocidio contra la UP”.
Antígonas Tribunal de Mujeres es una de esas apuestas artísticas capaz de desnudar todos los sentimientos de una persona. Es un fragmento de la dura realidad que vive el país y que es necesario contar aún más cuando la guerra es noticia cada día y se vuelve
habitual hablar de asesinatos, masacres y atentados. Estas historias las hemos escuchado muchas veces pero cuando son contadas por quienes la viven y se han transformado de víctimas a luchadoras, en defensoras de derechos, en gente que busca la dignidad de sus fa-miliares que incluso han sido víctimas por las más altas autoridades del Estado entonces esto se vuelve importante.
Allí están las tablas, rodeadas de un gran telón blanco que va co-brando vida al compás de las historias. Cada víctima sale a escena a contar quién era su hijo, su padre o familiar asesinado; cada una trae en sus manos el olor de su ser querido, sus rostros dejan ver una sonrisa cuando recuerdan alguna anécdota de su infancia como el muñeco negro que le regalaron a Fair Leonardo y él decía que era su amigo de chocolate, pero también tristeza y llanto cuando narran su desaparición. Cada historia tiene su propia identidad, pese a que el hilo conductor sea la violación de derechos humanos por el Estado, cada una comparte su intimidad y cotidianidad. El público está en un permanente péndulo de emociones: son más las lágrimas que las sonrisas que se sienten en el auditorio mientras se van dando a conocer las historias de las madres de Soacha, la abogada del Colec-tivo José Alvear Restrepo, la estudiante de Barrancabermeja y una sobreviviente de la Unión Patriótica. Ellas mismas narran su caso, comparten anécdotas y objetos personales como camisas, pantalo-nes, osos de peluche, casetes y juguetes preferidos.
Sus voces no sólo exigen la verdad sino que entonan canciones compuestas por ellas mismas narrando ese sentimiento que jamás pensaron compartir, ese dolor profundo se trasformó en canto.
Doña Luz Marina y María Ubilerma recibiendo el II Premio Constructors de Pau. Foto: EFE.
38
Entre historia e historia se hace visible la fuerza, ímpetu y lucha de Antígona, la hija de Edipo desde la que se construye la tragedia con el cadáver insepulto de su hermano Polinices, obra de Sófocles que se habría representado por primera vez en la Acrópolis, plaza Syn-tagma, hace 2.456 años.
Además de las actrices naturales, la obra cuenta con dos actrices profesionales, Ángela Triana y Lina Támara, son las encargadas de fundir lo mitológico con el realismo de las víctimas. La música e iluminación tienen un valor representativo durante la obra, capaz de llevar al público, de la más fuerte emoción a pensamientos sensatos sobre la violación de derechos humanos.
Con un tono de voz fuerte una de las actrices menciona el nombre de las víctimas y los departamentos donde ocurren los hechos, esta escena es acompañada de un simbólico baño de ruda, albahaca, man-zanilla y otras hierbas que inmediatamente aromatizan el lugar. Los asistentes no paran de aplaudir, es una mezcla de reconocimiento al valor de estas mujeres capaces de contar su duelo y de conmoción de haber sentido los matices de la guerra a través de una obra de teatro cuyo libreto lo encarnaron ellas con su alma.
Este ejercicio de memoria a través de teatro ha visitado muchas ciudades del país y también ha recorrido varios países, dejando a quienes lo precian, un fragmento del relato del conflicto colombiano conjuntamente entre artistas y personas que lo han padecido.
Es evidente cómo desde el teatro, procesos de educación, movili-zación e incidencia política, las víctimas aún en medio del con-flicto, exigen públicamente sus derechos a la verdad, justicia y a la
reparación integral, logrando organizarse en torno al desarrollo de procesos civiles de resistencia frente al olvido, promoviendo así la recuperación de la memoria.
Además, “exigiendo que los crímenes sean reconocidos por la so-ciedad en su conjunto, como un esfuerzo válido y legítimo, que no sólo propende a disminuir el sufrimiento de las víctimas ante los ve-jámenes sufridos, sino a crear bases éticas que permitan transformar la situación de impunidad, en justicia social, generando garantías de no repeticiónde las atrocidades del pasado y del presente”.(Girón y Nieto, 2006, p. 33)
De ahí que resulta fundamental y esperanzador el diálogo de paz que adelanta Gobierno Nacional y la guerrilla de Las Farc con la idea de poner fin al conflicto e iniciar la construcción de una paz estable y duradera.
Desde Oslo, Noruega se presentó al país la mesa de diálogo que ini-ció conversaciones el 15 de noviembre de 2012 en la Habana, Cuba.
Se acordó una agenda corta y realista de cinco puntos a tratar: Po-lítica de desarrollo agrario integral, Participación política, Fin del conflicto, Solución al problema de las drogas ilícitas y Víctimas y verdad.
En medio de críticas y escepticismo se avanzó en cada uno de los temas y en diciembre de 2015 se realizó la presentación de lo que se firmó respecto al punto de Víctimas. La sesión inició con un mi-nuto de silencio, el jefe negociador del Gobierno Nacional para los diálogos de paz, Humberto de la Calle Lombana, dijo que el acuerdo
La presidenta de la asociación Abuelas dePlaza de Mayo, Estela de Carlotto junto a la líder del colectivo Madres
de Soacha, Luz Marina Bernal, durante el panel “Madres de la paz. Crónicas de un camino por la verdad”
Foto: Soacha Ilustrada.
39
sobre víctimas “pronostica el posible fin del conflicto y el adveni-miento de una paz estable y duradera”.
Aseguró que es la primera vez en el mundo que se crea una jurisdic-ción especial para la verdad, para la justicia y para la reparación que cobija a las partes en conflicto. De La Calle aseguró que el Gobierno pondrá en marcha las medidas necesarias para reparar a las víctimas y dijo que las Farc se han comprometido con una multiplicidad de acciones reparadoras. Por último, dijo: “De las Farc no esperamos que abandonen sus ideas, sí que conformen su partido.
Por su parte, el jefe de la delegación de paz de las Farc alias ‘Iván Márquez’, señaló que el acuerdo de las víctimas que se concretó en la mesa de diálogo responde al propósito común de, entre otras razones, no olvidar los orígenes del conflicto que es anterior a la creación de las Farc.
Márquez destacó las bondades del acuerdo sobre víctimas y Justicia Transicional. “El actual proceso es el único en el mundo en el que se ha acordado un sistema integral con todos los elementos que el Derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víc-timas: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, dijo.
Finalmente Márquez reiteró que reconocer la responsabilidad debe ser de todos los actores. “Todos asumen la obligación de reparar el daño ocasionado, con trabajo personal y colectivo, con decisiones políticas, hechos y aportaciones materiales y es el Estado el que asu-me la obligación específica de garantizar que todos los que hayan sido victimizados sean reparados”.
Fueron 18 meses en los que las dos delegaciones estuvieron acordan-do el alcance de los temas y que incluso permitió que por primera
vez representantes de las propias víctimas estuvieran en la mesa de negociación como lo habían reclamado desde el inicio de las conversaciones.
Momento histórico vive Colombia. Nunca se había hablado en una mesa de diálogo del origen del conflicto y de la responsabilidad de todos los victimarios, incluso el Estado. Ese es el gran desafío a la hora de hablar de una Comisión de la Verdad: reconocer que la guerrilla de las Farc no es la única responsable de la sangre que se ha derramado como consecuencia del conflicto armado en el país.
La oportunidad de decir en la Habana que el Estado es también responsable, la tuvo doña Luz Marina en agosto de 2014. “En mi intervención yo le exigía al gobierno colombiano reconocer la vio-lación a los derechos humanos y como miembros armados tenían que reconocer crímenes de lesa humanidad, un hecho sistemático que afectaba a comunidades indígenas, afro, estratos cero, familias humildes. Les conté brevemente mi caso y le preguntaba al Estado cuánto habían pagado por ese jefe de la organización narcoterro-rista que habían dado de baja del 12 de enero del 2008, que si esa personita tenía la capacidad de dirigir un grupo al margen de la ley”, cuenta doña Luz Marina sobre esta experiencia que aún ella no explica el alcance de haber estado allí cuando hay más de siete mil víctimas.
Las madres de Soacha tienen en común no sólo la extensa cicatriz del conflicto armado, cocida punto a punto con sangre, dolor, an-gustia, lágrimas e impunidad, también comparten un amplio trabajo político. Ellas tres son el reflejo de miles de mujeres y de hombres que luchan día a día para que el país conozca sus historias de vida y se sume en la reivindicación de sus derechos.
Teresita Gaviria, integrante del segundo grupo de víctimas de la violencia en el conflicto, habla durante una rueda de prensa en La Habana. Foto: EFE
















































![Electoral 6 ciudades - Barranquilla Medición 1 [2015]static.iris.net.co/.../Documento_437263_20150803.pdf · Barranquilla, Juan Manuel Santos, Presidente de la República, Rafael](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5f5914fe9ed2ac12bc00a6cc/electoral-6-ciudades-barranquilla-medicin-1-2015-barranquilla-juan-manuel.jpg)