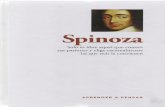spinoza y los problemas del pensamiento y la extensión
Transcript of spinoza y los problemas del pensamiento y la extensión

Spinoza y los problemas del pensamiento y la extensión
Monografía sobre el Seminario “Spinoza”, dictado por el Profesor Mario Caimi (1º cuat. / 2008)
*
Alumno: Juan M. DolzL.U.: 27050609
*

Se ha hablado mucho sobre una supuesta tendencia “mística” de Spinoza, y esto precisamente por oposición a autores como Descartes, perteneciente a la misma escuela racionalista que él, sólo que más empeñado, al parecer, en establecer un objeto de estudio claramente separado y aislado del sujeto que lo conoce. Nos gustaría aportar un grano de arena a esta cuestión, considerando esta diferencia dentro de un tópico más específico, como lo es el del pensamiento y la extensión, sus posibles demarcaciones y la ontología que las explica en la obra de ambos autores modernos.Para comenzar, diremos lo obvio: ambos autores creen en la existencia de Dios. Claro, pero el hecho es que presentan sus argumentaciones (y algunas de sus pruebas) de manera diversa; y esto tiene, a su vez, consecuencias sobre sendas teorías de la realidad. Spinoza presenta una sola substancia1 y dos atributos, el pensamiento y la extensión2. Descartes, en cambio, reconoce en el pensamiento y la extensión no una, si no dos substancias (obra, a su vez, de la substancia principal, o sea, Dios; pronto explicaremos por qué son dos y no tres, en todo caso) y relega a la segunda (extensión) al plano de lo “oscuro y confuso”3. Así, establece una diferencia ontológica y gnoseológica sobre ambos elementos de la realidad. Ahora bien, tanto en uno como en otro caso, existe un cierto conocimiento de la extensión, ya que ambos autores pretenden entre otras cosas dar un fundamento a las ciencias físicas; pero en el caso de Descartes la vía hacia este conocimiento se limita tanto por su objeto de estudio como por el sujeto cognoscente, ya que, según nos dice pocas líneas después de confirmar la no cognoscibilidad plena del cuerpo, “la naturaleza del hombre (es) finita, (por ende) su conocimiento ha de tener una perfección limitada”4. Lo mismo nos diría Spinoza con respecto a nuestra capacidad de conocer, debido también a nuestra limitación general

(somos un modo finito o accidente)5; pero no es por una propiedad, o falta de propiedades inherentes a la materia, que ésta no puede conocerse de manera absoluta por el hombre. En la medida de lo humano (que también supone su limitación temporal, ya que de no ser así no habría límite para su entendimiento), dicho conocimiento es posible6, pues no es otra cosa que el conocimiento actual de los objetos materiales de las ideas contenidas en Dios (y como veremos, también en el alma humana). El recorrido lógico de la Ética spinoziana comienza con la diferenciación de la sustancia y sus afecciones7, las cuales son “en otra cosa”, a diferencia de los atributos, que forman parte de las cualidades esenciales de la cosa. De esta manera crea un mapa para explicar los modos o individuos de la naturaleza como manifestaciones no esenciales, es decir, no necesarias, de los atributos divinos. Por oposición, Descartes tiene un plan de estudio más dual, si asumimos que entiende por substancia tanto al pensamiento como a la materia. A decir verdad, sólo tolera esta distinción con fines, digamos, metódicos, ya que la substancia, en sentido eminente, es sólo una, Dios, según nos dice en “Los
1Spinoza, B. de; “Ética demostrada según el orden geométrico”; Parte 1, Prop. XV, pag. 60 y siguientes; Ediciones Orbis (Hyspamérica), Argentina, 1983
2Idem 1; Parte 2, Props. I y II, pags. 103 y 104
3Descartes, R.; “Meditaciones Metafísicas”; Meditación sexta, pag. 191; Ediciones Alfaguara, Madrid, 1977
4Idem 3; pag. 1915
?Idem 1; Parte 2, Prop. X; pags. 112, 113 y 114
6
?Idem 1; Parte 2, Props. XIII (pags. 116 y 117) y XXII (pag. 132)

principios de la filosofía”8, y aquí se muestra monista, como Spinoza, según su interpretación más común; pero la separación substancial a que llega en las Meditaciones (una vez arribado a la certeza del cógito) implica una diferencia absoluta entre la conciencia de sí, como pensamiento, y la conciencia de las cosas materiales y, por ende, externas, tal que divide al mundo en dos: dos substancias, por cuanto ambas son independientes entre sí (como se ve en el desarrollo de la Meditaciones) pero dependientes ambas de Dios9 (y es en tanto que Dios es pensante que puede hablarse de dos sustancias, ya que lo que es pensante, sea creado o increado, se subsume bajo una misma sustancialidad; o sea que la dualidad sería ésta: Dios y el pensamiento, por un lado, y la materia, por otra). El método cartesiano busca, pues, claridad y distinción en dos planos diferentes. En uno tales requisitos son posibles, pero no en el otro.Una vez planteadas las diferentes teorías, debemos considerar nuevamente la cuestión de si alguna de ellas, en particular la spinoziana, presenta algún elemento “místico” sobre el que se pueda asentar su fama de ser una teoría “diferente” dentro del racionalismo moderno, más cercana a algunas teorías contemporáneas por la relación establecida entre sujeto y objeto. Lo cierto es que es difícil afirmar, en primera instancia, que esto sea así, pero en cambio podemos observar algunos puntos dentro de su esquema teórico que nos permitan entender por qué se le ha asignado esa fama. Creemos que hay cuestiones de método (y en este caso de métodos opuestos, el analítico-sintético-cartesiano y el sintético-spinoziano) que determinan no sólo la forma, si no el 7
?Idem 1; Parte 1, Prop. I, pag. 498
?Descartes, R.; “Los principios de la filosofía”; Primera Parte: “De los principios del conocimiento humano”, principio LI, pag. 26; Editorial Losada, Buenos Aires, 19979
? Idem 8; Primera Parte, principio LII, pag. 26

recorrido conceptual que realizan ambos autores para llegar a sus conclusiones. Así, Spinoza pretende un avance puramente deductivo, que va de proposición en proposición, y da valor y nutre a su vez el contenido ontológico de las mismas, como ya veremos. Según Gueroult, este es un método “genético”10 que parte de una única idea, la de substancia, y deriva las demás como una consecuencia lógico-ontológica de ella. Compárese esta inicial necesidad deductiva con la incertidumbre que propone el método cartesiano, el cual parte de una sospecha que sólo se revierte con la conciencia de que es absoluta, que sólo no puede dudar de la acción que fundamenta su visión escéptica del mundo. Según Gueroult, en cambio, el método spinoziano es genético porque “la verdad consiste en la visión de la génesis interna de la idea” (de su libro “Spinoza”, citado por Atilano Dominguez). Y como esta génesis tiene su origen en el pensamiento divino, “la idea sólo es verdaderamente adecuada (digamos, existe la adecuación entre el pensamiento y la cosa) cuando (...) por una deducción genética a partir de la esencia eterna e infinita de Dios, se percibe en su interior al atributo infinito que es su causa”11. Es decir, existe una causa divina dentro del orden de las esencias que es causa inmanente de la idea humana como tal, y, en términos de las conexiones entre ideas, Spinoza nos dice que se repite el mismo esquema en el entendimiento divino que en el entendimiento humano (es por ello que entender la idea como parte de Dios es entenderla como idea en el pensamiento); en otras palabras, el ordenamiento objetivo de las ideas es igual al ordenamiento subjetivo. Este es un punto que bien puede justificar la comprensión “mística” de la obra spinoziana, puesto que, tal como decíamos al
10
?Dominguez, Atilano; “Spinoza”; pag. 139; edición electrónica por parte de “Revista de Filosofia”11
?Idem 10

comienzo de este trabajo, quiebra la distancia cartesiana entre objeto y sujeto, no en términos de una ruptura del esquema moderno de conocimiento, pero sí de una suerte de “correspondencia” entre el sujeto cognoscente y el objeto. No es esto lo que sucede en Descartes, para quien no existe una relación de semejanza entre pensamiento y materia.Podemos afirmar que la Ética buscará demostrar esta correspondencia (ontológica y gnoseológica) entre el sujeto y el objeto, cuyo equilibrio, basado en su común génesis divina, sólo se romperá merced a la ignorancia de la pasión. Por otra parte, bien puede entenderse ahora porqué dijimos antes que la forma de argumentar nutría en cierto modo de conceptos al discurso de la Ética. Y es que la forma textual sigue a la necesidad divina en el despliegue de los temas de estudio; así, tendremos en la parte I el desarrollo y características de la sustancia divina, y en la parte II el estudio de los atributos que la componen, y así sucesivamente. Esto responde a la relación que Spinoza supone entre objeto y sujeto.Ahora bien, lo anterior no hace más que conducir al famoso problema del “paralelismo” en Spinoza, que excede a la cuestión del método, aunque no por dejar de lado los problemas gnoseológicos de la Ética, si no justamente porque apunta a la cuestión principal, pasando por todo el desarrollo ontológico de un sistema integral como el spinoziano: la libertad. No nos adentraremos demasiado en el tema, pero lo rozaremos para plantear la cuestión del “paralelismo”, como dijimos. Este último consiste en la tesis que interpreta a la realidad como un sistema paralelo de modos del pensamiento y la extensión, o sea, un sistema en el cual para cada cosa de la realidad material existe (y se expresa, esto es importante pues permite entender la naturaleza más como proceso que como sistema cerrado) la esencia de una determinada idea. No estamos hablando de puras generalidades. Entiéndase: los modos como expresiones individuales de la naturaleza tendrían aquí su correlato ideal en otros tantos modos del pensamiento, los que, obviamente, suponen a su vez la esencia

infinita de Dios. Pero lo importante de esta interpretación es que pone de manifiesto el siguiente problema: si existe una correspondencia lógica absoluta entre las ideas y las cosas ideadas por ellas, y dentro de este esquema se introduce como ejemplo la relación entre el alma humana y su cuerpo, es imposible escapar a la consecuencia de que todos los individuos (animales, vegetales, minerales) tengan su propio correlato anímico. De aquí una vertiente para clausurar el problema como “panteísmo”, a la manera de una caza de brujas. El hecho es que Spinoza no nos da los medios para suponer tal panteísmo, si no que, a la inversa, muy probablemente se haya propuesto hacer una diferencia entre el ser humano y el resto de la creación, asignándole al primero un alma (como entidad espiritual en cierto sentido autónoma) al mismo tiempo que asigna una mera idea para los otros seres, como veremos en la lectura de Hampshire. Sin embargo, esto no es menos problemático, ya que entonces el ser humano queda separado del resto de la creación por las características de su pensamiento, o sea, por ser poseedor de un alma. Hay que señalar que aquí también difieren las opiniones. Hampshire no ve la tesis del paralelismo como una aporía, si no que la reduce a una cuestión de “estructura”, que comprende incluso la diferencia corporal entre individuos dentro de una misma especie. “Un alma humana”, nos dice este comentador de Spinoza, “posee una potencia o perfección más grande o más pequeña en la medida en que el cuerpo del que es idea tiene mayor o menor potencia y perfección: la inversa debe ser también cierta. Por debajo de los seres humanos, en la escala de potencia y perfección, vienen los animales, y la idea del cuerpo de un animal no suele decirse que constituya un alma. Sin embargo, la diferencia es de grado de complejidad en su estructura y organización”12. O sea que para Hampshire el paralelismo no incurre en una contradicción, ya que, dentro del mundo de las
12
?Hampshire, S; “Spinoza”; Cap2, pag. 50; Alianza Editorial, Madrid, 1982

ideas, el alma humana sólo se diferencia del resto de las ideas por el “grado de complejidad de su estructura”. En cierto sentido, existiría una animación en toda la naturaleza semejante a la humana, pero no podría hablarse de almas más que en los seres humanos. El concepto de estructura que Hampshire apunta aquí tiene, por otra parte, injerencia en el modelo científico spinoziano, con cuya mención terminaremos este trabajo. Veamos ahora otra versión del paralelismo cuyas conclusiones varían notablemente en relación a las de Hampshire. Nos referimos al trabajo de Vidal Peña, traductor y comentador de Spinoza. En su obra “El materialismo de Spinoza” establece tres tipos de materialidad, a saber: 1) la realidad corpórea, 2) el pensamiento humano y 3) el pensamiento divino (las esencias objetivas). En términos muy simples, puede decirse que establece diferentes tipos de materialidad porque encuentra mayor consistencia en el sistema modal de la extensión que en el del pensamiento, y, como nos dice, “incluso puede llegar a ponerse en duda que un tal sistema exista”13, pese a la existencia de la tesis del paralelismo. Vidal Peña se pregunta: “¿significa lo mismo, en Spinoza, el hombre piensa que, pongamos por caso, un sistema planetario piensa?” Ante la respuesta negativa, propone que Spinoza “está refiriéndose a dos géneros distintos: el pensamiento humano como realidad M2 (materialismo 2) y el pensamiento divino como realidad M3 (materialismo 3)”14, o sea que se trata de dos tipos de pensamiento, o como él los llamará: “el orden noético del pensamiento” (el hombre como realidad pensante) y “el orden noemático del pensamiento” (el pensamiento en Dios), y es a través del primero que Vidal Peña se permite introducir el tema de la libertad humana, la cual no puede ser concebida en términos de
13
?Vidal Peña García; “El materialismo de Spinoza”; Cap. 5; en “Proyecto Filosofía español”, filosofia.org, 200414
?Idem 13

la capacidad de conocimiento objetivo que posee el ser humano por tener en sí las ideas de Dios, si no por otro tipo de pensamiento característico de él. Esto que Vidal Peña llama el orden noético del pensamiento se evidencia al considerar a los seres humanos en su conjunto, esto es, como seres políticos que se hallan subsumidos por una “objetividad del Espíritu” (el Estado) en la cual coinciden la libertad y la necesidad, puesto que, por un lado, los seres humanos poseen un grado de libertad (como creadores de la cultura y las normas sociales), y, por el otro, se hallan determinados por el espíritu en su “despliegue” objetivo (para usar un término hegeliano). Vidal Peña llama a esto “libertad en la necesidad”, en clave estoica, para terminar de afincar su concepción materialista sobre las formas del pensamiento en Spinoza. Como vimos, la tesis del paralelismo tiene sus defensores y detractores. La cuestión sería: ¿se puede comprender a Dios como pensamiento y extensión perfectamente armónicos entre sí? La tesis misma del paralelismo (al menos en sus versiones más ingenuas) se encargaría de decir que sí, ya que habría una idea para cada ser corpóreo de la naturaleza y en el caso del hombre se trataría de su alma, y estas ideas formarían parte de los modos finitos, así que estarían en un mismo nivel de realidad. Esto no se contradice, por otra parte, con que el ser humano y su alma sean estructuras más complejas pero sí con la tesis de Vidal Peña sobre las características intrínsecas del pensamiento humano, pues aquí se incorporarían al análisis elementos (como las ideas abstractas o los conceptos artísticos) que no tienen un correlato material; no obstante, esta crítica de Vidal Peña tiene consecuencias útiles para nosotros en la concepción del sujeto, que pasaría así a ocupar, en virtud de su actividad noética, un lugar entre las esencias objetivas y las cosas materiales, quizás el de un nexo entre ambas. En base a esto, y tomando en cuenta la correspondencia ontológica y gnoseológica entre la constitución del sujeto y el ordenamiento de las ideas en Dios, podría decirse que el hombre es una suerte de microcosmos en el cual se hallan unidas de antemano las posibles

vivencias subjetivas y las cosas materiales involucradas en las mismas. Esto no suprime, como ya hemos adelantado, la oposición sujeto-objeto pero la transforma considerablemente. Es similar a la concepción de Leibniz, para quien la mónada contiene la información de todo el universo y sus respuestas a los estímulos externos se basan en la famosa “harmonia praestabilita”. Pero, a diferencia de Leibniz, la presunción de monismo en Spinoza ha creado una imagen de continuidad entre la subjetividad y la objetividad, de tela homogénea que cubre los diferentes aspectos del sistema. Por último, y para cerrar la comparación con Descartes, debemos decir que es precisamente este nuevo trasfondo metafísico sobre el que se erigen sujeto y objeto en Spinoza lo que diferencia a ambos autores, y no tanto sus ideas éticas, puesto que su concepción determinista de la acción humana no se altera en comparación a Descartes, si no que, por el contrario, pasa a tener una explicación coherente con todo su sistema. No sólo es importante el hecho de que pensamiento y extensión sean para Spinoza atributos más que sustancias, si no que, además, este corrimiento permitió a Spinoza ubicar al hombre en un nivel (el nivel modal) que lo pone en relación más directa con el resto de la naturaleza, al menos en lo que hace al conocimiento de la misma. Por ello el esquema modal permitió a Spinoza hacer un avance científico. La idea de estructura, sugerida de algún modo por Spinoza en la parte II de su libro, nos conduce directamente a la comprensión de las estructuras de la vida. Comparándolo con Descartes, dice Hampshire: “Una estructura como la del cerebro humano todavía es representada por Descartes como una máquina”, en cambio la descripción de Spinoza “es mucho menos crudamente mecánica, y está mucho más cerca de la biología y física modernas. Después de que Descartes había dado el primer gran paso en filosofía natural hacia una física unitaria” (entiéndase por unitaria perteneciente a una única substancia matematizable, por oposición a la división aristotélica del mundo en géneros naturales) “Spinoza dio un paso igualmente grande en dirección al proyecto de un

sistema único de conocimiento organizado, al recusar la última división que quedaba de la realidad en dos compartimentos irreductiblemente separados, relacionados causalmente de alguna manera: el mental y el físico”15. Enfoque estructural que sobresale en el desarrollo científico del siglo XIX, y que puede verse, por ejemplo, en un importante escrito de C. Bernard, fundador de la fisiología moderna: “entre todos los fenómenos de la naturaleza no media una diferencia científica, fuera de la complejidad o la delicadeza de las condiciones de su manifestación, que los vuelven más o menos difíciles de distinguir y precisar”16. Bernard mismo es quien enuncia, en relación a la sensibilidad y la irritabilidad orgánicas, la similitud estructural entre los reinos vegetal y animal, basada en una fenomenología físico-química común. Sin embargo, nos parece que es principalmente gracias a los motivos precedentes que debe haber surgido la consideración de su misticismo, o sea, la figuración de su sistema como un mundo de atributos reconciliados en una única substancia, aunque también constituya la base de su proyecto científico y no pueda decirse que dicho proyecto posea algún elemento religioso o místico.
15
? Idem 12, pag. 5916
? Bernard, C.; fragmento de “ La ciencia experimental”, publicado en “C. Bernard” de D. Papp, pag.48; Centro Editor de América Latina, 1968, Buenos Aires.

Bibliografía: