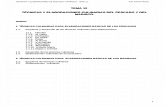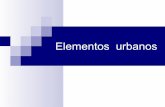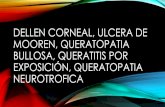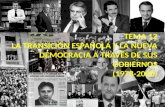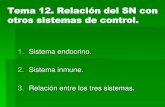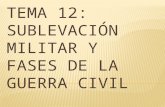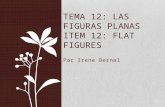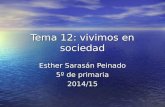Tema 12-Los Constructivismos.pdf
description
Transcript of Tema 12-Los Constructivismos.pdf

Capítulo 12los constructivismos
El término «constructivismo», al igual que el de «construccionismo», del que a veces se considera sinónimo, es muy confuso. Incluye perspectivas in-teriores y exteriores a la psicología como disciplina: hay constructivismos o construccionismos en lingüística, arte, historia, sociología, lógica, filosofía, etc. Además, incluye puntos de vista teóricos relativamente dispares, algunos de los cuales incluso tienen menos en común entre sí que con otras sensibi-lidades no constructivistas. Sin embargo, no hemos encontrado una manera mejor de etiquetar enfoques que en modo alguno se pueden considerar es-trictamente conductistas ni cognitivistas. Al igual que con estos dos últimos puntos de vista, que dominan una buena parte de la escena psicológica con-temporánea, hemos optado por poner por delante el carácter plural del cons-tructivismo (por eso hablamos de los constructivismos) a fin de subrayar pre-cisamente la heterogeneidad de las tendencias englobadas en dicha etiqueta.
En puridad, tampoco las etiquetas de «conductismo» y «cognitivismo» se libran de cierta ambigüedad. En nuestra aproximación historiográfica hemos considerado que el cognitivismo por antonomasia es el que procede de la tradición anglosajona y se vincula de un modo u otro a la metáfora del ordenador. Pero existen psicólogos que se consideran a sí mismos cogniti-vistas o cognitivos y, sin embargo, estarían en algunos aspectos más cerca de posiciones como las de Piaget o Vygotsky, autores en los que nos cen-traremos inmediatamente en tanto que representantes clave de lo que aquí hemos dado en llamar constructivismos. De hecho, a estos últimos, y sobre todo a Piaget, también se les ha considerado a veces psicólogos cognitivos. Durante el último medio siglo «cognitivismo» ha sido una etiqueta teórica que se ha llevado la parte del león a la hora de denominar, sin matices, to-da aquella psicología que no era estrictamente conductismo, psicoanálisis o humanismo y que en algún sentido reconocía la existencia de procesos mentales.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista sí existen matices y diferen-cias suficientemente relevantes como para identificar algunas perspectivas
1

2
Historia de la psiCología
que tampoco son propiamente cognitivistas. Como venimos planteando, para referirnos a ellas utilizamos una etiqueta alternativa —la de «cons-tructivismos»— que, siendo también demasiado general, permite al menos demarcar diferencias teóricas importantes que van ligadas, sobre todo, a una crítica a las versiones más reduccionistas, deterministas y experimen-talistas de lo que hoy por hoy se considera cognitivismo.
En la línea de lo comentado, debe quedar claro que ni siquiera los au-tores representativos del constructivismo que aquí manejamos se recono-cerían automáticamente en esa categorización. Así como Watson o Skinner se consideraban a sí mismos conductistas sin mayores problemas, autores como Piaget o Vygotski más bien se consideraban a sí mismos psicólogos a secas, y con razón. No es tanto que rechazaran expresamente el término «constructivismo» (Piaget lo usa en alguna ocasión) cuanto que pretendían elaborar un sistema psicológico completo, no atrincherarse en una escuela o un punto de vista teórico parcial que asumiera una convivencia inevitable con otros puntos de vista. Por lo demás, como también ocurre con Freud dentro del psicoanálisis, las obras de Piaget y Vygotski siguen manteniendo hoy su condición de referencias teóricas vigentes e inexcusables a las que volver cuando se investiga desde una sensibilidad contructivista; al menos en muchísima mayor medida que los conductistas o cognitivistas actuales regresan, respectivamente, a los trabajos clásicos de Watson o Turing para interpretar y apoyar sus hallazgos.
Con estas precauciones y precisiones, hemos decidido incluir en este último tema las perspectivas del suizo Jean Piaget y el ruso Lev Vygotski, ambas de crucial importancia para la psicología contemporánea. Frente a los conductismos y los cognitivismos, ambos comparten una concepción de las funciones psicológicas como algo que no está dado sino que se constru-ye. No está dado ni en el ambiente, ni en los genes, ni en el cerebro, aunque no por ello se niegue la existencia de disposiciones fisiológicas que condi-cionan el desarrollo psicológico. Y ambos autores comparten, además, una preocupación por los diferentes niveles de construcción de dichas funcio-nes: el filogenético, el ontogenético y el socio e historiogenético.
Las tradiciones piagetiana y vygotskiana constituyen en cierto modo el núcleo conceptual de los constructivismos, al menos de los más propiamen-te psicológicos. Desempeñan una función de advertencia constante y siste-mática contra dos tendencias cuya exacerbación conduce, por así decir, a

3
los ConstruCtivismos
la destrucción del constructivismo, es decir, la anulación de la idea de que las funciones psicológicas son construidas y no innatas o naturales, o lo que es lo mismo, están definidas por un proceso abierto y en continuo reajuste y no dependen en exclusiva de determinaciones o estructuras innatas u orgánicas (véase en Sánchez y Loredo, 2009, una ampliación de esta idea, aunque no exactamente en el mismo sentido en que la estamos exponien-do aquí). Una de las tendencias es la del reduccionismo convencional, por abajo: la concepción según la cual las funciones psicológicas se reducen, en último término, a procesos neurofisiológicos, cerebrales o incluso genéticos (de genes, no de génesis). La otra tendencia es la del reduccionismo por arriba, según el cual las funciones psicológicas quedan en última instancia explicadas por estructuras sociales, lingüísticas, simbólicas, históricas, an-tropológicas, políticas, etc., como cuando se dice que somos marionetas de las circunstancias o que es la sociedad la que determina el comportamiento individual.
En este sentido, obras como las de Piaget y Vygotsky representan inten-tos por evitar esos dos reduccionismos que eliminarían el sentido mismo de la psicología, pero no en tanto que disciplina cuyo bastión institucional o incluso epistemológico hubiera que defender, sino más bien en tanto que nivel de análisis irreductible, necesario para entener por qué la gente hace lo que hace. Dicho de otro modo, a Piaget y Vygotski no les preocupaba si hacían o no psicología, sino si sus teorías daban cuenta mejor o peor de la actividad humana. Por lo demás, en el caso de estos dos autores el sentido de la psicología debía ser el de una ciencia que ofreciera un sistema para entender las leyes o principios del funcionamiento psicológico.
LA PSICOLOGÍA GENÉTICA: JEAN PIAGET Y ALGUNAS DERIVAS PIAGETIANAS
Como ya señalamos, la psicología genética —que sin entrar en más dis-quisiciones podemos hacer equivalente a psicología evolutiva o del desarro-llo— constituyó una de las posibilidades planteadas por el funcionalismo, algunos de cuyos representantes consideraban que, en última instancia, el único formato con el que tenía sentido hacer psicología era el genéti-co, o sea, el de la descripción de la génesis de las funciones psicológicas. Aludimos igualmente a la influencia de la psicología francesa en las ideas

Historia de la Psicología
4
de Baldwin y señalamos que algunos autores franceses también habían sido calificados de funcionalistas. Pues bien, una de las maneras de presentar a Piaget es considerándolo heredero, y en cierto modo epítome, de una tra-dición filosófica, científica y psicológica en lengua francesa que conoció su auge en las primeras décadas del siglo pasado y tuvo puntos de confluencia con el funcionalismo norteamericano.1
La formación de Piaget2
Jean Piaget nació en 1896 en la ciudad suiza de Neuchatêl y murió en Ginebra en 1980, donde residió la mayor parte de su vida (Piaget, 1952). Allí fue director de investigación del Instituto Jean-Jacques Rousseau a principios de los años 20 y fundó en 1955 el Centro Internacional de Epistemología Genética, el cual dirigió hasta su fallecimiento. También fue profesor de la Universidad de Ginebra desde 1929 y, durante algunos periodos de tiempo, de las de Neuchatêl, Lausana y La Sorbona. Aparte de haber influido en la filosofía, las ciencias sociales y la propia psicología, su obra ha sido seguramente la que más se ha dejado sentir en la pedagogía contemporánea. No en vano está detrás de numerosas reformas educativas de la historia reciente, entre ellas la española.
Los intereses de Piaget eran sobre todo biológicos y filosóficos. Desde niño había demostrado afición por el mundo natural. Entre los 11 y los 14 años colaboró con el museo de historia natural de su localidad tras publicar, en un boletín de una sociedad de naturalistas aficionados, un texto sobre un gorrión albino que había visto en un parque. En cuanto a la filosofía, su padrino, el escritor Samuel Cornut, le había despertado el interés por ella de la mano de la obra de Henri Bergson (1859-1941), máximo representante
1 Hay una enorme cantidad de fuentes secundarias sobre Piaget. Una visión general de su obra, especialmente en lo relativo a la psicología, puede encontrarse en los libros de Margaret A. Boden (1979) —cuya perspectiva es básicamente cognitivista— y Mary Ann S. Pulaski (1971). Pero lo mejor quizá sea acudir al resumen que el propio autor hace de su obra, ya sea en su vertiente epistemológica (Piaget, 1970; cf. asimismo el prólogo de Juan Delval) o psicológica (Piaget e Inhelder, 1966), este último escrito junto con una de sus principales colaboradoras. También es posible hacerse una idea general de sus puntos de vista gracias a la larga entrevista que le hizo Jean-Claude Bringuier pocos años antes de su muerte (Bringuier, 1977).
2 Recomendamos un vídeo de la UNED sobre Piaget cuyo guión es de José Carlos Loredo y que puede verse en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Rpvcx-9e03M.

Los constructivismos
5
de un vitalismo filosófico que, a finales del siglo XIX y principios del XX, se oponía al mecanicismo positivista y defendía una concepción de la realidad como algo en constante evolución donde no hay una discontinuidad entre el pensamiento y la materia: aquél no es un reflejo de ésta ni ésta un mero subproducto de aquél.
Piaget cursó en su ciudad natal estudios universitarios de ciencias natu-rales y se especializó en malacología (la rama de la zoología que se ocupa de los moluscos). Durante una estancia posdoctoral en Zúrich, y aunque sus preocupaciones seguían siendo biológicas y filosóficas,3 realizó estudios posdoctorales de psicología experimental y psiquiatría, interesándose sobre todo por el psicoanálisis. Leyó a Freud y Jung y fue psicoanalizado por la rusa Sabina Spielrein, quien desarrolló un concepto de pulsión destructiva en que se basó Freud para elaborar su idea de thánatos. De hecho, Piaget aprendió a realizar entrevistas clínicas con el psiquiatra Eugen Bleuler, amigo de Freud (aunque no freudiano), algo que poco después le resultaría de gran utilidad para entrevistar a los niños.
Y es que, entre los demás autores que condicionaron la biografía de Piaget suele mencionarse a Thèophile Simon, de La Sorbona, que durante una estancia en París en 1919 le encargó la estandarización para los niños franceses de los tests mentales que Cyril Burt estaba aplicando en Gran Bretaña. Fue entonces cuando Piaget comenzó a trabajar con niños, al lla-marle la atención que fallaran siempre en los mismos ítems. Se preguntó por qué fallaban y directamente les trasladó la pregunta a los propios niños. Así empezó a elaborar su psicología genética, que parte de la base de que el pensamiento infantil es distinto del adulto y a la vez desemboca en éste a través de una serie de etapas necesarias que, además, reproducen de algún modo las etapas de la historia del pensamiento humano.
Ya en los años 20, y radicado en Ginebra, Piaget desarrolla sus ideas acerca del pensamiento infantil, a las que suma las observaciones que él mismo realiza de la conducta de sus propios hijos (tuvo tres) desde recién nacidos. Algunos libros suyos de esta época, como El lenguaje y el pensa-miento en el niño (1923), El juicio y el razonamiento en el niño (1924), La representación del mundo en el niño (1926), La causalidad física en el niño
3 Nunca dejaron de serlo. Muestra de ello son su activa implicación en el Centro Internacional de Epistemología Genética o la publicación, ya en las décadas de los 60 y 70, de libros como Biología y conocimiento (1967) y El comportamiento, motor de la evolución (1976).

Historia de la Psicología
6
(1927), El juicio moral en el niño (1932) o El nacimiento de la inteligencia en el niño (1936) pueden considerarse clásicos de la psicología, si bien su autor, posteriormente, consideraría poco maduros todavía los publicados en los años 20. Más tarde, llegada la década de los 40, aumenta el interés de Piaget por el pensamiento de los niños mayores e introduce en las en-trevistas cada vez más tareas con objetos que los niños manipulan (vasos con líquidos, cuerdas, figuras de plastilina...), y recurre además a la lógica formal para describir el pensamiento adolescente (Inhelder y Piaget, 1955; cf. Piaget, 1982), lo que da lugar a la versión madura de su teoría psicoló-gica, que dentro de un momento intentaremos resumir muy sucintamente. Algunos de los primeros libros de esa época de plena madurez son La gé-nesis del número en el niño (1941), escrito junto con Alina Szeminska, La formación del símbolo en el niño (1946) o La representación del espacio en el niño (1948), este último escrito junto con Bärbel Inhelder.4 Sólo con leer los títulos podemos comprobar que el proyecto de Piaget consistía en investi-gar sistemática y exhaustivamente todos los dominios donde se desarrolla el pensamiento (matemático, moral, histórico, físico, etc.) y se estructura la actividad humana (lenguaje, simbolización, razonamiento, etc.).
Epistemología genética y psicología genética
Así pues, y al igual que otros psicólogos clásicos, Piaget no era propia-mente un psicólogo. Aparte de que su formación era biológica y filosófica, también lo eran sus intereses. Además, de joven había tenido inquietudes religiosas relacionadas con la necesidad de conciliar ciencia y religión ha-ciendo compatible el materialismo con un punto de vista vitalista acerca del mundo orgánico y una concepción no reduccionista ni determinista del pensamiento humano (Vidal, 1994). Pues bien, esa inquietud puede ras-trearse en su obra madura, dado que su pretensión siempre fue la de crear una epistemología genética, esto es, una teoría general del conocimiento que mostrara la constitución y desarrollo progresivo de éste —o sea, su gé-nesis— a lo largo de la historia de la humanidad y, paralelamente, a lo largo de la vida de cada individuo, sin discontinuidades entre el mundo material,
4 En la web de la Fundación Jean Piaget, con sede en Ginebra, puede consultarse una bibliografía completa de fuentes primarias: http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/bibliographie/index_livres_chrono.php (acceso el 24/07/2014).

Los constructivismos
7
orgánico, psicológico y social. La psicología genética no sería más que un subconjunto de la epistemología genética, una estación de paso para alcan-zarla. La psicología genética mostraría cómo el niño construye el conoci-miento a través de una serie de pasos que le permiten llegar al pensamiento racional, propio de las ciencias.
La idea básica de Piaget —en la que resuenan ecos de la teoría de la recapitulación, y de la lógica genética de Baldwin— es que existe un para-lelismo entre el desarrollo individual (es decir, ontogenético) y el desarrollo de la especie, este último entendido sobre todo como desarrollo histórico. Piaget cree que los pasos dados por el desarrollo del conocimiento a lo largo de la historia humana son esencialmente los mismos que da el desarrollo del conocimiento en cada individuo, aunque a veces hay atajos o incluso inversiones; por ejemplo, la construcción de las nociones geométricas por parte del niño invierte el orden de la historia de la geometría, pues el ni-ño entiende antes nociones de geometría topológica (aparecida en el siglo XIX) que de geometría euclidiana (aparecida en el siglo III antes de nues-tra era). Asimismo, Piaget considera que el nivel máximo del desarrollo del conocimiento a lo largo de la historia es el alcanzado por las ciencias contemporáneas (física, biología, historia, química, matemáticas, etc.), un nivel que, en el individuo, equivale al que se alcanza aproximadamente en la adolescencia.
Psicología y construcción de sujeto y objeto
Cuando Piaget estaba estandarizando los tests de Burt pensó que los errores de los niños no se debían a que éstos fueran menos inteligentes que los adultos, sino a que su inteligencia era de otro tipo, cualitativamente diferente de la adulta aunque precursora de ella. Desde este punto de vista, no ya la inteligencia sino las funciones psicológicas en general han de dejar de verse como capacidades y han de verse como funciones en un sentido genético, de génesis: las funciones psicológicas son estructuras de activi-dad que se van haciendo cada vez más complejas a través de su uso para vivir. De hecho, Piaget considera que las funciones psicológicas superiores o más complejas —las vinculadas al pensamiento o el razonamiento— tie-nen su origen ontogenético en los reflejos innatos del recién nacido. Dicho de otro modo: busca el origen de lo psicológico en lo biológico, pero sin solución de continuidad entre lo biológico y lo psicológico. Su proyecto, en

Historia de la Psicología
8
definitiva, consiste en describir los pasos sucesivos y necesarios (aunque no rígidos en cuanto a la edad en que se dan) que van desde los reflejos innatos, como los de succión y agarre, hasta el pensamiento abstracto del que es capaz un adulto, susceptible de ser representado mediante fórmulas matemáticas o silogismos. Ojo: la cuestión no es que el adulto sea capaz de hacer silogismos explícitamente o realizar operaciones matemáticas con papel y lápiz; es simplemente que su razonamiento se ajusta a las reglas de la lógica.
Durante los dos primeros años de vida del niño predomina lo que Piaget llama inteligencia sensomotora o sensomotriz, basada en las reacciones circulares (en un tema anterior vimos cómo las entendía Baldwin). Las re acciones circulares primarias, que aparecen al poco de nacer, consisten en reiteraciones de movimientos reflejos que han proporcionado satisfac-ción, como succionar. Las reacciones circulares secundarias aparecen un poco más tarde e implican ya cierto grado de coordinación visomanual, una conciencia del resultado de las acciones e incluso una cierta intención de repetirlas, aunque normalmente de una manera gruesa, con movimientos de varias partes del cuerpo. He aquí un ejemplo del propio Piaget basado en la observación de una de sus hijas cuando tenía tres meses y pico, a medio camino entre la reacción circular primaria y la secundaria:
«Lucienne […] sacude su coche imprimiendo a sus piernas unos movi-mientos violentos (doblar y extender, etc.), lo que hace que los muñecos de trapo suspendidos de la cubierta se balanceen. Lucienne los mira sonrien-te, y vuelve a empezar. Estos movimientos son meros concomitantes de la alegría: cuando siente un gran placer, Lucienne lo exterioriza por medio de una reacción total, incluido el movimiento de las piernas. Dado que sonríe frecuentemente a sus muñecos, ha provocado de este modo su balanceo. Pero ¿lo mantiene por reacción circular conscientemente coordinada, o bien es su placer que renace sin cesar el que explica su comportamiento? […]
«Al día siguiente […] presento los muñecos: Lucienne se agita ensegui-da, incluyendo los movimientos de las piernas, aunque esta vez sin ninguna sonrisa. Su interés es intenso y sostenido, por lo que parece que hay una reacción circular intencional [secundaria].
«[Dos días más tarde] encuentro a Lucienne entretenida en hacer ba-lancear sus muñecos. Una hora después, los muevo ligeramente: Lucienne los mira, se agita un poco, pero luego vuelve su atención a sus manos que

Los constructivismos
9
miraba poco antes. Un movimiento casual sacude los muñecos: Lucienne los mira de nuevo y en esta ocasión se mueve regularmente. Mira fijamente los muñecos, sonríe apenas e imprime a sus piernas unos movimientos ner-viosos y decididos. A cada momento, se distrae a causa de sus manos que se cruzan en su campo visual: las examina un instante y después dirige su atención de nuevo a los muñecos» (Piaget, 1977: 154-155).
Así pues, Piaget nos describe a un bebé que se está constituyendo a sí mismo como sujeto interactuando con el mundo, lo que le permite cons-truir al mismo tiempo los objetos: Lucienne va construyendo los muñecos en movimiento a través de la coordinación de sus propios movimientos y el descubrimiento de relaciones entre éstos y la agitación de los muñecos. A lo largo de la ontogenia la construcción del conocimiento no será más que una complejización de esas coordinaciones de las propias actividades entre sí y de éstas con el mundo. Llevándolo al terreno de la epistemología, Piaget lo explica así:
«[E]l conocimiento no puede concebirse como si estuviera predetermi-nado, ni en las estructuras internas del sujeto, puesto que son el producto de una construcción efectiva y continua, ni en los caracteres preexistentes del objeto, ya que sólo son conocidos gracias a la mediación necesaria de estas estructuras. […]
«En una estructura de la realidad en la que no existen ni sujetos ni ob-jetos,5 es evidente que el único lazo posible entre lo que será un sujeto y los objetos está constituido por las acciones» (Piaget, 1970: 35 y 44).
Por su parte, las reacciones circulares terciarias, que aparecen en torno al año, implican una generalización de los esquemas de repetición y la in-troducción de medios alternativos para conseguir los mismos objetivos. Y finalmente, en los últimos momentos de la etapa sensomotora, el niño es consciente de la denominada permanencia del objeto, esto es, del hecho de que los objetos siguen existiendo aunque dejemos de percibirlos. Diríamos que, en lo básico, sujeto y objeto se han construido recíprocamente y a partir de ahí el desarrollo del sujeto consistirá en explorar nuevas formas
5 Piaget se refiere ahí al momento del inicio de la ontogenia, es decir, a los bebés recién nacidos o de pocos meses. En concreto, se refiere a lo que a veces se denomina «adualismo primario», situación inicial en la cual el bebé aún no se ha distinguido a sí mismo del resto del mundo, no ha construido la dualidad entre sujeto y objeto (de ahí el término «adualismo»). El adualismo primario, pues, constituye algo así como el punto cero de la construcción del conocimiento.

Historia de la Psicología
10
de relacionarse con el mundo, lo que supone a la vez explorar los límites y posibilidades de sus propias acciones, paralelamente a los límites y posibi-lidades de los objetos. De hecho, al acercarse a los 2 años de edad el niño también es capaz de pensamiento simbólico: anticipa el resultado de accio-nes, imagina situaciones hipotéticas, recurre a herramientas, etc.
La segunda gran etapa del desarrollo psicológico es la preoperatoria, entre los 2 y los 7 años. En este momento el niño interioriza sus acciones y los resultados de éstas. Podríamos decir que es capaz de realizarlas mental-mente y prever sus consecuencias contemplando diferentes posibilidades. Este periodo se caracteriza además por el egocentrismo: el niño es incapaz de entender que otras personas tengan otras opiniones o puntos de vista. Por ejemplo, si se le presentan fotos de un mismo objeto tomadas desde diferentes perspectivas tiene muchas dificultades para elegir la que corres-ponde a una perspectiva que no sea la suya.
Entre los 7 y los 11 años transcurre el estadio de las operaciones con-cretas, caracterizado por la capacidad de pensar los objetos en términos abstractos, clasificándolos en categorías, como si se realizaran operacio-nes lógicas básicas. Durante esta etapa el niño lleva a cabo generaliza-ciones (lo cual anticipa el pensamiento abstracto) y, sobre todo, se hace consciente de que ciertas propiedades de los objetos se conservan aunque cambien otras. Por ejemplo, la longitud de una cuerda no varía aunque esté curvada, el volumen de agua no cambia aunque cambie la forma del vaso que la contiene, la cantidad de una serie de pequeños objetos alinea-dos es la misma independientemente de que estén más o menos separados entre sí, etc.
Por fin, a los 12 años (es decir, con la adolescencia) llega el periodo de las operaciones formales, que inaugura el pensamiento adulto y equivale al pensamiento científico-racional. El adolescente ya maneja el razonamiento abstracto, hipotético-deductivo. De este modo, se supone que el adulto ha dejado atrás los rasgos típicos del pensamiento infantil: el animismo (atri-buir rasgos psicológicos o biológicos a las cosas inanimadas), el finalismo (creer que todo tiene un porqué o un propósito), el realismo (la cosificación de rasgos psicológicos o abstractos; p. ej., creer que el nombre de los obje-tos es una especie de etiqueta que éstos albergan en su interior, o que una mentira es menos censurable si alguien se la ha tragado) y el artificialismo (pensar que todo lo que nos rodea ha sido fabricado por alguien).

Los constructivismos
11
Nótese que Piaget, como la mayoría de los psicólogos, está pensando en un niño tipo, normalizado: lo que hemos dicho al hablar de las reacciones circulares no valdría para un bebé invidente o sin manos, cuyas acciones habría que ejemplificar de otro modo (sus coordinaciones corporales son otras, aunque obviamente un piagetiano diría que los principios que las ri-gen siguen siendo los mismos). Por otro lado, a Piaget se le criticó por omi-tir las diferencias culturales en lo relativo a los ritmos de desarrollo e inclu-so a las etapas de éste. Numerosos trabajos dentro de la llamada psicología transcultural o intercultural han abordado ese problema desde los años 60 (cf. Carretero, 1982, y Maynard, 2008). Uno de los temas principales en este tipo de investigaciones ha sido el de si en las culturas no occidentales se alcanza el último periodo del desarrollo intelectual, el correspondiente al pensamiento abstracto. Sería bastante ridículo creer —como hubieran creído algunos evolucionistas culturales del siglo XIX y como creería un racista— que ello se debe a que dichas culturas son más primitivas y sus miembros están al nivel de desarrollo psicológico de un niño. La cuestión, entonces, es que posiblemente Piaget define de un modo etnocéntrico las funciones psicológicas superiores, tomando como modelo no ya al niño occidental, sino al niño occidental europeo contemporáneo de clase media o alta, escolarizado —e incluso preferiblemente de sexo masculino—, algo en lo que quizá caiga la psicología del desarrollo en general y no sólo la pia-getiana (Burman, 1994). Por lo demás, aparte de psicología transcultural piagetiana existe, también desde los años 60, una tradición de psicología comparada piagetiana donde se investiga principalmente el desarrollo cog-nitivo en primates (Parker y McKinney, 1999; Vauclair, 1996).
Psicopedagogía y subjetivación del niño
Al empezar señalamos que la obra de Piaget ha estado detrás de im-portantes reformas educativas de la historia reciente en varios países occi-dentales u occidentalizados. Ahora bien, eso no significa que tales reformas fuesen necesariamente «fieles» a las propuestas de Piaget o que éste fuera el único autor que influyera en ellas. El proceso ha sido mucho más complejo (cf. Delval, 1981; Lawton y Hooper, 1978; Parrat-Dayan y Tryphon, 1998; Walkerdine, 1998). En los ríos de tinta que han hecho correr las contro-versias ligadas al constructivismo psicopedagógico de raíz más o menos piagetiana, se mezclan concepciones de la infancia, ideologías políticas y

Historia de la Psicología
12
empresariales, técnicas didácticas, métodos de gestión de recursos huma-nos, teorías psicológicas y pedagógicas, etc. (véase Loredo y Ferreira, 2011). La postura del propio Piaget sobre la cuestión de la educación oscilaba entre el escepticismo respecto a la posibilidad de una pedagogía científica (Piaget, 1949) y la convicción —típica de los expertos y los intelectuales con vocación de reforma social, como él mismo— de que la psicología consti-tuía una base firme de conocimiento en la cual debían estar formadas las personas dedicadas a la educación (Piaget, 1987): saber cómo funciona la mente infantil y cómo se adquiere el conocimiento sería imprescindible para planificar políticas educativas y diseñar prácticas escolares. Con todo, Piaget desconfiaba de la creencia en que la educación pudiera ser en sí mis-ma científica. Más bien parecía considerarla una práctica sistematizada y especializada que, eso sí, debía contar con expertos que la llevaran a cabo teniendo en cuenta los principios del funcionamiento psíquico humano, proporcionados por la psicología. Por otro lado, ironizó en alguna ocasión sobre la preocupación, que según él era típicamente americana, por las estrategias educativas que acelerasen las etapas del desarrollo cognitivo: desde su punto de vista la educación modula el desarrollo cognitivo, no lo provoca (Piaget, 1987).
Sea como sea, nos gustaría terminar nuestra presentación de Piaget sugiriendo una mirada crítica a su obra que, no obstante, sería en cierto sentido congruente con su propia concepción del conocimiento como algo construido, o al menos con algunos aspectos de la misma. Aunque no te-nemos espacio para desarrollar esto (véase Loredo, en prensa), se trataría de ejercer una concepción constructivista del propio conocimiento cien-tífico según la cual las ciencias no descubren o representan una realidad objetiva preexistente, sino que más bien la producen, la objetivan, en un sentido similar al modo en que —desde el punto de vista piagetiano— los niños objetivan el mundo interactuando con él. Lo mismo ocurre con la psicología en tanto que disciplina científica: no descubre una subjetividad natural o previa, sino que (literalmente) la produce. Y la produce a través de dispositivos muy variados que actualmente capilarizan prácticamente toda la sociedad, desde el mundo académico hasta el profesional, incluyendo los ámbitos educativo, laboral y clínico. Tales dispositivos se concretan en experimentos de laboratorio, entrevistas clínicas, procedimientos de selec-ción de personal, estrategias publicitarias y de comunicación, técnicas de orientación profesional, protocolos de administración de tests en colegios,

Los constructivismos
13
programas de reinserción en centros penitenciarios, etc. Según este punto de vista cabe contemplar la función de la psicología piagetiana como si se tratara de una gran estructura de producción de subjetividad infantil, es decir, de formas de ser niño aceptadas y promovidas en nuestra cultura y nuestra época histórica. Desde mediados del siglo pasado esa estructura fue incorporada a algo socialmente tan importante como la educación escolar, lo cual sin duda ha potenciado enormemente sus efectos. En realidad, lo que tienen detrás Piaget y la psicología evolutiva en general es toda una vasta tradición de «invención de la infancia» (Ferreira y Araujo, 2009) que comenzó alrededor del siglo XVI y que ha incluido numerosas prácticas de crianza, educación y escolarización; prácticas que a finales del siglo XIX y principios del XX fueron capturadas por disciplinas como la psicología. Desde esta perspectiva, pues, la infancia no sería una categoría natural que la psicología del desarrollo hubiera venido a descubrir, sino más bien una construcción sociohistórica, una objetivación.
Las propias tareas que Piaget ponía a los niños pueden verse como dispo-sitivos de subjetivación de éstos más que como herramientas para descubrir el funcionamiento natural de su mente. Como dijimos antes, Piaget consi-deraba que durante la etapa de las operaciones concretas los niños logran lo que él llamaba conservaciones. Así, para averiguar si los niños entendían la conservación de la sustancia, una de las tareas piagetianas típicas es la de presentar al niño dos bolas de plastilina iguales y jugar a que se trata de carne que se va a comer. Entonces el psicólogo aplasta o alarga una de las bolas para convertirla en una hamburguesa o una salchicha, y propone que uno se coma imaginariamente la hamburguesa o la salchicha mientras el otro se come la bola. Finalmente, el psicólogo pregunta al niño quién se ha-brá comido más cantidad de carne. El niño que no haya alcanzado la etapa de la conservación de la sustancia responderá que ingerirá más carne quien se coma la hamburguesa o la salchicha (el «error», obviamente, es dejarse guiar por la forma plana o alargada y pensar que la carne dispuesta en esa forma es más que la que se presenta de forma compacta, como una bola). Pues bien, este tipo de tareas, que representan el máximo desarrollo de lo que se ha llamado el «método clínico» piagetiano (la realización de entre-vistas a niños planteándoles preguntas y problemas), ilustran bastante bien lo que es un dispositivo experimental productor de subjetividad. Dispositivo tal incluye, como mínimo, un escenario (normalmente una sala dentro del colegio), una disposición de muebles y objetos (mesas, sillas, lugares, plasti-

Historia de la Psicología
14
lina, juguetes...), un proceso de interacción entre investigador e investigado (que implica asimetría y autoridad) y una teoría psicológica que se intenta confirmar (acerca de cómo funciona la mente infantil). La producción de la subjetividad infantil equivale entonces a la tipificación del niño, es decir, a su inserción dentro de una escala de desarrollo cognitivo. Sometido a este dispositivo, el niño acabará comportándose (literalmente) como se espera de él, entre otras cosas porque los comportamientos suyos que no encajen en el dispositivo sencillamente se invisibilizarán o se atribuirán a problemas de desarrollo. El psicólogo guía al niño mediante sus preguntas y las tareas que le propone, e interpreta sus respuestas y manipulaciones o bien como no pertinentes (así, cuando fabula y no se atiene a la tarea) o bien como errores —que demuestran que no ha alcanzado la conservación— o aciertos —que demuestran que sí la ha alcanzado—.
Perspectivas neopiagetianas
Como todas las teorías psicológicas, la de Piaget ha sido objeto de interpretaciones (qué decía realmente Piaget), reinterpretaciones (qué debería haber dicho), hibridaciones (qué le faltó por decir y deberíamos decir por él), críticas (Piaget estaba equivocado) y defensas (Piaget tenía razón). Vamos a concluir deteniéndonos muy rápidamente en algunas de las transformaciones más conocidas de la teoría piagetiana, que incluyen sobre todo reinterpretaciones, hibridaciones y, en menor medida, críticas. Empezaremos por las neopiagetianas, que esencialmente realizan una lectura cognitivista de Piaget. Nos referiremos después a las lecturas que podríamos denominar sistémicas, que acercan a Piaget a la teoría de siste-mas. Ahora bien, no es fácil establecer fronteras claras entre unas y otras perspectivas, así que nuestra distinción debe entenderse como un mero recurso expositivo.
Aunque no recoge la bibliografía de los últimos quince años, el libro de Miguel Pérez Pereira (1995) explica con detalle algunos de los más impor-tantes desarrollos de la psicología evolutiva posteriores a Piaget. Nos vamos a basar en el resumen que hace de las perspectivas neopiagetianas en su capítulo 2 (véase también García Madruga, 1998).6
6 Algunas de estas versiones cognitivistas de Piaget son las que influyeron en las legislaciones edu-cativas de los años 90, y particularmente —en España— en la LOGSE (Ley de Ordenación General del

Los constructivismos
15
Este autor señala que, en general, las teorías neopiagetianas surgieron como respuesta a lo que se consideraban problemas de la teoría piagetiana: los desfases (por qué no aparecen al mismo tiempo habilidades psicológicas que deberían ser simultáneas debido a que comparten la misma estructura lógica), las diferencias individuales (que Piaget no contempla), la relación entre aprendizaje y desarrollo (hasta qué punto o en qué sentido el desa-rrollo es espontáneo) y los mecanismos concretos a través de los cuales se producen los cambios cualitativos que definen los estadios del desarrollo. Desde finales de la década de los 70 los neopiagetianos intentaron respon-der a estas cuestiones recurriendo a herramientas de la psicología cognitiva (a la que dedicamos el tema anterior). Para ello tradujeron al lenguaje del procesamiento de la información las estructuras cognitivas definidas por Piaget, quien para describirlas había utilizado un lenguaje lógico-formal en la mayoría de los casos, especialmente en los estadios superiores del desa-rrollo. Por lo demás, los neopiagetianos conceden una importancia menor que Piaget a la práctica (las manipulaciones de objetos) y una importancia mayor a la maduración del sistema nervioso.
Uno de los neopiagetianos más importantes, Robbie Case (1945-2000), redefine las etapas piagetianas de acuerdo con el tipo de operaciones que según él predominan en cada una de ellas: operaciones sensomoto-ras (movimientos), relacionales (codificación lingüística y simbólica en general), dimensionales (aritméticas: contar) y vectoriales (racionalidad matemática). El desarrollo consistiría, entonces, en la consecución de formas de representación mental y computación cada vez más abstractas. Por ejemplo, según Case en las tareas de conservación de líquidos (donde el niño debe darse cuenta de que el volumen del líquido no varía aunque cambie la forma del recipiente que lo contiene) lo que hace el niño capaz de darse cuenta de que el líquido se conserva es poner en marcha estrategias de procesamiento de información más complejas. Los niños cuentan, pues, con estructuras mentales de computación que les permiten o no —según el estadio alcanzado— resolver ciertas tareas.
Otros nombres neopiagetianos conocidos son Juan Pascual-Leone, Graeme S. Halford, Kurt W. Fischer, Michael Commons, Andreas Demetriou y Annette Karmiloff-Smith. Esta última, no obstante, ha realizado críticas
Sistema Educativo, vigente entre 1990 y 2006), basada en el enfoque psicopedagógico llamado con struc-tivista (Coll, 1990; Coll et al., 1990; Palacios et al., 1990).

Historia de la Psicología
16
a los neopiagetianos, acusándoles de olvidar el carácter de novedad cua-litativa que los diferentes estadios del desarrollo poseen y otorgar dema-siada importancia a los factores madurativos y a los cambios meramente cuantitativos. De hecho, el modelo de desarrollo propuesto por Karmiloff-Smith (1992), aunque intenta conjugar una perspectiva piagetiana con una perspectiva cognitivista, debilita algunos de los supuestos más extendidos dentro de la psicología cognitiva clásica, como el de la modularidad de la mente (la existencia de módulos de base innata encargados de procesar ti-pos de información específica). Más que cognitivizar a Piaget, como hacen la mayoría de los neopiagetianos, en cierto modo lo que hace Karmiloff-Smith es piagetizar la psicología cognitiva: concede al recién nacido más capacidades psicológicas que Piaget (no sólo reflejos), pero enfatiza el carácter activo del sujeto en desarrollo y, frente al innatismo al que tien-de la psicología cognitiva, enfatiza asimismo el proceso constructivo —de creación de novedades— en que dicho desarrollo consiste.
A nuestro juicio, si bien puede que el propio Piaget diera pie a inter-pretaciones cognitivistas (computacionales, formalistas) de su perspectiva, dado que identificaba las etapas superiores del desarrollo cognitivo con estructuras lógico-formales (es decir, de lógica simbólica), es posible que la cognitivización de Piaget suponga en realidad un paso atrás respecto a su propuesta de elaborar una psicología basada en la lógica específica de las funciones psicológicas, es decir, en una auténtica psico-lógica. Como hemos subrayado, Piaget intentaba describir la construcción del conocimiento como un proceso ligado a la progresiva construcción recíproca de sujeto y objeto (o de mente y realidad, si se quiere decir así). La psicología cogniti-va, en cambio, tiende a pensar la realidad como algo dado y la mente como una entidad preexistente a la construcción. Desde el punto de vista cogniti-vista, más que construcción del conocimiento lo que hay es representación (interna, mental, normalmente en formato computacional) de una realidad externa que existe por sí misma, independientemente de nuestras acciones (las cuales, a lo sumo, servirían para acceder a esa realidad, para hacer que se manifieste). Piaget, insistimos, no pensaba que sujeto y objeto preexis-tieran a su propia construcción recíproca; no pensaba que existiera una realidad exterior y que el conocimiento consistiera en representarla ade-cuadamente; no pensaba, en definitiva, que hubiera algo objetivo ahí afuera esperando que lo descubriéramos. No tiene sentido, pues, hablar de objetos ni sujetos al margen de la interacción entre un organismo en desarrollo y el

Los constructivismos
17
mundo al que éste se va enfrentando. La relación entre organismo y mun-do a través de las acciones del primero y las resistencias del segundo es lo que va haciendo que se disocie progresivamente lo subjetivo —aquello que pertenece a las acciones del sujeto— y lo objetivo —aquello que pertenece a la realidad (pero que se ha hecho real; no era real antes de hacerse)—. En concreto, el niño estabiliza su relación con el mundo físico y social a través de su actividad y, con ello, se configura a sí mismo como sujeto y objetiva el mundo como algo real; pero —insistimos— algo de lo que sólo tiene sentido decir que es real una vez que se ha objetivado, no antes.
Perspectivas sistémicas
En un tema anterior aludimos a las perspectivas sistémicas en biología evolucionista y señalamos que algunas de ellas convergen con algunas ten-dencias de la psicología evolutiva. Ahora simplemente queremos retomar ta-les perspectivas para subrayar que algunas ideas de Piaget también han sido leídas desde esa sensibilidad. Así lo ha hecho Paul van Geert (1950-), quien ha elaborado un modelo del desarrollo cognitivo en el que intenta integrar ideas de Piaget y Vygotski y que formaliza a través de varios parámetros que interactúan entre sí: 1) el estado en que se encuentra el sistema (cognitivo); 2) el grado de variación que se produce, ya sea por tensiones internas del siste-ma o por demandas externas, y 3) los recursos cognitivos disponibles (Geert, 1994). En realidad, algunos neopiagetianos han tomado también conceptos de la teoría de sistemas, como Case, Fischer y Demetriou.
Así las cosas, como ejemplo de mezcla entre Piaget y la teoría de sistemas podemos tomar al físico e historiador de la ciencia Rolando García (1919-2012), un autor alejado de la sensibilidad cognitivista y, por tanto, alguien cuyos planteamientos ilustran con particular claridad lo que implica la fu-sión entre el enfoque de Piaget y la teoría de sistemas. De hecho, Rolando García colaboró con el Centro Internacional de Epistemología Genética y fue coautor de un par de libros junto con el propio Piaget (Piaget y García, 1971, 1983). Tiempo después, en el año 2000, ofrecería una propuesta de interpretación de la perspectiva piagetiana basada en uno de los desarrollos de la teoría de sistemas: la teoría de sistemas complejos, que son los que se componen de subsistemas independientes que se organizan por estratos y de manera que algunos de ellos interactúan entre sí. García (2000) supone que el conocimiento es un sistema general compuesto de tres subsistemas:

Historia de la Psicología
18
el biológico, el psicológico y el social. Como sistema, el conocimiento evo-luciona por desequilibrios y reorganizaciones sucesivas y modulado por las condiciones del entorno. Se protege de los cambios de éste y busca para ello reequilibrarse constantemente. García recalca que el desarrollo consiste en un intercambio permanente entre el entorno y el sistema, pero de manera que éste último siempre mantiene cierto grado de equilibrio o autonomía, pues de lo contrario se destruiría. Esto va en contra de las perspectivas am-bientalistas o mecanicistas, para las cuales el entorno es el que determina el funcionamiento del sistema a través de relaciones causales. García también se distancia de las interpretaciones cognitivistas de la teoría piagetiana, que ponen demasiado énfasis en la relación entre el sistema cognitivo y el medio al suponer que el primero está formado por representaciones del segundo y el segundo proporciona al primero los datos con los que elaborar esas representaciones, dándose entre ambos una relación lineal mucho más simple que la que defiende la perspectiva sistémica, para la cual las relacio-nes se dan a diferentes niveles y produciendo —insiste García— novedades que son irreductibles a las condiciones en las que se generaron.
Como indicamos en el tema correspondiente, las perspectivas sistémicas poseen una indudable virtualidad crítica contra los enfoques reduccionistas y mecanicistas, que tienden a pensar el funcionamiento del organismo o del sujeto en términos de relaciones causales lineales. No obstante, el peligro del punto de vista sistémico quizá sea el de perder de vista la especificidad de la actividad de los sujetos, el nivel de análisis específicamente psicológico. Esta especificidad puede perderse al suponer que la actividad constituye un sub-sistema más cuyo funcionamiento, por así decirlo, se pierde o se disuelve en medio de una compleja estructura de sistemas interrelacionados que confor-ma un sistema general el cual, a última hora, acaba apareciendo como una especie de entidad omniabarcante capaz de explicarlo todo (Loredo, 2002).
La sensibilidad de Piaget —o al menos algunos de sus aspectos— proba-blemente sigue interpelándonos cuando elaboramos teorías de la actividad que tienden a reducirla explicativamente a estructuras socioculturales o simbólicas (así, cuando se dice que el comportamiento humano se explica como un producto social), o bien a estructuras biológicas (así, cuando se dice que el comportamiento humano se explica como un producto de los genes o del cerebro). Tanto Piaget como otros autores constructivistas han hecho énfasis en la necesidad de describir las operaciones específicas a tra-vés de las cuales se construye progresivamente la subjetividad y la objetivi-

Los constructivismos
19
dad, sin presuponer la existencia de realidades previas (físicas o culturales) que den cuenta de la construcción. Esto no significa que los procesos de construcción se desarrollen en el vacío o partan de cero: obviamente, cuen-tan siempre con mediadores históricos y culturales. En este sentido, incluso podríamos afirmar que autores como Piaget o Vygotsky se necesitan mu-tuamente, pues este último muestra que la actividad del sujeto se da en un contexto sociohistórico específico sin el cual ni siquiera existiría (Castorina y Ferreiro, 1996; Wozniak, 1996).
LA ESCUELA SOCIO-HISTÓRICA DE L. S. VYGOTSKI
Como ya hemos indicado, las ideas psicológicas son indisociables de condiciones histórico-culturales que las hacen posibles. Con todo, la ma-yoría de las escuelas que aparecen durante la etapa fundacional de nuestra disciplina —la que hemos localizado entre el último tercio del siglo XIX y el primero del XX— han quedado ligadas a figuras singulares como Wundt, Freud o Watson. Son personajes que representan la transición entre la tra-dición del pensador, científico o inventor solitario del siglo XIX y las formas de producción científica grupales propias de las instituciones, sociedades y laboratorios del siglo XX. Aun dentro de instituciones científicas, la biogra-fía de estos «padres fundadores» es indisociable de sus sistematizaciones psicológicas: capitalizaron conceptos y herramientas que estaban presentes en diversos ámbitos de la cultura de su época y ofrecieron alternativas para la joven psicología entendida ya como disciplina básica y responsable de la subjetividad occidental moderna.
La escuela socio-histórica es otro ejemplo de ese proceso y Lev Seminovich Vygotski (1896-1934) es su representante fundamental. Como han señalado algunos autores (Kozulin, 1994; del Río y Álvarez, 2007a), la biografía de Vygotski tiene cierto halo dramático y literario y está trufada de experiencias vitales indisociables de su personal concepción del fenó-meno psicológico. Siendo todavía Zar Nicolás II, Vygotski nació en Orsha, una pequeña localidad de Bielorrusia de mayoría judía, a la que él también pertenecía. De hecho, como era habitual en la época, tuvo que combatir los prejuicios raciales para poder desarrollar su carrera profesional, pero final-mente logró establecerse en el Instituto de Psicología de Moscú en 1924. Fue testigo de la Revolución rusa y, como tanto otros pensadores jóvenes

Historia de la Psicología
20
y comprometidos con el marxismo, confió en que su trabajo intelectual sería útil para la construcción del socialismo. Siempre mantuvo, en todo caso, una clara independencia de pensamiento y su respeto por la herencia científico-filosófica occidental, lo que le acarreó algunos problemas con la censura estalinista de su corta vida. Tras su fallecimiento, su obra fue pro-hibida hasta después de los años 50.
Vygotski era muy consciente de que la tuberculosis que padecía le conduciría a la tumba en poco tiempo, circunstancia que se ha relaciona-do siempre con su fascinación por la literatura trágica de autores como Dostoyevski o Shakespeare (Dobkin, 1982; del Río y Álvarez, 2007a). Quizá debido a esta conciencia trágica, se afanó en el desarrollo de su obra y dejó a su muerte miles de páginas escritas, muchas de las cuales permanecen todavía hoy inéditas. Falleció con sólo 37 años, pero, además de su ingen-te producción escrita, tuvo tiempo de dirigir el prestigiosos Instituto de Defectología e inspirar a muchos jóvenes colaboradores; entre ellos, Aleksei N. Leontiev (1903-1979) o Alexander Luria (1902-1977).
En ese tiempo, Vygotski escribió sobre múltiples temas exhibiendo una gran amplitud de inquietudes y conocimientos. Su interés por el arte, la lingüística, la filosofía, la biología, etc. representa el mismo interés global y antireduccionista por la condición humana que también hemos destacado en otros psicólogos fundadores como Wundt, James o Freud7. Como en el caso de éstos, en la obra de Vygotski la psicología juega un papel vertebra-dor: es el espacio donde se tratan de resolver las complejas relaciones entre los diferentes niveles y ámbitos de la actividad humana, desde los procesos fisiológicos básicos hasta las diversas manifestaciones culturales.
Vamos a tratar de poner orden en este legado vygotskiano articulando este apartado en torno a tres temas fundamentales: los principios elementa-les de su teoría psicológica, sus ámbitos de estudio o aplicación específica y la continuidad inmediata de su trabajo. En buena parte de nuestra exposi-ción, seguiremos la presentación que realiza Alex Kozulin (1994). Teniendo en cuenta que no hay un acuerdo unánime sobre si Vygotski pretendía o no legar una teoría cerrada —incluso sobre el valor real de la misma (véase, por ejemplo, Perinat, 2007)— la obra de Kozulin supone seguramente el
7 Es más, Vygotski no llegó a realizar estudios específicos de Psicología y se formó en Humanidades y Derecho. Pero su interés se orientó desde temprano a temas psicológicos, como lo demuestra el hecho de que su primer trabajo importante estuviera dedicado a la psicología del arte.

Los constructivismos
21
mejor esfuerzo de sistematización de su pensamiento, aunque otras exce-lentes monografías son las de J. Wertchs (1988), A. Rivière (1991) y Van der Veer y Valsiner (1991).
Los fundamentos de la teoría vygotskiana
En la década de los veinte, la poderosa tradición reflexológica, con los discípulos de Iván Paulov (1849-1936) y Vladimir Béjterev (1857-1927) a la cabeza, dominaba buena parte de la escena psicológica rusa, convirtien-do la mecánica y el automatismo fisiológico en la clave de la conducta. Paralelamente, se desarrollaba la nueva «psicología marxista» representada por autores como Konstantin Kornilov (1879-1957). Desde esta última, las ideas de Karl Marx (1918-1883), Friedrich Engels (1820-1885) y Vladimir Lenin (1870-1924) se conjugaban con planteamientos clásicos de la psi-cología de la conciencia para impulsar la construcción del revolucionario «hombre nuevo soviético» (Bauer, 1959). Vygotski fue interlocutor de am-bas posiciones, la reflexológica y la marxista, pero sus referentes y recursos teóricos alcanzaban a todos los grandes psicólogos del momento (Yerkes, Khöler, Freud, Stern, Thorndike, Piaget, Bergson, etc.).
Como James, nuestro autor consideró desde muy pronto que la concien-cia y el pensamiento eran un medio por el que el sujeto podía dirigir y poner en orden los procesos fisiológicos más automáticos (Vygtoski, 1924/1991, 1925/1991). En términos generales, la conciencia surgía como resultado de encontrarse frente a un problema novedoso que interrumpía el curso habi-tual de la actividad, una hipótesis central del pensamiento vygotskiano que, posteriormente, sería desarrollada por continuadores como Aleksei Leontiev y, sobre todo, Piotr Y. Galperin (Arievitch & van der Veer, 2004). Desde estas perspectivas, el automatismo debía entenderse como una acción que se dirigía a una meta concreta, pero que, necesariamente, tenía que haber estado precedida de algún tipo de toma de decisión consciente o propositiva (Vygotski, 1931/1991). Por ejemplo, ante dos opciones de valor equivalente se podía elegir echar a suertes la decisión final, de tal manera que, una vez resuelta la tirada, el desenlace elegido se producía de forma automática.
A pesar de estos intentos conciliatorios entre teorías psicológicas di-versas, Vygotski era muy consciente del estado de dispersión teórico-me-todológica en que se hallaba la disciplina. Su conocimiento de las diversas

Historia de la Psicología
22
corrientes teóricas del momento le llevó a desplegar una reflexión analítica y crítica y buscar soluciones.
La crisis de la psicología y la concepción integral de la mente
Si hubiera que localizar un interés programático en la obra de Vygotski, éste se correspondería con el momento en que realiza su análisis históri-co-crítico de la psicología de su época. Su reflexión no se preparó para ser publicada, pero tras su muerte fue recogida en una obra compleja y un tan-to oscura titulada El sentido histórico de la crisis de la Psicología (Vygotski, 1927/1991). En ella detectaba la múltiple fractura entre diversas tenden-cias y escuelas que, en cierto sentido, la psicología ha conservado hasta el momento actual. La falla más básica separaba la perspectiva naturalista, comprometida con la explicación materialista del fenómeno psicológico —propia de psicologías objetivas como la reflexología y el conductismo—, y la basada en las humanidades, defensora de la descripción de la experien-cia humana en su especificidad —propia de psicologías fenomenológicas y comprensivas como la de Dilthey—. Dentro de este esquema general, cada corriente psicológica reclamaba su perspectiva o visión como la única posi-ble, anulando cualquier posibilidad de diálogo o convergencia con las otras. Según Vygotski, esto era debido a que los supuestos «hechos empíricos» desde los que la Gestalt, el conductismo o el psicoanálisis reclamaban la validez y universalidad de sus generalizaciones, estaban ya impregnados de los principios teóricos propios y específicos de cada corriente.
En su análisis de la crisis de la psicología, Vygotski confiaba en que los retos sociales y prácticos8 a los que se debía enfrentar la psicología como ciencia nueva ayudarían a ir despejando incógnitas. Desde el punto de vista epistemológico, esto implicaba reconocer la psicología como un disciplina abierta, dinámica, adaptada al surgimiento de novedades y sujeta a un pro-ceso constante de construcción; una visión que presidió su propia concep-ción de la disciplina y el objeto de estudio de la misma.
8 Se refería exactamente a ellos como «psicotécnicos» aunque en un sentido muy diferente al mantenido desde la psicología aplicada e industrial de autores como Hugo Münsterberg. Frente a la definición canónica y restringida de lo disciplinar, lo que le importaba a Vygotski era la confrontación y modificación de las teorías y aplicaciones psicológicas ante los problemas prácticos planteados en sentido amplio por la realidad (Vytogski, 1927/1991).

Los constructivismos
23
Vygotski empleó herramientas teóricas y metodológicas muy diversas y estrechamente ligadas al problema específico que se planteaba en cada caso (véase, por ejemplo, Vygotski, 1926a/1991; 1926b/1991; 1929/1997 y 1960/1991). A pesar de todo, no apostó por un mero eclecticismo de teorías y métodos, sino que trató de buscar una concepción integral y coherente con la complejidad del fenómeno humano. El objeto de estudio de la psicología se identificará, así, con el proceso de formación global, interactivo y diná-mico de las funciones mentales (percepción, memoria, atención, etc.). Desde su perspectiva, las funciones mentales no tienen un carácter estático sino activo y complejo, interrelacionándose en sistemas que varían a lo largo del tiempo y en estrecha relación con las condiciones del entorno. No hay, en definitiva, una «foto fija» del objeto de la psicología, sensibilidad que tam-bién podemos encontrar en otros autores funcionalistas y constructivistas como Baldwin, Dewey o Piaget. Vygotski conceptualizó esta dinámica sis-témica del fenómeno psicológico a través de diferentes niveles genéticos de determinación de la actividad humana. Los veremos en el siguiente epígrafe.
Niveles de análisis psicogenético: ontogénesis, filogénesis e historiogénesis
Como hemos señalado, el pensamiento de Vygotski está basado en una idea dinámica de la realidad, más atenta al cambio y al desarrollo que a la fijación o estabilización. Aplicada a la actividad y los procesos mentales, esta idea se traduce en la necesidad de analizar el desarrollo de la psique humana a través de sus múltiples niveles posibles de desenvolvimiento. El autor ruso tratará esta cuestión en su influyente Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores (Vygotski, 1931/1995), de tal manera que el tema sigue ocupando un capítulo fundamental en las perspectivas socio-culturales de la psicología actual (véase, Valsiner y Rosa, 2007).
El nivel más básico señalado por Vygotski en su concepción del desarro-llo psicológico es el filogenético. Supone el despliegue de los aspectos pro-piamente anatómicos y fisiológicos, con arreglo a la evolución y la herencia propia de cada especie. En el caso del ser humano, permitiría la aparición temprana de funciones psicológicas muy elementales y formas naturales e instintivas de conducta completamente independientes de los determinan-tes socioculturales.

Historia de la Psicología
24
Otro nivel es el historiogenético o culturogenético y se entiende como un proceso específico de nuestra especie a través del cual se transmiten los logros de la experiencia humana de generación en generación. Implica la adquisición de herramientas simbólicas y materiales en el seno de una cultura y época histórica concretas. Estas herramientas interactúan con las funciones mentales elementales y forman así funciones psicológicas su-periores y socialmente significativas. Para Vygotski, estas últimas incluían facultades psicológicas con un alto nivel de formalización —desarrollos especiales del pensamiento, el lenguaje, la memoria, la imaginación y otros— pero también actividades más concretas como escribir, leer, dibu-jar, contar, etc.
Como en el caso de la Völkerpsychologie de Lazarus, Steinthal y Wundt, la importancia crucial que la escuela sociohistórica atribuye a la cultura de-riva en buena medida de los planteamientos de Hegel, si bien en la perspec-tiva de Vygotski ya está muy presente la interpretación marxista del sistema hegeliano. Tanto Hegel como Marx y Engels subrayaron la importancia que tenían los artefactos y la tecnología para la vida humana. Empleando sus herramientas, el sujeto trabajador era capaz de transformar el mun-do natural e imponer su voluntad sobre la materia (Lee, 1931). Vygotski compartía la importancia otorgada a todo tipo de herramientas, aunque se centró en el papel que jugaban las de carácter simbólico y lingüístico. Como explicaremos más adelante, éstas eran especialmente importantes porque intermediaban en el funcionamiento mental para permitir la aparición de la autoconciencia y los componentes autorregulativos y propósitos del com-portamiento humano.
Con ello, la escuela sociohistórica ofreció una perspectiva revoluciona-ria sobre la psique humana, sus funciones y orígenes. Vygotski invertía el esquema reduccionista que colocaba la explicación fisiológica en la base de la conciencia y el comportamiento y, por ende, de sus manifestaciones cul-turales. Para él la cultura no era una consecuencia más o menos sofisticada de la transformación o canalización de instintos o procesos orgánicos pri-marios. Muy al contrario, en la cultura cabía localizar el origen mismo de los motivos y contenidos propios de la vida humana, aquello que da forma definitiva y compleja al curso de nuestras actividades a lo largo del tiempo.
La ontogénesis define el tercero de los niveles de aproximación de la escuela sociohistórica al fenómeno humano. Consiste en el desarrollo de

Los constructivismos
25
cada sujeto humano particular desde su nacimiento hasta su muerte; un proceso en el que tempranamente se concreta el encuentro o, más bien, la ruptura entre filogénesis e historiogénesis. Evocando el camino hegeliano que señalaba el progreso histórico del Ser desde lo natural hasta lo cultural, Vygotski consideraba que la filogénesis concluía allí donde la historiogé-nesis tomaba el testigo del desarrollo y orientaba las fases más avanzadas de la ontogénesis. Cabe apuntar que este es uno de los puntos donde las perspectivas actuales más afines a la escuela sociohistórica —como la Psicología Cultural— se han separado de los presupuestos vygotskianos. Para ellas, no es posible priorizar o disociar los efectos propios de uno y otro proceso en la ontogénesis. Ambos concurren simultánea y sistemática-mente en la constitución del ser humano desde el mismo momento de su alumbramiento (Cole 2003; Ingold, 2007).
Con todo, Vygotski fue perfectamente consciente de la complejidad del desenvolvimiento psicológico. Aun asumiendo una distinción entre funcio-nes inferiores o naturales y superiores o culturales, descartó un desarrollo cerrado y unidireccional desde tipos propios de las primeras a tipos corre-lativos y propios de las segundas. Por ejemplo, para él la memoria lógica —una memoria capaz de ordenar y categorizar eventos del pasado— no era una simple derivación de la memoria elemental —la relacionada con el me-ro recuerdo de algo—. La memoria lógica era una función completamente novedosa: emergía como un nuevo sistema funcional en el que confluían varios procesos mentales que, a su vez, convergían con los artefactos ofre-cidos por la cultura para apuntar o fijar algo. Entre estos últimos cabría contar, por ejemplo, los soportes externos para el recuerdo como una nota manuscrita, un lacito en el dedo, etc.
Esta relativa independencia entre las funciones superiores e inferiores —cultura mediante— permitía planteamientos psicológicos relativamente novedosos. Para Vygotski, por ejemplo, la psique humana podía recurrir indistintamente a funciones elementales o superiores en función de lo que demandaran las condiciones del contexto o del problema que hubiera que resolver. Más aún, en situación normal, eran las funciones básicas las que en la mayoría de las ocasiones quedaban subordinadas, «arrastradas» o superadas por la eficacia de las superiores. Tal concepción, además, certifi-caba la inversión del esquema naturalista y reduccionista mantenido tanto por el psicoanálisis como por el conductismo a la hora de explicar las for-mas complejas del pensamiento y el comportamiento humano recurriendo

Historia de la Psicología
26
a causas biológicas primarias y subyacentes. Como veremos más adelante, esta inversión de los supuestos habituales resultó clave la concepción defec-tológica, transcultural y pedagógica de Vygotski.
Pensamiento y lenguaje
Como señala Kouzulin (1994), Vygotski está muy lejos de considerar el lenguaje como un mero comportamiento aprendido, a la manera conductis-ta, o como simple información intercambiada con el ambiente, a la manera del procesamiento de la información. Como también hicieron Lazarus, Steinthal o el propio Wundt, Vygotski siguió la estela del lingüista alemán Wilhelm von Humboldt y supuso que el lenguaje era la herramienta básica para que el sujeto se relacionara con el mundo y diera un sentido a su pro-pia vida. A ello unió las enseñanzas del lingüista norteamericano Edward Sapir (1884-1939) para concluir que la experiencia y la actividad humana están mediadas por sistemas de signos, lo que incluye desde un simple ges-to hasta una novela. La conclusión inmediata es que la conciencia siempre se constituye a través de significados. Como suponía el marxismo, aquí el papel de la comunidad también resultaba fundamental, porque dotaba a cada individuo con las herramientas que le permitirían relacionarse con el medio. Los diferentes referentes sociales —los padres para el niño, por ejemplo— se convierten en los mediadores que permiten ir dando un nuevo sentido a las bases originarias de la acción. Recordemos que para Vygotski estas últimas tenían un carácter meramente instintivo o natural. La media-ción permitiría, por ejemplo, transformar el gesto simple y expresivo —de dolor, de placer, etc.— en un gesto indicativo y compartido intencional-mente con el otro —pidiendo algo o tratando de llamar la atención sobre alguna cosa—. El pensamiento, el lenguaje, la regulación de la conducta o, incluso, la posibilidad de llegar a entendernos a nosotros mismos como sujetos individuales tienen, por tanto, un origen social y están marcados inevitablemente por la cultura (Vygotski, 1925/1991).
Entre otras cuestiones, la función mediadora de lo social resultó crucial en el análisis que Vygotski realizó sobre desarrollo de la mente infantil des-de sus primeras fases. Pensamiento y lenguaje es su obra más conocida a ese respecto (Vygotski 1934/1995) y, de hecho, es considerada su testamento teórico ya que se editó póstumamente. Elaboró este trabajo considerando

Los constructivismos
27
también el estudio de la mente «anormal» y animal y de la diversidad cul-tural; algo que refleja el carácter omnicomprensivo de su proyecto psico-lógico, en una línea muy cercana al programa wundtiano o los desarrollos pragmatistas de Pierce, Baldwin o Dewey.
Vygotski consideraba que la inteligencia —o pensamiento— y el len-guaje —o habla— partían de raíces filogenéticas diferentes e indepen-dientes, incluso que ambos eran reconocibles por separado en muchas especies animales. Vygotski estudió con detenimiento los trabajos de Köhler donde se ponía de manifiesto que los chimpancés podían resolver problemas por medio de insights gestálticos (Vygotski, 1930/1991). El pensamiento de los simios, sin embargo, estaba muy ligado a la situación empírica concreta y Vygotski consideraba que le faltaban las cualidades de abstracción que aportaba el lenguaje. En el caso de los chimpancés, los rasgos lingüísticos se limitaban a la emisión de sonidos guturales que cumplían funciones expresivas y de contacto social muy básicas. Lo que convertía el caso del ser humano en algo singular era el hecho de que las raíces del pensamiento interactuaban con las del lenguaje desde mo-mentos muy tempranos del desarrollo. Ya desde la primera infancia era posible detectar aspectos preintelectuales, de carácter comunicativo, en el habla, así como aspectos prelingüísticos en el pensamiento. Durante la ontogénesis humana, el pensamiento llegará a hacerse verbal y el habla se convertirá en intelectual.
A ese respecto, es muy conocida la crítica que Vygotski realizó a Piaget. Para el psicólogo ginebrino, el habla aparatosa de los niños de entre tres y cinco años reflejaba su egocentrismo y su inmadurez intelectual, fase que se superaría a través de la maduración. Sin embargo, para el autor ruso los monólogos infantiles reflejaban el modo en que el niño experimentaba pública y socialmente con el lenguaje y sus aspectos comunicativos y pro-positivos9. Estos aspectos eran los que el niño lograba interiorizar en fases
9 Como la mayoría de los psicólogos occidentales, Piaget no leyó la obra de Vygotski en vida de éste. Debido a ello, no conoció la crítica que le dedicó el autor ruso hasta mucho años después de su fallecimiento. Piaget la asumió en buena medida, aunque dejando entrever que en poco o nada afectaba a su interés primordial por la epistemología genética y el desarrollo cognitivo del sujeto individual. Las consecuencias del apunte de Vygotski son, sin embargo, de gran importancia ya que exigen un posi-cionamiento respecto de la supuesta condición universal de los fundamentos lógicos del pensamiento humano. Sin negar una capacidad universal para el pensamiento o el lenguaje, la perspectiva vygotski-ana sugiere que la naturaleza concreta de ambas funciones se establece en coherencia con un contexto

Historia de la Psicología
28
posteriores del desarrollo para construir el lenguaje interior. El monólogo infantil, en definitiva, era el primer paso de un proceso orientado a tomar conciencia del propio comportamiento y su regulación, incluso de la posi-bilidad de «imaginar» diversas alternativas para el futuro y dar sentido a la propia vida (del Río y Álvarez, 2007b).
A propósito de estas cuestiones, Vygotski formuló la así llamada «ley de la doble formación de los procesos psicológicos», según la cual una función psicológica aparece dos veces en el desarrollo; primero en el plano social o intersubjetivo y luego en el individual, momento en el que se interioriza y pasa a ser intrapsicológica. En este punto se refleja per-fectamente la condición «mediadora» que Vygotski atribuía al lenguaje en la conformación del pensamiento, así como el potente componente social que estaba en su origen. La adquisición y experimentación con el lenguaje social a lo largo del desarrollo es lo que, para la escuela socio-his-tórica, permite que un sujeto se entienda y constituya como un individuo consciente de sí mismo o Yo. Se ha hecho ver en repetidas ocasiones la cercanía de esta perspectiva a la idea del «otro generalizado» del prag-matista norteamericano George Herbert Mead (1863-1931) (Kozulin, 1994; Kohlberg, Yaeger y Hjertholm, 1968; Valsiner y van der Ver, 1988, González, 2010) e, incluso, del «estadio del espejo» del psicoanálisis laca-niano. La idea general de que el ser humano se constituye a través de las voces o discursos presentes en la cultura es, en cualquier caso, nuclear en las Ciencias Humanas y Sociales y goza de absoluta actualidad. Sobre ello volveremos más adelante.
Áreas de aplicación específica
Vamos a recorrer a continuación algunos de los dominios socio-cul-turales prácticos que llamaron especialmente la atención de Vygotski. En realidad, él nunca estableció una división disciplinar en áreas tal y como la que nosotros proponemos aquí por motivos de organización de la informa-ción. El autor ruso acudía indistintamente a unos u otros ámbitos prácticos cuando los derroteros de sus investigaciones o demandas profesionales así
social y unas actividades histórico-culturales singulares. Al menos en tiempos de Vygotski, la manera en que se desarrollaban las capacidades cognitivas de un niño suizo de clase media-alta no podía ser igual que la de uno criado bajo las condiciones de vida de la estepa siberiana.

Los constructivismos
29
lo exigían, aunque siempre mantenía una concepción integral de la mente y de la actividad humana.
Estética y arte
Podría decirse que Vyotski se inicia en la psicología a través de su pre-ocupación por el arte y por la experiencia estética: dedicó tanto su tesis doctoral como su primer ensayo importante —sobre Hamlet— a este tema (Vygotski 1915-1925/2007). Con una sensibilidad que, nuevamente, recuer-da mucho a la desarrollada por Wundt en su Völkerpsychologie, Vygotski consideraba el arte como uno de los más altos productos culturales del espíritu humano. De hecho, afirmaba que si la reflexión freudiana sobre el inconsciente implicaba una psicología de las profundidades, la suya era una psicología de las cimas. Ahora bien, si en el caso de Wundt el interés por tales «cimas» le inspiraría una reformulación de su sistema sólo hacia el final de su vida, en el caso de Vygotski estimuló y marcó desde el princi-pio su forma de concebir la psicología. Aquí sólo vamos a señalar algunos aspectos de su amplia reflexión estética; en concreto, aquellos que prefigu-raron su pensamiento psicológico.
Para empezar, su preocupación temprana por el arte revela un interés muy especial por la complejidad mental y cultural del obrar humano. La obra de arte será considerada más un «mediador cultural» que un mero canalizador expresivo de emociones individuales o ideas reprimidas como suponía la idea freudiana de la sublimación. Vygotski recurrió al concep-to de «catarsis», como también lo hizo el creador del psicoanálisis, pero reivindicando su sentido aristotélico original al completo, en el que se destaca también la capacidad de la obra para acumular y moldear los sen-timientos humanos. De esta forma, la «catarsis» implica una reestructu-ración total de la experiencia interna del sujeto. Siguiendo este principio, Vygotski no desdeñará la importancia del impulso inconsciente o la expe-riencia subjetiva, pero el verdadero objeto de análisis no se encontrará en fenómenos relacionados con la psique individual del creador o del especta-dor, sino en la propia obra de arte. En último término, ésta es en sí misma una materialización, objetivación o expresión pública del sentimiento. En esa medida, el objeto estético también reobra sobre el todo público y social, convirtiéndose en un instrumento o técnica social que se pone a disposición de las personas para que puedan moldear catárticamente sus

Historia de la Psicología
30
sentimientos. Sin duda, esta conceptualización de la experiencia estética prefigura la idea de Vygotski de que las herramientas culturales median entre las funciones psicológicas básicas e individuales y las funciones psi-cológicas superiores o culturales, transformando las primeras en activida-des socialmente significativas.
Dentro de esta lógica general, Vygotsky tomó los textos literarios como ámbito preferente de su reflexión estética, circunstancia que permite ras-trear, entre otras cosas, la orientación de su pensamiento hacia el lenguaje. Su fascinación por autores como el poeta ruso Boris Pasternak (1890-1960) es crucial a ese respecto, pero también su conocimiento del formalismo literario de lingüistas como Roman Jakobson (1896-1982). Su interés por la construcción literaria implica una atención muy especial a los persona-jes, tramas y temas de novelas y poesías. Para Vygotski, estos elementos expresaban la auténtica naturaleza psicológica de un pueblo o una nación y, al tiempo, mostraban la apertura potencial de estas entidades a nuevos desafíos históricos. Sin duda, los rasgos nacionalistas y románticos de esta aproximación evocan los clásicos planteamientos etnopsicológicos de, por ejemplo, Lazarus, Steinthal o Hegel. Pero más importante que esto es detec-tar la prefiguración de la idea vygotskiana de «actividad» como proceso que estabiliza formas de comportamiento o pensamiento y que, al mismo tiempo, está constantemente cambiando y reorganizándose.
Vygotski se detendrá en el análisis de las estructuras literarias, diferen-ciando entre forma —la trama o relación entre los diferentes elementos que la componen— y contenido —el argumento o tema de los diferentes elementos de la composición—. La manera específica en que ambos as-pectos se coordinan puede ser muy diversa10; de hecho, es la combinación de una forma y un contenido literario en una obra concreta lo que suscita la acumulación de tensiones en el sujeto hasta que, con el final del rela-to, se produce la catarsis liberadora y reestructuradora del sentimiento. Nuevamente, en este tipo de análisis estéticos podemos detectar precurso-res de su concepción psicológica. En su análisis de la estructura literaria se revela su perspectiva sistémica de los procesos psicológicos y, con ella, la idea de que dos comportamientos aparentemente iguales pueden ser en
10 Un claro ejemplo contemporáneo podemos encontrarlo en el montaje de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino, donde se rompe y reorganiza la habitual estructura cronológica y lineal del tiempo del relato a la hora de presentarnos las situaciones en las que se ven inmersos los personajes.

Los constructivismos
31
realidad muy diferentes si se considera el tipo y estructura específica de los procesos que subyacen a cada uno de ellos. Como vamos a ver, esta última cuestión resultará crucial para sus propuestas defectológicas.
Defectología
Al margen del dominio educativo, quizá la parte más importante del tra-bajo profesional de Vygotski estuvo dedicada al tratamiento de patologías físicas y mentales, ámbito en el que analizó numerosos casos de adultos y niños diagnosticados de sordera, esquizofrenia, afasias, retraso mental, autismo, etc. La práctica le permitió poner a prueba sus ideas y desarrollar protocolos de intervención terapéutica.
Desde el punto de vista teórico, es relevante su hallazgo de característi-cas sistemáticas en la forma como se deterioran las funciones psicológicas. Formuló un mecanismo de regresión que explicaba la evolución del daño neurológico de manera muy diferente a la supuesta tanto por el psicoaná-lisis como por la fisiología al uso. Para esta última, el trauma neurológico implicaba simplemente que la actividad de un área cerebral se interrum-pía. Vygotski, sin embargo, consideraba que el deterioro seguía una lógica regresiva por la que las funciones psicológicas superiores —que hasta el momento del trauma habían estado a cargo del área afectada— venían a ser cubiertas o compensadas por la acción de áreas inferiores o más primitivas (Vygotski, 1924-1930/1997). El comportamiento alterado aparecía, por tan-to, en ausencia del consecuente control cortical superior. Dada su concep-ción sistémica de la mente, Vygotski consideraba que una reorganización cualitativa de funciones en ese mismo nivel podía remediar la disfunción provocada por la participación de las áreas primitivas; por ejemplo, era po-sible compensar los problemas de percepción visual del invidente mediante el desarrollo de la imaginación o la actividad intelectual compleja.
En todo caso, colocar el foco en el nivel de las funciones superiores tenía consecuencias interventivas que transcendían el mero trabajo clíni-co. Asumidas las limitaciones físicas o naturales del sistema sensorial, la disfunción debía ser analizada, ante todo, cualitativamente; esto es, con-siderando las condiciones y naturaleza de la mediación psicosocial que concurría en ella. Por ejemplo, para Vygotski era necesario que el desarro-llo verbal de un niño sordo se promoviera desde el lenguaje de signos o la

Historia de la Psicología
32
escritura antes que desde su competencia oral. Más aún, no podía perderse de vista que la discapacidad concreta tenía efectos sociales que reobraban sobre todo el sistema. Así, la sordera provocaba un problema en el habla, esto afectaba, a su vez, a una comunicación e interacción social adecuada, la cual, cerrando el círculo, afectaba al desarrollo óptimo del estructura psi-cológica del sujeto. Por todo ello, el foco de la intervención debía colocarse en el plano mismo de la interacción social.
Con todo, la constante en el pensamiento defectológico vygotskiano fue el interés por el desarrollo cognitivo de los sujetos. Sus investigaciones en este campo revelaban que las disfunciones estaban asociadas al deterioro de la capacidad de abstracción. En relación con ello, Vygotski suponía que el autismo incapacitaba para ponerse en el lugar del otro, que el retraso mental impedía responder imaginativamente a la imprevisibilidad o que la esquizofrenia suponía una regresión a formas preconceptuales de generali-zación. En coherencia con estos análisis, llegó a defender, por ejemplo, la pertinencia de que los niños sordos también aprendieran fonéticamente el lenguaje. Consideraba que cualquier adquisición de competencias comuni-cativas repercutía en la optimización del pensamiento abstracto y, por ende, en la polivalencia de la capacidad adaptativa del sujeto. En este punto, la perspectiva defectológica de Vygotski también convergía con las ideas del psicoanalista Alfred Adler sobre el complejo de inferioridad. Ambos creían que la conciencia exacta del discapacitado sobre las limitaciones sociales de-rivadas su disfunción eran fundamentales para la compensación del proble-ma, circunstancia que el autor ruso conectaba con el desarrollo de una buena capacidad abstractiva o, en términos actuales, metacognitiva (Rivière, 1984).
En último término, la estimación que Vigotsky realizaba del grado de «normalidad» de un sujeto dependía de su competencia para manejar sus niveles de actuación; esto es, de sus recursos para discriminar y elegir entre un desempeñar abstracto y conceptual o perceptivo y espontáneo en fun-ción de la situación concreta. Como vamos a ver, esta idea también verte-brará tanto sus reflexiones transculturales como pedagógicas.
Estudios transculturales
Los estudios en esta área están asociados a una celebérrima investigación de campo que Alexander Luria, bajo la dirección de Vygotski, desarrolló en

Los constructivismos
33
las regiones soviéticas de Uzbekistán y Khigiria en Asia Central (Luria, 1987). Luria había realizado un estudio previo con niños en el que se revelaba có-mo el ambiente social determinaba no sólo los contenidos manejados sino también los propios procesos psicológicos subyacentes (Luria, 1930/1978). Este trabajo inspiró la famosa investigación en las regiones de Asia Central que, dentro del nuevo reordenamiento soviético, se hallaban inmersas en un proceso de transformación acelerado. De una lógica cultural rural, tradicio-nal y prácticamente medieval ambas regiones debían pasar, en un cortísimo espacio de tiempo, a formas de vida propias de la modernidad occidental. Desde el punto de vista de Luria y Vygotski, los campesinos que participaron en sus estudios poseían un pensamiento primitivo y mediado por aspectos de su experiencia inmediata —su entorno natural, sus herramientas de trabajo, etc—. Sin embargo, muchos de ellos habían comenzado a incorporar las dimensiones modernizadoras impulsadas por el gobierno soviético, lo que in-cluía la alfabetización y la formación en conocimientos económicos básicos. Desde la perspectiva de la escuela sociohistórica, estos sujetos mostraban un desarrollo evidente en razonamiento lógico y abstracto, mientras que los individuos que todavía no habían sido sometidos al proceso alfabetizador se aferraban a las situaciones prácticas de su vida a la hora de resolver tareas intelectuales. Desde ellas podían tener ejecuciones exitosas —sobre todo ante problemas con los que podían estar familiarizados—, pero eran incapaces de generalizar y realizar clasificaciones utilizando categorías conceptuales y dis-criminantes. Así, por ejemplo, en la tarea de categorización no separaban una sierra —en tanto que herramienta— y un árbol —en tanto planta— porque ambos objetos formaban parte de una misma actividad cotidiana familiar.
En todo caso, los datos mas reveladores de la investigación provinie-ron de sujetos situados en estadios intermedios, esto es, con un pie en la tradición y otro en la modernización. Se trataba de individuos que, aun habiendo entrado en contacto con aspectos importantes de los procesos de modernización, no eran constantes en el uso del pensamiento abstracto. En muchas ocasiones seguían recurriendo ineficazmente a su experiencia ha-bitual para resolver las tareas impuestas. Para Vygotski y Luria estos casos intermedios eran verdaderos experimentos en situación natural: permitían observar detalladamente la dinámica por la que un cambio socio-cultural produce un cambio mental; todo ello en coherencia con el interés vygots-kiano por convertir los procesos y las transformaciones psicológicas en el verdadero objeto de estudio de la disciplina.

Historia de la Psicología
34
Es motivo de controversia hasta qué punto Vygotski y Luria ejercieron una mirada etnocentrista en sus investigaciones en Uzbekistán. Autores co-mo Kozulin (1994) y Rivière (1984) han insistido en que la perspectiva cul-tural de la escuela sociohistórica estaba interesada, antes que nada, por las condiciones específicas y situadas de cada grupo humano para entenderse y relacionarse con su medio social y material. De nuevo, esto aproximaría la escuela sociohistórica a las tradiciones romántica, etnopsicológica y culturalista de autores como Humboldt, Sapir o, incluso, el propio Wundt, redundando en la idea de que el pensamiento y el lenguaje de cada pueblo o nación refleja una manera peculiar e irreductible de concebir el mundo11. En muchas ocasiones se ha relacionado esta concepción con cierto relati-vismo cultural crítico con la idea de progreso; esto es, con la asunción de que la cultura occidental supone el grado más alto de civilización y desa-rrollo humano y que otras culturas, más primitivas y atrasadas, representan escalones inferiores aunque orientados hacia ese ideal.
En relación con estas cuestiones, hay que reconocer que en el pensa-miento de Vygotski sí aparece cierta idea general de progreso o desarrollo mental. Desde luego, Vygotski ya no creía en la ley biogenética según la cual la ontogénesis recapitulaba fielmente la filogénesis12. Pero sí manejó una evidente analogía entre las culturas «atrasadas», los niños y los discapacita-dos en lo que tenía que ver con las estrategias que unos y otros empleaban para resolver problemas (Vygotski & Luria, 1930/1993). Sus recursos psi-cológicos elementales (egocéntricos, puramente perceptivos, etc.) podían ser eficaces en situaciones concretas, pero contrastaban claramente con los utilizados por el adulto occidental y civilizado toda vez que éste era capaz de adaptar su pensamiento o autorregular su comportamiento en contextos muy diversos. A este respecto, resulta significativo que el gobierno soviéti-co, con su apuesta política por la igualdad social, terminara prohibiendo en todo su territorio el tipo de estudios transculturales que desarrollaban
11 Cuando se trata del siglo XIX y el primer tercio del XX, es habitual distinguir entre dos signifi-cados de cultura: uno es el mencionado en el texto y el otro remite a la formación o educación escolar propia de los países occidentales. Hemos señalado cómo Kozulin defiende la tesis de que Vygotski estaría más cerca del primero de ellos pero, como veremos, el segundo tampoco es ajeno a sus ideas pedagógicas.
12 Recordemos que la ley biogenética defendía que el ser humano atravesaba a lo largo de su vida una serie de etapas similares a las que había seguido la propia especie; desde un estado fisiopsicológico más primitivo a otro más civilizado.

Los constructivismos
35
Vygotski y Luria. El motivo fue que los consideraba denigrantes para sus minorías nacionales.
Ante la diversidad cultural, la actual psicología cultural ha tendido más bien al relativismo, poniendo en suspenso el etnocentrismo occidental y la idea de «progreso». Reconoce más bien la existencia de formas diferentes de entender y enfrentarse al medio, señalando la diversidad de las formas de alfabetización y la eficacia empírica de los comportamientos asociados a la especificidad del contexto (Castell, Luke y Egan, 1986; Cole, 2003). Sea como sea, esto es una consecuencia directa de que, como advirtió la escuela socio-histórica, las funciones psicológicas guardan una estrecha dependen-cia de sistemas simbólicos concretos y, por extensión, del contexto social e histórico en los que estos se desarrollan.
Educación
Las ideas pedagógicas y paidológicas de Vygotski son las que gozan de mayor reconocimiento en la actualidad. Junto con su colaboradora Jozefina Shif, extrapoló al desarrollo y educación infantil su concepción de la psicología como una ciencia de los procesos (Valsiner, 1988). Entendió el aprendizaje como una actividad abierta en la que el niño y el adoles-cente construían creativamente sus estructuras lingüísticas y cognitivas (Vygotski, 1930-1931/1996; 1932-1934/1996). Aquí también concurrió la idea de «mediación», dado que el comportamiento del niño se apoyaba ine-vitablemente en los recursos de su entorno y, muy particularmente, en la ayuda de los adultos. Así, en la actualidad se utiliza a menudo el concepto de «zona de desarrollo próximo (o potencial)» (ZDP), una forma de referir-se a aquello que el niño no es capaz de hacer solo pero sí con el apoyo de un adulto. Vygotski la contrastaba ésta última con la «zona de desarrollo actual», que indicaba aquello que el niño ya era capaz de hacer de manera autónoma (Vygotski, 2009).
Dentro de estas cuestiones también aparece la inevitable distinción entre un pensamiento inferior, cotidiano, espontáneo o preconceptual y ba-sado en la experiencia directa de nuestros sentidos, y un pensamiento supe-rior, abstracto, lógico-formal y basado en la educación científica (Vygotski, 1934/1995). En realidad, Vygotski suponía que la guía del adulto mejoraba

Historia de la Psicología
36
la actuación del niño en cualquiera de los dos niveles. Sin embargo, evo-cando premisas muy similares a las de sus tesis defectológicas, consideraba que sólo con una instrucción sistemática y reglada —sobre todo de la lec-toescritura— podía aparecer una adecuada autoconciencia y, por ende, un control de las operaciones y estructuras mentales más resolutivas. En todo ello cabe igualmente detectar su ya mencionada inversión del reduccionis-mo psicológico y su defensa de la hegemonía de los procesos superiores y mediados culturalmente. Aunque los conceptos científicos y cotidianos interactuaran constantemente entre sí, conectando en una u otra dirección generalizaciones y situaciones empíricas, Vygotski consideraba que los primeros se desarrollaban a gran velocidad y superaban funcionalmente a los segundos. Paralelamente, defendía que la escolarización y el apren-dizaje se situaban por delante del supuesto desarrollo natural y terminaba por «arrastrarlo» (Luria, Leontiev y Vygotski, 2004). Tales ideas supondrán otro de los puntos de desacuerdo fundamental con Piaget, dado que para el autor suizo los conceptos cotidianos funcionaban como límites naturales y madurativos que determinaban lo que el niño podía aprender o no en la escuela a cada edad.
A pesar del indudable éxito de las ideas vygotskianas en la psicope-dagogía posterior, en muchas ocasiones ésta se ha mostrado ambigua e, incluso, contradictoria a la hora de interpretar y utilizar los supuestos de la escuela socio-histórica (Moll, 1990; Barquero, 1996 y 1998). En algunas ocasiones, ha privilegiado el valor de la apertura creativa, la espontanei-dad y la experimentación directa para la formación del conocimiento en el niño, lo que recuerda a los presupuestos de la escuela activa de auto-res como Dewey. En otras, ha combatido con ahínco los preconceptos, orientando sus esfuerzos pedagógicos a la sustitución de aquellos por un pensamiento formal. Igualmente, en su práctica cotidiana, los maestros encuentran que ni el aprendizaje informal es tan asistemático ni el formal transciende las generalizaciones ligadas a situaciones muy concretas. Sea como fuere, la obra de Vygotski ayudó a situar el problema educativo en el nivel sociocultural, ofreciendo argumentos contra el discurso descarnado de la excepcionalidad natural de los «niños genios» o superdotados, o la pertinencia de la competitividad y excelencia individual. Con todo, esto no evitó que bajo el totalitarismo soviético sus ideas paidológicas y pedagógi-cas se consideraran afines al «pensamiento burgués» y fueran prohibidas en las escuelas.

Los constructivismos
37
Desarrollos inmediatos: discípulos y líneas de trabajo
A pesar de que el pensamiento vygotskiano encontró numerosa trabas oficiales en la Unión Soviética, el rastro de su legado teórico puede encon-trarse en la obra de un buen número de colaboradores, discípulos y conti-nuadores. Muchos de ellos se reunieron en torno a la así llamada «escuela de Járkov» de Ucrania en la década de los treinta (Yasnitsky y Ferrari, 2008). Entre ellos podemos destacar al ya mencionado Piotr Y. Galperin, que estudió el proceso por el que los organismos orientan conscientemente su acción; Pyotr I. Zinchenko, que desarrolló su trabajo más importante sobre la memoria involuntaria; Lydia I. Bozhovich, que atendió especial-mente a cuestiones de personalidad y desarrollo emocional; Alexander Zaporozhets, que se centró en la psicología de la acción y la función del tra-bajo y la estética en el desarrollo infantil temprano; o Sergey L. Rubinstein, que mantuvo la unidad indisoluble de conciencia y actividad frente a las versiones más extremas de la teoría de la actividad desarrolladas en Járkov.
No obstante, en lo que sigue vamos a detenernos en la obra de los tres autores más significativos desde el punto de vista actual y a ofrecer un pa-norama rápido de sus líneas de trabajo.
Alexander Luria y la neuropsicología
Además de por la importancia de su trabajo en Uzbekistan, la aporta-ción de Alexander Luria (1902-1977) merece ser reivindicada por repre-sentar la continuidad del programa defectológico vygotskiano y, sobre todo, por desarrollar completamente sus implicaciones neuropsicológicas —que Vygotski sólo pudo esbozar debido a su temprana muerte—. La in-fluencia de la neuropsicología de Luria alcanza la obra actual de neurólo-gos como Oliver Sacks (1987) y, en algún aspecto, representa un tradición alternativa a las perspectivas más reduccionistas y localizacionistas de la actual neurofisiología. Siguiendo a Vygotski, Luria consideraba que no había tareas específicas realizadas por diferentes zonas cerebrales y coor-dinadas por un supuesto complejo neuronal central. De hecho, lesiones en zonas específicas del cerebro producían una desorganización de todas la funciones cerebrales y no un déficit parcial y localizado. Por ello, el cerebro es, para Luria, un sistema funcional flexible que actúa como una totalidad (Luria, 1973).

Historia de la Psicología
38
Pero más importante aún es que considerara que este sistema funcional fuera constituido y reorganizado por la actividad social e histórica desarro-llada por el organismo humano. Luria pensaba que la adquisición y uso de las herramientas culturales, sobre todo de las lingüísticas, permitía la inte-gración de diversas funciones cerebrales y, en último término, el desarrollo del control cortical. Gracias a las autoórdenes orales interiorizadas, el suje-to regula con gran precisión sus actos motrices. Sus trabajos defectológicos mostraban, de hecho, un evidente deterioro del autocontrol en sujetos con retraso mental o traumatismos neuronales (Luria, 1979). En definitiva, en contra de las posiciones más descriptivas, localizacionistas y reduccionis-tas, Luria consideraba que el objetivo fundamental de la neuropsicología no era indagar sobre el daño fisiológico, sino una consideración psicológica cuidadosa de los síntomas y el comportamiento manifiesto13.
Aleksei Leontiev y la teoría de la actividad
Aleksei Leontiev (1903-1979) representó la línea de investigación más interesada por desarrollar la teoría de la actividad planteada por Vygotski y, de hecho, se le suele considerar el líder y representante por excelencia de la escuela de Járkov (Wertsch, 1981; Yasnitsky y Ferrari, 2008). En todo caso, se ha discutido mucho su coherencia y fidelidad a la obra del maes-tro debido, sobre todo, a la escasa atención que prestó al lenguaje (véase Kozulin, 1994). Leontiev respetó al máximo los supuestos de la filosofía de Marx y Engels relacionados con la utilización y apropiación de las herra-mientas de producción, la fabricación de bienes materiales y el principio de la división y especialización del trabajo. Aplicado a su teoría psicogenética de la actividad, estos supuestos implicaban privilegiar la relación práctica del niño con la realidad objetiva en detrimento de la comunicación, la inte-
13 Hablando de los derroteros que siguió la investigación en alteraciones mentales graves, Kozulin describía ya hace cuatro décadas una situación que, sin duda, se ha agravado en tiempos recientes: «La tradición [vygotskiana] del estudio del pensamiento y el lenguaje esquizofrénico (…) se ha ignorado en Estados Unidos durante los años setenta y ochenta. El foco de interés ha cambiado hacia los procesos aten-cionales y hacia lo fundamentos puramente biológicos y neuroanatómicos de la esquizofrenia. La máxima de Vygotski según al cual «la desintegración de la personalidad sigue ciertas leyes psicológicas, aunque las causas directas de este proceso pueden no ser de naturaleza psicológica» parece haberse perdido de algún modo en la generación actual de investigadores. En algunos estudios del lenguaje esquizofrénico se ha dado prioridad a la pureza metodológica sobre el significado teórico. Cuando la dirección de la investigación no viene dictada ni por la teoría ni por el tema de estudio, sino por lo métodos que garantizan la reproducción fiable de los datos, fácilmente puede acabarse en el fetichismo metodológico» (Kozulin, 1994; 223).

Los constructivismos
39
racción sociocultural y, en definitiva, la mediación semiótica. Los cambios en el sistema psicológico dependían, en último término, de las variaciones en los procesos mentales que acontecían al afrontar la realidad (Leontiev, 1947/1983 y 1984).
Al igual que Vygotski, Leontiev rechazó el mecanicismo y consideró que para explicar la actividad humana era fundamental tener en cuenta el objetivo o motivo concreto de la misma. Sin embargo, fue mucho más analítico que su maestro y estimó que la actividad era susceptible de divi-dirse en acciones más elementales, cada una de ellas asociada a una meta parcial. Más aún, las acciones podían descomponerse en operaciones más sencillas y básicas, entendidas como condiciones específicas del compor-tamiento concreto. Las operaciones formaban las acciones y estas, junto con sus metas, se encadenan para componer la actividad y dirigirla hacia el gran objetivo o motivo. De todos modos, Leontiev creía que la mera suma de operaciones, acciones y metas no explicaba la acción y sus motivos. A la manera gestáltica, para él el sistema tenía un significado global que trans-cendía sus elementos constituyentes y que, siguiendo la filosofía marxista, poseía un carácter eminentemente social (Leontiev, 1979).
Para Leontiev los sujetos interiorizaban la lógica de las operaciones y las acciones, pero nunca aclaró cómo funcionaba exactamente este meca-nismo. Esto fue criticado por colegas suyos como Sergey Rubinstein, quien lo consideraba una carencia importante y una consecuencia de descuidar la importancia de la mediación semiótica entre la acción formal y el sig-nificado cultural de ésta (sobre estas cuestiones véase Kozulin, 1994). Sin embargo, también cabe reivindicar el interés de Leontiev por pensar la construcción social de la experiencia humana desde claves prácticas que no fueran exclusivamente lingüísticas, además de ofrecer una detallada metodología de análisis de la acción. En los últimos tiempos, su teoría de la actividad ha sido continuada por Yrjö Engeström y reinvindicada dentro de la Psicología Cultural (1987; Engeström, Miettinen & Punamäki, 2003)14.
14 A pesar de las críticas señaladas, fueron en realidad otros autores soviéticos, como Nikolai A. Bernstein (1896-1966), los que desarrollaron una teoría de la acción al margen de mediaciones semióti-cas o, más bien, representaciones mentales. Son posiciones preocupadas por el estudio del comporta-miento del sistema músculo-esquelético y sus reajustes en función de las condiciones y obstáculos del medio (Bernstein, 1967). Esta línea de trabajo ha sido retomada modernamente por autores interesados en estudios ecológicos y biomecánicos (Turvey & Carello, 1995; Travieso, 2007).

Historia de la Psicología
40
Mijaíl Bajtín y la corriente discursiva
Mijaíl Bajtín (1895-1975) fue un lingüista ruso que, en realidad, ni si-quiera llegó a conocer a Vygotski a pesar de que ambos fueron coetáneos. Esto hace todavía más sorprendente la evidente cercanía de las teorías del lenguaje que ambos desarrollaron. De hecho, las dos se consideran conver-gentes y habitualmente se estudian de manera conjunta dentro del domi-nio psicológico (véase Wertsch, 1993). Como Vygotski, Bajtín insistía en la naturaleza social y semiótica de la experiencia humana. La perspectiva de ambos autores se acerca especialmente cuando señalan que en el lenguaje aparecen tanto rasgos sociales, reconocibles por todo el mundo, como otros más originales o personales. Para Bajtín, nuestras producciones lingüísti-cas siempre están impregnadas de resonancias dialógicas e intertextuales; es decir, incorporan giros, entonaciones o palabras usados por otras per-sonas que están disponibles socialmente gracias a la continua circulación pública del discurso (Bajtín, 1989 y 2011). El individuo se apropia de estas resonancias para enfrentarse a situaciones concretas, pudiendo surgir nue-vas posibilidades en el proceso.
En una línea muy similar, Vygotski había formulado un distinción fundamental entre el significado y el sentido de una palabra, remitiendo el primero a los rasgos más reconocibles o estables —lo más próximo a la definición del diccionario— y el segundo a los rasgos volubles y nuevos que aparecían en el uso —lo más próximo a un uso poético o abierto—. Consideraba que en el habla interna el sentido predominaba sobre el sig-nificado, pero ambas dimensiones mantenían un diálogo constante y reno-vador (Vygotski, 1934/1995). Al fin y al cabo, la persona no podía dejar de utilizar el lenguaje al afrontar nuevos contextos semióticos.
Tanto en Bajtín como en Vygotski la idea de dialogicidad es central, de tal manera que ambos coinciden en que la conciencia individual sólo puede desarrollarse gracias a su encuentro e intercambio con la palabra de los otros. En relación con estas cuestiones, Bajtín fue mucho más preciso que Vygotski y definió formas lingüísticas específicas implicadas en la cons-trucción de la experiencia dialógica del sujeto. Propuso géneros (discurso, monólogo, conversación, etc.) que atravesaban todas las manifestaciones del lenguaje social (oral, literario, administrativo, académico, etc.) y es-taban determinadas por el contexto social (familiar, escolar, profesional, etc.) en que se producía la interacción del individuo (Wertsch, 1988). Bajtín

Los constructivismos
41
identificaba la pericia en el manejo estos géneros discursivos con los grados de libertad e individualidad de un ser humano, lo que evoca claramente el aprecio de Vygotski por el desarrollo de pensamiento abstracto y su rela-ción con la flexibilidad para resolver situaciones novedosas.
Las ideas discursivas y dialógicas de Vygotski y Bajtín gozan de gran reconocimiento en la actualidad entre las perspectivas más hermenéuticas15 y posmodernas de la psicología. Tal influencia es explícitamente reconoci-da por psicólogos culturales como Michael Cole, James Wertsch, Jerome Bruner o Jaan Valsiner, y evidente en las versiones discursivistas más radi-cales representadas por autores como Peter Tulviste, Rom Harré o Keneth Gergen. A todas ellas volveremos en el cierre del capítulo.
Encrucijadas sociohistóricas
Tras ser ignorada en el mundo occidental en su etapa de gestación y proscrita en la propia Unión Soviética durante el estalinismo, la escuela so-ciohistórica fue redescubierta en Estados Unidos a partir de los años sesen-ta gracias al interés mostrado por psicólogos transculturales y, en menor medida, gracias al interés de algunos neurólogos por la obra de Luria (Van der Veer & Valsiner, 1991; Sacks, 1987; Cole, 2004). A partir de esa déca-da proliferaron las traducciones de trabajos de Luria y Vygotski al mismo tiempo que algunos autores rusos afines a las tesis sociohistóricas, como Kozulin, colaboraron en su difusión internacional y en su reactivación en la propia Rusia (Vassilieva, 2010). Así, hemos ido señalando a lo largo de los diferentes epígrafes cómo la influencia de la escuela se dejó notar en varios ámbitos de la práctica y teorización psicológica (véase Huertas, Rosa y Montero, 1991), muy especialmente en las áreas evolutiva y educativa.
Sin embargo, no toda la psicología actual ha sido permeable a las tesis vygotskianas e incluso las corrientes que se han mostrado más próximas han tenido que posicionarse ante cuestiones cruciales como la naturaleza y
15 Como ocurre en el caso de Freud, siempre resulta tentador relacionar la impronta lingüística y hermenéutica de las tesis vygotskianas con los referentes culturales de su propia tradición judía (véase, por ejemplo, Kotik-Friedgut & Friedgut, 2008). Resulta difícil ignorar el paralelismo entre la construc-ción semiótica de la experiencia que defienden ambos autores con la empresa interpretativa de la cábala judía; esto es, el interés por encontrar o desvelar el verdadero nombre y plan de Dios codificado en las sagradas escrituras, oculto tras el mensaje explícito del texto bíblico.

Historia de la Psicología
42
funciones de la cuestión semiótica. De hecho, las tomas de postura frente a esta cuestión han terminado reeditando una escisión arquetípica de la psicología: la que deja de un lado la concepción más explicativa-objetivista (más orientada a la lógica de las Ciencias Naturales) y de otro la comprensi-va-hermenéutica (más orientada a la lógica de las Ciencias Sociales). Se ha mantenido así el mismo problema disciplinar que Vygotski trató de supe-rar, un empeño en el que a todas luces fracasó sin lograr siquiera, como va-mos a ver, allanar el camino para lo que debía ser su propio legado teórico.
Por un lado, parte de la psicología de vocación explicativa —por ejem-plo, la así llamada teoría de la mente (Rivière, 1991 y Rivière y Núñez, 2001)— ha intentado conciliar visiones piagetianas y vygotskianas para, aun sin necesidad de reivindicar la supremacía del razonamiento lógi-co, rastrear invariantes y universales en el desarrollo de la conciencia y su capacidad simbólica (Astington, 1996; Fernyhough, 2008). Desde esta perspectiva, cabe preguntarse si los procesos de interiorización invocados por Vygotski no implican el funcionamiento de un mecanismo psicológi-co previo, básico e independiente de las interacciones sociales que, pos-teriormente, dotan de contenidos y estructuras a la conciencia (Rivière, 1984). Sin llegar al extremo del objetivismo conductista, un reto de estas posiciones ha sido, además, la necesidad de crear metodologías objetivas y experimentales, capaces de mostrar y analizar procesos psicológicos que se consideran inobservables por acontecer en el interior del sujeto, esto es, en la mente humana. Este es, en todo caso, el reto que se plantea ya toda psicología cognitiva.
Por otro, lado las perspectivas más hermenéuticas y postmodernas de la psicología han tendido a privilegiar la importancia de la búsqueda de «sentido» —la sensibilidad más bajtiniana de la herencia vygotskiana—, apostando por la condición relativa o contextual de toda forma de conoci-miento sobre el mundo y sobre uno mismo. Esto implica no sólo reconocer que pueden existir diversas maneras de concebir el mundo en función de la cultura de procedencia del sujeto, tal y como proponía la etnopsicología romántica de Taine, Humboldt o Lazarus y Steinthal, sino también apostar por que tales formas de comprensión varían de individuo a individuo en función de la manera concreta en que cada persona se apropia de las he-rramientas y, sobre todo, del lenguaje de su comunidad de referencia. Más aún, las posiciones contextualistas radicales llegan a plantear que la identi-dad y propósitos del sujeto dependen, sobre todo, de la situación específica

Los constructivismos
43
en que estos se manifiesta, variando constantemente. No existiría, por tan-to, algo así como una subjetividad o estructura de la personalidad esencial y estable, sino sólo actos relacionales situados (Gergen, 2009; Harré y van Langenhove, 1999).
Hasta cierto punto, la psicología cultural ha tratado de moverse entre ambas posibilidades, bien tomándolas como niveles de trabajo, bien mati-zando los extremos de cada una de ellas a favor o en contra de una teoría exclusivamente psicológica del fenómeno humano. En este último sentido, ha señalado cuestiones como que la naturaleza de la mente no se puede reducir a lo que hay en el interior de la piel (Wertchs, 1988), teniendo que considerarse su prolongación en la intersubjetividad y los artefactos coti-dianos —y el uso que hacemos de ellos—. Pero también ha reivindicado la idea de una actividad intencional y propositiva a partir de la relación entre la mediación semiótica y las posibilidades del sujeto para suspender e ima-ginar el curso futuro de acción y, con ello, de decidir sobre el sentido y las metas de su vida (Bruner, 1991; Nardi, 1996; Cole, 2003; Lonner & Hayes, 2007, Rosa, 2009). En este punto, la lógica de la actividad y la conciencia humana no puede ser disuelta en una red de relaciones contextuales y artefactuales que constituirán el Yo en cada momento concreto (Ratner, 1991; Lawrence y Valsiner, 1993). Muy al contrario, la reflexión y decisión del sujeto sigue jugando un papel fundamental en la configuración de su propio comportamiento. Sea como fuere, lo importante es que, frente a las versiones más individualistas y mecanicistas de la disciplina, la psicología cultural ha conseguido preservar la idea vygotskiana que señala lo social como mediador específico de la actividad humana y de la construcción de la conciencia.

Historia de la Psicología
44
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Arievitch, i. y vAn der veer, r. (2004). The role of nonautomatic processes in activity regulation. History of Psychology, 7(2); 154-182.
Astington, J. (1996). What is theoretical about the child’s theory of mind?: a Vygotskian view of its development. En P. Carruthers & P.K. Smith (ed.) Theories of theories of mind. Cambridge: Cambridge University Press, 184-199.
BAjtín, M. (1989). Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus.— (2011). Las fronteras del discurso. Buenos Aires: Las Cuarenta.BAquero, R. (1996). Vigotsky y el aprendizaje escolar. Buenos Aires: Aique— (1998). Tensiones y paradojas en el uso de la teoría socio-histórica en educación.
En M. Carretero, J.A: Castorina, R. Baquero (eds.) Debates constructivistas. Buenos Aires: Aique.
BAuer, R. A. (1959). The New Man in Soviet Psychology. Cambridge: Harvard University Press.
Bernstein, N. A. (1967). The Coordination and Regulation of Movements. Oxford; Pergamon.
Boden, M. (1979). Piaget. Madrid: Cátedra, 1982.Bringuier, J. C. (1977). Conversaciones con Piaget. 3ª ed. Barcelona: Gedisa, 1985.Bruner, J. (1991). Actos de significado. Más allá de la Revolución Cognitiva. Madrid:
AlianzaBurmAn, E. (1994). La deconstrucción de la psicología evolutiva. Madrid: Antonio
Machado Libros, 1998.cArretero, M. (1982). El desarrollo de los procesos cognitivos: investigaciones
transculturales. Estudios de Psicología, 9, 50-70.cAstell, S.; luke, A. y egAn, K. (eds.) (1986). Literacy, society and schooling.
Cambridge: Cambridge University Press. cAstorinA, J. A. y Ferreiro, E. (1996). Piaget-Vigotsky: Contribuciones para replan-
tear el debate. Buenos Aires: Paidós.cole, M. (2003). Psicología Cultural. Madrid: Morata.— (2004). Prologue: Reading Vygotsky. In R. W. Reiber & D. K. Robinson (Eds.),
The essential Vygotsky. New York: Kluwer Academic/Plenum Press; vii–xiicoll, C. (1990). Un marco de referencia psicológico para la educación escolar:
la concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza. En C. Coll, J. Palacios y A. Marchesi (comps.), Desarrollo psicológico y educación. II: Psicologia de la educación (pp. 435-453). Madrid: Alianza.
coll, C.; PAlAcios, J. y mArchesi, A. (comps.) (1990). Desarrollo psicológico y edu-cación. II: Psicologia de la educación. Madrid: Alianza.

Los constructivismos
45
del río, P. y ÁlvArez, A. (2007a). De la psicología del drama al drama de la Psicología. La relación entre la vida y la obra de Lev. S. Vygotski. Estudios de Psicología, 28(3), 303-332.
— (2007b). Escritos sobre arte y educación creativa de Lev S. Vygotski. Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.
delvAl, J. (1981). Piaget hasta en la sopa. Cuadernos de Pedagogía, 81-82, 45-46.doBkin, S. (1982). Ages and days. En K. Levitin (ed.) One is not born a personality.
Moscow: Progress, 23-38.engeström, Y. (1987). Learning by Expanding. Helsinki: Orienta-konsultit.engeström, Y.; miettinen, R. y PunAmäki, R. L. (ed.) (2003). Perspectives on Activity
Theory. NY: Cambridge University PressFernyhough, C. (2008) Getting Vygotskian about theory of mind : mediation, dia-
logue, and the development of social understanding, Developmental review, 28 (2). pp. 225-262.
FerreirA, A. A. L. y ArAujo, S. de F. (2009). Da invenção da infância à psicologia do desenvolvimento. Psicologia em Pesquisa, 3 (2), 3-12.
gArcíA mAdrugA, J. A. (1998). Desarrollo y conocimiento. 2ª ed. Madrid: Siglo XXI.gArcíA, R. (2000). El conocimiento en construcción. De las formulaciones de Jean
Piaget a la teoría de sistemas complejos. Barcelona: Gedisa.geert, P. vAn (1994). Dynamic Systems of Development: Change between Complexity
and Chaos. Nueva York: Harvester Wheatsheaf.gergen, K. (2009). Relational Being. New York: Oxford University Press.gonzÁlez-londrA, F. (2010) ¿Pueden los clásicos decir algo nuevo sobre la iden-
tidad? Una revisión de las ideas de Bakhtin, Vygotsky y Mead en tiempos de identidad líquida. Estudios de Psicología, 31(2), 187-203.
hArré, R. y vAn lAngenhove, L. (1999). Positioning Theory, Oxford: Blackwell.huertAs, J. A.; rosA, A. y montero, I. (1991). La troika: un análisis del desarro-
llo de las contribuciones de la escuela socio-histórica de Moscú. Anuario de Psicología, 4 (51), 113-128
ingold, T. (2008). Tres en uno: cómo disolver las distinciones entre cuerpo, mente y cultura. En T. Sánchez-Criado (ed.) Tecnogénesis. La construcción técnica de las ecologías humanas. Vol.2. Madrid: AIBR; 1-34.
inhelder, B. y PiAget, J. (1955). De la lógica del niño a la lógica del adolescente. Ensayo sobre la construcción de las estructuras operatorias formales. Barcelona: Paidós, 1972.
kArmiloFF-smith, A. (1992). Más allá de la modularidad. La ciencia cognitiva desde la perspectiva del desarrollo. Madrid: Alianza, 1994.
kohlBerg, L.; yAeger, J. y hjertholm, E. (1968). Private Speech. Child Delopment, 39, pp. 691-733.

Historia de la Psicología
46
kotik-Friedgut, B. y Friedgut, T. H. (2008). A man of his country and his ti-me: Jewish influences on Lev Semionovich Vygotsky’s world view. History of Psychology, 11(1), 15-39.
kozulin, A. (1994). La Psicología del Vygotski. Madrid: Alianza.lAwrence, L. y vAlsiner, J. (1993). Conceptual roots of internalization: From
transmission to transformation. Human Development, 36, 150-167.lAwton, J. T. y hooPer, F. H. (1978). La teoría piagetiana y la educación en la
primera infancia: un análisis crítico. En L. S. Siegel y Ch. J. Brainerd (eds.), Alternativas a Piaget. Ensayos críticos sobre la teoría (pp. 173-200). Madrid: Pirámide, 1983.
lee, B. (1985). Origins of Vygotsky’s semiotic análisis. En J. Wertsch (ed.) Culture, Communications and Cognition. Cambridge: Cambridge University Press.
leontiev, A. (1947/1983). El desarrollo del psiquismo. Madrid: AKAL— (1979). The problem of activity in psychology. In J. Wertch (ed.). The problem of
activity in soviet psychology. New York: M.E. Sharpe. — (1984). Actividad, conciencia y personalidad. México: Editorial Cártago.lonner, W. J. y hAyes, S. A. (2007). Discovering Cultural Psychology: A Profile
and a Selected Readings of Ernest B. Boesch. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
loredo, J. C. (2002). Ser sistemáticamente piagetianos. Reseña de García, R. (2000). El conocimiento en construcción. De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de sistemas complejos. Barcelona: Gedisa. Estudios de Psicología, 22 (3), 368-372.
— (en prensa). ¿Qué es una tarea piagetiana? (Notas para un análisis genealógi-co y etnográfico). En A.A.L. Ferreira (ed.), Psicologia, tecnologia e sociedades: Controvérsias metodológicas e conceituais para uma análise das práticas de sub-jetivaçao. Río de Janeiro: Nau Editora.
loredo, J. C. y FerreirA, A. A. L. (2011). Aventuras y desventuras de la educación en el Reino de Psicolandia: el supuesto respaldo científico del Espacio Europeo de Educación Superior. Athenea Digital, 11 (3), 79-97.
luriA, A. R. (1930/1978). Speech and intellect of rural, urban and homeless chil-dren. Selected writings. N. York: Sharpe, 49-50.
— (1973). The working brain. An introduction to Neuropsychology. London: Penguin Books.
— (1979). The making of mind. Cambridge, MA: Harvard University Press— (1987). Desarrollo histórico de los procesos cognitivos. Madrid: AKAL.luriA, A.; leontiev, A. y vygotski, L. (2004). Psicología y pedagogía. Madrid: AKAL. moll, L. C. (ed.) (1990). Instructional Implications and Applications of Sociohistorical
Psychology. Cambridge, NY: Cambridge University Press.

Los constructivismos
47
nArdi, B. (ed.) (1996). Context and Consciousness: Activity Theory and Human-Computer Interaction. Cambridge: MIT Press.
PAlAcios, J.; coll, C. y mArchesi, A. (1990). Desarrollo psicológico y procesos edu-cativos. En J. Palacios, A. Marchesi y C. Coll (comps.), Desarrollo psicológico y educación. I: Psicologia evolutiva (pp. 367-383). Madrid: Alianza.
PArker, S. T. y mckinney, M. L. (1999). Origins of Intelligence. The Evolution of Cognitive Development in Monkeys, Apes, and Humans. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
PArrAt-dAyAn, S. y tryPhon, A. (1998). Introducción a J. Piaget, De la pedagogía (pp. 9-26). Buenos Aires: Paidós, 1999.
Pérez PereirA, M. (1995). Nuevas perspectivas en psicología del desarrollo. Madrid: Alianza.
PerinAt, A. (2007). La teoría histórico-cultural de Vygotski: algunas acotaciones a su origen y su alcance. Revista de Historia de la Psicología, 28(2), 19-25.
PiAget, J. (1923). El lenguaje y el pensamiento del niño pequeño. 2ª ed. Barcelona: Paidós, 1984.
— (1924). El juicio y el razonamiento en el niño. Madrid: La Lectura, 1929.— (1926). La representación del mundo en el niño. Madrid: Espasa-Calpe, 1933.— (1927). La causalidad física en el niño. Madrid: Espasa-Calpe, 1934.— (1932). El juicio moral en el niño. Madrid: Beltrán, 1935.— (1949). «La pedagogía moderna». En De la pedagogía (pp. 189-193). Buenos
Aires: Paidós, 1999.— (1952). Autobiography. En E. Boring (comp.), A History of Psychology in autobio-
graphy, vol. 4 (pp. 237-256). Worcester: Clark University Press.— (1959). La formación del símbolo en el niño. México: Fondo de Cultura
Económica, 1961. (1ª ed. orig. 1946.)— (1967). Biología y conocimiento. Ensayo sobre las relaciones entre las regulaciones
orgánicas y los procesos cognitivos. 9ª ed. Madrid: Siglo XXI, 1987.— (1970). La epistemología genética. Madrid: Debate, 1986.— (1976). El comportamiento, motor de la evolución. Buenos Aires: Nueva Visión,
1986.— (1977). El nacimiento de la inteligencia en el niño. 2ª ed. Barcelona: Crítica, 2003.
(1ª ed. orig. 1936.)— (1982). Estudios sobre lógica y psicología. Madrid: Alianza.— (1987). Psicología y pedagogía. Barcelona: Ariel.PiAget, J. e inhelder, B. (1948). La représentation de l’espace chez l’enfant. París:
PUF.— (1966). Psicología del niño. 16ª ed. Madrid: Morata, 2002.

Historia de la Psicología
48
PiAget, J. y gArcíA, R. (1971). Les explications causales. París: PUF.— (1983). Psychogenèse et histoire des sciences. París: Flammarion.PiAget, J. y szeminskA, A. (1941). Génesis del número en el niño. Buenos Aires:
Guadalupe, 1972.PulAski, M. A. S. (1971). Para comprender a Piaget. Barcelona: Península, 1975.rAtner, C. (1991). Vygotsky’s sociohistorical psychology and its contemporary appli-
cations. New York: Plenum.rivière, A. (1984). La Psicología de Vygotski. Madrid: Visor.— (1991). Objetos con mente. Madrid: Alianza.rivière, A. y nuñez, M. (2001). La mirada mental. Aique. Buenos Aires: Aique.rosA, A. (2009). ¿Quién es Psique? En J. C. Loredo; T. Sánchez Criado y D. López
Gómez (comp.). ¿Dónde reside la acción? Agencia, Constructivismo y Psicología. Murcia- Madrid: Universidad de Murcia-UNED, 49-72.
sAcks, O. (1987). Roreword. In A.R. Luria, The Man with a Shattered World. Cambridge, MA: Harvard University Press. pp. vii-xviii.
sÁnchez, J. C. y loredo, J. C. (2009). «Constructivisms from a Genetic Point of View. A Critical Classification of Current Tendencies». Integrative Psychological and Behavioral Science, 43(4), 332-349.
trAvieso, D. (2007). Functional Systems of Perception-Action and Remediation. In J. Valsiner & A. Rosa (ed.). The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 124-139.
turvey, M. T. y cArello, C. (1995). Some Dynamical Themes in Perception and Action. In R.F. Port & T. Van Gelder (eds.). Mind as Motion. Explorations in the Dinamics of Cognition. Cambridge: MIT Press, 372-401.
vAlsiner, J. (1988). Developmental psychology in the Soviet Union. Brighton, Sussex: Harvester Press.
vAlsiner, J. y rosA, A. (2007). The Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
vAlsiner, J. y vAn der ver, R. (1988). On the social nature of human cognition: an análisis of the shared intellectual roots of G.H. Mead and L. Vygotski. Journal for the Theory of Social Behavior, vo. 18, pp. 117-136
vAn der veer, R. y vAlsiner, J. (1991). Understanding Vygotski. A quest for sintesis. Cambridge, MA y Oxford, UK: Blackwell.
— (1991). Understanding Vygotski. A quest for sintesis. Cambridge, MA y Oxford, UK: Blackwell.
vAssilievA, J. (2010). Russian Psychology at the turn of the 21st Century and Post-Soviet History of Psychology reforms in the Humanities Disciplines. History of Psychology. 13 (2), pp. 138–159

Los constructivismos
49
vAuclAir, J. (1996). Animal Cognition. An Introduction to Modern Comparative Psychology. Cambridge: Harvard University Press.
vidAl, F. (1994). Piaget antes de ser Piaget. Madrid: Morata, 1998.vygotski, L y luriA, A. (1930/1993). Studies on the History of Behavior: Ape,
Primitive, and Child. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associatesvygotski, L. (1915-1925/2007). La tragedia de Hamlet. Psicología del arte. Madrid:
Fundación infancia y aprendizaje.— (1924-1930/1997). Fundamentos de defectología. En Obras escogidas. Tomo V.
Madrid: Aprendizaje Visor.— (1924/1991). La psicología y la doctrina de la localización de las funciones psí-
quicas superiores. En Obras escogidas. Tomo I. Madrid: Aprendizaje Visor.— (1925/1991). La conciencia como problema de la psicología del comportamien-
to. En Obras escogidas. Tomo I. Madrid: Aprendizaje Visor.— (1926a/1991). Los métodos de investigación reflexológicos y psicológicos. En
Obras Escogidas. Tomo I. Madrid: Aprendizaje Visor. — (1926b/1991). Sobre el artículo de Koffka «La introspección y el método de la
psicología». A modo de introducción. En Obras escogidas. Tomo I. Madrid: Aprendizaje Visor.
— (1927/1991). El significado histórico del a crisis de la psicología. En Obras esco-gidas. Tomo III. Madrid: Aprendizaje Visor.
— (1929/1997). Anomalías del desarrollo cultural del niño. En Obras Escogidas. Tomo V. Madrid: Aprendizaje Visor.
— (1930-1931/1996). Paidología del adolescente. En Obras escogidas. Tomo IV. Madrid: Aprendizaje Visor.
— (1930-1931/1996). Paidología del adolescente. En Obras escogidas. Tomo IV. Madrid: Aprendizaje Visor.
— (1930/1991). Prólogo a la edición rusa del libro de Köhler «Investigaciones sobre el intelecto de los monos antropomorfos». En Obras escogidas. Tomo I. Madrid: Aprendizaje Visor.
— (1931/1995). Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. En Obras Escogidas. Tomo III. Madrid: Aprendizaje Visor.
— (1932-1934/1996). Problemas de la Psicología infantil. En Obras escogidas. Tomo IV. Madrid: Aprendizaje Visor.
— (1932-1934/1996). Problemas de la Psicología infantil. En Obras escogidas. Tomo IV. Madrid: Aprendizaje Visor.
— (1934/1995). Pensamiento y Lenguaje. Madrid: Paidós.— (1960/1991). El método instrumental en psicología. En Obras escogidas. Tomo I.
Madrid: Aprendizaje Visor.

Historia de la Psicología
50
vygotski, L. (2009). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Editorial Crítica.
wAlkerdine, V. (1998). Developmental psychology and the child-centered pedago-gy: the insertion of Piaget into early education. En: J. Henriques, W. Hollway, C. Urwin, C. Venn y W. Walkerdine, Changing the subject. Psychology, social regulation and subjectivity (pp. 153-202). 2ª ed. Londres: Routledge.
wertsch, J. V. (1981). The concept of activity in Soviet psychology. Armonk, New York: M. E. Sharpe.
— (1988). Voces de la mente. Un enfoque sociocultural para el estudio de la acción mediada. Madrid: Visor.
— (1988). Vygotsky y la formación social de la mente. Barcelona: Paidós.wozniAk, R. H. (1996). Qu’est-ce que l’intelligence? Piaget, Vygotsky, and the 1920s
crisis in psychology. En A. Tryphon y J. Vonèche (eds.), Piaget-Vygotsky. The social genesis of thought (pp. 11-24). Hove, East Sussex: Psychology Press.
yAsnitsky, A. y FerrAri, M. (2008). Rethinking the Early History of Post-Vygotskian Psychology: The case of the Kharkov School. History of Psychology, 11 (2), 101–121.