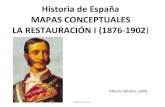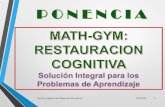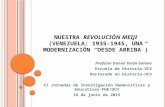TP Asia - Restauracion Meiji
Transcript of TP Asia - Restauracion Meiji

I.S.P “Dr. Joaquín V. González”
Nivel Terciario
Profesorado en Historia
Cátedra: Historia de Asia y T.P.
Trabajo Práctico Unidad 3
La Restauración Meiji y su rol en la historia agraria.
La constitución del estado y la expansión imperialista.
Profesor: Martín A. Martinelli
Alumno: Iván Fain Bulba
Comisión: 3 “C”
Turno: Vespertino (3hs cátedras semanales)
Ciclo lectivo: 2013

La Era Meiji como problema histórico
Introducción
El presente trabajo busca indagar y brindar una breve explicación que expongan el particular
y acelerado proceso de formación del Estado moderno japonés y su inserción en la
economía mundo de aquellos años, a la vez de que quede reflejado los procesos
constitutivos de sus relaciones internas que devienen coercitivamente, en mayor o menor
media dependiendo la postura historiográfica, en relaciones internacionales, tanto a nivel
regional como con las potencias europeas y en particular con los Estados Unidos.
Para la primera parte del trabajo, la que refiere a la constitución de sus relaciones internas,
utilizaremos como punto de partida la concepción, unánimemente aprobada, de que este
proceso de reformas partió “desde arriba” y no desde los sectores subalternos y populares y,
por tanto, creemos pertinente su estudio por medio de la categoría revolución pasiva
elaboradas por Antonio Gramcsi1 , tratando de mantener la cautela propia de la utilización
de términos y formulaciones que no han sido desarrolladas para tales análisis, como se
podrá observar más adelante.
Por otro lado, la segunda parte del estudio, aquella que refiere a su “tensa” relación con el
resto de los países orientales y su cuestionable decisión de occidentalizarse, permitirán a
este país destacarse por sobre el resto de las experiencias asiáticas. Gobierno imperial,
militarismo, expansionismo, fuerte industrialización y alternancia en la inversión
estatal/privada serán términos comunes de este período en adelante y marcarán el rumbo que
hará de la experiencia japonesa un modelo único de desarrollo que se destacarán en el plano
político, por el papel de Hiroito en la Segunda Guerra Mundial y en el plano económico
capitalista, por y el desarrollo del “toyotismo”.
Para terminar se expresarán las conclusiones finales del ensayo y la consideración de la
necesaria reformulación del nombre como se conoce masivamente el comienzo de dicho
proceso: “Revolución Meiji” o “Restauración Meiji”. Dicha propuesta buscará ser
disparador de nuevos interrogantes que, por la brevedad de este desarrollo, no hayan sido
considerados, y que por tal, merezcan mayores precisiones y un planteo más extenso.
1 Gramcsi, Antonio. Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Buenos Aires, Nueva Visión, 1972

Perspectivas para la conformación del Japón Moderno
Previo a la conformación del Estado que dejara sin validez la política de aislamiento y
permitiera la influencia extranjera en su sociedad después de 230 años de reclusión
voluntaria, el Japón era una sociedad feudal. Varios autores creen reconocer en ella
características también apreciables en la historia europea y que por tanto darían posibilidad
a una aproximación no tan a tientas como cabría suponer en un primer momento.
Luego del período de los estados guerreros o período Sengoku (1573 – 1603,
aproximadamente) en el cual se sucedían las guerras civiles, la economía era sumamente
frágil y había una marcada diferencia de estamentos usufructuada por los daimyō locales
(señores feudales), le sigue el período Edo2 o del Shogunato Tokugawa (1603 – 1867). Éste
toma su nombre de la ciudad que se volverá cabecera y de su fundador, el samurái
Tokugawa Ieyasu, quien será nombrado shōgun3 tras derrotar a todos los señores feudales
locales (daimyō) que se disputaban el poder y por tanto el hacedor de la unificación del
poder en Japón a manos de un mismo clan.
Durante este período, se produce un proceso de progresiva estabilidad, lograda mediante la
alianza del shōgun con los daimyō locales, la represión de la disidencia, instauración de
residencia alterna en Edo (sankin kōtaiun), desarrollo del transporte y las vías comerciales,
desarrollo de la agricultura gracias a la incorporación de nuevas técnicas de cultivo,
crecimiento de las actividades complementarias manufactureras, aumento en los niveles de
educación y un intento progresivo de reducción del estatus y los privilegios de los samurái.
En este período previo a la Era Meiji, “vemos aparecer ahora un nuevo tipo de señor, que
ejerce un control directo y exclusivo sobre su propia tierra y los campesinos de su
territorio”, en tanto, “desde el punto de vista de la economía política, este proceso supone
la transformación de la renta en trabajo en renta en especie”. (Takahashi; 1986; 2).
El difícil equilibrio alcanzado durante la administración Tokugawa se enfrentará a una
difícil prueba cuando, en 1853, el comodoro estadounidense Matthew Perry ingrese a la
bahía japonesa con cuatro cañoneras apuntando hacia el puerto con el objetivo de abrir
forzosamente aquel país al comercio internacional y conseguir, como lo hizo, asentamientos
2 Antigua ciudad ubicada en la región de Kanto, conocido actualmente como Tokio (Capital de Este).3 Gobierno militar paralelo al del Emperador, el cual podría identificarse como general en jefe de las fuerzas armadas de Japón, a lo que se suma el poder político sobre el país.

exclusivos donde los comerciantes pudieras instalarse, como es el caso de Yokohama, y la
extraterritorialidad para sus diplomáticos.
Meiji: Paternalismo político y conflicto agrario
Como consecuencia de este nuevo encuentro beligerante con occidente4, las posiciones
sobre las relaciones que debía adoptar Japón con el resto de los países no podían mantenerse
tan ambiguas. Las nuevas condiciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, al que
le seguirían, Inglaterra, Alemania, Francia y Rusia5 aumentó las disidencias ya existentes en
el seno de la misma aristocracia, hecho que culminó en la división entre dos facciones, una
de las cuales, denominada Ishin Shishi, encarnó el sector más progresivo y pro – occidental
que defendía la restauración de un poder central y la abolición del shogunato.
El triunfo de esta facción, que desempeña un rol semejante al piamontés en il
Risorgimiento y la unificación de Italia, necesitará la alianza entre Toshimichi Okubo, Saigō
Takamori y Kogoro Katsura quienes darán el sustento militar con el cual se posibilita el
proceso de modernización del Japón bajo el régimen Meiji. La postura de esta facción
parece coincidir con las reflexiones de Habermas al decir: “la forma de la identidad
nacional hace necesario que cada nación se organice en un estado para ser independiente.
Sin embargo, en la realidad histórica el Estado con una población nacional homogénea ha
sido siempre una ficción. El propio Estado nacional genera los movimientos autonomistas
en los que las minorías nacionales oprimidas luchan por sus derechos. Y en la medida en
que el Estado nacional somete a las minorías a su administración central se sitúa en
contradicción con las premisas de autodeterminación de los que se reclama heredero.”6
Lo que hasta este momento parece una especulación acerca de este proceso “desde arriba” o
de “revolución pasiva”, quedará plasmado al momento de tener que sentar las bases de
legitimación. Al recorrer Europa y analizar en profundidad cada carta magna, se opta por la
constitución prusiana de 1850 para utilizarla como modelo. Ello responde a sus
características conservadoras y paternalistas, bien vistas por el Emperador en un momento
histórico que debía priorizar el orden, a diferencia de la tendencia más liberal de la británica
y la tendencia más democrática de la francesa. El objetivo del nuevo gobierno se expresa en
su lema: “país rico, armada fuerte”. Su tinte indiscutiblemente positivista producto de su
mirada hacia occidente se asemeja y complementa con los apreciados en la Argentina
4 Ya en 1596 había tenido lugar una crucifixión de 26 mártires cristianos en Nagasaki. 5 Antes de la apertura comercial sólo Holanda tenía derechos de intercambio junto con Kyukyu (Okinawa).6 Habermas, Jürgen. “Conciencia histórica e identidad postradicional”, en Letra Internacional, N°9, primavera 1988,p 7.

roquista de “paz y administración”, en el Brasil del “orden y progreso” o el Chile de “por la
razón o la fuerza”. Incluso, este proceso de transformaciones rápidas no representa un
proceso de ruptura, sino de reacomodación de los factores de poder. Es así, que los antiguos
daimyō lejos de ser desplazados de cualquier lugar de poder, se los institucionalizó, y se los
nombró cabeza de las nuevas prefecturas. Se puede señalar también lo escasamente referido
la limitación del poder imperial, se continúa utilizando el término súbdito y no ciudadano, y
sus derechos son otorgados como dádivas en vez de ser reconocidos como inherentes. Por lo
antes expuesto, la soberanía se reconoce en manos del Emperador y no del pueblo. El
aparato jurídico ensamblado así, que generó una gran conmoción al intentar convivar un
Código Civil de procedencia francesa con un Código de Comercio de procedencia alemana
pone de manifiesto contradicciones al interior del país y aporta al interrogante de “si el
desarrollo deba tener como su punto de partida lo íntimo del mundo industrial y productivo
o si pueda producirse desde el exterior, por la construcción cautelosa y masiva de una
armadura jurídica formal que guíe desde el exterior los desarrollos necesarios del aparato
productivo”.7
Tanto el país rico como la armada fuerte era aún un ideal muy lejano a la realidad, el Japón
feudal se desarrollo sobre la base de una agricultura pobre, tanto por la baja fertilidad de sus
tierras como por las técnicas de cultivos, que la hacen distinguirse del mismo período
europeo. La producción agrícola se hallaba estructurada en una parcelación pequeña y
mediana explotada por un campesinado que hasta el período Tokugawa representaba el 80%
de la población. En este momento es necesario comenzar a distinguir a los grandes
propietarios (jinushi) y los pequeños propietarios (fisaku) de los campesinos arrendatarios
(kosaku). Mientras el primero es capaz de una explotación y ampliación de sus
explotaciones agrícolas, mediante el arrendamiento de parte sus tierras a un sector del
campesinado, que o bien ha perdido sus tierras por deudas para el pago de la renta señorial o
bien necesita trabajo extra para la subsistencia, y por tanto se convierte en pequeños
campesinos arrendatarios dependientes (kosaku). Esta situación contiene varios casos
intermedios, en los cuales algunos fisaku complementan su actividad mediante un
producción manufacturera doméstica o convirtiéndose en arrendatarios de los jinushi, en un
tipo de explotación mixta o ji-kosaku. A pesar del gran poder aparente del sector jinushiano,
la propiedad efectiva del suelo ante de la Reforma correspondía al daimyō que cobrara un
tributo en especie (generalmente arroz).
7 Gramcsi, Antonio. Cuaderno de la Cárcel. Tomo 6. Cuaderno 22 (V). 1934. Ediciones Era. México. 1975

La Reforma Agraria y la Reforma del impuesto territorial (1873) alterarán los factores de
acumulación pero no la estructura de las relaciones de producción preexistentes. En pocas
palabras, la primera despojó de sus derechos a los daimyō y le otorgó a los jinushi un
moderno derecho de propiedad privada sobre la tierra, impuso la liberación del cultivo
(1871) y la posibilidad de compra / venta (1872). Mientras la segunda fijó tasa de impuesto
territorial aproximado de un 3% del precio de la tierra y no uno sobre la cosecha, que debía
ser pagado por cada individuo/familia y no por la aldea, recaudado directamente por el
nuevo Estado y no por los daimyō locales, efectuándose en dinero y no en especie.
El cultivador arrendatario entrega, primero y en especie, la renta al jinushi quien, a su vez y
tras la Reforma del impuesto territorial, paga una parte de la misma al Estado en dinero,
guardando el resto para sí. Notamos entonces la existencia de rentas en valor de uso por una
parte y, por otra, impuestos en valor de cambio. Así pues, la transformación de los
productos agrícolas en mercancía y dinero se efectuaba exclusivamente por medio de los
jinushi (Takahashi; 1986 ), hecho que se complementa a la vez que explica la apreciación de
Beashley sobre que “hay pruebas de acumulaciones de capital, pequeñas pero ampliamente
distribuidas entre los plebeyos” dándose inicio al capitalismo nipón”.
Tras haber realizado estas especificaciones aportaremos algunos datos para entender la
situación abierta con el período de reunificación. El terreno cultivado para 1877 era de 2
millones de Ha. de arrozales mientras éste se elevó a casi 3 millones hacia comienzos del
siglo XX. Para el mismo período, la producción estimada en 26,6 millones de koku se
incrementó hasta alcanzar entre 40 a 50 millones de koku. Este aumento, motivado
principalmente por las técnicas de secado e irrigación, nueva selección de semillas y la
masificación en el uso de abono produjo otro impacto de gran importancia: una revolución
demográfica. En el período 1873 -1903 la población pasó de aproximadamente 35 a 46
millones (Akamatsu; 1987). La conflictividad producto de estos cambios va a ser reprimido
de forma constante aunque se presenta como antecedentes los sucesos de 1831 en Choshu
donde grupos de jinushi y mercaderes empobrecidos por la alta tasa de inflación se
movilizan, en un claro ejemplo de defensa de intereses corporativos. Estos grupos mismos
dirigentes, sumando una masa importante de campesinos ya en 1868 reclamaran el derecho
de elección de los representantes de aldeas en la Isla Oki.
Las rentas cada vez mayores exigidas por los jinushi sumadas al impuesto territorial
provocaron que los pequeños propietarios y arrendatarios (fisaku) vendieran sus tierras y se
dedicaran completamente al artesanado y posteriormente conformarán la mano de obra en la

creciente producción industrial. La compra de tierras por parte de los ya grandes
propietarios le permitirá un aumento en su acumulación de capital, que no se verá reflejado
inmediatamente en la inversión en la producción, sino que fue el capital estatal recolectado
por el nuevo impuesto quien va allanando el camino mediante fuertes inversiones e incluso
endeudamiento exterior, al que luego se va cediendo en post de la ya conformada burguesía
urbana y la oligarquía terrateniente, que mediante sociedades privadas irán desplazando al
Estado y tomando control de los principales medios de producción, sobre todo la
exportación de la seda en rama.
Meiji: Relaciones internas y externas
Antes que de comenzar a desarrollar el proceso de conformación interna y externa del
Japón, conviene resaltar la creciente influencia externa que las medidas adoptadas tendrán y
a la vez señalar los cambios profundos que estos provocaron en el marco internacional,
podríamos denominarla una dialéctica en el desarrollo. Desde aquí partimos al analizar las
consecuencias del Tratado de Kanagawa. Las malas condiciones de negociación en que
quedó Japón le obligaron a una medida audaz, la modernización completa de su economía y
su sociedad.
Con tales perspectivas a la vista, y considerando el gran poderío occidental, su total
inconveniente en usarlo y lo que estaba ocurriendo en países cercanos de la región, cítese el
caso de China, el Emperador (tennō) Meiji estimulado por la incapacidad de los Tokugawa
demostrada para resolver este asunto, encaró una rápida y efectiva ofensiva con el propósito
de subordinar a dicho clan y hacerse con el control de la situación. El conflicto definido en
cinco batallas es conocido como Guerra Boshin, que es señalado como punto de
culminación de un período feuda, con la particularidad de un gobierno de carácter no
democrático sino imperial, esto es, de origen sagrado e inviolable8.
A la par que se eliminaba la auto-reclusión (sakoku) se reunificaron cerca de 265 territorios
feudales que pasaron a dependencia directa del nuevo Estado de tipo moderno como base
para un sistema fiscal unitario, el servicio militar obligatorio y la consiguiente persecución a
todos los samuráis que pretendieran continuar siendo autónomos. La persecución de espada
(Katana – gari) tenía por objetivo el desarme definitivo de la población, y por tanto la
polarización entre una sociedad civil campesina y los soldados profesionales surgíos del
8 Constitución del Imperio de Japón (1889), Capítulo 1: Del Emperador, artículo III

ejército. La occidentalización llegó al núcleo mismo del sistema de gobierno, que quedó
definida desde entonces y hasta la nuestros días como una monarquía constitucional
plasmado en 1875 con la conformación de dos cámaras, la más importante de las cuales, el
Senado (Genroin) distaba mucho del sistema moderno representativo puesto que estaba
compuesto por los miembros de la oligarquía designados por el Emperador. El ingreso
representativo en el Genroin resultaría un peligro para todo este proceso de reforma liberal
ya que aún los administradores (ex -bushi), como los gobiernos de las prefecturas (ex –
daimyō) veían con desconfianza la implantación de una cultura extranjera en una de las
sociedades con tradiciones milenarias más antiguas. Para minar el poder de los sectores más
aristocráticos y reacios se eliminó los privilegios de castas y se otorgó el derecho de apellido
para todos los individuos, antes reservado para el estamento samurái y de importantes
terratenientes y comerciantes.
Pero Japón y por consiguiente el Emperador mismo, no creía sólo en la necesidad de
imponerse en la política interna sino en la externa también. Es por ello que ideó un sistema
para maximizar las fuerzas productivas. La escasez de recursos y de tecnologías de
producción le obligaron a importarla desde el exterior, por lo cual su balanza comercial se
registra, salvo escasa excepciones, en saldos negativos. Para obtener los recursos necesarios
para la importación se debió incrementar considerablemente las exportaciones, sobre todo
de materias primas, como la seda, té, pescado y arroz entrando rápidamente en competencia
con un gigante asiático como China, posteriormente sumó la exportación de carbón de baja
calidad para el aprovisionamiento de los buques occidentales, cobre y algunos productos
artesanales como cerámica y lacas. Así tanto las importaciones como las exportaciones
tenían un carácter fuertemente dependiente de las condiciones internacionales, por lo cual el
modelo se expresa frágil y con escasa proyección a futuro. Entre las primeras medidas el
gobierno instituyó un servicio postal entre Tokio y Osaka (1871) y posteriormente un
trazado ferroviario Tokio y Yokohama.
Japón había comenzado gracias a los capitales estatales su propia revolución industrial, y
como tal buscaría nuevos mercados y adquisición competitiva de materias primas para
manufacturar. Así mientras la mayoría de las potencias europea tenían sus colonias y
enclaves, Akamatsu señalará que “su política de conquista se explica por la tensión de esta
economía que no podía tolerar el menor estancamiento”, y tiene mucha razón, ya que no
tardará en comprender la importancia de crear un área de influencia para la protección de
sus intereses, táctica similar a la utilizada por la Unión Soviética con sus países satélites, y

la penetración en la Península de Corea como la puerta expansión al territorio continental, y
estallará entonces la Guerra Chino-Japonesa (1894 – 1895), con victoria nipona y anexión
de Formosa (Taiwán). Años más tarde, el conflicto territorial se entablará con similares
causas en la Guerra Ruso – Japonesa (1904 – 1905), en la cual años más tarde conseguirá la
anexión de Corea.
Conclusiones
En un breve recorrido y quizás abusando de la descripción tratamos de mostrar los
principales elementos constitutivos del ingreso en la Era Meiji y del Japón moderno. Sin
planes de cerrar ninguna fuente de análisis creemos que lo expuesto anteriormente
contribuye a un análisis de Revolución Pasiva así como a mostrar una alternativa de
revolución industrial inducido por las necesidades de un Estado que debe conformarse
rápidamente ante una inminente ocupación extranjera o competencia comercial fuertemente
desigual. También, queríamos dejar asentado, a nuestro criterio claro está, como una
denominada “Revolución”, lejos de eliminar el sistema de opresión y explotación de una
clase sobre otra, la institucionaliza y extiende sobre todo el territorio para una creciente
acumulación de capital al estilo europeo-norteamericano.
Para concluir nos parece importante señalar que el período iniciado en 1868 y que culmina
en 1912, conocido como Era Meiji generó y continúa generando a un debate sobre cómo
mencionar al proceso que le dio origen. Se ha hablado de revolución, como lo hecho más
arriba, cuando hemos intentado demostrar que en todos los niveles hubo una reforma “desde
arriba” que buscó la instauración de un gobierno central (tennō) con control absoluto y
eficiente de su territorio y su población. Es en este sentido que se unificaron los territorios,
adquiriendo las grandes extensiones de terrenos (Han) de los daimyō mediante “billetes”,
se eliminó el sistema de castas, se modificó los impuestos en especie (arroz) por uno en
dinero y se prosiguió al desarme de los samurái. Muy importantes todas, pero insuficientes
para la modificación del proceso de producción / distribución de excedentes, puesto que esta
no era la idea. La modernización de la agricultura marcó más diferencias en la producción
que en el estilo y calidad de la vida rural. Entiendo entonces que más allá de estas
modificaciones no hubo un mejoramiento sustancial en la calidad de la inmensa mayoría de
la población, compuesta por campesinos, nos parece incorrecto el uso del término
revolución.

El otro término, el de Restauración Meiji, que alude a la restauración del poder del
emperador (tennō) sometido durante siete siglos al poder del Shogunato. Aunque
significativo en este aspecto parece inexacto para denominar el proceso que inició el paso
del período feudal japonés al moderno, con sus particularidades, y las sucesivas medidas
tendientes a la incorporación al comercio mundial. El proceso de restauración de un poder
central (bakufu) había ya comenzado en el período Tokugawa, mientras que coexistían los
territorios a los que se les brindaba cierta autonomía. Además cuesta imaginar una
restauración cuando hemos mencionado una abundante cantidad de medidas tendiente
justamente a romper con el pasado, que a vistas del Emperador, resultaban humillantes
frente a la supremacía norteamericana y europea.
Por todo lo expuesto, una propuesta de denominación de este período como de
Reunificación Meiji podría acaso no generar falsas apreciaciones, aunque claro está, que
sería necesario mayores investigaciones sobre temas aquí no mencionados como los
intelectuales y la educación, entre otros.

Bibliografía
Akamatsu, Paul. Meiji 1868 Revolución y Contrarrevolución. Historia de los movimientos
sociales. Siglo XXI. Madrid. 1987.
Beashley, W.G., Historia Contemporánea de Japón. Alianza, Madrid, 1995.
Constitución del Imperio del Japón (Constitución Meiji) 1889. Consultado en:
http://www.geocities.ws/obserflictos/constitucionmeiji.html
March Tappan, Eva. The world's story: A History of the world in story, song and art. En vol. I: China, Japan, and the Islands of the Pacific. Boston. 1914, pp. 427-437. Consultado en: http://www.geocities.ws/obserflictos/perry.html
Howsbawn, Eric. Del Feudalismo al capitalismo. Editorial Crítica. Barcelona. 2006. pp. 1 -6.Consultado en: www.biblioteca.org.ar/libros/131831.pdf
Margadant, Guillermo F. Evolución del derecho japonés. Era Meiji. Consultado en: biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/550/13/pdf.
Pelegrín Solé, Ángeles. Historia económica de Japón. 2008. Consultado en:
disposit.ub.edu/dispace/bitsream/2445/5301/1
Takahashi, Kohachiro, Del feudalismo al capitalismo. Crítica, Barcelona, 1986.
Villaseñor Rodriguez, Fernando. La importancia del modelo occidental de derecho en la
creación del Estado Japonés. En Boletín Mexicano de derecho comparado. Vol. XLIII; N°
127, enero – abril 2010, pp. 297 -321. Consultado en:
www.redalyc.org/pdf/427/42715760009