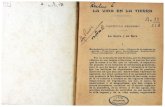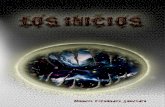UA -Xoclhtmtlco departamento de · nas áreas, en particular tenemos el ejemplo, hoy, del área...
Transcript of UA -Xoclhtmtlco departamento de · nas áreas, en particular tenemos el ejemplo, hoy, del área...
Universidad Autónoma Metropolitana
rector general , doctor Julio Rubio Oca
secretaria general , maestra Magdalena Fresán Orozco
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
rector , químico Jaime Kravzov Jinich
secretaria de la unidad , maestra Marina Altagracia Martínez
División de Ciencias Sociales y Humanidades
director , doctor Guillermo Villaseñor García
secretario académico , licenciado Gerardo Zamora Fernández de Lara
Departamento de Relaciones Sociales
jefe del departamento , doctor Alberto Padilla Arias
edición: Rutilio Hilario Pérez
corrección: Leticia G. Cárdenas Cabrera
diagramación: Hilario Pérez Gabriel/ Virginia Lechuga Castillo
portada: Hilario Pérez G/R
primera edición. septiembre de 1997
Derechos reservados © 1997, Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
Calzada del Hueso 1100
colonia Villa Quietud, Coyoacán
04960. México, D. P.
ISBN 970-654-027-X
impreso y hecho en México
printed and nade in Mexico
Contenido
Presentación 9
Palabras de bienvenida 11
Educación, cultura y procesos socialesAdriana García Gutiérrez
17
La evaluación del sistema modular : el tronco interdivisionalLuis Berruecos Villalobos, María Isabel Arbesú García , Héctor Javier Delgadillo Gutiérrez,Edgar Jarillo Soto, Francisco Pérez Cortés
21
La investigación social por módulosHugo Enrique Sáez Arreceygor
29
La carrera de sociología y sus egresadosMartha Eugenia Salazar Martínez
35
El modelo Xochimilco y la formación curricular del sociólogo dentro del sistema modular
Arturo N. Fonseca Villa
39
Planeación y gestión en la UAMJavier li_ Ortiz Cárdenas, Rogelio Martínez Flores
43
Permanencia escolar y gestión universitariaRogelio Martínez Flores, Javier E. Ortiz Cárdenas
Educación, subdesarrollo y crisis: México 1965-1994
55
(diagnóstico sobre el papel de la educación primaria)Alejandro Martínez Jiménez
61
Identidad y CulturaJosé Luis Cisneros, Lauro Hernández
65
Identidad y AlteridadGabriela Contreras Pérez
69
La computadora una herramienta nueva en la educaciónPablo Mejía Montes (le Oca, Hilario Anguiano Luna
Algunos lineamientos generales de normalización para realizar publicaciones científicas
73
en el área de las ciencias sociales
Francisco Fierros Alvárez75
La informática y los procesos editoriales en sociologíaRutilio I ilario Pérez
79
Desarrollo del capitalismo y movimiento obreroGuillermino Bringas Santóvo
83
Neocorporativismo, flexibilidad y japonización en la industria mexicanaRon ([(1(10 Contreras Tirado
85
Notas sobre el corporativismo sindical con referencias al caso mexicanoGuillermina Bringas Suntoyo
87
Formación basada en competencia laboral
tilurru Augusto Gómez Solórzano91
i,a experiencia productiva toyotista y la salud obrera
Alano Ortega Olivares101
Clases sociales y estructura agrariaMuera Eugenia Reyes Ramos
107
i_a pol.!ica social y los indios
Enrique C'urra'eras, Patricia García, Patricia Moreno111
La gestion municipal desde una perspectiva comparadaSereio Alejandro Méndez Cárdenas
113
-l endencias de las agriculturas hegemónicas: el caso de la PACArturo León López
121
1 1 conflicto agrario en Chiapas: 1934-1964
Ala Lu,5enia Reyes Ramos127
El ocaso del corporativismo agrario notas sobre élites políticas y organización campesina en la CNCAlvaro Fernando López Lara
131
Acumulación, composición de capital y trabajo campesinoRuhelia Alzare Montova
137
Istudio sobe intenciones de voto en el municipio de Morelia
Jorge iltufgata Espina, Margarita Castellanos Ribol139
Procesos de dominación, clases sociales y democratizaciónGerardo:1valos Tenorio
Lo gobernable e ingobernable de la democracia en America Latina una crítica al modelo
147
de la gobernabilidad democráticaJaime Oso/1o Urhina
151
G^ohalizaeión y reformismo estatal en el siglo XXIFer'nanrlo Bazúa Silva
159
(ilohal,i.acfón y reforma del Estado (cinco notas)
Gwzrrdo .halos Tenorio183
Presentación
El interés de nuestra universidad y particularmente de la sociología, por tratar de buscar respuesta
a muchos de los problemas que aquejan a nuestras sociedad contemporánea, es sin duda uno de
las principales retos y preocupaciones que tiene nuestro Departamento de Relaciones Sociales.
Sobre todo, porque si bien es cierto que la historia de una disciplina como la sociología es
relativamente nueva en México, también es cierto que como campo de producción del conoci-
miento ha logrado una basta producción literaria. Sin embargo, mucha de esta producción
-aunque nos duela admitirlo-, dista ampliamente de propuestas concretas capaces de cooperar
directamente en la resolución de muchos de los problemas cotidianos que requieren y exigen
solución inmediata por parte de la ciudadanía.
El motivo de este volumen, que concentra más de treinta ensayos de profesores investigado-
res del Departamento de Relaciones Sociales, tiene como propósito poner en el tamiz de la
discusión diferentes interpretaciones y arribajes para el tratamiento o explicación de problemas
sociales que se vuelven objeto de estudio para la sociología, pero no desde una interpretación
autónoma y cenada por la fronteras ideológicas, sino más bien una articulación multidiscipli-
naria capaz de esclarecer la intrincada complejidad en que se entretejen muchos de los actuales
problemas sociales. Así, estas reflexiones nutridas desde una diversidad analítica se confabulan
con la antropología, la comunicación, la pedagogía, la psicología, la historia, la estadística y
la politología entre otras.
Es así como encontramos en esta diversidad de interpretaciones, -producto de nuestro
primer encuentro de investigación- que en un primer momento parecieran desarticuladas, sin
embargo, no es adecuado unjuicio de esta naturaleza, ya que los criterios con los que se exponen
estas reflexiones están estructuradas por cuatro grandes tópicos, los cuales conforman las líneas
rectoras de nuestras áreas de investigación en el Departamento.
En el primer apartado titulado Educación, cultura y procesos sociales, se exponen algunasreflexiones de autoevaluación, por así decirlo, en torno al papel que ha tenido nuestra
universidad en la formación de sociólogos, una segunda reflexión estaría dada por una mirada
a nuestra sociedad desde la cultura para finalizar con un anclaje en la exposición de experiencias
particulares en la utilización de la informática y la difusión de nuestra producción.El segundo apartado Desarrollo del capitalismo y movimiento obrero, encontramos una
constante preocupación en estas reflexiones por tratar de esclarecer cual es papel del corpora-
tivismo en torno a las nuevas formas de organización del trabajo y el papel de la competencialaboral frente a esta.
Posteriormente, el apartado Clases sociales y estructura agraria, es sin duda un espacio de
reflexión que prioriza la necesidad de revalorar la importancia que adquieren hoy día los
9
estudios relacionados con los pueblos indios, los conflictos agrarios y el desarrollo agrícola denuestro país.
Para concluir el apartado, Procesos de dominación, clases sociales y democratización,
despliega una serie de reflexiones teóricas entorno al debatido problema de la reforma estatal,
la globalización y la democracia en Latinoamérica. En éste, sin duda encontraremos una serie
de aportaciones capaces de ayudarnos a comprender la coyuntura política que vive hoy nuestro
país.
Finalmente solo nos resta agregar que los ensayos vertidos en esta mennoria fueron recopi-
lados y seleccionados del primer encuentro de investigación sociológica del Departamento de
Relaciones Sociales, realizado en Oaxtepec, Morelos, los días 12, 13 y 14 de junio de 1996;
evento organizado y coordinado por José Luis Cisneros, Sergio Méndez Cárdenas, Celia
Pacheco Reyes.
JOSÉ Luis CISNEROS
7 U
Palabras de bienvenida
Palabras de bienvenida del doctorAlberto Padilla Arias
Es para mi muy grato el dirigir a ustedes unas palabras en este
Primer Encuentro de Investigación Sociológica de nuestro
departamento; no sólo por el significado que estos hechos
tiene al reunir a tan destacados investigadores en diversas
especialidades, sino además porque se trata de una muestra
de unidad en la diversidad para apoyar la consolidación de un
departamento con un enorme potencial en el marco de la
comunidad de la Unidad Xochimilco de la UAM. Quiero en
este momento traer a mi memoria algunos hechos destacados
de la historia de nuestra unidad y posteriormente efectuar
algunas reflexiones que considero pueden ser de relevancia
para este evento académico.
En primer lugar se hace necesario recordar cómo este des-
pliegue del sistema modular en Xochimilco, tanto desde el
punto de vista del diseño curricular, como modular nos llevó
prácticamente seis años al equipo de investigación, pero para
conformar un plan original que ha constituido un paradigma
educativo a nivel superior que se ha difundido ampliamente en
otras instituciones de educación superior, tanto en el centro
como en el interior del país y aún en el extranjero, sobre todo
en paises hermanos de América Latina.
Entre tanto, mientras nosotros hacíamos esto en la unidad
las otras dos Iztapalapa y Azcapotzalco avanzaban en la
conformación de sus planes y programas de investigación,
prácticamente desde el principio de las actividades de la
Universidad. A nosotros por el contrario la consolidación del
sistema modular nos llevó aún más tiempo, para poder
rediseñar los planes y programas de una gran cantidad de
carreras en las tres divisiones y en particular en nuestra
propia división; así formalizamos el esquema triádico: do-
cencia, investigación y servicio como un modelo ideal de
trabajo modular.
No podemos negar que este hecho nos entrampó en una
dinámica que debilitó el plan de investigación de la unidad
y en el caso que nos ocupa del Departamento de Relaciones
Sociales. No fue sino hasta el Primer Congreso Interno de la
UAM Xochimilco en 1981, que se pudo valorar el problema
y se comenzaron a tomar las medidas pertinentes del caso,
esto es, Xochimilco había descuidado la organización de la
investigación generativa o sea aquella que debían realizar
los profesores. Hay que recordar que la organización depar-
tamental característica de nuestra universidad se estructura
a partir de equipos de investigadores que tienen asiento en
un Departamento.
De esta manera no sería sino hasta principios de los
ochenta que se daría inicio a los esfuerzos por formar algu-
nas áreas, en particular tenemos el ejemplo, hoy, del área
Educación, Cultura y Procesos Sociales, de la cual yo formé
parte en sus inicios y que con muchos esfuerzos logramos
formalizar su estructura y registrarla posteriormente en me-
dio de una cantidad enorme de obstáculos frente al Consejo
Divisional. Sin embargo, el trabajo se continuó sin interrup-
ción hasta lograr un reconocimiento oficial; desgraciada-
mente no fue el caso de todas las áreas en virtud de que no
existía una forma instituida de organización de la investiga-
ción en el departamento.
Por otra parte, las áreas de investigación se fueron articu-
lando fuertemente a las áreas de concentración de la carrera
de Sociología y en cierta medida esto impidió impulsar de
manera definitiva, la investigación generativa frente a la
reproductiva o recreativa, esto es, la que se realiza básica-
mente en el aula. No será sino hasta recientemente, a princi-
pios de los noventa que se ha comenzado a otorgar a las áreas
de investigación un espacio relativamente autónomo para la
producción científica en el campo de la sociología política,
educativa, rural o del trabajo.
En su concepción inicial las áreas son las estructuras
departamentales que permiten organizar el trabajo de inves-
tigación de los profesores del departamento; en otras pala-
bras, el departamento en nuestra universidad es el centro de
la actividad académica en virtud de que es la instancia que
cuenta con los investigadores que realizan el trabajo cientí-
fico y prestan servicios a la docencia a solicitud de las
coordinaciones de las licenciaturas que a su vez dependen
de la dirección de la división, ello garantiza que el conoci-
miento generado en las áreas por los profesores llegue fresco
a las aulas y se pueda de esta manera enriquecer a las
licenciaturas.
11
Investigación sociológica
Sin embargo, se venía procediendo a la inversa, lo que
generaba efectos perversos al no actualizar el conocimiento
por el carácter conservador que la docencia tiene en el
modelo tradicional, pero, también de alguna manera en nues-tro modelo, de hecho, tratándose del sistema modular, pode-
mos decir que se reproduce el conocimiento en el aula pero
se crea fundamentalmente en las áreas a través del esfuerzo
de los investigadores; así la fuente del cambio permanente y
de la producción científica está en las áreas de investigación
de la que forma parte la mayoría, con ello tenemos una
estructura departamental, sana , dinámica en constante reno-
vación y actualización la que permite alimentar a su vez las
tareas sustantivas de la docencia, el servicio y la difusión,
sin la generación de nuevos conocimientos. Sin la revisión
constante de los avances científicos a nivel de toda la UAM,
de los diversos centros de investigación a nivel local y
nacional, corremos el riesgo de perder el momento más
significativo de este departamento que cuenta hoy por hoy
con un número considerable de profesores investigadores
del más alto nivel con amplia experiencia.
Además, a sabiendas de que contamos con un número
considerable dejóvenes investigadores en proceso de forma-
ción que vienen empujando fuerte, es nuestra responsabili-
dad en este momento consolidar el esfuerzo de todas la áreas,
devolverles la centralidad que han de tener con sus recursos
necesarios para un sano crecimiento y desarrollo, a fin de
lograr una alta producción de conocimientos que incidan en
la transformación del entorno de la universidad, en la forma-
ción de mejores cuadros en el campo de la sociología a través
de la docencia y de servicio, así como en la difusión de la
producción científica del Departamento en el campo de la
sociología y, en las ciencias sociales y humanas en general.
De esta manera, sin descuidar la carrera a la que hemos
dedicado, desde fines del año pasado, hasta estos últimos
días, gran parte de nuestro esfuerzo para lograr integrar la
nueva estructura curricular y cada uno de los nuevos módu-
los, habremos de lograr la creación de un espacio con auto-
nomía relativa para las áreas de investigación que no nos
haga girar en torno a la docencia sino a los particulares
objetos de estudio de las mismas, esto es de las áreas,
facilitando los espacios de creación del conocimiento tan
necesarios y tan caros para la universidad por las carac-
terísticas que tiene nuestro modelo.
Si se dan estas condiciones habremos logrado dar un paso
sumamente importante en la Unidad Xochimilco que no solo
contará con un paradigma modular, ejemplo en México y en
varios países en América Latina sino que podrá contar con
la estructura básica para la consolidación del modelo depar-
tamental. El reto en consecuencia es armonizar el trabajo de
las áreas de investigación al sistema modular en donde se
puedan articular ahora sí de manera creativa y productiva,
investigación y docencia para, luego comenzar el trabajo
sobre el servicio. La organización de las áreas a su vez en
líneas troncales de investigación pueden facilitar su vincu-
lación con el pregrado y el posgrado, armonizando de esta
manera todo el trabajo departamental.
Finalmente, deseo agradecer a la comisión organizadora,
la oportunidad que me han dado para dirigir a ustedes estas
palabras de reflexión y aliento y, a su vez, desearles lo mejor
en estos tres días de trabajo.
Mensaje inaugural del químicoJaime Kravzov Jinich.
Este evento constituye un esfuerzo de los diversos equipos de
investigación del Departamento de Relaciones Sociales que
se encuentra unido y comprometido con una reorganización
interna, aquella que contempla el diseño de la estructura
curricular y modular de la licenciatura en sociología, as¡
como la reconfiguración de las áreas de investigación con
objeto de poder consolidar la estructura departamental que se
encuentra quizás en uno de sus mejores momentos, dados lo
cuadros de investigadores que lo conforman.
El Departamento se ha visto envuelto en una dinámica de
trabajo continuo -en comisiones-, lo cual resulta a veces
angustioso, a veces fatigante y a veces frustrante, pero uste-
des lo han superado y lo han visto coronado por el éxito, al
concluir el programa que pronto será implementado, al pa-
recer el próximo trimestre; esta tarea ha sido parte de una
coordinación entre las mismas áreas de investigación, lo que
da cuenta de una actitud responsable frente a los programas
divisionales de docencia a nivel de pregrado pero sin olvidar
el posgrado, ya que en otro momento este Departamento
tuvo su responsabilidad en impulsar el proyecto de Maestría
en Educación, además y siempre sin descuidar, los aspectos
docentes de cada trimestre, lo que es sumamente loable.
Hoy, ustedes se preparan para debatir sobre los diversos
programas de las áreas de investigación a las que pertenecen,
ya que habrán de realizar un intercambio muy saludable de
los diversos avances de los proyectos de su trabajo, para
obviamente recibir el aliento, las recomendaciones, pero
también la crítica objetiva y constructiva de los conocimien-
tos que están en gestación, y obviamente nada es más dificil
que la producción de una idea, de un saber nuevo en un
mundo donde todos los avances científicos y tecnológicos
aparecen día a día en libros, revistas y publicaciones de la
más diversa índole. Como todos sabemos nuestra universi-
dad está comprometida no solamente con esta modernidad,
sino sobre todo con el avance científico que puede repercutir
en el mejoramiento de las condiciones de los sectores mayo-
12
Palabras de bienvenida
ritarios y más desfavorecidos de nuestra sociedad. Se sabe
del esfuerzo de los profesores del departamento que apoyan
programas populares que son indispensables para aminorar
la injusticia y violación de los derechos humanos tan fre-
cuentes -desgraciadamente- en nuestro país.
Esto, en general o casi nunca, da puntos, pero habla de la
calidad y del esfuerzo colectivo de un departamento, habla
de que es un producto de la reflexión y del análisis que se
desarrolla en estas áreas; se conoce su interés por vincularse
con organismos nacionales e internacionales, para evitar su
aislamiento en el campo profesional, en lo relativo a la
Sociología de la Educación por ejemplo, AMIE (Asociación
Mexicana de Investigadores de la Educación), la AELAC
(Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe);
la sociología del trabajo también tiene relaciones, la rural,
política, etcétera, con ellos ustedes han hechos eventos de
gran trascendencia, y espero que continúen haciéndolo. Su
esfuerzo por redefinir la organización interna y su esfuerzo
editorial a través de la revista Relaciones, así como su
participación editorial en otras revistas de la UAM, internas
y otras externas o por la publicación de libros es ya bien
conocida, con ello llegamos a entender lo que se produce en
las áreas de la carrera de sociología.
Una cuestión importante es que los puntajes de los nuevos
aspirantes a la carrera de sociología se han incrementado y
la mayoría de ellos son de primera elección, cosa que no
sucedía en los últimos trimestres. Ninguna tarea dentro de la
universidad es sencilla pero, si alguna es dificil es aquella
que se relaciona con romper la inercia de algunos trabajos
ya formalizados, iniciar cambios resulta sustantivamente
dificil, pero hay que buscarlos a fin de lograr la unidad de la
tarea en un esfuerzo común sin que se pierda la diversidad
ideológica e incluso disciplinaria. En consecuencia el traba-
jo que hoy, se continúa habrá de dar frutos que tengan
repercusión, por mucho tiempo, espero yo, dentro del depar-
tamento y de la división de las ciencias sociales.
En muchos aspectos resulta de mayor dificultad para su
desarrollo y producción que las llamadas ciencias duras, en
virtud de los elementos de precisión y legitimización se
encuentran en el discurso de la teoría y el método, o tomando
una mayor determinación en el empleo de las categorías, en
un proceso hermenéutico de ajuste a la realidad concreta. No
basta contar con el dato duro que sustente la hipótesis de su
trabajo, sino que requiere que el análisis adecuado y de la
precisa interpretación con constante vigilancia de la proce-
sos subjetivos e ideológicos; por ello, se entiende la respon-
sabilidad y el esfuerzo que han de realizar a fin de producir
artículos de arbitraje internacional o nacional; de sustentar
ciertos principios en algún congreso o foro donde ustedesparticipan, la mayoría de sus reportes de investigación son
cuidadosamente revisados y criticados al interior de las
áreas. Este departamento cuenta con una proporción muy
elevada de profesores con posgrado, maestrías y doctorados,
así como categoría de titulares, lo que da cuenta de experien-
cia y que buena parte de su tarea en estos años ha estado
concentrado en adquirir estos grados académicos y lo que
les ha permitido formarse como investigadores. Y es a partir
de aquí, que está iniciando una nueva época, para lograr
avances sustantivos en la consolidación de las áreas de
investigación y con ello del Departamento.
Para los profesores nuevos o noveles o jóvenes, son los
espacios donde habrán de formarse a mediano y corto plazo,
contando con el apoyo y la dirección de los profesores más
experimentados, además de que, las áreas constituyen una
estructura fundamental para proporcionar los elementos de
identidad institucional, para todos y cada uno de sus miem-
bros, que no les desaliente el intenso trabajo al que estarán
sometidos por tratarse de una tarea ingrata a veces y a ratos
muy árida, que da la impresión que no se está llegando a
ningún lado. Finalmente, sí se llega y sí existen recompensas
para esos esfuerzos.Será quizá más adelante que la tarea ya iniciada por
algunos de ustedes, se articule con las otras dos unidades de
la UAM. Quizás también antes de realizarla, habría de pen-
sarse en articulamos con las divisiones de la UAM Xochimil-
co, sabemos que muchos de los aspectos y de los problemas
que se trabajan en la división de biológicas, tienen un aspec-
to sociológico que a veces no lo sabemos atender con su
profundidad, los aspectos de la salud, de la vivienda, tienen
mucho que ver con los aspectos sociales que se desarrollan
en esta sociedad nuestra.
Recientemente nos reunimos en un ciu ampliado donde
estuvieron sus coordinadores, los jefes del Departamento,
director de División, secretaria de Unidad, para que se nos
presentara un análisis de resultado de nuestros egresados,
con satisfacción se vio que quizá los egresados de la uAM
Xochimilco son los que mejor se han incorporado al nuevo
mundo que nos espera allá fuera, tan duro y tan difícil; sin
embargo, no es suficiente saber que encuentran trabajo, sería
interesante saber en qué están haciéndolo, para qué lo están
haciendo y cómo lo están haciendo, en este sentido es muy
importante que ustedes conozcan estos resultados, los valo-
ren, juzguen si estuvieron bien recolectados, etcétera, pero
sobre todo de acuerdo con la filosofia de lo que deben ser
nuestros egresados.
Creo pues, que hemos hablado suficientemente; agradez-
co al profesor Padilla la invitación a nombre propio y a
nombre de la secretaria el estar con ustedes; saben pues que
son estos momentos los que realmente hacen importante yvaledera nuestra posición administrativa, que podemos com-
13
prrae(igaeibn mr'iologiro
partir con ustedes y ver, cómo va creciendo un área, cómo
va creciendo un departamento es lo que da satisfacción; les
agradecemos y sobre todo nos volvemos a comprometer en
el esfuerzo que ustedes están haciendo para buscar las posi-
bilidades materiales y académicas en las que ustedes puedan
encontrar mayor éxito, muchas gracias, les deseo los mejores
éxitos en sus trabajos.
Palabras del director de Ciencias Socialesy Humanidades , doctor GuillermoVillaseñor García
üace como año y medio o un poco más, al plantear la
posibilidad de la dirección de la División, expuse desde ese
tiempo dos principios que me siguen pareciendo básicos
hasta este momento, fueron en primer lugar, tratar de buscar
la primacía de lo académico como el elemento determinante
y subordinante de la toma de decisiones y de todos los
procesos que pudiéramos llevar a cabo y, segundo, como
pienso que la academia por sí misma no tiene razón de ser,
que ésta a través (le sus propios desempeños académicos
pudiera tener una presencia real en la sociedad, de manera
que se pudiera convertir en un elemento fundamental; no el
único ni mucho menos, es decir, que se convierta en un
elemento imprescindible de la transformación de nuestras
relaciones sociales, conforme va pasando el tiempo.
Y este último año de crisis que vivimos en México, me
convenzo más de la necesidad de este binomio -nos hemosconvencido, hablo en plural, porque no soy el único que
piensa así, se que hay muchos de ustedes que comparten
esto-, nos hemos ido convenciendo cada vez más, porque, no
solamente sentimos que se nos deshace nuestro país, sino que
al mismo tiempo que se nos está deshaciendo, se nos está
planteando el reto tic la reconstrucción de este país.
Y en esta situación, en la cual no solamente tenemos que
reconstruir algunos elementos de nuestro país, sino práctica-
mente la totalidad y que tenemos que reasumir nuestras raíces
culturales en el que tenemos que reasumir nuestra presencia
como académicos en una sociedad, necesitamos tener muy
claras, cuáles son las guías, cuáles son las formas con las que
siendo esencialmente académicos, siendo profundamente
académicos, seamos también profundamente transformado-
res y profundamente constructores de estas relaciones socia-
les que se nos están deshaciendo.
Necesitamos pues de alguna manera tener muy clara, nuestra
ncrcepción, nuestra conceptualización y nuestra práctica, so-
bre qué tipo de sociedad queremos, y dentro de ese tipo de
sociedad, cuál es la función social que nuestra academia y
nuestra sociología puedan aportar.
Se ha dicho que la sociología, ha perdido identidad,
seguramente sí, sabemos que los paradigmas están de cabe-
za, que están construyéndose nuevos paradigmas, nuevos
paradigmas que aparecen desde Europa hasta La Realidad.
También en la realidad se están construyendo nuevos
paradigmas sociales, y curiosamente se ha incrementado la
demanda -cuáles sean las razones, habrá que discutirlas-, de
estudios para sociología, y como se señaló anteriormente en
la última selección que se hizo para estudiantes, todos son
de primera opción, lo cual es un elemento muy favorable,
muy positivo, por lo tanto, quiere decir que, tenemos materia
sobre la cual trabajar, en una perspectiva de construcción
social sumamente estimulante.
En la División, he encontrado en los jefes de departamen-
to una disposición que me parece sumamente positiva, para
tener no cuatro departamentos yuxtapuestos, sino para poder
entrar en relación de manera que hagamos una interdeparta-
mentalidad y que esa interdepartamentalidad sea lo que le dé
razón de ser a la división de ciencias sociales, esto me parece
que es un dato muy importante que hay que tenerlo en cuenta
y es una realidad a la que hay que sacarle provecho, es una
disposición real de las jefaturas de departamento.
Tenemos por otro lado, la coyuntura que me parece
sumamente importante del nuevo Plan de Estudios, un
nuevo Plan de Estudios que sabemos que ha sido objetado
dentro del ámbito de los profesores, el ámbito de los
alumnos, que fue objetado en el Colegio, sin embargo, ha
salido adelante.
Me parece que independientemente de las limitaciones
que seguramente tiene, ofrece un abordaje mucho más gene-
ral, en el buen sentido de la palabra, más de formación
básica, pero sólida, sin especializaciones prematuras pre-
vias, con todas las consecuencias que esto lleva por la
desaparición de las áreas, y un plan ante el cual la respuesta
de ustedes como responsables inmediatos de la operación ha
sido realmente saludable, emotiva, estimulante; sabemcs
que hay -ustedes lo saben mejor que yo-, la colaboración en
estos momentos, para la conformación de los nuevos módu-
los que ha revivido algo que yo sentía muy aletargado dentro
del departamento, que era el compromiso con estas acciones
cotidianas de construcción de la docencia, que va acompa-
ñada de la investigación, para la que se han formado equipos
de trabajo, a mi me parecía también un elemento muy difícil,
sin embargo, el colectivo del Departamento a sabido respon-
der ante tales retos.
Así pues, les felicito y estoy seguro que tendrán mucho
éxito en estos días.
t4
Educación , cultura y procesos sociales
Adriana García Gutiérrez
Historia del área
Como todos sabemos, las áreas de investigación nacen como
un elemento importante del proyecto innovador de la UAM-X.
Los orígenes del área se remontan a 1981 cuando se
definió el objeto de estudio, la argumentación conceptual, y
cl nombre de la misma que fue en sus inicios "Clases
sociales y reproducción social". Los primeros integrantes
del área fueron los profesores: Sonia Comboni, José Manuel
Juárez, Lauro Hernández, Alberto Padilla, Manuel Quijas,
Alejandro Martínez, Margarita Castellanos, Jorge Munguía,
y Jesús Fabela. entre 1982 y 1993 se incorporan los profe-
sores: Javier Ortiz, Rogelio Martínez, Francisco Fierros,
Hugo Sáez, Hilario Anguiano y Enrique Tadeo. Durante este
periodo se integran temporalmente los profesores Isabel
Arhesú, Guillermo Villaseñor y Patricia Ehrlich. De 1993 a
la fecha los nuevos miembros del área son los profesores
Pablo Mejía, Maria Elena Rodríguez, Josefina Vélez, José
Luis Cisneros, Adriana García y temporalmente participó el
profesor Jorge Zarco.
Ha sido como se podrá observar una de las áreas más
numerosas del Departamento de Relaciones Sociales, con
una conformación de académicos multidisciplinaria, inte-
grada por sociólogos, psicólogos, pedagogos, antropólogos,
ingenieros especialistas en computación y estadística, bi-
bliotecónomos, comunicólogos. No sólo es multidisciplina-
ria sino mult¡departamental y multidivisional.
¡lacia 1987 se redefinen los ejes de investigación del área,
sin embargo el nombre permanece sin cambio hasta 1993
que es cuando se modifica rediseñando su objeto de estudio,
y denominándose "Educación, Cultura y Procesos sociales"
y siendo ratificada como área activa por el Consejo Acadé-
mico en 1993. La nueva denominación del área es sin duda
un reflejo de los cambios ocurridos en la educación, se
amplían y enriquecen de manera importante el objeto de
estudio y las líneas temáticas de investigación.
Jefes de área
Los jefes de área por orden consecutivo han sido: la maestra
Sonia Comhoni, cl maestro José Manuel Juárez , el maestro
Manuel Quijas, el maestro Javier Ortiz, el maestro Rogelio
Martínez y actualmente la profesora Adriana García.
Eventos en los que ha participado el área
Entre 1981 y 1982 una parte del área encabezada por los
profesores José Manuel Juárez, Sonia Comboni y Lauro
Hernández inician una investigación para fundamentar la
Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación; ésta
obtiene el visto bueno de asesores externos tanto nacionales
como extranjeros a solicitud del Consejo Divisional.
En 1982 como área participa en el Primer Congreso deInvestigación Educativa.
Entre 1983 y 1984 participa en el rediseño de la carrera
de sociología.
En 1984 se adopta como estrategia didáctica la docencia
colectiva, donde algunos profesores incluso participan ma-
ñana y tarde en los módulos terminales de la carrera.
En octubre de 1985 se participa en el Primer Congreso
Nacional "La Práctica Sociológica" organizado por la
UNAM y el Colegio de Sociólogos de México.
1986: Asistencia al Congreso Constitutivo de la Asocia-
ción Mexicana de Investigadores de la Educación realizado
los días 22, 23 y 24 de agosto en Amealco, Querétaro.
En septiembre de 1986: Foro Nacional sobre el Estado.
Crisis y Educación en la ciudad de Zacatecas.
1987: en el Primer Encuentro Nacional de Investigadores
de la Educación, organizado por la Asociación Mexicana de
Investigadores de la Educación (AMIE) en la ciudad de Gua-
dalajara.
1987: Foro Nacional sobre formación de profesores Uni-versitarios organizado por el CISE-UNAM.
1989: Segundo Congreso de la AMIE en Cuernavaca, los
días 29, 30 de junio y lo. de julio.
Entre 1989 y 1990 se rehace el documento de fundamen-
tación de la maestría, se organizan eventos sobre Economía
de la Educación, Modernización Educativa, Educación Indi-
gena donde participan personalidades del área así como
invitados externos.
1993: Segundo congreso de investigación educativa.
'7
la rncbg a( irin so, ¡o ¡ti Cic1
Tercero y Cuarto congresos de la AMIE.
En diciembre de 1993 se asiste al "Segundo Foro de
Investigación Educativa" organizado en la FES Zaragoza,
t1NAM.
En 1993 varios miembros del área viajan a la Habana a
"Pedagogía 93, Encuentro por la Unidad de los Educadores
Latinoamericanos" .
Del 11 al 18 de diciembre de 1993: Segundo taller
internacional `Hacia la Educación del Siglo xxi" en la
ciudad de la Habana, organizado por el IPLAC.
1994: Tercer taller internacional —Hacia la Educación del
Siglo xxi", en la ciudad de la Habana, organizado por el
II'l.A('.
Del 6 al 10 de febrero de 1995: "Pedagogía 95, Encuentro
por la Unidad de los Educadores Latinoamericanos".
Participación en el 3er. Congreso Nacional de Investiga-
ción Educativa con sede en la Universidad Pedagógica Na-
cional, del 25 al 27 de octubre de 1995.
Participación en los 7 congresos anuales de investigación
en la UAM-X.
Seminarios y cursos impartidos en el área
En noviembre de 1982 se impartió un curso de formación deprofesores denominado "Planificación de la Educación".
1985: "Corrientes neomarxistas de Sociología de la
Educación": 28 de mayo al 12 de julio.
1986: Durante el mes de junio se dio el seminario:
"Sociohistoria de la Educación en México".
1986: Del 28 de enero al 11 de marzo: "Aportes contem-
poráneos a la Sociología de la Educación en los países
anglosajones".
1987: Seminario organizado por el área, la Asociación
Mexicana de Sociólogos y la Sociedad Mexicana de Geogra-
fía y Estadística: "El marco sociopolitico de la educación en
México'".
1989: Seminario "Culturas étnicas y proyecto nacional".
24 de octubre al 28 de noviembre.
Convenios interinstitucionales
De 1989 a la fecha diferentes miembros del área participan
de manera importante con diversas instituciones asesorando
diseño, cambios curriculares, impartiendo cursos, etc. Exis-
ten actualmente 7 convenios:l). Con la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia
en el programa (ORDECO-ICO'rESU).
2) Con la Universidad de Loja en Ecuador participando
en el plan de desarrollo institucional, se imparten módulos
a la Maestría en Docencia e Investigación en Educación
Superior, se colabora en diseño de planes y programas a
Adriana García (iuliCrre[
niveles licenciatura y maestría , contribuyendo al cambio deuna universidad de corte tradicional por asignaturas a siste-
ma modular.3) Con el Instituto Tecnológico de Sonora (IFSON) se
impartieron 3 cursos: sociología de la educación , investi-gación en ciencias sociales. En el Diplomado sobre Gestión
Universitaria.4) Con la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambaycquc,
Perú , en la dirección de posgrados , asesorando tesis e impar-
tiendo cuatro módulos en la Maestría de Docencia Univer-
sitaria e Investigación Educativa.
5) Participación en el proyecto Chalco con la (-F y la
ORSTOM francesa , donde incluso los participantes fueron
merecedores de un premio (maestro Rogelio Martínez y el
maestro José Manuel Juárez).6) Con el Colegio de Bachilleres para la elaboración de
programas , antologías e impartición de cursos ( actualmente
están programados cursos para maestros en el mes de julio).
7) Convenio con la Universidad Técnica de Machala,
Ecuador: se impartió un seminario sobre administración
educativa y se apoya actualmente la transformación curricu-
lar. Se diseñan dos maestrías de duración limitada , una sobre
turismo y la otra sobre administración.
Participación del área en proyectosde servicio social
Desde 1982 a la fecha el área tiene un proyecto de servicio
social denominado "Educación y Sociedad", donde se con-
forma una base de datos hemerográfica de la educación en
México.
Educación continua y formación de profesores
Los miembros del área han participado impartiendo varios
cursos de educación continua dentro de la universidad y
también fuera de ella, por ejemplo:
En 1986: cursos de planeación en la dirección de aero-
náutica civil.De septiembre a diciembre de 1992 se dio un curso sobre
"Proceso de textos empleando Word 5.0" (40 horas).
1992: "Estado actual y perspectivas de los sistemas
modulares", en la t1AM-x, en el mes de noviembre.
Publicaciones
Colaboración en la revista Educere, que es una revista de
educación y práctica pedagógica.
Participación en la revista de la UAM-X: Reencuentro.
Libros en proceso de publicación
La modernización de la educación en México del maes-
tros Javier Ortiz y el doctor Alberto Padilla.
18
Educación, cultura y procesos sociales
Revista en proceso de publicación
Actualmente se prepara el número de la revista Relaciones,con artículos de varios miembros del área.
Líneas de investigación
Algunas de las líneas fundamentales de investigación en elárea son:
Política educativa,Educación y mercado de trabajo.
Educación y adultos.
Educación y cultura.Docencia en educación superior.Si bien puede observarse que la legislación establece a las
áreas como aquellas organizaciones dentro de los departa-
mentos que se ocupan fundamentalmente del desarrollo deproyectos de investigación en una especialidad para hacerposible la función de investigación de la universidad, en la
práctica, la tarea de las áreas ha sido mas amplia , por ejemplo
al promover el intercambio con otros colectivos de la uni-versidad, no sólo por los eventos organizados sino porque
casi en todos los momentos ha participado en ella personalacadémico de otros departamentos y de otras divisiones; elintercambio con instituciones externas , no sólo nacionalessino extranjeras , indudablemente ha enriquecido la forma-ción de los profesores; también ha representado un espacio
importante para propiciar que las tesis de grado pendientesse concluyan, esto se ha reflejado en un importante desarro-llo académico de los miembros del área , puesto que en susinicios la mayoría de sus integrantes tenían nivel de licen-ciatura, y categorías de asistentes y asociados, cuando ac-tualmente los grados con los que se cuenta son maestrias y
doctorados; se ha participado en servicio social, contribuido
a la formación de profesores tanto al interior de las áreascomo en educación continua.
Actualmente el área ha entrado en una fase de recompo-
sición , de redefinición y socialización de los proyectos de
investigación, de discusión sobre la viabilidad de elaborar
un proyecto colectivo del área, así mismo se discute la
organización de un seminario como parte de la cátedra
UNESCO ( La universidad y la integración ) yen colaboración
con el Tronco Interdivisional , denominado : " La universi-dad, la producción y transferencia de conocimientos".
También tenemos pendiente la posibilidad de que el área
participe en algún proyecto de extensión universitaria, así
como la elaboración de material didáctico para apoyo a ladocencia o a la formación de profesores.
El presente documento se elaboró con la información
proporcionada por el maestro Javier Ortiz, el maestro Roge-
lio Martínez, el maestro Hilario Anguiano , el doctorAlbertoPadilla y el doctor Lauro Hernández.
Los proyectos de investigación vigentes son:
Maestro Hilario Anguiano. Sistemas de información acadé-
mico administrativos.
Maestro Javier Ortiz, maestro Rogelio Martínez. La pla-
neación en educación , superación, reconstrucción histórica
de la planeación educativa en la carrera de sociología de la
UAM-X.
Doctor Alejandro Martínez. La educación primaria en la
formación social mexicana : 1865-1965.
Maestro Francisco Fierros. El Tronco Interdivisional .v el
Sistema Educativo Modular, UAM-X.
Doctor Alberto Padilla Arias. La formación de los traba-
jadores académicos universitarios 1985-199/.
Doctor Lauro Hernández, maestro José Luis Cisneros.
Los discapacitados...
19
La evaluación del sistema modular: el tronco interdivisional
Luis Berruecos Villalobos, María Isabel Arbesú García,Héctor Javier Delgadillo Gutiérrez, Edgar Jarillo Soto,
Francisco Pérez Cortés
Introducción
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación
educativa con mucha mayor amplitud, que tiene por objeto el
conocimiento del Tronco Interdivisional (TID) y su relación
con los Troncos Comunes Divisionales. Esta investigación se
inició desde abril de 1994. Al momento actual, se dispone de
información preliminar que permite destacar algunos hallaz-gos que dan respuesta inicial a las interrogantes más sobresa-
lientes hechas al inicio del proyecto.
El TID, es uno de los pocos espacios de la unidad donde
se reúnen para trabajar docentes de muy diversas disciplinas,
no sólo en la impartición de docencia que constituye el
módulo "Conocimiento y Sociedad", sino que también lo
hacen en varios proyectos. También representa el primer
trimestre de cada una de las 17 carreras que imparte la unidad
Xochimilco, por lo que ese módulo constituye la etapa que
proporciona las bases de su formación profesional y también
los sustentos de un sistema de enseñanza que pretende for-
mar estudiantes críticos, activos, responsables de su forma-
ción, con sólidas bases conceptuales y que por medio del
método científico se permitan plantear un problema de la
realidad, buscando, a través de la investigación, su posible
solución.
tino de los problemas que debe abordarse, es el de la poca
vinculación de los troncos de carrera de las diferentes divisio-
nes con el módulo del TUD y los módulos divisionales.
Debido a esta necesidad real y apremiante, esta investi-
gación ha sido recientemente aprobada por el Consejo res-
pectivo de la división de CYAD, en el área Procesos Sociales
y Formales del Diseño, dentro del programa Teorías de la
Enseñanza y Aprendizaje en el campo del Diseño, del De-
partantento de Teoría y Análisis.
lista investigación ha planteado una serie de objetivos y
nietas a corto, mediano y largo plazo: dentro de las primeras,
se encuentra cl trabajo que aquí se presenta. La pregunta a
indagar es el conocimiento que lograron adquirir los estudian-
tes del TID en el trimestre 95 Otoño, sobre los fines, objetivos
y alcances del Sistema Modular , del Ti!) y del Módulo "Co-
nocimiento y Sociedad ". Esto se considera muy importante yaque el conocimiento - y posible aplicación- de los objetivos,fines y estrategias del Sistema Modular y del TID y su módulo,serán necesarios para que los alumnos tengan un mejor desem-peño y logro de los objetivos académicos durante sus estudiosen el Sistema Modular de la UAM-x.
Establecer las características del conocimiento que tenganlos estudiantes , permitirá estimar el logro de los objetivos delMódulo, indagar sobre las variables explicativas de las princi-
pales situaciones encontradas y ulteriormente, contrastar estainformación con otros aspectos relativos al conocimiento que
sobre los mismos tópicos tienen los docentes.
Premisas para la evaluación
Una evaluación del Sistema Modular debe, en primera ins-
tancia, definir las bases y establecer las estrategias de un
modelo que ha sido diseñado de acuerdo con las carac-
teristicas que le son propias. Al respecto, un primer intento
en 22 años ha sido la reciente publicación de un libro sobre
el Sistema Modular, donde se abordan estos aspectos (ver
Arbesú y Berruecos, 1996).
Esta tarea implica construir el objeto de evaluación: el
sistema modular, que no es una realidad fija, única y simple,
sino una forma compleja de tejer ideas y realidades hetero-
géneas y que no tiene contornos ni fronteras definitivas,
produciendo y reproduciéndose en las distintas experiencias
modulares.
El modelo en el que se basa este trabajo, parte de tres
dimensiones de análisis de las experiencias modulares y da
prioridad a las relaciones sobre los elementos componentes.
Asimismo, partimos de la premisa que señala que los proce-
sos educativos deben ser analizados también de manera
relaciona) en cuanto a sus tensiones, interacciones, interre-
laciones, antagonismos, concurrencias y comple-mentariedades, entre otros factores.
Investigación sociológica Berruecos, Artesú, Delgadil lo, Jarillo, Pérez
Finalmente, nos basamos en una estructura de configura-
ción con la cual se pretende analizar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje partiendo de una concepción innovadora de
lo que es el objeto de transformación, basada en un modelo
de evaluación organizacional que incorpora variados mode-
los parciales de evaluación y que permite, por tanto, una
visión integral del conjunto.
Los principios que sustentan el enfoque de evaluación
son: cornprehensividad, participación, multifuncionalidad,
contextualidad, temporalidad y la multiplicidad de métodos
y técnicas. Se parte de que un modelo de evaluación no es
en si mismo un procedimiento para conducir evaluaciones,
puesto que su finalidad principal es la de identificar las
necesidades de información que deben ser tomadas en cuenta
para realizar evaluaciones; por ello, el modelo representa
una guía para las decisiones que deben contemplarse para la
evaluación.
Justificación
En virtud de que a 22 años de existencia no se ha llevado a
cabo una evaluación global de la estructura y función del
Sistema Modular en la uAM-Xochimilco, este proyecto de
evaluación parte de una primera etapa que es la evaluación
del primer módulo común a las tres divisiones: el tronco
Interdivisional (ver Mureddu, 187 y Ortega et al., 1993).
qn aspecto a destacar lo constituye la conceptualización
de que la educación es un proceso multicausal cuya expre-
sión unitaria sucede en el hecho educativo. Esto requiere la
comprensión de la evaluación en un proceso integral.
Por otro lado, debe notarse la característica esencial de
que el sistema modular representa un modelo cuya unifor-
midad, repetitividad, permanencia única, e interpretación
unívoca son rasgos inexistentes. Esto supone que el propio
Sistema Modular Xochimilco, implica un proceso en perma-
nente reestructuración y por lo tanto con distintas expresio-
nes, las cuales sustentan su validez en interpretaciones
distintas de los mismos principios.
Los sujetos involucrados en todo el proceso educativo no
sólo son consecuencia de las acciones, sino también gestores
y resultado de sus propias propuestas. Por lo tanto, debe
involucrarse de manera activa a la mayor cantidad posible
de los sujetos participantes en el Sistema Modular.
También, debe considerarse que la especificidad del Sis-
tema Modular Xochimilco pugna centralmente por una re-
conceptualización de las tareas sustantivas de la
1 nivcrsadad, por lo eual debe intentarse una evaluación que
considere elementos propios de dichas distintas funciones
sustantivas, con énfasis en los procesos de integración. Por
otro lado, en lo metodológico debe advertirse la necesidad
de proceder con fundamentos acordes con la naturaleza de
los procesos que se evalúan, lo que significa que difícilmente
puede seguirse una sola línea de procesos metodológicos y
técnicos. Se requiere, en consecuencia, dar un tratamiento
cualitativo a aspectos del sistema Modular Xochimilco cuya
expresión es más consecuente con esos atributos. Asimismo,
debe incluir procesos categorizados cuantitativamente. La
combinación simultánea de ambas dimensiones, será cohe-
rente con el problema que se aborda (ver Ehrlich, 1984).
Objetivos del proyecto de evaluación
En el proyecto de evaluación, cuyos primeros avances aquí
se presentan, se persiguen los siguientes objetivos
Objetivo General
1. Llevar al cabo la primera evaluación global que del sistema
modular se ha hecho en la historia de la ii.AM-X, (avances de
lo cual se presentan en cuanto al Tronco lrrterdivis:ional), que
permita establecer las bases para un modelo de evaluación
organizacional permanente y proponer alternativas concretas
para la consolidación y desarrollo del Sistema Modular en la
Unidad (ver Ciscar, 1988 y De la Garza eral., 1991).
Objetivos Particulares
1. Realizar una evaluación de la experiencia teórico-eoncep.
Cual del sistema modular en la Unidad y contribuir con pro-
puestas a la consolidación y cumplimiento de sus bases
conceptuales. En lo que aquí se presenta, se reflejan resulta-
dos de una primera aproximación al Tronco Interdivisional.
2. Efectuar una evaluación de las experiencias operativas
con las que se ha desarrollado el sistema modular, en este
caso del Tronco Interdivisional, a través del análisis e iden-
tificación de las formas de operación del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en diferentes programas académicos,
3. Formular propuestas alternativas para el desarrollo del
sistema modular, primero en el Tronco Interdivisional (avances
de lo cual aquí se presentan) y posteriormente en cada División
y programa académico, para contribuir a la consolidación del
sistema modular en el terreno de la docencia, proponer formas
de integración de las tres funciones sustantivas en los progra-
mas y planes de estudio y contribuir al fortalecimiento de los
programas de posgrado de la Unidad.
Premisas teóricas fundamentales
Partimos de los supuestos teóricos que señalan que el Sistema
Modular no es el origen perdido en un pasado remoto. No es
tampoco un esquema ideal del que todo proviene y al que
siempre habrá que volver para mejorar las cosas. Menos aún
es un sistema cerrado, que pudo existir en otro momento yen
22
La evaluación del sistema modular: el tronco interdivisional
un estado más puro y natural. El sistema modular no es una
realidad elemental y simple, ni un modelo que pudiera ser
concebido de manera abstracta. No es un modelo único, en el
que prevalezca el equilibrio y la homogeneidad. Una repre-
sentación semejante del modelo, se debe a que el estudio de
las ideas ha prevalecido, sobre el análisis de sus realizacionesconcretas. Por ello, se insiste en analizar y poner de relieve
la complejidad teórica y práctica del sistema, a partir del
análisis de las diferentes experiencias cotidianas. No hay un
modelo puro que podamos oponer o contrastar a las diferentes
experiencias particulares.
Además, hay que recordar que el sistema modular es, desde
el inicio, una realidad compleja con varios niveles y esferas de
realización. Su aparente simpleza inicial, no fue sino un mo-
mento germinal de la complejidad que le caracteriza.
El modelo es también una serie de intenciones, direccio-
nes y principios de organización del trabajo académico, que
está lejos de agotarse. Desde ese punto de vista, el modelo
es una pura procesualidad y un potencial vivo de formas
académicas. Por lo mismo, siempre está a la vez presente y
ausente de las diferentes puestas concretas en operación. No
es nunca una realidad fija, única y simple, sino una forma
compleja de tejer ideas y realidades heterogéneas. Es un
sistema fecundo que contiene el principio de complejidad
como fuerza inagotable . Lo que al inicio se presentó como
repetición de principios elementales , después mostró en los
hechos su naturaleza ilimitada . Dicha naturaleza es siempre
diversa, plural, prolífica e inacabada. Se reinventa a cada
momento y proporciona una riqueza sin límite.
No hay entonces un modelo originario, sino distintos
modelos de una estructura abierta de configuraciones, de la
que sólo es posible dar cuenta en sus diversas realizaciones.
El sistema modular es siempre evolutivo. No existe en
estado puro y para definirlo, es preciso tomar en cuenta la
creación continua de sus derivaciones. Para explicarlo no
basta enumerar los elementos que lo componen, ni tampoco
decir que esos elementos están de un modo u otro interrela-
cionados, Hace falta señalar que el modelo se constituye en
la articulación de muy diversos elementos que, al organizar-
se en relaciones antagónicas y complementarias, pueden dar
lugar a un sistema, a una unidad. Son elementos de muy
diferente procedencia (psicología, pedagogía, epistemolo-
gía) que interactúan, desarrollan interrelaciones y fundan
eventualmente al organizarse (interrelación+ totalidad) mo-
delos diversos.
El sistema es en este caso, la totalidad abierta de relaciones
organizadas que se desarrollan entre los elementos, quienes de
esta manera forman parte de él, y que dan lugar a una unidad
global siempre en transformación. Interacciones, organización
y totalidad abierta de relaciones , son la clave para describir
en un primer momento al sistema modular.
Se puede decir que nuestro modelo educativo es un siste-
ma abierto, complejo, heterogéneo, que posee una estructura
de configuración inagotable y que sólo existe en las múlti-
ples experiencias operativas. Es cierto tipo de articulación
viva y permanente de ideas y realidades concretas. Es un
todo complejo de supuestos heterogéneos y realidades diver-
sas. No tiene contornos ni fronteras definitivas y produce y
se reproduce en las distintas experiencias modulares.
No hay -por lo mismo- un solo sistema modular, sino
diversas experiencias modulares que fueron llevadas al cabo
a partir de una estructura abierta de configuraciones. Sus
elementos componentes no se reducen al todo, ni el todo es
la suma de sus partes. Cada elemento puede ser a la vez un
todo y una de las partes, por ello pueden ser tanto antagóni-
cas como complementarias.
El todo dispone de cualidades particulares como modelo
(son las relaciones que siempre se transforman), pero a ese
todo hay que producirlo, organizarlo, construirlo. Por ser un
sistema abierto, el entorno participa directamente en la or-
ganización de los modelos. El sistema siempre es la respues-
ta parcial a diferentes realidades concretas.
El sistema modular es pues un originar permanente, que
se realiza a través de una estructura abierta e inacabada de
las relaciones entre los elementos que la componen y que,
como una corriente de agua, se alimenta de casi todo lo que
se encuentra a su paso.
Con el objeto de transformación, base fundamental del
sistema modular (ver Beller, 1987), se realizan simultánea-
mente tres procesos distintos:
1. La triada del proceso de enseñanza-aprendizaje (ense-
ñanza, aprendizaje, interacción).
2. La triada de las áreas de desarrollo (cognoscitiva,
afectiva y psicomotriz).
3. Los tres momentos didácticos (planeación, realización,
evaluación).
Funciones de la evaluación
Con base en lo anterior, el modelo de evaluación diseñado y
cuyos avances presentamos ahora en una primera etapa, tiene
las siguientes funciones:
a) Evaluar al Sistema de Enseñanza Modular, a través de
los juicios de valor de los actores de la institución escolar y
las variables significativas que intervienen en la práctica
educativa.
b) Determinar las relaciones que se dan entre las varia-
bles, con fines de explicación e interpretación, con el tipo de
resultado y en el proceso mismo.
23
JO ves!Igue,nn .SOe(olbg,ea
c) Con base en el análisis de los resultados derivados dela evaluación , enfocar estrategias para la modificación ytransformación.
La estrategia de evaluación comprenderá en su totalidad, lossiguientes ejes de análisis : contexto institucional, apoyo admi-nistrativo a las actividades académicas , organización académi-ca, estructura pedagógica , métodos, técnicas y procedimientosde enseñanza , actores de la enseñanza -aprendizaje.
Cada una de estas Unidades de Análisis agrupará a una
serie de categorías , con sus respectivas variables e indicado-
res, que se relacionan entre sí y sus múltiples relaciones son
las que, en última instancia, condicionan y a su vez son
condicionantes del Sistema de Enseñanza Modular . Algunas
unidades de análisis serán evaluadas según las carac-
terísticas e indicadores de evaluación de las funciones uni-
versitarias (ver Criterios e indicadores de evaluación de las
funciones universit(irias , México, UAM -X, Consejo Acadé-
mico, 1993, 52 p.).
Evaluación del sistema de enseñanzamodular en el Tronco Interdivisional
Tipo de estudio.Se trata de un estudio de cohortes de tipo prospectivo,
longitudinal, comparativo y observacional. Será prospecti-
vo, debido a que se está planeando recolectar la información
en un futuro con el fin de evaluar de una manera continua al
sistema Modular. Es longitudinal, porque las mediciones de
las variables obtenidas a partir del cuadro de la unidad de
análisis, se harán en varias ocasiones de acuerdo al segui-
miento que se hará a cada cohorte. Es comparativo, porque
los resultados obtenidos de cada cohorte se compararán. En
algunos casos, habrá variables comunes para las cohortes y
en otros, serán variables especificas de cada cohorte. Será
observacional, porque como investigadores, no podemos
manipular las variables, dado que esta investigación es un
pseudoe.xperimento en donde el investigador lo único que
puede hacer es seleccionar y medir las variables.
Las cohortes que se van a medir, son tres: 1. de docentes;
2. de alumnos y; 3, de autoridades.
Criterios liara la elaboración de la muestra
Se tomarán en cuenta criterios tales como:
Para los docentes: antigüedad, tipo de contratación, Ca-
tegoria laboral, de ambos sexos, tipo de disciplina que im-
parte, etc.
Para lo.% Alumnos: alumnos que asistan y tomen clases
con los docentes seleccionados, de ambos sexos.
Para las Autoridades: que tengan una función de coordi-
nación de área, departamento, etcétera.
Berruecos, Arbesú, Delgadillo, Jarillo, Perez
Determinación del universo y muestra
Para la selección de la muestra, se utilizará un "muestreo
aleatorio simple" y un muestreo para cada tipo de cohorte.
Estrategias de aplicación
Socialización del proyecto de evaluación.
Proceso de sensibilización para propiciar la participación
al solicitar la colaboración de la comunidad, para efectuar el
presente estudio, explicando cuáles son los objetivos del
mismo.
Aplicación de los instrumentos y técnicas de acopio de
datos.
Material y métodos
Se trata de un estudio de tipo descriptivo cuyo instrumento
de evaluación se basa en una encuesta con un cuestionario
que fue aplicado durante la segunda y la décima semanas del
trimestre 95/O en el módulo "Conocimiento y Sociedad". La
escala de medición se basa en el porcentaje de respuestas
conectas, por lo que las variables dependientes se refieren al
porcentaje de respuestas acertadas, mientras que las variables
independientes, al nombre, matrícula, edad, sexo, nacionali-
dad, si trabaja o no, la división a la que pertenece, la carrera
seleccionada, opción (primera o segunda), razón por la que
está el alumno en la UAM-x (por conocimiento del Sistema
Modular "SM", por gusto del SM, por cercanía a su hogar, por
influencia de un familiar, por haber hecho examen de admi-
sión en otro lado y no haberlo pasado, otra), bachillerato del
que proviene y horario de clase.
El número de individuos encuestador fue de 1 093 en la
primera encuesta y 340 en la segunda. El análisis estadístico
se basó en el análisis de varianza de un criterio y la acepta-
ción del SM se tomó como el número de preguntas contes-
tadas correctamente comparándolas contra un patrón de
referencia y cada cuestionario se calificó a manera de exa-
men. También se utilizó la prueba t de srudent para muestras
dependientes, acoplando la contestación del primer cuestio-
nario con la del segundo para los alumnos que contestaron
ambos.
Resultados
La presente investigación considera el universo de los alum-
nos del TID inscritos durante el trimestre 95/O. Se aplicó un
cuestionario, como se señaló, en dos momentos: durante la
segunda semana, al inicio del trimestre (a 1 093 alumnos) y
durante la décima semana, al final del mismo trimestre (a 340
alumnos). El cuestionario fue el mismo, pero se modificó el
orden y secuencia de las preguntas.
24
La evaluación del sistema modular. el tronco interdivisional
El instrumento constó de 100 preguntas cuyas respuestas
debieron expresar la concordancia o no con el postulado de
la pregunta. A cada respuesta se le asignó un valor de uno,
de modo que si alguien hubiese contestado correctamente
todas las preguntas, tanto afirmativa como negativamente,
tendría una calificación de cien. A partir de ese criterio se
establecieron los rangos de aciertos.
Se identificaron los cuestionarios de los alumnos que
respondieron en las dos aplicaciones (198) y se cruzó el
grado de concordancia, con lo cual se pudo tener una visión
del antes y el después de cursar el TID.
Los reactivos de las preguntas corresponden a los enun-
ciados que contienen postulados fundamentales del Sistema
Modular, así como los objetivos del TID. El conjunto de
respuestas permite tener una visión del conocimiento que
sobre el Sistema Modular tienen los alumnos al llegar a la
unan-x y al cursar el 'r ID.
Ahora se refieren los aspectos más generales, conside-
rando las variables independientes que se establecieron. Con
ello, se trata de visualizar las diferencias en las respuestas
acertadas que se encontraron sobre el conocimiento de los
postulados del Sistema Modular y de los objetivos del TID.
La distribución por sexo de los alumnos es casi del 50%.
Según su pertenencia divisional, el 50.8% están inscritos en
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS), el
31.6% en la División de Ciencias Sociales y Humanidades
(csH) y el 17.5% en la División de Ciencias y Artes para el
Diseño (CYAD).
Según la institución de procedencia de sus estudios medios
superiores, los alumnos del primer ingreso mostraron que el
porcentaje más alto, corresponde a alumnos que proceden de
una institución privada con el 31.7%, seguidos de aquéllos
alumnos que provienen del Colegio de Bachilleres con el
24.3% y, sumando las distintas instituciones pertenecientes alsistema del II'N, se tiene el 13.9%, del sistema de preparatorias
y del Ccli de la UNAM, solamente el 10%.
En términos generales, el promedio de aciertos se ubicó
en 70 puntos, aunque los valores más altos no llegan a los
90 puntos. Las respuestas correctas que implican un conoci-
miento sobre el Sistema Modular, presentan mayor relación
para las mujeres que para los hombres, con una diferencia
significativa (p=0.001). Las mujeres muestran una mayor
concentración en las respuestas correctas. El percentil 25
superior e inferior, están muy cerca de la media de las
mujeres.
Considerando el reducido número de alumnos no nacio-nales que respondieron al cuestionario, puede observarse
poca diferencia con los alumnos de nacionalidad mexicana.
De acuerdo a la pertenencia divisional, se observa un
mayor conocimiento por parte de los alumnos de CSH, con
un porcentaje más alto de respuesta y una media superior a
la media general; asimismo, hay una escasa dispersión de
respuestas muy bajas. Las respuestas de los alumnos de esta
división, es significativa en relación a las otras dos divisio-
nes (p).
La división de CYAD, presentó mayor concentración en
las respuestas de los alumnos, aunque la mayoría de las
respuestas del 50% de la media es ligeramente inferior a CSII
y superior a CBS.
La división de CBS, presentó una dispersión notable en las
respuestas con valores más bajos y un límite inferior menor
a las otras dos Divisiones, aunque la media de respuestas
correctas es similar al de CYAD.
Según la carrera donde están inscritos, los alumnos mos-
traron que los extremos se presentan en Administración con
los valores más altos, aunque los valores inferiores un poco
separados del 50% concentrado alrededor de la media. En el
extremo opuesto, se ubicó la carrera de Mvz, con valores
superiores más bajos y con valores inferiores muy desplaza-
dos y dispersos. Entre estas dos carreras, hubo diferencia
significativa (P). Las carreras de Medicina y Sociologia
presentaron, sin embargo, las medias más altas de respuestas
correctas. Las demás carreras mantienen límites comprendi-
dos en los extremos señalados.
Al relacionar si su inscripción a la carrera corresponde con
la primera o segunda opciones de las marcadas en el examen
de admisión de ingreso a la UAM, resultó que la gran mayoría,
95%, está inscrito en la primera opción seleccionada. Las
diferencias según este criterio no fueron estadísticamente sig-
nificativas (p-0.274) pero sí se observa que la concentración
de las respuestas es mayor en quienes están inscritos en la
segunda opción de carrera que quienes lo están en la primera.
Los resultados más bajos de quienes están inscritos en la
primera opción, muestran, sin embargo, una dispersión mayor
que para el otro grupo que aquí se compara.
Al investigar los motivos por los cuales se inscribieron
los alumnos en la UAM para estudiar, se encontró que el 34%
está en esta universidad porque presentó examen en otra
institución, seguramente la UNAM, y no lo pasaron, por lo
que casi un tercio de esta cohorte de estudiantes corresponde
a rechazados. De aquéllos estudiantes que por algún motivo
expresaron conocer algo acerca de la UAM o porque les
agradaba el Sistema Modular y que, por lo tanto, supone una
decisión consciente y comprometida con el Sistema Modu-
lar, no se encontró diferencia significativa con ningún otro
grupo de alumnos, ni con aquéllos rechazados, ni tampoco
con quienes expresaron motivos funcionales como cercanía
u otros. Las diferencias son mínimas y la media casi lamisma. Esto significa que, aparentemente , no existe unaclara difusión de los aspectos característicos del Sistema
25
ln cestigaeirin .soriológica Berruecos , Arbesú, Delgadil lo, Jarillo, Pérez
Modular entre la población estudiantil o, en todo caso, ése
no es el motivo suficiente para tomar una postura hacia la
institución donde se quiere estudiar.
Puede observarse que el comportamiento de la población
según el tipo de institución de procedencia del bachillerato,
no muestra diferencias estadísticamente significativas
(p-0.06); sin embargo, quienes proceden del sistema de CCH,
presentan mayor concentración y consistencia de sus res-
puestas. Sólo un caso muestra dispersión del límite inferior
y el comportamiento es muy similar a quienes proceden de
escuelas normales, aunque la media en este último grupo, es
inferior a la de ecil. Los alumnos procedentes de las Voca-
cionales del IPN, tuvieron la media más alta y los alumnos
que proceden del Colegio de Bachilleres, están en el límite
superior más alto. En oposición, los alumnos que han estu-
diado en bachilleratos privados, tienen una gran dispersión
del limite inferior y son quienes muestran valores más bajos
de respuestas correctas.
Del total de alumnos encuestados, el 32% trabaja, pero
los resultados entre ambos grupos no mostraron gran dife-
rencia. hay, en ambos casos, similar dispersión y concentra-
ción, aunque la media de quienes sí trabajan, es levemente
superior de la de quienes no lo hacen.
Por último, la respuesta de los mismos alumnos al
cuestionario aplicado en los dos momentos, lo cual supo-
ne un criterio de valoración de la primera aproximación
al Sistema Modular y el conocimiento del haber cursado
el primer módulo, no presenta diferencias estadísticamen-
te significativas entre la primera aplicación y la segunda
pero, sin embargo, sí pueden identificarse comportamien-
tos interesantes. por ejemplo, la media del cuestionario
del segundo momento (decirma semana), es superior al del
primer momento. El límite superior del cuestionario se-
gundo es mayor que el del primero. La dispersión del
limite inferior es mucho mayor en la primera aplicación
que en la segunda También puede notarse que la concen-
tración del 50%, de las respuestas en el segundo cuestio-
nario, corresponde a rangos de poco menos de 60 a poco
mas de 80.
Conclusiones
El promedio general de respuestas correctas al cuestionario,
permiten calcular un conocimiento bastante alto del Sistema
Modular en un estimado del 70%. Sin embargo , quienes
expresaron que tuvieron por motivo para inscribirse en la
1 AM un conocimiento o agrado por el sistema , son pocos y
además las diferencias en las respuestas de quienes expresa-
ron otros motivos no fue suficientemente clara . Puede supo-
nerse, entonces, que las actividades del Programa de
Inmersión al Medio Académico (PIMA) que se efectúa pocos
días antes de iniciar el trimestre, logra informar sobre rasgos
fundamentales del Sistema Modular.
También es posible que las actividades de inmersión al
módulo "Conocimiento y Sociedad" que se realizan en la
primera y segunda semana de clases, logren realmente
formar un criterio inicial en los alumnos sobre lo que
representa el Sistema Modular al cual se incorporan en
Xochimilco.
Parece ser que la información captada y referida en las
primeras semanas de clase, se asume como válida y mantiene
permanencia a lo largo del trimestre . Las variaciones para
incrementar la precisión de las respuestas, es mínima, por lo
que cabe suponer que lo que se adquiere como conocimiento,
es lo que realmente se usará como referente cada vez que se
indague sobre lo que se conoce sobre él. Seguramente, se
trata de un paso importante en la conformación sobre un
discurso relativo a las bases conceptuales del Sistema Mo-
dular, pero otro aspecto a revisar sería la forma canto se vive
y aplica este discurso en la cotidianeidad y en la realización
de actividades académicas.
Parece ser que cierta orientación vocacional hacia profe-
siones del área de las Ciencias Sociales y Humanidades,
influye más positivamente para que los alumnos asuman de
manera más clara la información sobre el Sistema Modular
que aquéllos que se adscriben a carreras del área de CBs.
Entre estas dos divisiones, se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas, por lo cual sí cabe la posibilidad
de explicar las diferencias de conocimiento sobre el Sistema
Modular con base en esos criterios. De aquí se desprende la
conveniencia de estimar qué pasa con la vivencia modular
en momentos posteriores de la carrera y cómo cada división
orienta los procesos académicos de manera peculiar según
su objeto de estudio.
Esto puede mostrarse más claramente cuando se obser-
van los promedios de respuestas acertadas según la carrera
de pertenencia y, efectivamente, aparece cierta identidad
con ese planteamiento, aunque también parece que influye
el promedio de calificación exigido para cada carrera, lo
que significaría que simultáneamente, se da una mayor
vocación hacia conceptos abstractos y una capacidad de
abstracción que se corresponde con el nivel académico
expresado en el índice de aprobación del examen de ad-
misión a la tiAM.
BibliografíaArbesú García, María Isabel y Luis Berruecos Villalobos (comps.
y eds.), El Sistema Modular en la Unidad Xoehimilc,, de
la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM-x, México,
1996,356 p.
m
La evaluación del sistema modular: el tronco interdivisional
Beller, Walter, "El concepto de objeto de transformación en el
proyecto académico de la UAM-x", Temas Universitarios
núm. 10, uAM-x, México, 1987.
Ehrlich, Patricia, El sistema modular en la UAM-Xochimilco. Re-
flexiones sobre sus bases teóricas y su práctica. Archivo
Histórico de la UAM-X, México, 1984.
Ciscar, C., Organización escolar y acción directiva, Madrid, Nar-
cea, 1988.
Consejo Académico de la UAM-Xochimilco, Criterios e indi-
cadores de la evaluación de las funciones universitarias,
UAM-x, México, 1993.
De la Garza, Eduardo, Raúl Cid y Ortiz Jorge , Evaluación cuali-
tativa en la educación superior: Universidad Autónoma
Metropolitana, Limusa, México, 1991.
Mureddu, Cesar, "Tiempo transcurrido ..., análisis histórico de una
experiencia de innovación educativa", Temas universi-
tarios, núm. 9, México, 1987.
Ortega, Sylvia, et al., "Una experiencia de evaluación insti-
tucional: El caso de la Universidad Autónoma Metropo-
litana-Azcapotzalco", en Revista de la Educación
Superior, ANUIES, núm. 87, julio-septiembre, México,
1993.
27
La investigación social por módulos
Hugo Enrique Sáez Arrecevgor
Definición del problema
Presentación general del proyecto de investigación
El proyecto de investigación, ya iniciado, se propone indagar
el grado de formalización académica del sistema modular en
ciencias sociales y apunta a generar un producto escrito (Guía
práctica de la investigación social por módulos) que sea de
utilidad no sólo a los estudiantes de la UAM-X sino que
también sirva para difundir las posibilidades de docencia e
investigación que encierra esta modalidad educativa.
Antecedentes
La experiencia que he desarrollado desde 1980 como profe-
sor/investigador en el sistema modular de la Universidad
Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco (UAM-x), me
ha permitido advertir ciertas debilidades en el proceso de
formación de recursos humanos que pueden subsanarse apo-
yándose en las fortalezas que el mismo modelo ofrece. En
principio, la fundación de la UAM en 1974 indujo cambios
rotundos en el sistema de enseñanza superior del país, bási-
camente en virtud de la propuesta innovadora que significaba
en cuanto a la organización democrática del trabajo, el vín-
culo planteado con la transformación del entorno, la unión
entre proceso de enseñanza/aprendizaje e investigación de
problemas y, principalmente, el cuestionamiento a las formas
autoritarias y enciclopedistas del saber. En el campo de las
ciencias sociales, un escollo que debe ser salvado estriba en
que muchas de sus técnicas provienen de paises desarrollados
y se aplican sin un aparato crítico a una cultura muy diferente
a aquella en que se originaron. En ese sentido, el documento
final intentará reflejar las experiencias de estudiantes y pro-
fesores de la UAM en el desarrollo de sus respectivos trabajos
de investigación.
.Justificación
La escuela, salvo raras excepciones, conlleva una gran carga
represiva de las capacidades humanas, a tal extremo que a
menudo se la concibe como algo opuesto a la vida. Como
institución, la escuela refleja las relaciones dominantes en su
entorno, que en los últimos años se han sesgado en América
Latina hacia una concepción productivista. Sin embargo, es
posible y necesario impulsar un proceso de enseñanza apren-
dizaje orientado a integrar la escuela a la vida y que se
proponga las tareas de la investigación creativa como una
actitud permanente del sujeto. Es innecesario reformar leyes
o aprobar nuevos reglamentos; como se intentará explicar a
continuación, sólo es preciso convertir el salón de clases en
un lugar de experiencias que fundamenten la apropiación
gnoseológica del mundo desde una cultura científica demo-
crática e integradora, en contraste con la orientación elitista
y de dispersión individual que prevalece en las instituciones
estatales.
Conforme a los señalamientos anteriores, es ingente y en
extremo compleja la tarea de imponer una cultura científica
al margen del clientelismo que preside las relaciones políti-
cas en las sociedades latinoamericanas. Por supuesto que con
importantísimas excepciones, el manejo discrecional de las
instituciones encargadas de la promoción de la ciencia refle-
ja el despotismo dominante. En rigor, el despotismo conduce
a una distorsión de la cultura científica porque ésta debería
consistir en reconocerse como miembro igualitario de una
comunidad profesional que se ocupa de resolver mediante la
razón (en sus diversas acepciones) problemas de algún sec-
tor de la realidad vivida por el sujeto. En esas condiciones
ideales, experimentar el juicio científico es idéntico a perte-
necer a una comunidad. Hacer ciencia requiere, junto a
cualidades intelectuales y éticas especificas, integrarse a una
red de interacción que se denomina comunidad científica. El
principio de identidad de una comunidad científica se cons-
truye en torno de un objetivo de conocimiento veraz de la
realidad comprometido con el entorno humano. Entiéndase
esta aspiración en su justa medida. Todos participamos de
verdades generales y no por ello creamos un conocimiento
científico. Giddens refiere que cada miembro de la sociedad
es un teórico social práctico que al sostener cualquier en-
cuentro con otros sujetos recurre, de manera casi espontánea,
a conocimientos y teorías. El psicoanálisis ha posibilitado
que los individuos analizados se tomen a sí mismos como
Investigación sociológica
objeto de estudio. Sin embargo, en la práctica es fácil com-probar que el caudal de conocimientos sobre sí mismos amenudo no los habilita para actuar con mejores criterios.
La comunidad científica, de hecho, no reconoce fronterasnacionales. Se pertenece (formal o informalmente) a la co-munidad de los cientistas sociales como productor o consu-
midor de artículos o libros; exponiendo una ponencia o
simplemente asistiendo a congresos de la materia. El inves-
tigador aporta tanto como el docente o el alumno; todos ellos
integran ese mundo académico impreciso que abarca países
desarrollados o del Tercer Mundo. Se puede estar afiliado ono a alguna asociación local o internacional. De manera
regular, al margen de la pompa de las élites , la existenciavisible y masiva de la comunidad científica se materializa enpequeños grupos reunidos en seminarios , cursos y talleresuniversitarios, o bien en clubes y asociaciones de carácter
profesional o de aficionados. El funcionamiento de estos
grupos de base, a diferencia por ejemplo de grupos terapéu-
ticos que persiguen el tratamiento de la problemática psico-
lógica, se encamina a consolidarse alrededor de objetos de
transformación que en principio examinan en tanto sujetos
ocupados de su solución (problemas sociales, antropológi-
cos, etc.), pero que al mismo tiempo reclaman su participa-
ción activa. El criterio de conducción de estos grupos de base
varía enormemente, desde el autoritarismo despótico hasta
la anarquía espontánea. En la concepción de promover gru-
pos científicos participativos (GCP) se considera que el cre-
cimiento personal se asocia al desarrollo de las relaciones
colectivas centradas en un objeto de estudio. Aún más, la
pertenencia a la comunidad científica no debe considerarse
como ocupación de fin de semana. La medida de la efectivi-
dad de dicha comunidad se materializa en el grado que sus
actividades implican un acercamiento desde la problemática
privada hacia cuestiones de interés público. Los miembros
del grupo llegan hablando en su propio dialecto, en el sentido
de que las palabras utilizadas revisten significados contra-
dictorios. El diálogo y la discusión en largas sesiones deentrenamiento serán la clave ele acceso a la problemática de
interés público, así como a una mayor uniformidad teórica
en el tratamiento de las cuestiones.
Objetivos
El principal objetivo de este estudio apunta a confrontar lasdistintas metodologías de investigación sugeridas en los li-
bros con su efectiva aplicación en la realidad . De esta pro-puesta se desprende una meta: elaborar un instrumentotécnico (la ya referida Guía. ..) que contenga elementos deconsulta para la realización de investigaciones sociales ins-
critas en la filosofia modular.
Hugo Enrique Sáez Arreceygor
Según la concepción de una práctica científica inclusiva,
el GCP no puede oficiar de observador exógeno que esgrime
la verdad y formaliza los procesos reales. Se debe interacmar
de manera comprensiva con las comunidades humanas. ad-
mitir su protagonismo en la elaboración del conocimiento Y.
antes de finalizar el proceso, someter a su consideración los
resultados. De hecho, el líder de una colonia se siente al
mismo tiempo el sociólogo por excelencia por lo que al
conocimiento de la zona se refiere, y es cierto que concentra
una información bastante depurada de los hechos. El artista
se siente dueño de un conocimiento práctico, directo y pro-
fundo que ningún científico podría emular. En su versión
dominante, la ciencia sólo se dedica a expropiar esos cono-
cimientos, concentrarlos en las escuelas, formalizarlos y
elaborarlos; el producto después regresa a la comunidad en
forma de decisiones políticas o artículos comerciales A
diario padecemos las consecuencias de esta organización tan
antidemocrática de la ciencia.
A raíz de este tipo de relación externa a los actores
sociales, la palabra teoría se halla bastante desprestigiada en
el lenguaje coloquial. Con frecuencia se la identifica como
lo opuesto a la realidad o sinónimo de fantasía individual.
Sin embargo, en el sentido que aquí se le otorga, la teoría da
vida a un conocimiento auténtico. Sustentada en una reali-
dad colectiva, la teoría se construye por agentes individuales
en un espacio de diálogo como un lenguaje artificial niuy
riguroso que apunta a explicar determinados fenómenos. En
la medida que este lenguaje posee rigor, no pertenece a una
élite esotérica sino que puede socializarse a la comprensión
de cualquiera. Aún en una sociedad esclavista como la
griega, Sócrates demostraba que las matemáticas eran acce-
sibles a cualquier ser humano con la condición de que sus
conceptos estuvieran claramente definidos, Por ello, es pre-
ciso rescatar a la teoría de la común representación que la
asimila a una jerga compleja e inútil manejada por élites de
pedantes. En esa dirección, se debe rescatar la imagen del
diálogo en que surge la verdad y privilegiarla por encima de
la imagen canónica que destaca el valor "eterno" de las
verdades científicas. Esta tarea implica adoptar un concepto
de la comunicación basado en Jakobson, de manera que el
diálogo se entienda como la interacción de mensajes que
circulan entre agentes que pasan de la función de receptor a
la de emisor, y viceversa. Sería el esquema de un efectoretroafimentador (feedback) que sustituye al esquema de laciencia como mensaje verdadero congelado.
Marco referencia¡
La elaboración de una guía práctica para realizar investi;;a-
ciones modulares no excluye (al contrario, supone) una com-
La investigación social por módulos
prensión general y consensuada de las actividades en que se
va a participar. Exponer un esquema sencillo del proceso de
producción de las ciencias sociales, por una parte permite
ubicar las tareas y la contribución personal en esas activida-
des, y por otra ayuda a potenciar la capacidad de aplicación
de las reglas prácticas. En el caso particular que aquí se
aborda, hay que agregar el carácter ampliamente polémico de
la cientificidad social; por ello, no es ocioso revisar y ordenar
algunas cuestiones generales atinentes a los procesos de
investigación en las llamadas ciencias sociales. Es sabido que
en particular las reglas de los métodos sociológicos son
diversas y a veces contradictorias; no obstante, su rasgo
común es que el dominio abstracto de ellas no garantiza su
efectivo funcionamiento en la investigación. Por consiguien-
te, se iniciará la exposición del problema con algunas aclara-
ciones terminológicas, y con posterioridad se fijarán
parámetros específicos sobre las ciencias sociales.
Valga como primera aclaración que ha habido un trata-
miento muy restringido del concepto "proceso de la inves-
tigación científica", tanto en las llamadas ciencias duras
como en las menos apreciadas "sociales". En efecto, es
imprescindible diferenciar dos procesos que se entrelazan en
la producción científica. En primer lugar, lo que podría
denominarse "el proceso de trabajo científico" se organiza
en la sociedad como una tarea colectiva que consiste en una
serie de procedimientos enfocados metódicamente al descu-
brimiento de la verdad en un terreno del conocimiento;' a su
vez, ello supone realizar un conjunto de actividades empíri-cas planificadas conceptualmente que concluyen en un re-
sultado. Luego, este resultado se materializa en algún tipo
de comunicación escrita. En segundo lugar, articulado y
simultáneo con el anterior, "el proceso de valorización es-
colar", en el que interviene una red de instituciones privadas
y públicas que financian, administran, planean y regulan,
normalizan, legitiman y aportan la infraestructura del traba-
jo científico. La estrechez en la concepción del proceso
señalada más arriba se manifiesta en la negación del segundo
aspecto (la valorización escolar), sin cuyo concurso no ha-
bría investigación. Algunos autores reconocen la influencia
de la sociedad en términos tan vagos, y al mismo tiempo
interesados, como se patentiza en el siguiente párrafo:
"La sociedad orienta las tareas de investigación de acuer-
do con los valores que profesa o que practica. En el medio
académico, los principios de libertad intelectual y autonomía
universitaria estimulan, para la selección de problemas de
investigación, un margen de independencia más amplio del
que normalmente pueden ofrecer el gobierno y la iniciativa
privada. No obstante, los proyectos de investigación encuen-
tran financiamiento con mayor facilidad cuando se presentan
(1) como trabajo de grupo, (2) se orientan a la solución de
problemas prácticos de carácter inmediato o, (3) pueden
asociarse con métodos y técnicas que, como las matemáticas
y la computación electrónica, se vinculan al prestigio de la
tecnología contemporánea".2
Pasando por alto la resignación oportunista de la nota,
vale la pena resaltar el carácter superfluo que se le asigna a
esa sociedad fantasma que en apariencia profesa valores
homogéneos. Más adelante, el mismo autor se refiere a
documentos oficiales que promueven la investigación vin-
culada con los "problemas nacionales". En estas concepcio-
nes se sostiene un punto de vista muy simplista sobre el papel
de la sociedad y la política en la conformación de los proce-
sos de investigación.
¿Cómo se puede especificar de manera más adecuada el
proceso de valorización escolar? Gramsci consideraba al
intelectual orgánico como un elemento articulador de las
sociedades modernas y a la escuela como un auténtico centro
nervioso del sistema. La producción de formas de conciencia
social, cuya contradicción no amenace a la estabilidad del
sistema, requiere una organización material que encuentra
sus agentes específicos en los intelectuales orgánicos, cuyo
surgimiento se vincula con la separación entre tareas de
ejecución (trabajo manual) y tareas de dirección (trabajo
intelectual). En el mundo moderno esta separación y espe-
cialización de funciones opera desde el nivel mismo de la
producción (el empresario "crea" al mismo tiempo al técni-
co industrial y al administrador), pero el papel decisivo del
elemento intelectual se cumple en el plano institucional
mediante los "especialistas "y los "dirigentes". Si bien toda
mediación profesional es inescindible de la mediación polí-
tica, en aras de evitar un reduccionismo es importante no
olvidar la mencionada distinción. Así, el especialista (pro-
i Desde el punto de vista epistemológico, el discurso científico siempre encuadra los fenómenos como función o como estructura. Jean Duvignaud, El juegodel juego, Fondo de Cultura Económica, México, 1982, plantea al respecto : en el estudio de sociedades diferentes a las nuestras, los observadores se han'limitado a la búsqueda de modos permanentes y universales de la vida colectiva, y a la elaboración de conjuntos coherentes que remitan a la vida total deun grupo (o de la 'humanidad'), sea para ayudar a su mecanismo , sea por correlación metafórica con otros elementos situados en ese conjunto". Enconsecuencia, el conocimiento cientifico de la sociedad se enmarca en un proyecto de explicación racional del mundo y tiene su punto de partida en categoríasgenerales y abstractas. Los casos particulares siempre serán entendidos como función de un proceso más amplio o bien como elemento de una estructuraglobal. Esa limitación de origen entraña dificultades para expresar en el discurso la singularidad de los casos analizados . ¿Cómo entender las circunstanciasde espacio y tiempo sin quitarles la especificidad y la propiedad inherente a fenómenos irrepetibles? Por lo mismo, las comunidades humanas sometidas aestudio reclaman con legitimidad no ser confundidas con los gráficos y cuadros estadísticos de un trabajo de tesis.
2 Garza Mercado, Ario, Manual de técnicas de investigación para es!udiantes de ciencias sociales, Harla/El Colegio de México, México, 1988, p. 15.
31
lave.sligación socioi(igica Hugo Enrique Sáez Arreceygor
fesiones liberales, técnicos, etc.) despliega su actividad enla vida práctica apoyándose en habilidades y conocimientosadquiridos en alguna escuela , mientras que el dirigente (cua-dros de gerencia, altos mandos del gobierno, etc.), ademásde los conocimientos técnicos, debe exhibir una concepciónhistórico-humanista que lo legitima e identifica como posee-dor de una autoridad inserta en una tradición.
Ahora bien, en esta estructura sociopolítica el conoci-miento científico juega un papel central. La tendencia de la
civilización moderna es fundar una escuela para cada activi-
dad practica (desde la informática hasta la cosmetología). En
consecuencia, la escuela (separada de la producción y a la
vez subordinada a sus demandas y necesidades) se consti-
tuye en la unidad privilegiada para la formación de dirigen-
tes y especialistas por conducto de complejos procesos deselección. La escuela funge como aparato de concentración
y formalización de los conocimientos y, por ende, de expro-
piación institucional de los saberes privados. En síntesis, laproducción de conocimientos científicos no sólo se convier-
te en un elemento crucial en la reproducción de las socieda-
des modernas sino que también deviene asunto de Estado.
Por ello, la imagen romántica del saber contemplativo y
desinteresado debe abandonarse si se pretenden captar los
complejos mecanismos del proceso de valorización escolar,
en los que se involucra el poder.
En particular sobresalen en dicho proceso ciertos elemen-
tos que condicionan la producción científica.
(a) Las políticas científicas y el marco legal.
(h) La administración y el financiamiento.
(c) Las normas y los procedimientos de regulación.
De este ordenamiento institucional resulta que los inves-
tigadores ejercen nula influencia sobre procedimientos y
decisiones administrativas que inciden directamente en su
vida acad(mica; aún más, las propias universidades tienen
que subordinarse a las normas de Consejos que actúan por
encima de su jurisdicción y que se atribuyen la facultad de
evaluar la excelencia de la educación y la investigación.
Estas observaciones convalidarían las tesis de Bourdieu
sobre el ejercicio de una "violencia simbólica" que impone
significaciones (y las impone como legitimas) en la institu-
ción escolar.'
En síntesis, el proceso del trabajo científico se analiza
imbricado con el proceso de valorización escolar , y no como
un mecanismo abstracto de descubrir la verdad.
llechas las precisiones anteriores, a continuación nos
centraremos en el proceso de trabajo de la investigación,
procurando identificar sus aspectos más sobresalientes en
las ciencias sociales, en aras de aclarar los problemas gene-
rales que afronta el investigador. En principio, se considera
que la estructura de toda ciencia abarca una teoria con
objetos específicos, una práctica en la que se experimentan
los problemas a resolver, y un método, o sea, el arte de
coordinar estratégicamente las fuerzas y los recursos dispo-
nibles para alcanzar los objetivos trazados.
La teoría es la sustancia de la ciencia, aunque esta última
no sea su terreno exclusivo, ya que puede haber teoría sin
ciencia. Algunos ejemplos podrían aclarar el carácter sustan-
cial de la teoría. El matemático que enunció la serie de los
números naturales al mismo tiempo generó la existencia de
estos entes. El biólogo que descubre la etiología de una
enfermedad, sistematiza en el plano teórico los datos prove-
nientes de sus experimentos y observaciones. La teoría es un
lenguaje especializado, y por ende, social y sujeto a cambios,
ya que Wittgenstein demostró que nadie puede jugar solo el
juego del lenguaje. El dominio de la teoría exige manejar ese
lenguaje artificial, aún cuando al mismo tiempo se debe
contrastar con el que nos sirve para la comunicación cotidia-
na, con el habla natural. En algunos casos, como en matemá-
ticas, los objetos teóricos tienen una existencia puramente
ideal; en otros, como la biología o la sociología, esos objetos
tratan de representar en forma aproximada los procesos
reales. Una operación básica para la constitución de la teoria
es la función metalingüística enunciada por Jakobson.' Se-
gún sus desarrollos, el metalenguaje se manifiesta mediante
una referencia explícita al código. Así, por ejemplo, si un
científico emplea la categoría "clase social" será imprescin-
dible que acote la comprensión y la extensión del concepto,
porque no lo utiliza en el sentido que cualquiera podría
adjudicarle. Un individuo para hacer ciencia debe incorpo-
rarse en un diálogo con la red ya existente de códigos
teóricos a menudo contradictorios, hecho totalmente natural.
Lo que no entienden algunos epistemólogos aficionados es
que incluso en las llamadas ciencias duras los códigos se
contraponen y se corrigen en el transcurso del tiempo. O,
¿existe una sola explicación sobre el origen del universo?
De ahí la importancia de resaltar el carácter vivo del proceso
científico, en contraste con los discursos fundamentalistas
congelados. Por otra parte, el lenguaje de las ciencias socia-
les se refiere a un estado de cosas determinado en el espacio
y en el tiempo, función que agrega el problema de la corro-
boración de la teoría.
Mulo poder de violencia simbólica, es decir, todo poder que logra imponer significados e imponerlos como legítimos disimulando las relaciones de
tuerza en que se basa su fuerza, agrega su propia fuerza, es decir, una fuerza especificamentc simbólica, a estas relaciones de fuerza Bourdieu, Pien'e
y Jcan-(laude I'nsscron, La reproducción, Laia, Barcelona, 1981, p. 27.a Vease. 0swald Uueiot y fzvetan'rodorov, Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, México, Siglo Veintiuno edi tores, 1q%7, p. 3%3.
12
La investigación social por módulos
Con arreglo a fines didácticos, la teoría se entiende como
una versión alfabetizada de la práctica; empero, teoría y
práctica existen como las dos caras de una hoja de papel.
¿Qué quiere decir `versión alfabetizada'? Tómese un acceso
intuitivo a la cuestión. Si alguien realiza un largo ejercicio
de solfeo (versión alfabetizada de la música) quizás nunca
ejecute o componga música (ejecutar o componer música
representan la práctica). Al revés, si alguien empieza por
encontrar placer en la ejecución de sonidos y va descubrien-
do las combinaciones que éstos resisten, por su propia cuenta
tendrá que desembocar en la necesidad de manejar el alfa-
beto que otros músicos conocen. La teoría es un efecto de la
práctica y, en su calidad de animales simbólicos, los hom-
bres desarrollan la comunicación mediante distintos alfabe-
tos. En suma, la teoría en cualquier terreno (desde la música
hasta la economía) requiere una escritura especializada, pro-
pia, estructurada en torno de conceptos, de un lenguaje
construido a partir de sus problemas.
La práctica se determina como el terreno de la acción, de
la ejecución; no maneja ideas sino fuerzas. Un avance en la
teoría impulsa la transformación de la práctica, y un descu-
brimiento en ésta puede trastocar el andamiaje entero de
aquélla. En el caso de la sociología, el amplio terreno de la
práctica se desarrolla en el campo experimental de las obser-
vaciones, entrevistas, cuestionarios, encuestas y demás ins-
trumentos de investigación que el científico utiliza en su
trabajo de campo. Así, las dificultades para concertar una
entrevista representan un problema práctico, es decir, cien-
tífico. En rigor, la investigación podría desglosarse en una
parte lógica, de construcción minuciosa de los instrumentos
conceptuales para aproximarse a la realidad específica estu-
diada; y en una parte empírica, la práctica, la experimenta-
ción, el trabajo de campo. A su vez, ambos elementos se
conectan en una relación retroalimentadora, de feedback.
Hipótesis e instrumentos de recolecciónde datos
La principal hipótesis de este trabajo sostiene que es posible
elaborar un instrumento de trabajo que conjunte las indica-
ciones generales sobre la investigación y la propia experien-
cia de vida del sujeto. Al respecto, las indicaciones de Wright
Milis sobre la formación de un archivo representan una
orientación básica:
"En el archivo que voy a describir, están juntas la expe-
riencia personal y las actividades profesionales, los estudios
en marcha y los estudios en proyecto. En ese archivo, voso-
tros, como trabajadores intelectuales, procuraréis reunir lo
que estáis haciendo intelectualmente y lo que estáis experi-
mentando como personas. No temáis emplear vuestra expe-
riencia y relacionarla directamente con el trabajo en marcha.
Al servir como freno de trabajo reiterativo, vuestro archivo
os permite conservar vuestras energías. Asimismo, os esti-
mula a captar ideas marginales: ideas diversas que pueden
ser subproductos de la vida diaria, fragmentos de conversa-
ciones oídas casualmente en la calle, o hasta sueños. Una vez
anotadas, esas cosas pueden llevar a un pensamiento más
sistemático así como prestar valor intelectual a la experien-
cia más directa",'
Los principales instrumentos de captura de la informa-
ción que se utilizarán serán los siguientes:
Análisis de contenido;
Cuestionarios;
Descripción etnográfica;
Diario de Campo;
Directorios de informantes clave, expertos, etcétera.
Entrevistas (abiertas y estructuradas);
Fichaje de la literatura existente;
Grupos experimentales;
Historias de vida;
Observación directa;Recopilación documental (archivos, cuadros estadísticos,
memorias, etcétera.);
Metodología de la investigación
El método se puede asimilar a la estrategia con que se procede
y las técnicas a las tácticas específicas que se ejecutan. El
novato busca en los manuales una definición de método
susceptible de ser incluida en su protocolo de investigación.
Ese proceder está patentizando un criterio libresco y erróneo.
¿Cómo conviene actuar? Se debe tener en cuenta que cada
objeto de estudio plantea dificultades singulares de abordaje.
Luego, en función de un análisis de la situación, se elabora
una estrategia que se fija una meta y desarrolla los planes más
adecuados para alcanzarla. A la táctica corresponde la puesta
en marcha de estos planes.
La función de los métodos ya existentes consiste en
auxiliar el proceso de análisis de la situación. En primer
lugar, habrá que operar basándose en algún método lógico
de trabajo que permita organizar el acopio de material. En
este contexto se recomienda comenzar con una síntesis pre-
cisa del problema que clasifique la multiplicidad de los
hechos; a continuación se impone descomponerlo analítica-
mente en sus elementos. Practicar la síntesis con cada ele-
mento y desarrollar su análisis. En la investigación de los
casos particulares seguir un camino inductivo: de lo particu-
5 Wright Milis, C., 1961, La imaginación sociológica , México, Fce, p. 207.
33
/nvestigacion sociológica
lar a lo general. En la exposición, optar por el orden deduc-
tivo: de lo general a lo particular. Como ya se ha señalado,
la metodología de la investigación admite ser representada
como la estrategia de acción, la planeación elaborada para
alcanzar determinadas metas y fines en el conocimiento de
un objeto.' Por otra parte, es conveniente diferenciar entre
método de la investigación de la realidad (un camino bastan-
te sinuoso y sorprendente) y método de exposición. Ello
significa que el orden de descubrimientos no coincide nece-
sariamente con el de la puesta por escrito.
En síntesis, la estrategia que se adoptará en esta investi-
gación consistirá en llevar un registro minucioso de la expe-
riencia modular, aplicando el método del ensayo y del error.
Por ende, el coordinador del módulo entregará material
Hugo Enrique Sáez Arreceygor
escrito a los estudiantes que realizan investigaciones y co-
rroborará el grado de corrección al aplicarlo. Esto posibili-
tará extraer conclusiones respecto de la mejor forma que
deben asumir las órdenes escritas en la Guía...
Por otra parte, se contempla llevar a cabo las siguientes
actividades:
a. Cuestionario a estudiantes de sociología en la UAM-:K
y la UAM-l, sobre su experiencia en el aprendizaje científico.
b. Entrevistas a investigadores sobre la manera en que
proceden en su oficio.
c. Tablas bibliográficas y hemerográficas sobre metodo-
logía de la investigación.
d. Abstracts de material hemerográfico y bibliográfico
recopilado.
a ¿Cuál mátudo es el mejor'? ¿El dialéctico? ¿El positivo? En rigor, el mejor método es aquél más adecuado al objeto y los fines de la investigación Un
método permanece en el terreno de las declaraciones abstractas si no se utiliza para transformar el objeto de conocimiento y si no cumple con los minespropuestos para lainvestigación -
34
La carrera de sociología y sus egresados
Martha Eugenia Salazar Martínez
Introducción
A fin de que los profesores de la carrera de sociología
conozcan el resultado de la investigación de seguimien-
to, denominada "Empleo y desempeño profesional de los
egresados de la UAM"elaborado bajo el patrocinio de la
Rectoría General, bajo la dirección de la maestra Gio-
vanna Valenti en el año de 1995, se ha elaborado el
presente documento en el que se sintetizan los resultados
obtenidos en relación a la carrera de sociología de la
UAM-Xochimilco.
Cuando nos encontramos en proceso de modificación del
plan de estudios, considero oportuno dar a conocer las opi-
niones y situación laboral de nuestros egresados de las
generaciones 89, 90, 91 y de esta manera tener mayores
elementos para tomar decisiones que permitan que la carrera
de sociología se ajuste a las necesidades del profesional
egresado de nuestra universidad, que enfrenta las exigencias
del mercado de trabajo.
La muestra fue de 158 casos y para hacer más accesible
la información que a continuación se presenta, se divide en:
Perfil y origen socio -familiar
1. De los egresados , el 66% son mujeres y el 34% hombres.
2. La edad actual está entre los 25 y 29 años 47%; de 30
a 34 años 37%, y; el 16% es mayor de 35 años.
3. El 53% está casado y el 47% lo integran personas
solteras.
4. El 68.3% de los egresados realizó sus estudios de
bachillerato en instituciones de educación pública contra
32% que lo hizo en escuelas privadas.
5. El promedio de calificaciones obtenidas en ese nivel,
con el que ingresaron a la carrera , fue en el 45 % de los casos
de 8.0 a 9.0; de 7.0 a 8.0 en el 40% y; solo el 14% ingresó
con promedio de 9.0 a 10.
6. En relación a su origen socio familiar se encontró que
en el 65 %) de los casos, el padre era el jefe de familia.
7. El sostenimiento de la carrera corrió a cargo de la
familia o de la pareja en el 54% de los casos mientras que en
el 46%, el estudiante se sostuvo por sus propios medios.
8. Con respecto al nivel educativo de los padres de fami-
lia, se encontró que:El 56.2% de los padres, realizó estudios a nivel básico
esencialmente primaria, el 25% cursó estudios superiores, el
14% realizó estudios técnicos, el 36% el bachillerato y el
1.70% no tiene ninguna escolaridad.
9. Los puestos que ocupan en el ámbito laboral los jefes
de familia son de nivel medio bajo y bajo en el 68% de los
casos. El 8.8% ejercen un puesto de nivel medio y 21.3%
ocupan puestos de nivel alto.
Historia académica en la UAM
Ya dentro de la universidad, los egresados investigados:
1. Asistieron en su mayoría al turno matutino, 67%, al
vespertino el 28% y en turno mixto el 5%.
2. Cubrieron el plan de estudios:
Dentro del tiempo establecido 49.40%
De 5 a 8 años 50.6%
Más de la mitad de los egresados realizan sus trámites de
titulación en el mismo año. Sin embargo, de la muestra
investigada; el 11% aún no se ha titulado.
3. En cuanto al promedio alcanzado, el 73.4% de los
exalumnos obtuvo promedio de B; el 21.30% MB y el 5.3%
de S. Es decir, que la gran mayoría de los sociólogos egresa
con calificación final entre 7 y 8.
En relación a la elección de carreray la formación académica
1. Un poco más de la mitad de los egresados, 54.5% eligió la
carrera de sociología como primera opción.
El 45.5% la escogió como segunda o tercera opción.
2. La UAM fue seleccionada como primera opción en el
38.6% de los casos el restante 61% deseaba ingresar a la
UNAM.
3. Para la elección de la carrera, el 34% de los exalumnos
consideró tener habilidades y preferencias coincidentes con
35
/nvesiigación sociológica
los temas y actividades propias de la carrera. También seconsideró importante el plan de estudios 70%.
4. De acuerdo a los indicadores utilizados, los estudiantes
de sociología eligen la carrera no tanto por el prestigio de la
misma, la demanda en el mercado de trabajo o la posibilidad
de mejorar sus ingresos, sino, por factores más propiamente
universitarios como son los planes de estudio.
5. En opinión el 70% de los sociólogos, las unidades de
enseñanza-aprendizaje del tronco general les proporciona-
ron un conocimiento básico y útil.
6. Los egresados puntuaron como excelente: El desarro-
llo de la capacidad de comprensión de los problemas socia-
les, el desarrollo de habilidades comunicacionales y la
disciplina en el trabajo, así como la capacidad de laborar enequipo 73%.
7. La formación profesional ofrecida por la carrera de
sociología les dotó de un conjunto de valores y conductas
que son importantes para su formación intelectual y moral.
Pero se descuidó dotar a los alumnos de elementos mas
ligados a la ubicación e inserción laboral.
8. Sobre la formación recibida en el tronco de carrera,
consideran suficiente la información teórica y metodológica
que recibieron 50.6 y 47%. Acerca de las prácticas de campo
manifestaron que son insuficientes en el 54.5% de los casos
y que simplemente no existen en el 26%. Los egresados
consideraron malas la enseñanza de idiomas extranjeros y
programas computacionales.
9. Con respecto a las áreas de concentración, los egresa-
dos que opinaron que se proporcionaron conocimientos am-
plios y actualizados fueron el 34%. Aunque el 55% opinó
que sólo en parte.
10. En cuanto a la articulación lograda entre el tronco
general y áreas de concentración, el 28% opinó, que se
realizó en gran medida. El 48% por el contrario considera
que fue sólo en parte.
11. Acerca del personal docente, las características que
calificaron como muy buenas y aceptables:
El conocimiento de la materia 100%
La claridad expositiva 98.3%
Estimulo a la participación del estudiante 93%
Respeto de los profesores hacia el alumnado 93%
Asistencia de los profesores a clase 90%
Puntualidad 87.6%
Se calificó como mala la atención fuera de clases 21%
12. La organización académica de la carrera se consideró
aceptable para la mayor parte de los egresados, ya que
tuvieron programas de estudio a su alcance, asignación de
los profesores a tiempo es decir al inicio de trimestre y
vinculación entre alumnos y áreas de investigación.
Martha Eugenia Salazar Martínez
Situación laboral
1. El 61 % de los egresados, trabajaba ya el año anterior a su
egreso. De estos, el 65% lo hacían en empleos relacionados
con su carrera; el 57% estaba contratado por tiempo indeter-
minado.
2. Al concluir los estudios el 67% de los egresados estabalaborando. Del resto, 33%, el 55% encontró empleo enmenos de 6 meses, el 23% lo hizo al término de un año, el12.5% en dos años, el 6.3% siguió en el mismo empleo y elrestante 3% quedó desempleado. Por tanto, el índice de éxitoen cuanto a la colocación de los egresados fue del 90.3°i°,ubicados en 2 años.
3. Los que tardaron mas de 6 meses en encontrar trabajo
informaron que esto se debió a la escasa oferta 80%, a
motivos personales 10% y a la insuficiencia de conocimien-
tos (10%).
4. De los egresados, solo el 7.8% decidió continuar sus
estudios.
5. Para encontrar empleo las relaciones personales con
familiares y amigos de la licenciatura son fundamentales
(60.5%), mientras que la oferta de empleadores fue sólo del
18%.
6. A la pregunta acerca de factores considerados como
muy importantes o importantes para conseguir empleo el
85% consideró el tener título profesional; el 78.5% aprobar
exámenes de selección y coincidir con el perfil profesional
de la empresa.
7. El 79.6% laboró en grandes empresas, el 7% en media-nas y el 13% en pequeñas o micro empresas.
8. El 90.8% de los nuevos sociólogos trabajaban el sector
terciario. De estos, el 37.4% laboraba en diversos servicios
de gobierno; el 34.9% en educación . Es interesante para
nosotros conocer las ramas en que se ubicó el restante 28%.
Éstas fueron: la agrícola ganadera, atención a la salud, ser-
vicios profesionales, servicios bancarios, transporte y comu-
nicaciones, industria de la transformación y de la
construcción.
9. Los cargos desempeñados eran: en puestos bajos ysubordinados, el 46.7%, en mandos medios, el 14.5 y el 38%como profesionistas en una estructura institucional .
10. En cuanto a sus ingresos el 48.6% recibía hasta 3
salarios mínimos; entre 3 y 5, el 28.3%; entre 5 y 13, el 21%
y más de 13 el 2%.
Pero estas cifras van a mejorar en el empleo actual. Los
resultados son.
11. Trabaja actualmente el 96.6%. El porcentaje de 3.4 de
desempleado se mantuvo. El 75% se desarrolla en grandes
empresas, el 3.9 en medianas y el 20.3 en pequeñas o micro.
El 95% se ubica en sector terciario. El 34.6% continúa en
36
La carrera de sociología y sus egresados
educación el 32% en servicios de gobierno. Es interesanteobservar que en el rubro de servicios profesionales el por-
centaje aumentó de 5.3 a 10.5%.
12. Existe un proceso de movilidad ascendente que ha
tenido una buena parte de los egresados desde que salieronde la (IAM-x hasta hoy. Del 46.7% de egresados en empleos
bajos la proporción descendió al 14.4% la categoría de
mandos altos aumentó de 0 al 2% la de mandos intermedios
de 14.5 al 28.7%. Los profesionistas en una estructura au-mentaron casi en un 18%.
/3. Los salarios actuales se modificaron hasta alcanzarmás de once salarios mínimos.
14. Por lo que respecta a la relación entre trabajo y los
estudios, se observa que más de la mitad 54.3%) señalaron
que la concidencia es alta, menos de la décima parte 9.2
afirma que la coincidencia es total; para el (45.7%) ésta es
poca o casi nula , ya que no encontraron un empleo idóneo a
sus estudios.
El último cuadro que viene a completar la imagen de
nuestros egresados es la satisfacción con el empleo actual.
Este es muy interesante puesto que toca una serie de indica-
dores que bien nos pueden orientar en cuanto a su sentir./5. Más del 50% de los exalumnos se manifestaron satis-
fechos con la posibilidad de consolidar un equipos de traba-
jo, de realizar ideas propias, de responder a problemas de
relevancia social, de formación profesional, con el ambiente
de trabajo y con la posibilidad de servir a la sociedad. Pero
el restante 48% expresa su insatisfacción ya que se encuentra
con la imposibilidad de practicar los conocimientos y las
habilidades técnicas, con la posición jerárquica, con el reco-
nocimiento profesional con el salario y con la posibilidad de
ascenso.
;, Volvería a estudiar la misma carrera? a esta pregunta el
53.2% dijo que sí, pero, el 46.8% señaló lo contrario.
Conclusiones
En estos veinte años, han egresado 901 sociólogos de launidad Xochimilco, de los cuales se han titulado 625, es decirel 69.4%, según datos de los archivos de la coordinación deservicios escolares.
A la luz de los datos resumidos anteriormente, el primero
que impacta por sus efectos en toda la carrera es que el 45.5%
de los egresados entraron a sociología como segunda opción.
De ahí parte la explicación de algunos de los resultados
de la investigación de seguimiento de egresados.
Por ejemplo, la respuesta a la última pregunta acerca de
si volvería o no a estudiar la carrera, así como la insatisfac-
ción manifestada en diversos rubros.
Sin embargo, a pesar de esta adversa situación, considero
que los resultados son en general positivos. La evaluación
que hacen los egresados del plan de estudios, de los profe-
sores , de la universidad, etcétera, son satisfactorios.
Compartimos con todas las carreras de la UAM-x proble-
mas en relación a la formación técnico -metodológica, la
enseñanza de la computación, de lenguas extranjeras, así
como las prácticas de campo.
En relación al aspecto laboral, considero que la coloca-
ción de nuestros egresados en el mercado de trabajo fue
razonablemente rápida, considerando las condiciones exis-
tentes; haciendo la comparación con otras carreras, los so-
ciólogos se colocaron más rápido que los psicólogos y casi
en el mismo lapso que los egresados de la carrera de comu-
nicación.
Los resultados de la investigación reseñada, nos señala
también puntos débiles que es necesario considerar para
lograr un nuevo perfil del profesional de la sociología que
debe responder ante los retos de la complejidad social por
un lado y del mercado del trabajo por el otro.
En este último caso, la definición previa de habilidades,
destrezas y capacidades, así como la orientación acerca de
actividades a desarrollar en el campo de trabajo, serán indis-
pensables.
Dotar al sociólogo de la UAM-x de un mayor instrumental
teórico, -que por cierto los egresados recomiendan actuali-
zar- al mismo tiempo que una mayor dedicación a las prác-
ticas de campo, en las que se planteen cosas nuevas dentro
del trabajo grupal con nueva tecnología, con creatividad y
con mayor énfasis en la microsociología, y en el trabajo de
caso.
Dotar al estudiante de nuevos métodos para la planeación,
para la ejecución, para la toma de decisiones serán elementos
imprescindibles si queremos que nuestros egresados puedan
lograr ingresar en mejores condiciones que las actuales
-incluyendo el aspecto de los salarios- al mercado laboral.
Hoy el mercado de trabajo esta reorganizándose, las po-
líticas públicas en relación a la educación superior también.
Vendrán nuevos sistemas de acreditación para la práctica
profesional querámolos o no. Es por eso que debemos en-
frentar el reto de la mejor manera conscientes de que estamos
formando seres humanos cuyo futuro profesional en buena
manera dependerá de nuestra habilidad para adaptarnos a los
tiempos nuevos, dentro de un campo del conocimiento y una
profesión que tiene su razón de ser en el servicio a la
sociedad.
El modelo Xochimilco y la formación curricular
del sociólogo dentro del sistema Modular
Arturo N. Fonseca Villal
Es mi interés manifestar una inquietud que se ha retroalimen-
tado durante mi estancia como docente de la (1AM- Xochimil-
co, unidad con la que estoy relacionado a través de los
estudios técnicos que presentamos a la ANULES a principios
de los setenta; este proyecto en su momento, visualizó un
sistema promesa, novel y versátil abierto al tiempo. Por tanto,
algo tenemos que aportar aún 25 años después.
Por principio considero que dentro de nuestra comunica-
ción académica contamos con conceptos cuyo entendimien-
to y precisión rebasan la definición accesible a la
comunidad, con el consiguiente peligro de que al permitir
una interpretación libre, sin concretar los contenidos progra-
máticos fijados inicialmente, se pierdan como palabras.
Ejemplifico con el siguiente párrafo producto de la revisión
de varios textos publicados por nuestra universidad.
El estilo de enseñanza-aprendizaje de la UAM-Xochimil-
co, ya sea visto como Paradigma, modelo o sistema, tiene
desde su inicio objetivos, metas y roles, implícitamente
ligados a perspectivas epistemológicas del uso de la meto-
dología científica y a formas operativas en nuestros 20 años
de práctica modular en las unidades de enseñanza-aprendi-
zaje (UEAs) que conforman la formación curricular de los
egresados.
Sin descuidar el cuadro insumo-proceso-producto, inter-
disciplinariamente tratado, y desde luego, atentos a los pro-
blemas psicopedagógicos de las estereotipias desarrolladas
en la educación bancaria del sistema tradicional.
Estoy cierto que simplemente esta terminología es de uso
exclusivo de algunos profesores ya capacitados dentro de
nuestro sistema modular que hayan sido canalizados debida-
mente en una capacitación vestibular previa al manejo de
grupos modulares, que se puede encontrar en algunos luga-res como en los Troncos Interdivisional y Divisional. Así
mismo, estoy cierto que esta conceptualización refleja la
filosofía, pedagogía y didáctica modular.
En cuanto a los alumnos, el PiMA, que es el Programa de
Introducción al Medio Académico, no asisten por no ser más
que pláticas y sí además no se cumple con la primera unidad
del Módulo Conocimiento y Sociedad, la inercia a un modelo
raro los acompañará en su carrera y vida profesional y, no
sabrán definir y lo más lamentable, entender para proponerlo.
Nuestro Paradigma que entiendo como: el conjunto de
teorías, métodos y procedimientos académico-administrati-
vos que fundamentan nuestro modelo de enseñanza-apren-
dizaje con sus niveles programáticos del tipo de servicio que
debemos de proporcionar en cuanto a la formación de los
recursos humanos e investigación de utilidad social, induda-
blemente de excelencia, como se refleja en el Documento
Xochimilco, es lo que se ha sancionado o aceptado en esta
comunidad académica, con la posibilidad de realizar la au-
tocrítica saludable y permanente con el objeto de mejorar,
ajustar, o bien, reorientar actividades.
En este modelo, el profesor de carrera, lo cual implica,
per se, una profesionalización debe de recibir dos tipos de
Capacitación que como entiendo están en:
a) Capacitación para mejorar su capacidad teórico-téc-
nica a través de cursos de actualización, especialización,
diplomado, maestría, doctorado, etc. Esto para mi forma de
entender, es útil y necesario pues incrementa el capital
humano y puntos para la reclasifrcación, premios y becas.
b) Capacitación para el trabajo académico por medio de
cursos de pedagogía, didáctica, metodología, técnicas espe-
cíficas, entre otros conocimientos que realmente nos formen
como profesores de carrera, dentro del característico y único
Modelo Xochimilco. Esto es, la profesionalización en laenseñanza.
En este punto referente a la capacitación habrá que pre-
guntamos: ¿Cuántos somos? ¿Qué hacemos y en dónde
estamos? ¿Qué tipo de capacitación logramos y en dónde la
adquirimos? y esencialmente en la unidad Xochimilco
1 Pro¡ esor Titular "n" T.C., UAM-Xochimilco, Departamento de Relaciones Sociales; Sociólogo de la Fces /UNAM, 1965-1970 , Maestro en Administracióndel Trabajo, uAM, 1991.
39
Investigación sociológica
¿Quién capacita para enfrentar el modelo y reproducir nues-tra filosofia Modular?
Considero que este punto de la capacitación para el tra-bajo es de vital importancia porque existe mucho trabajorealizado y experiencias adquiridas que no han sido sistema-tizadas ni difundidas ya no digamos a nivel de la universidadsino al nivel de la División de Ciencias Sociales y Humani-dades.
En otro conjunto de ideas que en nuestra personalidad
modular está presente , la interdisciplina es la vía adecuada
para comprender el todo y sus partes interrelacionadas, y
desde luego no es todología , sino una coordinación - aporta-ción de cada una de las disciplinas específicas a la compren-
sión de los objetos de estudio y/o transformación , sobre todo
aquéllas que contengan un grado de similitud ante el análisisde fenómenos estructurales.
Con suma familiaridad mencionamos interdivisional, in-
terdepartamental , interáreas y nos enorgullecemos de tener
una plantilla de docentes , interdisciplinaria . Sin embargo,realmente la investigación y la planificación académica ha
manejado correctamente esta conjunción de carreras, que
para nosotros como modelo Xochimilco es un gran logro y
una posibilidad . En verdad yo considero que no , porque si
no existe una claridad en la metodología Modular dificil-
mente se podrá abandonar el modelo de enseñanza -aprendi-
zaje con el que nos formamos como profesionistas, que enla mayoría de la plantilla docente nuestro origen es el siste-
ma tradicional , esto es aula-especialización.
Otro contenido útil de la interdisciplina lo encontramos
en la posibilidad de conectar conocimientos , conceptos,
incluso terminología propia de los enfoques afines, o si así
lo prefieren ciencias fronterizas , tales como:
* Antropología social, antropología cultural y etnogra-
fía.
* Psicología social , psicoanálisis social.
* Economía política y materialismo histórico.
* Demografia, matemáticas, estadística social.
* Derecho, que recuerdo el trialismo y sus jurísticas:
económica , sociológica y axiológica.
* Ecología Social con su ecosistema socioeconómico y
político.* Politología que puede ser sociología política, que tanto
nos agrada y a lo que más enfatizamos.
Realmente es estar en contacto con quien produce enfo-ques particulares dentro de la diversidad de las ciencias
sociales que ha sido el motivo de las universidades portado-
ras del conocimiento universal en su origen , desarrollo,
avance y contemporaneidad . Esto es Dialéctico y la Ortodo-
xia a una visión o tendencia , además de parcializar significa
el opio de la razón universitaria.
Arturo N. Fonseca Villa
Este punto de la interdisciplina bien razonado críticamen-
te puede evitar el eclecticismo del conocimiento puramente
enciclopédico, y para nosotros país subdesarrollado , depen-
diente y en crisis permanente nos daría nuevas alternativas,
por ello biblioteca , centro documental , hemeroteca , sistemasde información por computadora , ya se hacen indispensa-
bles.
Considero importante tratar ahora otro punto que real-
mente me motivo al leer los objetivos específicos del nuevo
programa de la carrera de Sociología 1996, que se apunta del
modo siguiente:
"5. Capacitados (... los alumnos ...) metodológica y técni-
camente para participar en la organización y promoción de
formas asociativas".
Gran aportación de suma importancia , puesto que se
concretizará objetivamente la teoría , tecnología y metodolo-
gía en la promoción de unidades de producción social de
bienes y servicios , sindicatos , partidos políticos, grupos
comunitarios , implantación de servicios en zona rural o en
zona urbana . En fin la sociología pragmática que un Mer-
cado de trabajo por conquistar requiere , pero que hasta el
momento está competido incluso ventajosamente por el tra-
bajo social o políticos con posibilidad de decisión, inde-
pendientemente de su preparación , sólo que tiene el Poder.
Para lo anterior , es ciertamente importante que nos trace-
mos un Sistema de Prácticas de Campo en donde cada uno
de los alumnos , sistemáticamente , constatará la realidad del
mundo rural y el urbano con sus grandes diversidades. Exis-
ten recursos institucionales como transportes que nosotros
en la división poco utilizamos , será cuestión de reflexionarlo
con mayor profundidad , puesto que esto significaría com-
promisos docente-alumno-departamento.
Y aquí hay que tener cuidado y respeto puesto que, la
Investigación es un requisito sine qua non , para la Auscul-
tación ( estudios), Diagnóstico ( conclusiones ) y Terapéutica
(recomendaciones y programa- implementación ); y sí sólo
nos quedamos en la Auscultación y el Diagnóstico , el con-
creto real , Objeto de Estudio y/o Transformación , que es la
estructura Social de México se quedará esperando a los
sociólogos , en tanto, la coyuntura de las condiciones mate-
riales se dan.
El mundo avanza a pasos agigantados y tanto ciencia
social como tecnología obligan a los profesionales a actua-
lizarse y, es menester ya por el momento histórico en el que
participamos , poseer el dominio de los idiomas y de la
computación , pero nosotros aún estamos insuficientes en
equipo y servicios , sin embargo , es un problema en vías de
solución e inaplazable, si no lo hacemos el alumnado estará
en desventaja en la carrera ciencia-tecnología - actualización.
40
La formación curricular del sociólogo
El problema no es sencillo de resolver en alguna propues-
ta que hice al departamento, creí viable que en los 12 trimes-
tres se insertaran dos cortes para presentar idiomas, el
primero se daría entre sexto y séptimo trimestres para que el
alumno acreditara por su cuenta un idioma a nivel de traduc-
ción, y el segundo corte se localizaría entre onceavo y
doceavo trimestres para lograr la posesión; el problema
técnico de operación se daba en que había probabilidad de
que el alumno alargara demasiado su carrera y no la termi-
nara en cuatro años y además ahora con el cómputo sería
tanto como regresar al sistema de materias optativas ya que
las 30 horas/semana/mes se verían muy saturadas por la
teoría y seminarios acrecentando el problema del idioma, el
cómputo, las prácticas, la investigación final, y las materias
no están contempladas en los módulos.
Contornos además con una realidad insoslayable el Sociólo-go por vocación correctamente orientado y por decisión perso-
nal es lo óptimo y adecuado pero en tanto siga persistiendo laidea de carrera trampolín para asegurar su inscripción en la
UAM, tengo la certeza que habrá frustración al no lograr los
cambios de carrera deseados, y el choque educación superior-
Mercado de trabajo fomentará el desempleo y subempleo de un
recurso humano al que se le invirtió tiempo, presupuesto y
esfuerzo, que si hacemos cuentas la inversión es grande, para
hacerla socialmente poco productiva.
Este punto no es nuevo, es un mal institucional y de varias
generaciones, pero habrá que ponerlo en la mesa de discu-
sión porque la sociología es muy bella al leerla como pro-
ducto final, pero realizarla en una investigación, o bien,
como experiencia laboral es difícil, así es que habrá que
informar que la sociología es idílica por la vocación, pero
tenaz en su campo de acción.
Finalmente propongo retomando unas ideas ya menciona-
das supra, esto es, se discuta la Capacitación para el Trabajoa los Docentes que se parta de una reflexión en cuanto a:
1. Somos modulares por necesidad, por convicción o por
reacción.
2. ¿Habría posibilidades de implementar a niveles de
excelencia el proyecto inicial corregido y analizado o ya se
perdió ese momento histórico?
3. ¿Qué hacer por nuestra propia curricula y aptitud como
docentes en este mundo productivista, de puntismo y en
crisis permanente'?
4. Como departamento, recordemos que Quad natura nondar, Salamanca non prestar (lo que la naturaleza no te da,
Salamanca no lo presta), que es semejante a "si no formamos
Sociólogos por convicción, la UAM-Xochimilco y el Depar-
tamento de Relaciones Sociales, no podrá aspirar a la Exce-
lencia Académica.
Considero que esta reflexión Epistemológica, me atrevo
a pensar Existencial, como institución si nos corresponde a
los sociólogos y carreras que están coadyuvando en la for-
mación de los futuros colegas egresados de nuestro departa-
mento.
Así es que entusiasmado por el cambio y las mejoras que
el nuevo programa 1996 nos dará, sé que habemos profesio-
nistas, las áreas de investigación están activas y que sólo nos
resta detectar como se manifiesta la voluntad para mejorar-
nos como una institución de educación superior, porque en
esto si es muy claro que son muy diferentes aptitud y actitud,
y en esta última esta la suerte de la aportación que se puede
dar a la formación profesional del sociólogo con el Sistema
Modular.
Por ello, es de importancia rescatar la discusión Interdis-ciplinaria, aquí en este foro en virtud de que otros foros más
amplios nos esperan y de esta reflexión tengo la certeza que
podremos aportar algo positivo.
Bibliografía
Bases Conceptuales de la Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco, Consejo Académico, 1989-1991,
UAM-X, 1991, 31 p.
Documento Xochimilco: anteproyecto para establecer la Unidaddel Sur; UAM-X, 1980, 47 p.
Fonseca Villa, Arturo N., "Unidad Pedagógica Modular", Docu-
mento para discusión en el seminario "Modelos y Métodos
Educativos", r1D, trimestre 90-P.
, "Formar profesores pedagógica y didácti-
camente acorde al trabajo Modular, es hacer uso adecuado
de recursos humanos", UAM -X, Boletín Informativo 10/92,
Marzo , 1992, pp . 16-17.
"Propuesta para la creación de la Unidad
Pedagógica Modular ( UPM) en la UAM -X", marzo, 1992,
Trabajo complemento al sabático 1991-1992, DCSH.
Guajardo Olvera, Ana Cecilia, Trabajo Grupa[, uAM-Xochimilco,
Coordinación de Extensión Universitaria, 1991, 24 p.
Villaseñor G., Gillermo, "Presentación General del Coordinador
de Asesoría y Desarrollo Académico al Documento para
el Análisis del Proyecto Xochimilco", UAM-x, Temas Uni-versitarios, núm. 8, 1986, 162 p.
41
Planeación y gestión en la UAM
Introducción
tin el medio universitario existen numerosos trabajos sobre
planeación, trabajos que se centran en variadas técnicas cuan-
titativas o cualitativas mediante las cuales se intenta progra-
mar las actividades o analizar las instituciones, raras veces
encontramos elementos teóricos que precisen el ámbito de la
misma y que conceptualicen la visión de futuro o la histori-
cidad y la problemática del poder que entrañan esos procesos.
Por eso en este artículo1 presentamos una síntesis teórica
vinculada con la planeación en general, con sus formas con-
ceptuales, así como con sus formas predominantes; particu-
larmente insistimos en la propuesta de la planeación como
categoría histórica. Posteriormente aludimos a la planeación
de la educación, sin dejar de lado los tintes polémicos que
entraña en el devenir histórico la administración, la política
y la planeación misma. Acto seguido abordamos el ámbito de
la gestión, en particular aquello que tiene que ver con la
mediación planeación-acciones-productos, la organización,
el poder y la cultura de la gestión. Hecho lo anterior nos
adentramos en la conceptualización de la trayectoria acadé-
mica de los estudiantes, para, finalmente, intentar reconstruir
en términos genéricos los principales rasgos de la planeación
y la gestión de la 11AM.
Planeación
Existen variadas concepciones sobre planeación depen-
diendo de autores y corrientes,'- de esas definiciones se han
construido al menos cuatro grandes modelos en los que se
ubicarían las diferentes concepciones y formas de realizar la
planeación, aunque es bien sabido que no se dan en estado
puro, sirven para el análisis. Así tenemos, conforme a Isaías
Javier E. Ortiz Cárdenas, Rogelio Martínez Flores
Alvarez [Alvarez, 1979: 36-38], un modelo anclado en la
teoría moderna de la administración, en tanto la elaboración
del plan es llevada a efecto por especialistas, a los que no les
corresponde directamente la toma de decisiones, ya que ésta
última se basa en la eficiencia y eficacia; un segundo modelo
fundamentado en las líneas teóricas de la economía del
desarrollo, tomando como referente el Estado benefactor
keynesiano y lo que ello ha implicado en América Latina; el
tercer modelo se ampara, genéricamente, en la denominada
teoría de los sistemas, su virtud principal es que conjunta a los
técnicos en planeación con los tomadores de decisión en un
proceso de responsabilidades compartidas y la racionalidad de
la modelación y simulación matemáticas; finalmente, a la luz
de la concepción francesa (futuribles), se identifica un cuarto
modelo denominado planeación prospectiva, como un intento
de diseño de futuros a partir de la potenciación de la imagina-
ción creativa para la construcción de escenarios factibles.
De las definiciones y modelos se vislumbra que los ana-
listas y planificadores, aun cuando utilicen diferentes térmi-
nos, tales como decisión, acción organizada, fines, factores,
etc., dejan abierta la posibilidad de reconocer implícita o
explícitamente cuatro elementos sustanciales : a) racionali-dad, b) procesos, c) futuro y d) poder, los que se explican a
continuación.
Racionalidad y planeación
La racionalidad, es una categoría clave en la planeación e
implica una cierta manera de acercarse y enfrentarse a la
realidad. Se puede distinguir la razón propiamente humana
de la instrumental. El fin de la primera es la existencia del
hombre como tal, tomando en cuenta sus instancias , capaci-
dades, potencialidades, en donde se privilegia, por ejemplo,
i Este artículo está vinculado con el de Permanencia escolar y gestión universitaria.2 Se pueden señalar las siguientes: "-.. .es la toma anticipada de decisiones [Ackoff, R.] -...es un proceso para determinar acciones futuras y adecuadas
a través de una secuencia de decisiones [Schurchman , C. W.] -...es una actividad relacionada con la liga entre el conocimiento y la acción organizada[F riedman y tludson] - ._ es la toma racional de decisiones [Rosenbleuth , E.] -...es la formalización de factores involucrados en la determinación de finesy el establecimiento del proceso de toma de decisiones para ejecutar esos fines [oecn]" [Taborga , 1980: 11 ] ...... un proceso anticipatorio de asignaciónde recursos para el logro de fines determinados ..." [Prawda, 1985 : 23] "-...la adaptación de la producción a las necesidades de la sociedad" [Betlelheim,flores de la Peña, 1981: 811 "Proceso permanente de previsión que permite tomar decisiones mejor informadas y optar por alternativas de acción más
racionales " [Solana, 1970: 9].
43
Investigación sociológica
la sensibilidad en la percepción , una actitud anticonformistarespecto al presente , la audacia para emprender caminos no
andados, en breve, la vida en su conjunto. Otra forma de
enfrentarse a la realidad , específicamente al campo de acciónde la planeación para describirlo y explicar su funcio-
namiento, a la vez que para poder actuar sobre el mismo, es
la racionalidad que se origina a partir de una relación de
eficacia establecida entre objetivos y medios. Se trata de
aquella que Max Weber había llamado instrumental, consiste
en la consecución metódica de un fin determinado de manera
concreta y de carácter práctico mediante el empleo de un
cálculo cada vez más preciso de los medios adecuados, y para
decirlo en sus propios términos: "Actúa racionalmente con
arreglo a fines quien oriente su acción por el fin, medios y
consecuencias implicadas en ella y para lo cual sopese racio-
nalmente los medios con los fines, los fines con las conse-
cuencias implicadas y los diferentes fines posibles entre sí..."
[Weber, 1983: 21]. Es necesario precisar que de ninguna
manera habría que entender la racionalidad como algo inde-
terminado y neutral ya que conlleva un sentido de orienta-
ción, la que depende, a su vez, de la capacidad o poder que
tenga el actor para disponer de los medios, para formalizar
los conocimientos y sobre todo para decidir sobre fines y
prioridades; en todos los casos la racionalidad en nuestras
sociedades implica -como lo plantea acertadamente Münch
pese a sus tesis de corte neofuncionalistas-: "la tendencia de
la cultura a intelectualizarse , de la economía a racionalizarse
económicamente, de la política a burocratizarse y politizarse
y de las relaciones de la comunidad a formalizarse y objeti-
varse" [Münch, 1991: 178]. En la planeación entran enjuego
los tíos tipos de racionalidades, sin que a la primera se le dé
el sentido weberiano de tradicional. Sin embargo, la defini-
ción de racionalidad con arreglo a fines tiene sus limitaciones
en la sociedad concreta, como Elster ha intentado demostrar,
dicho autor plantea que "el hombre puede ser racional, en el
sentido de que deliberadamente puede sacrificar una gratifi-
cación presente en vistas de una gratificación futura.3 El
hombre es con frecuencia irracional, y dar pruebas de debili-
dad de voluntad. Pero cuando es irracional, sabe que lo es y
puede imponerse restricciones con el fin de protegerse contra
su propia irracionalidad. Esta racionalidad de recambio, o
imperfecta, se ocupa de la razón y de la pasión..." [Elster,
1986: 198-190]. Con lo que nos estaría diciendo que puede
haber eventos involuntarios y accidentales que aparentemen-
te no tengan algún sentido social, que por lo demás es una
clave contra aquellas concepciones sociales funcionalistas
que intentan encontrar en todos los fenómenos que estudian
Javier E . Ortiz Cárdenas, Rogelio Martínez Flores
el sentido explicativo de los mismos y que tales fenómenos
forzosamente tengan que ser beneficiosos para algo o para
alguien . En realidad, el autor se refiere a "epifenómenos o
precedencias ". En nuestro caso una especie de epifenómeno
está anclado en la gestión , aun cuando ésta está bastante bien
encarnada como lo desarrollaremos más adelante cuando
tratemos sobre ese tema y sobre el poder.
Es preciso acotar que la racionalidad en la planeación no
deambula en el vacío sino que expresa significados especí-
ficos, dependiendo de la ubicación de la actividad planifica-
dora en el entorno social y económico; de la relación que
tenga con grupos y actores sociales, esto es, con los proyec-
tos vinculados a las fuerzas sociales. Ahora bien, dado que
el campo escolar es utilizado por los diversos actores socia-
les para la realización de sus objetivos e intereses específi-
cos, es posible profundizar el análisis para captar los ejes de
esta lógica de los actores . Pero no es fácil captarla ya que
-ante todo- no se trata de una sola sino de varias, además de
que los actores constituyen realidades sociológicas diferen-
tes, pues como plantea Berthelot , van desde "las clases
sociales como tales (...) hasta los individuos que transcurren
en el campo (...)" [Berthelot, 1983: 71-72]. Eso es así ya que
para las primeras , la universidad puede significar una encruci-
jada global y para los individuos se trataría de un compromiso
no pocas veces complicado por las exigencias sociales y las
restricciones familiares e institucionales en donde no necesa-
riamente encuentra eco la voz de su deseo. Por lo que remite a
lógicas parciales y específicas de diversos actores y fuerzas
sociales implicados en y por la escolarización. Estas lógicas,
por tanto, son el resultado de una lógica social compleja, que
implica además, todos los fenómenos no deseados, irraciona-
les, efectos de choque o <efectos perversos> como diría el
mismo Berthelot parafraseando a Godelier.
¿A qué actores nos referimos? Centramos la atención en
los alumnos porque el estudio de estos individuos situados
socialmente en un espacio escolar determinado nos permite
detectar las modalidades concretas de su distribución en ese
espacio y en el tiempo, además de clarificar cuáles son las
posibles distorsiones del sistema institucional de itinerarios.
De esa forma consideramos al estudiante a la vez que pro-
ducto como sujeto, y sujeto en tanto que producto, siguiendo
en ello a Marx, para quien el proceso de socialización es
simultáneamente proceso de individuación: "EI hombre no
se individualiza mas que en el curso del proceso histórico"
[Berthelot, 1983: 137; Cohen, 1991: 351]. Esta es una lec-
tura que hace énfasis en la primera parte del aforismo de
Marx: "Los seres humanos hacen su propia historia, pero no
Uno (le los rasgos de la cultura indígena, para algunos funcionalistas como Foster es de que esas comunidades , sobre todo la purépecha, que fue la que
estudió, no tienen sentido de la inversión y del futuro ya que su percepción del bien es limitado . Ver Tzintzunizan, ice, México, 1970.
44
Planeación y gestión en la unm
en circunstancias de su propia elección". En el fondo de lo
que se trata es de que tanto las estructuras como la acción
están íntimamente relacionados cuando los seres humanos
hacen su propia historia, lo que significa que el individuo
llega a la conciencia de sí como sujeto a través de un proceso
de socialización enfrentado a ciertas determinaciones dei
espacio social, proceso que a su vez le ofrece diversos
instrumentos sociales de la reflexibilidad y los afina con el
juego de las prácticas sociales en las que está implicado y,
por tanto, a través de los cuales se va apropiando de los
espacios sociales. De ahí que entendamos la planeación
como una acción del hombre sobre sir propia historia para
recuperar su pasado, regir su presente y diseñar su futuro.
Esto que parece muy abstracto y hasta cierto punto lineal en
un contexto institucional real no lo es tanto, ya que el hombre
actúa en el seno de las organizaciones, éstas a su vez,
aseguran su cohesión, se estructuran de una u otra forma,
logran sus procesos de progresión y conducción en medio de
un conjunto de fuerzas que acuerdan y disienten en el terreno
de la planeación. En ese sentido tiene razóti Matus cuando
señala las diversas estrategias que esgrimen los múltiples
actores dependiendo de perspectivas, intereses, posiciones,
también múltiples y diversos. Concebimos entonces, la pla-
neación, como una categoría histórica ,4 i.e., como posibili-
dad de observación empírica y como principio de
explicación de la realidad, la utilizamos de la misma manera
como la usa Thompson [1989 y 19841, quien al reconstruir
la historia de los obreros en Inglaterra se vale de la categoría
histórica: clase obrera. Dicha categoría tiene: a) un conteni-
do histórico real en tanto que corresponde a algo empírica-
mente observable, a la vez que se trata, b) de una categoría
heurística o analítica para organizar la evidencia histórica
con una correspondencia mucho menos directa. Estas consi-
deraciones nos remiten a los otros tres rasgos de toda pla-
neación que se refieren a procesos, a futuro y al poder en las
organizaciones.
El proceso de planeación
Los procesos de la planeación analíticamente son un tanto
independientes de lo que se entiende por decisiones, raciona-
lidad, acciones y formalización teórica bajo la cual se diseña
o lleva a cabo, tienen que ver directamente con una secuencia
-más o menos ordenada- de pasos, fases o etapas. Así, la
planeación se connota por su temporalidad histórica. Es el
tránsito de una situación a otra, ambas se ubican en un espacio
y tiempo determinados y la segunda se construye en el futuro
además de considerarse más satisfactoria que la anterior,
temática que merece algunas reflexiones.
La concepción de futuro en la planeación
La planeación implica una visión del porvenir o la cristaliza-
ción de una idea de futuro, esto es, se prevé abstractamente
el futuro; pero también se realiza esta previsión en la medida
en que se actúa, en la medida en que se aplica un esfuerzo
voluntario y, por consiguiente, se contribuye de forma con-
creta a crear un resultado previsto [Matus, 1987]. De esta
forma, la planeación es una expresión de una praxis y, desde
nuestra perspectiva, no aparece como un acto científico de
conocimiento solamente [Gramsci, 1985: 74]. Por lo que
entendemos a la planeación de la educación como una prác-
tica social específica, que incide en la orientación histórica
de los procesos educativos, toda vez que partimos del supues-
to de que la educación es un proceso social susceptible de ser
planificado ya que forma parte de la historia del hombre. Esta
acepción es más amplia, no sólo porque se refiere a todo lo
educativo, sino también porque toca procesos sociales y no
sólo dispositivos, cuyo engranaje conduce como por arte de
magia al futuro, tal y como se encuentra expresado en otras
definiciones sobre planeación universitaria, como la siguien-
te:"... (es) el establecimiento de los mecanismos que permitan
dirigir el desarrollo integral de la universidad hacia el logro
de metas previstas..." [Labra, 1970: 163].
A propósito del futuro y más específicamente sobre la
planeación prospectiva, es pertinente hacer algunas reflexio-
nes; primero, para retomar los elementos desarrollados hasta
aquí, habida cuenta que se trata de un enfoque íntimamente
ligado a los dos tipos de racionalidades; y segundo, con-
gruentes con lo que implica el diseño de escenarios.
La fenomenología y el existencialismo se plantearon elproblema del futuro: la muerte, como un horizonte que le
daba sentido al saber vivir el presente y que dejaba abierta
al porvenir su posibilidad de ser en un intento vibrante por
ir confrontando circunstancias, sujetos, afectos y teorías en
las historias personales de los individuos, de manera tal que
se constituyan en tanto sujetos sociales, históricos. Inde-
pendientemente de engaños, simulaciones y disimulos el
imaginario es un punto de concatenación entre el hoy, sea
cual sea, y el mañana que se quiere hacer. Mientras más
4 Por categoría se entiende, siguiendo a Abbagniano. "Cualquier noción que sirva como regla para la investigación o para su expresión linguistica en un
campo cualquiera" Para el mismo autor y para Ferrater Mora, dicho vocablo puede traducirse según Aristóteles por `denominación", "predicación"
y "atribución . Por otra parte existe coincidencia entre los autores al señalar que las categorías son el fundamento de las teorías. Sirven para comprender
la realidad al predicarla y son una determinación de la misma ya que por ejemplo para Aristóteles el ser esta articulado en sí mismo como tal, con taleso cuales caracteristicas o con determinado modo de ser. Existen otras posturas, como la de Kant, para quien las categorías son una construcción a prioriEn nuestro caso tomamos una posición intermedia como se explica más adelante.
45
Investigación sociológica
sabemos, menos claro vemos el presente y el futuro ; el saber,sin ver el presente, nos conduce a la alienación social comole llamarían los marxistas , o paranoia , los psicoanalistas; elsaber, sin ver el futuro nos conduce a la locura . El problema
radica en que ver o pre-ver el futuro también puede ser obra
de locos ya que, por una parte todos aquellos planeadores
imbuidos del espíritu positivo y práctico inmediato tildan de
locos a los que se empeñan en pre-ver el futuro y, por otra
parte, implica extrañarse del presente al lanzarse a lo que no
es, a lo no dado y hasta extrañarse del mismo futuro para
ubicarse en el presente, el que desaparece en el momento
mismo en que se le piensa o se actúa y, sobre todo, al
plantearse una estrategia para ligarlo a aquel futuro que se
le quiere quitar su carácter de ininteligible y de no realizable.
El futuro deseable es precisamente deseo, obra de una
instancia que no es estrictamente racional , es obra de la
imaginación, de la voluntad, de los afectos. Diseñar el futuro
es unir lo racional con esa instancia señalada anteriormente.
Contradictoriamente la prospectiva exige "lucidez en el
examen de las cosas de este mundo: su procedimiento se
aleja del oscurantismo del <presente>, encubierto en la
religión del <progreso>" [Decouflé, 1972: 122]. En breve,
es obra de locura porque trasciende la racionalidad ya que
dicha lucidez implica una "combinación frágil de la genero-
sidad, de la circunspección y del rigor: de una ambición de
filósofo, de una virtud del gendarme y de una calidad del
sabio". Decouflé desarrolla los tres rasgos: de la generosi-
dad, dice que es muy rara pero implica apertura ante las
mutilaciones de la inteligencia, coraje ante el rechazo de
intereses , la indulgencia ante las barbaridades; de la circuns-
pección, la que no acepta citas con el evento, la que conserva
la ecuanimidad; del rigor, que constituye la exigencia más
humilde pero la más tenaz ya que no se atiene a la promesa
de la prueba sino al procedimiento recto. No al anuncio de
la demostración, sino la garantía de la pertinencia de la
problematización y de la interrogante. En fin, "generosidad,
circunspección y rigor se entrelazan para tratar de constituir
la prospectiva, a fin de cuentas a una moral de la mirada"
[Decouflé, 1972: 122].
Por añadidura, la prospectiva es internarse a un mundo de
lo aleatorio ya que como dice Althusser: "...el futuro...per-
manece abierto a lo aleatorio de su fijación. Y del destino de
lo aleatorio, nadie puede decidir ni hablar, como quisieron
Sófocles y Freud, sino a posteriori. Esta misma posterioridad
queda suspendida de lo aleatorio, ya sea por un punto final
o por una nueva apertura, y así hasta el infinito..." [Althus-
ser, 1991: 53]. Futuro-presente-futuro, circularidad que ape-
Javier E. Ortiz Cárdenas, Rogelio Martínez Flores
la a la vez a una extrema racionalidad propiamente humana
y la instrumental , puesto que se piensa y se desea, de ahí que
desde Platón hasta la actualidad a un determinado futuro se
le denomine utopía, término acuñado por Tomás Moro y que
en griego u topos significa fuera de lugar, ya que no tiene
cabida en el presente , aunque se vaya construyendo desde el
presente mismo . Dicha utopía implica que seamos capaces
de vivir y hasta de morir, por tanto se ubica en un campo
actitudinal en el que entran en juego contradictoriamente:
estructura y acción, determinismo y libertad, comprensión e
incertidumbre, el saber y el no saber, el pensamiento y la
acción. Así es como interpretamos el siguiente párrafo de
Miklos y Tello: "...como categoría mental, el futuro sólo
existe imaginariamente en el presente. Es un ámbito abierto
al devenir y creatividad humana. Para el hombre como "ser
actuante", el futuro es el campo de la libertad y de la
voluntad; como "ser pensante", el futuro será siempre el
ámbito de la incertidumbre; y como "ser sensible", el futuro
se enmarca en los deseos y aprehensiones" [Miklos-Tello,
1991: 39]. Pero, ¿cómo los estudios del futuro se hacen
ciencia?, ¿cómo el devenir es parte constitutiva de la planea-
ción?, En efecto, los estudios del futuro son: un "tipo de
investigación especialmente creativa, orientada a la explo-
ración del porvenir, con el objeto de proporcionar informa-
ción relevante, en una perspectiva a muy largo plazo que
permita apoyar la toma de decisiones" [Schwarz, 1982: 4;
Miklos-Tello, 1991: 37]. Los estudios del futuro son cientí-
ficos en razón de su pretensión no sólo descriptiva, sino
porque construyendo el futuro de la realidad determinada se
da una transformación en el conocimiento y en la situación,
y para que así sea implica:
° Analizar holísticamente o de manera sistémica la com-
plejidad de la realidad del presente y del futuro.
° Generar visiones creativas y alternativas de "futura-
bles" o futuros deseables.
° Explicitar escenarios alternativos de "futuribles" o
futuros posibles.
° Hacer acopio y analizar la información relevante en
o
vistas al largo plazo.
Establecer valores, criterios y reglas de decisión para
lograr el mejor futuro posible.
En todo el proceso es requisito indispensable tener un
impulso hacia la acción.
El análisis sistémico5 señaladc en el primer inciso, puede
aplicarse a una realidad determinada , por ej., la U niversidad.
se le puede concebir como un sistema abierto , i.e., como una
totalidad en interacción con oiras instituciones u organiza-
5 Anhur D. Hall define sistema corito "Un conjunto de objetos con relaciones entre los objetos y entre sus atributos" donde los objetos son las panes o componentes
de una institución, por ejemplo, los atributos, las propiedades, y las relaciones que pueden ser causales, lógicas y aleatorias, entre si IHall 1981, 108J.
46
Planeación y gestión en la unm
ciones, analizable por tanto, como totalidad ya la vez en sus
relaciones internas entre sus elementos. Las relaciones tanto
externas como internas hacen que sea dinámico su proceso
de desenvolvimiento, más cuando la institución se define a
sí misma como "abierta al tiempo", que va construyendo su
futuro. Respecto a las visiones creativas, éstas son obra de
la imaginación y fantasía que elabora una ruptura con rela-
ción al presente, es una actitud anticonformista ante el pre-
sente e intenta trascenderlo, entraña la capacidad de
descubrir relaciones entre las cosas, la sensibilidad en la
percepción, la audacia para emprender caminos no andados
[Rodríguez, 1985: 20; Miklos-Tello, 1991: 73]. El acopio y
análisis de la información cuanti-cualitativa que utilizamos
nos permitirá proyectar y prospectar la trayectoria escolar en
lo que a permanencia se refiere. La prospectiva es decisiva
para la planeación ya que si ésta última consiste en la "toma
anticipada de decisiones" [Ackoff, 1970:2; Taborga, 1980:
11; Miklos-Tello, 1991: 59], portanto es unproceso dirigido
a la construcción de determinado futuro que implica un
horizonte tenso entre lo deseable y lo posible, de direccio-
nalidad, de temporalidad y de actuación.
La prospectiva redimensiona y da sentido a todo el pro-
ceso de planeación ya que le aporta la visión dinámica de la
realidad; la prefiguración de alternativas viables; aporta
elementos estratégicos que apoyen las decisiones; hace que
la visión del futuro sea compartida por los involucrados en
el proceso; hace efectivas las potencialidades de la organi-
zación y, sobre todo, aporta una guía conceptual que ilumina
y dirige el estudio de aquellos aspectos relevantes de la
realidad, que permite enfrentar con eficacia y eficiencia la
complejidad del contexto actual [Decouflé, 1972: 99]. Cree-
mos, finalmente, que estas reflexiones son pertinentes para
los fines de nuestra investigación ya que permiten ubicar las
posturas del planificador puesto que "...trata con categorías
serias de la sombra, no con las falsas luces de la razón
natural" [Decouflé, 1970: 99], de ahí que la presentación de
la lucidez-locura de uno de los hombres que hizo historia en
la década de los setenta: Althusser; el que cuando más lúcido
estaba se remitía a los determinismos del pasado, una histo-
ria sin sujetos y; cuando pasó a la ignominia de los hombres
por su locura, más se volvió al futuro, más lugar tuvo el
hombre en la historia. Los planteamientos epistemológicos,
por otra parte, conducen hacia lo que Decouflé llamó en
1972, "una teoría de las relaciones de incertidumbre", teoría
que a su vez encierra todo el problema del cambio social
-sobre todo cuando se está inserto en el mundo educativo-,
ya que la prospectiva es un discurso de la acción histórica,
por medio de la cual son los hombres los que hacen historia,
son los actores sociales los que conjugan racionalidad y
afecto, azar y necesidad, realidad y deseo -el hombre puede
ser racional en el sentido que deliberadamente acepta los
sacrificios del presente para buscar una gratificación mayor
en el futuro, pero también es irracional,- como ya lo expusi-
mos refiriéndonos a Elster. La planeación prospectiva, en
breve, permite que sea el hombre el que construya la historia
y no sea un pelele de mil determinismos; permite el juego
dialéctico: futuro-presente, desconocido-conocido. No se
trata de "predecir" sino de esbozar alternativas de futuro,
pues como dice Osorio-Tafall: "Lo que vendrá depende de
nuestras elecciones de hoy y de mañana, y es precisamente
porque el futuro está condicionado a nuestras decisiones y
acciones, y éstas a su vez a nuestras opiniones y puntos de
vista concernientes al futuro, por lo cual necesitan ser plan-
teadas, sopesadas y verificadas. "6
Al hablar de racionalidad, procesos y de futuro como
elementos de la planeación los estamos entendiendo como
componentes esenciales, pero para que sea completo el pa-
norama es necesario verlos inscritos en una organización, y
dentro del ejercicio del poder.
El ejercicio del poder en la planeación
Más que definir en abstracto el poder, preferimos conceptua-
lizarlo en el contexto de la planeación, la administración y la
política. En ese sentido, siguiendo a Shielfelbein y McGinn,
podemos decir que se puede representar la planeación como
un campo en el que ocurren tres niveles, momentos o instan-
cias dentro de la organización, dichas instancias son: lo
político (estratégico), lo ejecutivo (táctico), y lo administra-
tivo (operacional). El momento político es aquel en el que el
proceso de planeación se 'sazona' ( se elabora "la decisión"
del plan), y se crean las expectativas. El momento ejecutivoincluye el diseño y la organización de un conjunto específico
de proyectos, y el momento administrativo que trata sobre la
organización de recursos y de personal y la supervisión de
sus acciones en la implementación de los proyectos [Schie-
felbein-MpGinn, 1990: 11]. Por lo que el momento político
es aquel en el que se toma una decisión para planear y se
definen o crean las expectativas; el momento ejecutivo inclu-
ye un diseño de proyectos, y el administrativo, la organiza-
ción de recursos, de personal, así como la supervisión de sus
acciones en la implementación de los proyectos. Dichas acti-
vidades conservan un orden lógico y si privilegiamos analí-
El autor es un chipriota estudioso de futuribles, por ej., en 1969, en la que en ese entonces era la Universidad del Tercer Mundo, señaló que para 1988
los planes de desarrollo de los países que tomaran en cuenta a los pueblos considerarían las implicaciones de los procesos productivos para el medio
ambiente humano y ecológico IOsorio-Tafall, 1979. 119].
47
Investigación sociológica
ticamente la racionalidad, todos esos momentos y actividades
se les puede enfocar desde una perspectiva racionalista totalo moderada. En el primer caso , por ejemplo, además de que
todo es cognoscible no se pasa de una etapa y actividad a la
otra, hasta que haya sido agotada la primera. Podría asumir
aproximaciones aparentemente objetivas en las que se igno-
ren restricciones ideológico-políticas del entorno y sólo se
atienda al juego universal de objetivos para el sistema educa-
tivo, cual es el caso de Psacaropulos. En la racionalidad
moderada se plantea que no todo puede ser previsto, que en
la práctica la mente y voluntad humanas se mueven hacia
adelante y hacia atrás a través de esos pasos en un todo
complejo. En ambos tipos de racionalidad las cuestiones quese plantean en el momento político son: ¿qué hacer?, ¿cuándo
y cómo hacerlo?, i.e., ¿cómo llevarlo a cabo? Todo en una
situación de balance inestable de fuerzas dentro de la estruc-
tura de poder social y oficial. El punto es que el planeador
primero identifique áreas de problemas o problemas especí-
ficos y la incidencia de actores políticos, grupos sociales y
movimientos ideológicos que va a usar como fuentes de
criterio para el establecimiento del diagnóstico, del análisis,
del diseño de alternativas, para la implementación y evalua-
ción, así como para las decisiones. Evidentemente que no va
a desechar el análisis de variables e indicadores específicos,
sobre todo para establecer los niveles relativos de satisfacción
educativa en el universo objetivo preferente. Por ejemplo a
nivel de la política educativa universitaria pueden ser: ¿cuán-
to del presupuesto asignar a los diferentes proyectos institu-
cionales?, ¿qué importancia darle a la adecuación irrestricta
y puntual entre formación y mercado de trabajo, toda vez que
estamos insertos en una situación de desempleo creciente?
¿qué posturas políticas y posiciones estratégicas tomar para
enfrentar las políticas educativas oficiales? Más específica-
mente: ¿qué políticas institucionales diseñar ante una política
de reconversión de la planta productiva en vistas de su inser-
ción al TI.C? ¿Mejorar la calidad de la educación entendida
como una preparación de la fuerza de trabajo, y que se traduce
en mayor adiestramiento? La planeación, incluye entonces lo
político como uno de sus componentes.
El enfoque básico es que la planeación tiene una prolon-
gación teórico-práctica, que intenta elucidar los procesos de
toma de decisiones, que son parte nodal de la misma. La
planeación así concebida se da en ámbitos espaciales y
temporales bien precisos, por lo que está en relación estrecha
con organizaciones, y a la vez, éstas cuentan con aparatos
político-administrativos que las dirigen. En las ciencias so-
ciales hoy, respecto a la direccionalidad de los procesos
sociales, específicamente los educativos, no es ajena la dis-
cusión entre planeación, administración y política. Encon-
tramos que en el ámbito educativo aproximadamente hasta
Javier E. Ortiz Cárdenas, Rogelio Martínez Flores
los años sesenta la administración era un momento de la
planeación, si bien un momento sumamente importante. Sin
embargo, con los progresos y las nuevas formas científicas
adoptadas por los profesionales de la administración, en las
últimas tres décadas esa relación se ha intentado invertir
dado que en los planteamientos actuales de las ciencias
administrativas es la planeación un momento de la adminis-
tración. De hecho para los administradores la planeación es
sólo una etapa del proceso administrativo, cierto, la etapa
más importante habida cuenta que ésta se encarga de salvar
la brecha que separa del sitio a donde se pretende llegar, es
decir, la encargada de seleccionar misiones y objetivos, así
como las acciones para lograrlos, a través de ella se hace una
lectura de la tarea fundamental que la sociedad le asigna a
la institución [Koontz-Weihrich, 1990: 70 y ss.). Estos plan-
teamientos han traído debates críticos y propuestas híbridas,
las cuales se han redimensionado hacia fines de los años
ochenta con la nueva visión de las ciencias políticas (poliry
analysis) por lo que lo político intenta obtener primacía en
la direccionalidad hacia el futuro en las organizaciones pú-
blicas y privadas. Incluso, desde ciertas perspectivas de
análisis de políticas públicas se intenta negar la validez de
los procesos de planeación. Lo cierto es que la planeación
está estrechamente ligada con procesos políticos y adminis-
trativos, de ahí la necesidad de conceptualizar la gestión
tanto administrativa como académica, ya que éstas son las
que se dan en el medio universitario.
Gestión
Dado que nuestra investigación trata sobre el modelo formal
y los tipos de gestión aplicados en la universidad; los que
dependen del clima organizacional, del peso de la burocracia
administrativa, de los estilos de gobierno, de la tradición y
cultura políticas, tanto de los órganos como de la comunidad
universitaria, por lo que en este momento debemos clarificar
algunas nociones sobre gestión.
No pretendemos dar una definición precisa de gestión,
forzosamente limitativa, que raye en dificultades terminoló-
gicas de poco interés. En vista de la complejidad del concep-
to; preferimos considerar una aceptación muy general de la
noción de gestión, y en éste gran marco, examinar posterior-
mente operaciones pasadas y actuales, de tal manera que
precisemos cuestiones más pertinentes ligadas con los tipos
de gestión y la trayectoria escolar.
Pero antes de adentramos a la precisión de términos, es
necesario explicitar algunos rasgos dominantes en las orga-
nizaciones mexicanas. Algunos estudiosos del tema señalan
que en términos generales las organizaciones e instituciones
mexicanas tienen estructuras rígidas puesto que concentran
48
Planeación y gestión en la UAM
el poder y la autoridad, centralizan la toma de decisiones y
controlan en exceso las actividades del personal. Respecto a
la organización del trabajo predomina el individualismo y la
búsqueda de méritos personales. La planeación es de corto
plazo y la realiza un "selecto grupo de personas" lo que trae
consigo la improvisación o el que los planes permanezcan
cuidadosamente guardados en los gabinetes de los despa-
chos. Las técnicas administrativas son primitivas y sin uso
de las herramientas heterodoxas como la planeación de ca-
rrera, el liderazgo situacional, la calidad de vida en el traba-
jo, intervenciones en el desarrollo organizacional, etc. Esos
rasgos aunados al desconocimiento del contexto que rodea
a las instituciones hace que la respuesta a las demandas del
medio ambiente sea lenta a no ser porque a la cúpula de la
organización le interesa que la respuesta se agilice.
Los rasgos señalados corresponden, al decir de Serralde,
al modelo "burocrático" de organización aunque con algu-
nas variantes dada la manera particular como el modelo se
ha arraigado en las instituciones y empresas. [Serralde,
1985; Andrade, 1989: 264 y ss.].
Ese el carácter rígido de las organizaciones del país no es
ajeno a la universidad, donde además, se dan ciertos rasgos
de libertad en medio de su burocratización dadas las relacio-
nes informales que entran en juego, por ej., para optar por
uno u otro candidato a algún órgano de representación o
autoridad, de forma que se establecen pactos personales,
todo un catálogo de improvisaciones y sobre todo de com-
promisos de "capilla" o de fidelidad al jefe, tal y como se
dijo durante el maximato `aquí vive el presidente, pero el
que manda vive en frente'. Esto último no tendría importan-
cia si no es que nos estuviera indicando que a pesar de su
tendencia burocrática se dan ciertas "irracionalidades" que
influyen en el uso y finalidades que se hace del campo
universitario, i.e., con el rejuego de sub-culturas, con el uso
de las estructuras, de las instalaciones, equipos y recursos
humanos.
Por lo expuesto hasta aquí, la gestión tiene que ver con
dirección y poder, i.e., con el gobierno, y a este respecto se
impone una declaración de nuestras limitaciones para su
cabal comprensión -razón por la cual ya habíamos dicho que
la considerábamos en cierta forma como "epifenómeno"-,
ya que ciertas instancias de autoridad permanecen en la
oscuridad, pues como dice elegantemente Berthelot: "... su
develación está teñida por diversas formas de aplicación del
camuflaje y del secreto; nuestra debilidad frente a los toma-
dores de decisión es que no sabemos nunca cuáles son los
bajos fondos de la decisión, cuáles son los diversos escena-
rios efectivamente puestos en balance, qué fuerzas ocultas
sostienen cada uno y cuáles presiones, incitaciones, transac-
ciones tienen lugar en el silencio filtrado de gabinetes o
como resultado de inocentes desayunos o comidas de nego-
cios"[Berthelot, 1983: 72].
Tomando en cuenta los rasgos y las limitaciones expues-
tas preferimos definir la gestión como concepto organizacio-
nal de manera tal que en el ámbito universitario conlleva un
conjunto de actividades realizadas para ejercer determinada
influencia sobre todos los actores involucrados en ella (di-
visión de funciones y tareas), más específicamente en los
estudiantes, desde que solicitan su ingreso hasta que se
titulan. La planeación se desarrolla, por tanto, de distintas
formas, dependiendo de los ámbitos materiales, espaciales y
personales de validez establecidos por la estructura organi-
zativa de la universidad, definida formalmente, por lo de-
más, en la legislación universitaria. En otros términos, la
planeación ofrece una racionalidad a la organización, ésta se
encarga de ejecutar actividades y la autoridad ligadas a la
función que le compete a cada órgano o instancia universi-
taria. En la universidad se delinean dos campos distintos, por
una parte el mundo de la academia que cree en la importancia
y la fuerza del conocimiento, así como la aplicación del
método científico. En contraste o complementariedad, el
mundo de los administradores "...deben asegurar y colocar
recursos a través de la adecuación de sus instituciones a un
proceso político en el que los valores son más importantes
que el conocimiento..."[Richardson, el al., 1985: 13].
La gestión supone una estructura organizativa basada en
la toma de decisiones sobre la distribución de tareas acadé-
mico-administrativas con el objeto de conjuntar esfuerzos
para el cumplimiento de los objetivos de la institución; por
lo que supone una diversidad de áreas, como por ejemplo:
para el caso de la atención a estudiantes, instancias de
admisión, de orientación, de servicio social, de investiga-
ción institucional, de servicios escolares,' etcétera. Ahora
bien, en la gestión se dan ciertas particularidades dependien-
do de sus objetos, del carácter más o menos cooperativo o
individualizado de las tareas que se lleven a cabo, de los
estilos de liderazgo e, incluso, de la cultura organizativa que
tengan los actores y de los criterios de efectividad que se
pongan en juego. No es lo mismo organizarse para producir
una tonelada de tornillos que formar a estudiantes. La acción
docente y la investigación científica, así como la difusión de
la cultura que definen el ámbito académico, "son procesos
en los que -siguiendo de cerca a Boris Trista y Rodolfo
Hemández- actualmente aún predominan elementos no es-
tructurados, e indeterminados, por lo que el peso de los
elementos subjetivos en la administración es apreciable-
7 Para profundizar en el terna de la gestión para la admisión y permanencia , confróntese [ Don Hossler el al., 1990: 51.
49
bives(igación sociológica
[Trista-Hernández, 1992: 26],8 estas actividades por su na-turaleza implican creatividad, cooperación, criticidad, por lo
que algunas veces chocan con la formalidad de la autoridad,
con la rigidez en las jerarquías y con la estandarizacióndetallada de los procedimientos, y otras veces , no son toma-das en cuenta por la administración o la dirección. Otras
particularidades que influyen sobre la actuación administra-
tiva en las instituciones superiores , son las siguientes: "EIcarácter cualitativo y no inmediato de los principales resul-
tados de la educación superior, (que) dificulta su medición
y evaluación. Factores como la calidad profesional de los
egresados, o la medida en que se ha logrado una formación
multifacética de la personalidad, son ejemplo de esto. Lo
mismo sucede con determinados resultados del área de in-
vestigación y otras tareas que desarrollan las instituciones
superiores (...) La explosión de información y el rápido
envejecimiento de los conocimientos como resultado de la
revolución científico-técnica, crean una contradicción per-
manente entre la necesaria estabilidad de los elementosbásicos de la organización del proceso docente, es decir, los
planes y programas de estudio, y la inestabilidad derivada
de la necesidad imprescindible de actualizar el contenido de
la enseñanza " [Trista-Hernández , 1992: 27-27].
La gestión practicada en la universidad al tener un peso
tanto administrativo como académico la hace compleja y
particular, de tal manera que se entrecruzan diversos mode-
los con predominancia de alguno de ellos (burocrático, efi-
cientista, de recursos humanos, político y cultural) en lo que
a división del trabajo se refiere; en las decisiones sobre la
asignación de recursos; al peso de los conflictos generados
por los diferentes grupos de trabajo e interlocutores institu-
cionales con sus respectivas subculturas, asimismo en los
diferentes estilos de liderazgo (autocrático, democrático,
laisse-zfaire, paternalista y tecno-burocrático) aspectos que
desarrollaremos en el siguiente apartado. Por el momento es
pertinente señalar que la gestión y los modelos organizacio-
nales impactan el comportamiento escolar como lo plantea
Tinto (Tinto, 1989: 75) en cuyo trabajo se reseñan diversos
modelos organizacionales, v.gr., el de la rotación de los
trabajadores utilizados por Bean (1983), el de Hirsclunan
(1970) sobre el efecto que tiene la participación en la lealtad
de los trabajadores; el estudio de Barker y Gump (1964)
sobre la burocracia en la educación superior, llegando a
decir, incluso, que "cualquiera de estos modelos de estudio
de una organización puede ofrecernos un marco de referen-
cia pala comprender las diversas formas en que los atributos
organizacionales eventualmente llegan a alcanzar las vidas
de los estudiantes y a tener un impacto sobre ellas". Otros
Javier F. Ortiz Cárdenas, Rogel.o Martinez Flores
estudios realizados en Estados Unidos de Norteamérica se-
ñalan que el desarrollo de la estructura administrativa es
responsable (por las decisiones sobre presupuesto y planta
física) de la medición , priorización y coordinación de lasactividades de la docencia [Callnan-Collins, 1985-1986:
30-38]. La gestión, por lo tanto, puede entenderse en tanto
proceso ya que se dan vertientes de interacción con los
estudiantes desde que estos se ponen en contacto con la
institución hasta que se gradúan o la abandonan. También se
la entiende como un conjunto de actividades dirigidas a la
atracción y retención de los estudiantes o, en su caso, expul-
sión.
Trayectoria escolar
La trayectoria escolar, más que definirla hay que precisar sus
contornos. Hay algunos trabajos sobre las trayectorias esco-
lares, en México, por ej., en el seno de la sets y la ANIMES se
han elaborado al menos 20 modelos matemáticos para anali-zarlas, por otra parte se encuentran los trabajos franceses de
Bourdieu y Berthelot, el primero que las analiza desde la
perspectiva reproduccionista y el segundo desde la lógica de
la perpetuación.
Ya habíamos señalado que el campo universitario es
utilizado por los diversos actores para realizar sus objetivos
específicos. En este sentido los estudiantes representan unode los elementos primordiales que definen ese campo, toda
vez que lo producen y a la vez son producto del mismo.
Ahora bien, el campo universitario es entendido como un
sistema de itinerarios y estructura de flujos y de rejuego de
fuerzas. Lo que implica el estudio de la población escolar
que nos permita captar las modalidades concretas de la
repartición de esa población, las regularidades e irregulari-
dades de sus itinerarios y qué especie de entramado o de
aglomerado se constituye al hacer su juego (con sus lógicas
propias) con las reglas del juego que establece la universidad
a través de la planeación y la gestión. Cuando decimos
productos-productores estamos lejos de perspectivas cosifi-
cantes estructurales por las que sólo contemplaríamos a los
estudiantes como resultado (variable dependiente) de las
políticas universitarias; pero tampoco como entidades cua-
si-metafísicas en el que se hace un llamado a la naturaleza
humana o se exalta la individualidad biológica de los mis-
mos. No se trata, por tanto, de un enfoque funcional por el
que se induciría causalmente a partir del comportamiento de
los estudiantes y el origen en el proyecto de planeación
hecho realidad por la gestión. Más bien, consideramos las
trayectorias escolares como comportamientos o prácticas
sociales de los estudiantes articulados al sistema general de
8 Los autores desarrollan interesantes puntos de vista sobre los modelos en los enfoques de la gestión universitaria
50
Planeación y gestión en la UAM
las prácticas de una institución, entramadas a la vez, a una
base social e histórica más amplia. Así planteada la recons-
trucción de las trayectorias nos permite decir con Berthelot:
"Este constructo sólo existe en relación al constructo colec-
tivo más vasto que constituye el modo global de realización
de las prácticas en una sociedad dada. Este último mismo es
la estructura de equilibrio (y de desequilibrio) de un proceso
histórico cuyo ritmo mismo depende de su modo de inser-
ción en la trama discontinua de duraciones" [Berthelot,
1983: 73].9 La trayectoria escolar, es por tanto, una construc-
ción histórica dentro del campo de lo posible en el que
juegan dialécticamente la actividad individual y los procesos
colectivos, tanto institucionales como sociales globales,
cuyo principio ya había planteado Sartre: "Los posibles
sociales son vividos como determinaciones esquemáticas
del devenir individual. Y el posible más individual no es mas
que la interiorización y el enriquecimiento de un posible
social (Sartre, 1960: 65]. De ahí la trama de equilibrios y
desequilibrios, de continuidades y discontinuidades en la
permanencia de los alumnos en sus estudios por lo que tienen
que confrontar exigencias opuestas de tal forma que a un
modo de apropiación dado que se instaura alrededor de una
exigencia particular dominante establecida institucional-
mente, también debe de incorporar otras como producto de
sus propios intereses, expectativas y estrategias.
Una vez establecido este marco conceptual general ya esta-
mos en condiciones de desarrollar la concreción de esos ele-
mentos en la planeación y gestión de la UAM-X, pasando por
ciertos rasgos distintivos del origen y desarrollo de la UAM en
general, aspectos que trataremos en el siguiente apartado.
Planeación y gestión en la UAM-X
En síntesis apretada se puede decir que la UAM nace al amparo
de una idea que sobre ella se hacen las altas esferas del país,
se delinean las grandes vertientes, se hace proyecto en el
transcurso de su devenir. En dicho proyecto interviene tanto
la planeación como la gestión. En los primeros 4 años el
interés se centra en construir las bases, sobre todo académi-
cas, y a partir de la segunda gestión, específicamente con el
Dr. Bojalil, a la preocupación anterior se aúna la de establecer
las bases administrativas racionalmente definidas. Dichas
bases no dejan de tener su complejidad dado el carácter de
los objetivos y contenidos propiamente académicos de la
institución. Por lo que podemos decir que la planeación va
acompañando los principales momentos de la vida universi-
taria,` y si ésta se va transformando, también se operan
cambios en la planeación, aún cuando la constante sea que su
función se centre en la asesoría a los sucesivos rectores, sea
al General o de Unidades y una cierta separación, sino es que
conflicto, con relación a los Organos Colegiados e instancias
académicas; lo cual pareciera confirmar que los científicos
de la planeación no son precisamente los que toman las
decisiones. Dicho en otros términos, la Universidad nace al
amparo de un Decreto y de una Ley Orgánica; inicia opera-
ciones formalizando lo académico y decantando los procesos
que dan pauta al Reglamento Orgánico; de tal forma que se
abre el abanico de posibilidades para la estructura de los
diversos reglamentos y órganos de gestión; hecho esto, se
consolida económicamente, pese a la crisis, para que ahora
intente entrar de lleno a la modernización educativa. De esta
forma, la planeación nace casi por decreto y en sus primeros
momentos, a la par que intenta realizar estudios y proyectos,
se ve obligada a fundamentar y a dar a conocer sus objetivos
y referentes propios. Después reestructurada -al amparo del
Reglamento Orgánico- deslinda sus orientaciones y linea-
mientos; para posteriormente, intentar llevar a efecto los
grandes proyectos y las reflexiones para encarar los retos de
la crisis; Así como fincar, finalmente, sus referentes jurídicos
y estar en posibilidad de consolidarse, sea como exclusiva
instancia de asesoría a los órganos unipersonales, sea como
un auténtico espacio de construcción colectiva de futuros
realizables científica y socialmente.
Por otra parte, se confirma que la planeación en la Uni-
versidad Metropolitana le da un sustento científico a la
direccionalidad asumida, sea por parte de aquéllos que ocu-
pan los puestos más altos de la jerarquía, sea por quienes
dominan todo el proceso en términos técnico-políticos. Asi-
mismo, la planeación incorporada a un proyecto implica un
proceso, una organización, una estructura y diferentes tipos
de ejercicio del poder en la institución. La planeación enton-
ces, se desarrolla de distintas formas dependiendo de los
ámbitos materiales, espaciales y personales de validez esta-
blecidos por la estructura definida en la legislación univer-
sitaria interpretada y operada por las autoridades en humo.
Por lo que podemos caracterizar dicha estructura como do-
tada de racionalidad instrumental y burocrática, matizada
por la estructura cooperativa y democrática, que por lo
menos a nivel discursivo aparece claramente.'' El modelo
de gestión, implementado sobre todo a partir de la segunda
gestión rectoral en el caso de la UAM-X, correspondería al
9 Los paréntesis son nuestros.io Con esto no queremos decir que en todo momento vayan íntimamente entrelazadas planeación y gestión o gestión administrativa y académica, puesto
que de hecho ha habido desfases y hasta tensión entre ambas, como creemos haber expuesto en las últimas 3 gestiones."(La planeación en las divisiones)... Es participativa por la relevancia de la acción de profesores, áreas y departamentos..." cfr. Reglamento de planeación
op, cit, p. 2, (paréntesis nuestro).
51
investigación sociológica
burocrático, entendido este en los términos de Weber, en
tanto que prevalecen las acciones racionales con respecto a
fines y las relaciones de autoridad están ligadas a las funcio-
nes y atribuciones que tienen los diferentes puestos dentro
de la organización. Sin embargo, en el devenir histórico de la
Unidad se han ido conformado diferentes grupos y fuerzas,
tanto exógenos como endógenos, así como las formas que se
han adoptado en las diversas gestiones de manera que abarcan
un amplio espectro ya que van desde posiciones carismático
consensuales hasta las francamente autoritarias. Es preciso
señalar que en la práctica, siguiendo el referente de la planea-
ción, el modelo organizacional si bien tiene tintes de colegiado
o "parlamentario" como lo diría Paoli, sus rasgos más impor-
tantes, desde nuestra perspectiva, son del tipo tecnocrático ya
que se hace un énfasis marcado en las necesidades de cohesión
entre las diferentes instancias y órganos, se intenta articular los
objetivos de todas esas instancias con los objetivos generales
de la Universidad, lo que implica múltiples reuniones de los
diversos órganos, tanto unipersonales como colegiados para
tomar decisiones o para prepararlas. Es evidente que las rela-
ciones no están exentas de conflicto y confrontación, específi-
camente con el sindicato,12
Se intenta con el modelo tecnocrático -según nuestra
hipótesis- conjugar el carisma con las reglas racionales y con
la participación, pero el saber científico del planeador ligado
a la autoridad o la autoridad misma toman cierta legitimidad
de dicho saber, de ahí que se preocupen por las reglas de
gestión óptimas, por la toma de decisiones y el control, la
investigación operacional y la informática.
Ahora bien, el modelo de gestión así caracterizado ha
tenido sus detractores sobre todo en el ámbito académico.
En efecto, al mismo tiempo que el Colegio Académico
estaba aprobando el Reglamento de Planeación, los jefes de
rea, los Coordinadores de Carrera, los jefes de Departamento
y el director de División en Cuautla acordaban las políticas
de Desarrollo de la (DCSH), y en lo que se refiere a la relación
de las funciones sustantivas y de apoyo, se precisaba: "La
subordinación de lo académico a lo administrativo, que
aparece con más frecuencia de lo deseable, impide concen-
trar energías en las funciones sustantivas del quehacer uni-
versitario y a veces asume tonos productivistas que no
redundan en beneficio del mejoramiento de la calidad y del
Javier E. Ortiz Cárdenas, Rogelio Martínez Flores
sentido de la producción. Las consecuencias (le esta distor-
sión se perciben en ciertos síntomas, tales correo la apatía, el
incumplimiento de las obligaciones, el convencimiento de
que el trabajo en la universidad es sólo un medio (devaluado)
de ganarse la vida y el desconocimiento de los derechos de
los trabajadores."13 Lo dicho sobre la relación entre funciones
sustantivas y adj etivas se aplica a la relación entre: investigación
y mecanismos de promoción, de forma que se plantea "...la
IJAM vive hoy una verdadera esquizofrenia. He aquí una de sus
expresiones: plantea la importancia que las áreas de investiga-
ción deben asumir en dicho proceso, en tanto que las principa-
les políticas definidas en los últimos tiempos en orden a elevar
la producción y mejorar por esa vía las percepciones de los
investigadores, tienden a dejarlas en un lugar secundario., En
este marco, las áreas viven una profunda crisis, la que está
definida en gran medida por una política que les permita ganar
espacios, pero no desarrollarse y crecer. No hay nada en las
actuales políticas (de estímulos e incentivos al trabajo univer-
sitario) que suponga un estímulo real para el funcionamiento
de las áreas; estas constituyen teóricamente el espacio privile-
giado de vínculo colectivo de los universitarios a la Universi-
dad. Sin embargo, todo apunta hoy a privilegiar las formas
individuales de vinculación."14
Sin embargo, el análisis realizado por el colectivo reunido
en Cuautla no permaneció apegado a la constatación de
hechos, sino planteó algunos principios o filosofía de dichas
políticas y propuso el rescate del consenso como principio
de la gestión "cuya contrapartida es el respeto de las instan-
cias colectivas, comenzando por el área de investigación
hasta el propio Consejo Divisional, en tanto constituyen la
unidad organizativa por excelencia."" De esta manera los
asistentes a la reunión multicitada basados en la presenta-
ción de una serie de principios, en la detección de hechos y
en el conocimiento del proyecto de reglamento de planea-
ción, que paralelamente se discutía en el Colegio Académi-
co, Así como de las políticas oficiales centradas en la
evaluación, se aprobaban propuestas de Políticas Divisiona-
les, de forma que les fuera devuelta la capacidad de decisión
sobre los procesos de investigación; para integrar el proceso
de planeación académica diseñado en las áreas y en los
departamentos al proceso de planeación presupuestal que se
realiza en la División, de manera tal que se prevean y se
i2 Como ejemplo de interpretación que el Sindicato (stroAM) hace sobre las políticas implementadas por las autoridades, es la siguiente. "En las
universidades la política salarial ha desecho las condiciones de trabajo cooperativo, al propiciar el contratismo, en sus manifestaciones más burdas, y
fomentar el individualismo exacerbado. La competencia, como tendencia disruptiva del intercambio libre y generosos de conocimientos y talentos, es
contraria a las condiciones requeridas para cl desarrollo del maestro colectivo y de la comunidad universitaria (...) La política salarial ha tenido como
objetivo, no el fomento y desarrollo de la excelencia académica, sino fracturar y disolver toda forma de disidencia organizada" [Documento básico
del Comité Ejecutivo, SITUAM, noviembre, 1994, 2l.is Documento Cuautla: Políticas de desarrollo divisional, ocsa, noviembre, 1990, mimen, p. 3.
la Documento .op. cit., p 6 y 7 (paréntesis nuestros).is Documento op eir, p. 3.
52
Planeación y gestión en la uAm
aprueben los recursos necesarios con anticipación; que se
fomente el trabajo colectivo en la planeación académica
departamental; asimismo se proponen formas de articula-
ción entre las funciones de investigación, docencia y difu-
sión, así como darle el impulso necesario a un proceso de
evaluación que se constituya en un método de trabajo y no
en un medio de coacción, etcétera.
En otros referentes, a través de la historia de la UAM en
general y de la UAM-X particularmente se aprecia que una
parte de los actores institucionales asumen diferentes con-
ductas y estrategias dentro de la vida cotidiana, así algunos
que en los primeros tiempos ocuparon instancias personales
pueden ser caracterizados en sus trayectorias institucionales
bajo tres modalidades:
a) los que después de ocupar tales instancias pasan a
ocupar puestos en otras instituciones, i.e., una vez que han
hecho lo que les correspondía hacer o al no ver un futuro
promisorio abandonan la Universidad;
b) los que seguirán en el transcurso del tiempo ocupando
diferentes puestos sean unipersonales, sean colegiados o
alternados.
c) los que, aunque sea un número pequeño y sin contra-
venir lo estipulado en la Legislación universitaria, alternan
periódicamente representaciones de Consejo Académico y
Divisional.
De allí que a través del tiempo se hayan configurado grupos
dotados de influencia o de cotos de poder, de tal manera que en
sus trayectorias se puede observar cómo surgen de algún colec-
tivo de trabajo, hacen valer su cultura (académica, ideológica
o política) y en el transcurso del tiempo se hacen más o menos
hegemónicos. Esta estructura informal se mezcla con la formal
por lo que se influyen mutuamente. Estos aspectos por el
momento no podemos desgajarlos con mayor detalle, simple-
mente quede como un planteamiento que en el análisis de las
trayectorias escolares no puede dejarse de visualizar el ámbito
formal (en nuestro caso la planeación y la gestión) y lo que
atañe a la correlación de fuerzas, los grupos de poder y la
cultura o proyectos que sustentan.
Alvarez García , Isaías ( 1979), "Marco metodológico de laplaneación educativa", en Revista de Educación e investi-gación del sistema ITRAs, año 1, cine, México.
Andrade R., Horacio (1989), "El reto de los noventas para las
organizaciones mexicanas", en México al tilo del año
2000, ITAM, México.
Berthelot, Jean -Michel (1983), Le piége scolaire , PUF, Paris
Bettelheim, Charles (1972), The Theorie of planning, Asia Pub-
lishing House, Londres
Callnan T. Michael y J. Stephen Collins (1985-1986), "A clear
challenge for the future: Capital asset management and
planning at colleges and universities", in Planning fhr
higher edueation , vol. 14, núm. 3, USA.
Cohen I, J. (1991), "Teoría de la estructuración y praxis social",
en Giddens, A. Jonathan Turner (coord.), La teoría socia(
hoy, Conaculta-Alianza, México.
Decouflé, André Clement (1972), La Prospective, Presses Univcr-
sitaires de France (PUF), Paris.
Don Hossler , el al. (1990), The sirategic management of college
enrollments , Jossey-Bass Inc., San Francisco, California.
Elster, John (1986), Le laboureur el ses enfants. Deux essai.s sur
les limites de la rationalité , Les editions de Minuit, Paris
-(1992), El cambio tecnológico- Investigaciones sobre
la racionalidad y la transformación social, Gedisa, Bar-
celona, España.
Flores de la Peña, Horacio (1981), "Problemas de planeación y
desarrollo" en Bases para la planeación económica y
social de México, Siglo Veintiuno editores, México.
Gramsci , Antonio ( 1985), Introducción al estudio de la filosofía,
Grijalbo, col . Pedagógica , México.
Hall, Arthur D. (1981), "Algunas consideraciones fundamentales
de la ingeniería de sistemas", en Análisis de Sistemas,
Stanford L. Optener (comp.), Fondo de Cultura
Económica, México.
Bibliografía
Abbagniano, Nicola (1983), Diccionario de Filosofia, PCE,
México-Buenos Aires.
Ackoff, Russel (1970), A concept of corporate planning, Wiley,
New York, USA.
Althusser, Luis (1991), L'Avenir Dure Longtemps. Les Faits,
Autobiographies, Olivier Corpet y Yann Moulier- Boutang
(edits) en Stock/IMEC,
Koontz, Harold y Heinz Weihrich (1990), Administración, Me
Graw Hill, México.
Labra, M. Armando e Ignacio Riva Palacio (1970), "Reforma y
planeación universitarias: el caso UNAM"en La planeación
universitaria en México /ensayos, UNAM, México.
Matos, Carlos (1987), Política, planificación y gobierno, ILPES,
Caracas.
Miklos Tomás y Ma. Elena Tello (1991), Planeación Prospectiva,
Fundación Javier Barrios Sierra
53
Investigación sociológica
Münch, Richard (1991), "Teoría parsoniana actual : en busca deuna nueva síntesis", en Giddens el al., La teoría socialhoy, Conaculta/Alianza, México.
Osorio-Tafall B. (1979), "Configurando el futuro; el mundo en1980", en Visiones de sociedades deseables, Masini, E. yJohan Gaitung, (eds.), CESTEM, México.
Prawda, Juan (1985), Teoría y praxis de la planeación educativaen México, Grijalbo, México.
Richardson, C. Richard Jr y Don E. Gardner ( 1985), "Designinga cost effective planning process", en Planning For
Higher Education, vol. 13, núm. 2, winter, USA.
Rodríguez, Mauro (1985), Psicología de la creatividad, Manual
de Seminarios Vivenciales, PAX, México.
Sartre, Jean-Paul (1960), Critique de la raison dialectique , Galli-
mard, Paris, 1960. citado por André Mary el al. en "Lee-
tures de Pierre Bourdicu" Cahiers du Lasa (Laboratoire
de sociologie anthropologique de L'Université de Caen),
núm. 12-13, ler semestre 1992.
Schiefclbcin, E. and Noel McGinn (1990), "Toward an integration
of educational research and planning ", Papers ofHarvard
University, School of educativn-HIID, Cambridge, USA,
(mimeo).
Javier E. Ortiz Cárdenas, Rogelio Martínez Flores
Schwarz, Brita , el al. (1982 ), Methods in futures studies, problems
and applications , Wesview, usA.
Serralde, A. (1985), "El estilo mexicano de dirigir", en Manage-
ment Today en Español, octubre, México.
Solana , Fernando (1970), "Reforma educativa y planeación uni-
versitaria" en La planeación universitaria en México/En-
sayos, UNAM, México.
Taborga, Huascar (1980), Concepciones y enfoques de planeaciónuniversitaria , UNAM, Cuadernos de Planeación Universi-taria núm . 7, México.
Thompson, E. P. (1984), Tradición, revuelta y conciencia de clase,
Crítica, España.
(1989), Historia de la clase obrera en Inglaterra,
Laia, Barcelona.
Tinto, Vincent (1989), "Una reconsideración de las teorías de la
deserción estudiantil - en Trayectoria escolar en la educa-
ción superior , Panorámica de la investigacióncamientos metodológicos , ANUIES-SEP, México.
y acer-
Trista, Boris y Rodolfo Hernández (1992), Ternas sobre dirección
y administración académica , UAM-X, México.
Weber, Max (1983), Economía y Sociedad, FCE, México.
54
Permanencia escolar y gestión universitaria
El proceso de trabajo emprendido tiempo atrás y que aquí se
objetiva, bajo distintos símbolos gráficos y tonalidades, in-
tenta dar cuenta de ciertos procesos de trabajo que se subsu-
men en un espacio de trabajo como lo es la Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X). Conforme a
los sujetos y principios que la han gestado en sus múltiples
determinaciones, puesto que estamos convencidos que el
constructo teórico que privilegie las prácticas -en este caso la
planeación, la gestión y la permanencia escolar- nos permite
reconstruir la realidad de los procesos sociales educativos que
se presentan en el entramado de la totalidad institucional en
el nivel de la educación superior, con lo que se está en
posibilidades de analizar la dirección científica de la escuela.
Ubicado en la especificidad de la UAM-X en general y en
la licenciatura de sociología, en particular, en el momento
histórico comprendido entre los otoños de 1974 a 1990 es
posible privilegiar el ámbito de la permanencia escolar y
algunas relaciones con los procesos curriculares, de planea-
ción y de gestión.
Como ya se esbozó en una ponencia anterior, el campo
universitario es utilizado por los diversos actores para reali-
zar sus objetivos específicos. En este sentido los estudiantes
representan uno de los elementos primordiales que definen
ese campo y en su recorrido académico tales actores deno-
minados: aspirantes, admitidos, alumnos o titulados; llevan
a efecto con sus matices de aceptación normativa o consen-
sual, pero también de conflicto y resistencia, analíticamente
tal recorrido puede ser tipologizado para el caso de esta
institución a través de dos grandes momentos: "admisión",
así como "permanencia y egreso' (ver diagramas).
El primero se constriñe a la caracterización de los actores
y sus interrelaciones con la institución a partir de que ciertos
sujetos que validan su intención de acceder a esta universi-
dad, conforme a los reglamentos y procesos académico-ad-
ministrativos vigentes, confirman tales intenciones
presentando su examen de admisión, registrándose como
alumnos previa aceptación institucional. El segundo mo-
mentos intenta dar cuenta de las acciones académico-admi-
nistrativas de los alumnos en subprocesos que gravitan en
Rogelio Martínez Flores, Javier E. Ortiz Cárdenas
tomo a inscripciones, evaluaciones, regularidad académica
y terminación parcial o total de sus estudios.
En el primero cristalizan interrelaciones entre la institu-
ción educativa y el entorno, sea a través de la demanda
social, sea de las hoy denominadas políticas de reclutamien-
to de estudiantes, a través del prestigio y legitimidad social
que tenga la universidad; sea mediante técnicas de mercado-
tecnia. En esto influyen las percepciones socialmente hege-
mónicas, las estrategias tanto institucionales como de otros
actores, así como las formas de gestión de las cúpulas de la
institución. A su vez, en el segundo prevalecen factores más
bien endógenos tales como los referentes curriculares, los
servicios institucionales, el personal académico y adminis-
trativo, aquí tiene primacía la lógica de los actores de los
procesos de enseñanza-aprendizaje y sus ¿poyos directos,
sin olvidar que estos actores (alumnos, trabajadores admi-
nistrativos y académicos) no dejan de ser hijos, padres y
trabajadores en otros ámbitos.
No desconocemos que existe un sinnúmero de factores y
procesos externos que indudablemente inciden en el ámbito
universitario, pero más específicamente en la trayectoria y
permanencia académica de los alumnos, aun cuando ahora
privilegiamos lo propios a tales trayectorias. La contextua-
lización conceptual e instrumental adoptada supone que en
los procesos de investigación toman en cuenta los que en ella
participan información formal e informal, así como son
poseedores de conocimientos y experiencias. En tal sentido
se han revisado propuestas de otros investigadores por lo que
se puede aseverar que es prudente considerar la estadística
no sólo como una mera información de resultados, sino
"como unproceso de información que traduce procesos, que
genera información que a su vez ayuda a diseñar y evaluar
esos procesos" (Miranda, 1984: 95).
Sin embargo, aun cuando "la explicación estadística -se-
ñala Elster, refiriéndose a la explicación deterministica de la
ciencia- puede ofrecer una comprensión parcial de los fenó-
menos estudiados (...) De hecho, si no hay justificación
teórica para el modelo tampoco puede decirse que lo explica,
ya que la aparente capacidad para explicar los datos pueden
sD
Invest igación sociológica
ser simplemente un caso de coincidencia con la curva (...otal comprensión) permanece oscura mientras las probabi-lidades no se justifiquen teóricamente (...así mismo hay queevitar) el peligro de confundir correlación con causación"(Elster, 1992: 44-47). Fiemos contemplado la terminologíaespecializada acordada en el ámbito de la estadística de la
educación en México, pero la especificidad académica, jurí-dica y administrativa de la UAM nos ha obligado a readecuarmas de uno de tales términos; por otra parte, estamos obli-gados a establecer mediaciones, por lo que hemos privile-
giado la construcción y utilización de indicadores ya que
"son necesarios por el hecho de que permiten sintetizar unainformación que puesta (tal cual) en estadística no revela ni
clarifica la situación (que se intenta explicar), pero hay que
tener mucho cuidado al construirlos" (Miranda, 1984: 140).
La utilización de tal herramienta lleva consigo dificulta-
des y peligros ya que es del dominio público el que los
indicadores en su conceptualización y manejo homogenei-
zan realidades, y generalmente tienden a ocultar si es que no
a distorsionar muchas otras circunstancias y hechos, de ahí
que es necesario no sólo construir un sólido referente con-
ceptual, sino que también atender cuidadosamente las llama-das "atipicidades". De forma sirrtilar, utilizamos el recurso
analítico de las cohortes, como posibilidad de indagación
sobre lo que ocurre en las generaciones analizadas a lo largo
de sus trayectorias escolares, para de esa manera, estar enposibilidad de reconstruir una cohorte o generación tipo, con
el andamiaje de la estadística descriptiva y de los mínimoscuadrados.
A la luz del constructo y análisis histórico expuesto
anteriormente, particularmente en la ponencia presentada
anteriormente, es necesario tener presente que de cada 100
individuos que solicitan su ingreso a sociología en la LAM-X
94 presentan examen de admisión, de los cuales se admiten
87, y finalmente, se inscriben 84. En forma desagregada si
los 100 solicitantes se presentan en otoño, 96 de ellos sus-
tentan examen y de ellos 84 serán admitidos aún cuando sólo80 llegan a inscribirse; en cambio, en primavera, de 100
solicitantes sustentarán examen 94 y de ellos serán admiti-
dos 85, inscribiéndose, a su vez 84. Ahora, ya estamos
explorando analíticamente lo que sucede en otro gran mo-
mento de la trayectoria académica, ese momento es la per-
manencia y el egreso. El análisis se centra en determinadas
variables e indicadores para lo cual es prudente retomar la
representación gráfica correspondiente, en la que constata-
mos que se trata de un proceso que en su forma más simple
comprende un número restringido de alumnos de primer
ingreso, sujetos fundamentales para que la institución cum-
pla con una de sus funciones sustantivas: docencia, actividad
que es realizada por el personal académico coadyuvado por
Rogelto Martínez Flores, Javier F- Ortiz Cárdenas
la gestión de las instancias colegiadas y unipersonales, así
como por el personal administrativo, con el objeto de trans-
formar a los estudiantes de nuevo ingreso en sujetos sociales
con diversos grados de escolaridad y, en su caso, con un
determinado perfil de capacidades dependiendo de las nece-
sidades de la sociedad y ligados a las áreas de conocimiento
y carreras (Ley Orgánica de la uAM).
La especificidad de la UAM-X, respecto al subproceso que
ocupa la atención puede ser asumida básicamente desde el
Reglamento de estudios superiores a nivel licenciatura, sien-
do importante tener presente que: a) la impartición de uni-
dades de enseñanza-aprendizaje (uEAs)se periodiza
trimestralmente (invierno, primavera y otoño) si bien se
ofrecen solo tres trimestres al año; b) normalmente se pre-
sentan dos procesos de admisión por año (primavera y oto-
ño); c) se prevén doce trimestres, como el tiempo normal
para acreditar un plan de estudios, excepto para medicina en
la que se prevén quince; d) en caso de no presentarse reva-
lidación o acreditación de estudios el plazo mínimo para
cursar un plan de estudios no podrá ser menos a diez trimes-
tres, excepto en el caso de medicina en la que serán trece; e)
el plazo máximo para acreditar un plan no excederá de diez
años, si bien en 1991 se acordó en Colegio Académico
posibilidades de excepción; f) los alumnos pueden interrum-
pir voluntariamente de forma temporal o definitiva sus estu-
dios, en el caso de la modalidad temporal cuando transcurren
mas de 6 trimestres su reincorporación estará mediada por
una evaluación global de conocimientos; h) la interrupción
definitiva de los estudios también puede obedecer a prescrip-
cionesjurfdicas (bajas incurridas); i) se pueden realizar hasta
dos cambios de carrera, división unidad conforme a las
condiciones reglamentarias; j) los planes y programas de
estudios pueden contemplar hasta dos modalidades para la
evaluación de las LFAs (global y recuperación) y hasta cinco
oportunidades para la acreditación de una LEA (2 globales y
3 en recuperación).
En el complejo entramado de los procesos de enseñanza
y aprendizaje que se dan en la educación superior se sabe
que la permanencia escolar, esto es, el número de alumnos
que trimestre a trimestre una vez que han sido admitidos, se
reinscriben, y por lo tanto, demandan servicios educativos
(profesores, espacios fisicos, bibliotecas, servicios médicos
y deportivos, entre otros), es un dato relevante para intentar
una dirección científica de la escuela por lo que respecta al
ámbito de la docencia, sin duda que su importancia se matiza
en dos grandes planos. por una parte en lo relativo al total
de alumnos que estarán cursando sus estudios, y por la otra,
el número de alumnos por LEA grupo. El primer referente
permite clarificar procesos de planeación que articulan acti-
vidades en un espectro que va desde las negociaciones de
56
Permanencia escolar y gestión universitaria
montos económicos que se asignan a la universidad hasta las
posibilidades del posicionamiento social que tiene esta ins-
titución, así en este primer plano generalmente el calcular
correctamente el número de alumnos inscritos a un ciclo
lectivo conlleva a procesos de toma de decisiones en un
ámbito macro. A su vez, el segundo referente permite urgir
en lo micro, esto es, a nivel de aulas, horarios, tamaño de
grupo, tiempo de dedicación a la docencia del personal
académico, generación de listas, y en su momento, actas de
evaluación, compra de libros para su venta en librería, im-
presión de antologías, etc. En este nivel, también se incide
en la toma de decisiones.
Desde nuestra perspectiva un estudio científico de la
permanencia escolar requiere de una formalización teórica
y la readecuación de un indicador que permita relacionar
históricamente y por cohorte las reinscripciones sucesivas
en el tiempo y el nuevo ingreso, así como una interpretación
de estas evidencias empíricas a la luz de las formas de
gestión de los actores sociales que en virtud de los puestos
en la jerarquía que ocupan, impactan tal proceso, así como
el correlato que la permanencia puede guardar con la vigen-
cia de planes y programas y con la permanencia de los
maestros, entre otros.
Por lo anterior parece pertinente señalar que la continui-
dad sistemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumno, es lo que define la permanencia escolar y la expre-
sión algebraica correspondiente resulta ser:
AijPEii X 100%
NI¡donde:PEij =permanencia de la generación (cohorte) i al trimestre j.
Au = alumnos reinscritos a UEA /grupo en el trimestre j
pertenecientes a la generación i.NI; = alumnos de nuevo ingreso de la generación i.
i = trimestres de nuevo ingreso (74-0, 75-P, 75-0,..., 90-0)
j =trimestres lectivos (74-0,75-1, 75-P,..., 90-1,90-P, 90-0)
La acotación temporal que se presenta enmarca informa-ción relativa a 33 generaciones y 49 trimestres lectivos. Para
propósitos de trabajo una vez que se obtiene la informaciónrelativa a alumnos de nuevo ingreso y reingreso por genera-
ción y trimestre lectivo es prudente validarla conforme a losprocesos que habitualmente se emplean en las coordinacio-
nes o secciones de sistemas escolares de forma tal que la
información en un primer momento se ordena en un arreglo
matricial en el que las columnas son las generaciones y los
renglones son los trimestres lectivos, esto es, que en el cruce
de un renglón y una columna evidenciamos el número dealumnos de una generación que aún permanecen a tal trimes-tre (ver cuadro 1). Hecho lo anterior se reordena tal arreglo
tal como se muestra en el cuadro 2 para proceder a obtener
los índices de permanencia escolar por generación y trimes-
tre.De esa forma se está en posibilidad de construir una o
varias generaciones tipo ( a la manera de los tipos ideales
estadísticos de Max Weber) en relación con la arista analítica
que se está explorando. En el primer caso que se presenta se
ha construido la generación tipo histórica para la licenciatura
en Sociología, para lo cual ha sido necesario obtener el
promedio aritmético por trimestre de permanencia, esto es,
que cada trimestre lectivo de cada generación, es a su vez un
trimestre secuencial de permanencia, de forma tal que alge-
braicamente la permanencia escolar es:
PEiiPEi=
n
donde:PEi = permanencia escolar promedio en el trimestre j.PEii=permanencia escolar de la generación i al trimestre j.n = número de generaciones con información de per-
manencia escolar al trimestre j.Como se puede observar con la propuesta se obtiene más
que un índice de permanencia , un arreglo de índices de
permanencia conforme a los distintos momentos temporales
de regularidad académica (trimestres).
Así, de los arreglos vectoriales para cada generación
(cuadro 2 ) se observa que:En general el número de alumnos de cada generación
disminuye progresivamente en el tiempo.
Para cada una de las generaciones , el decremento tenden-
cia( y progresivo presenta de manera genérica , al menos tres
grandes momentos : el primero presenta una brusca disminu-
ción (trimestres 1 a 3) el segundo evidencia una tendencia al
decremento de forma regular ( trimestres 3 al 12) y, finalmen-
te, el tercero generalmente comprendido entre los trimestres
12 y 24, presenta una caída súbita y una aparente estabiliza-
ción, aún cuando sigue decreciendo.
Como se puede observar , cada generación presenta una
historia particular , el conjunto de ellas presentan algunas
regularidades . Así, al 12 ° trimestre se tiene que para las
primeras generaciones de ingreso (74-0 a 80-0) permane-
cen 50 o más alumnos de cada 100 de primer ingreso. A
diferencia de la mayor parte de las generaciones , la primera
(74-0) y tercera (75-0) conforme progresan en el tiempo
evidencian más alumnos que los que originalmente ingresa-
ron.La permanencia escolar histórica tipo , revela que de cada
100 alumnos de nuevo ingreso se encuentran con alumnosactivos al tercer trimestre 65 de ellos, a su vez, al noveno
sólo 44 , al doceavo 43 y al decimotercero tan sólo 20. Diversos
57
Investigación .sociológica
factores tales como la reprobación, las bajas temporales y
los cambios de carrera impactan fuertemente la retención
escolar en los tres primeros trimestres (35 de cada 100). En
cambio, fundamentalmente el egreso pareciera ser lo que
más afecta a la permanencia a partir del 12° trimestre.
Por otra parte, recordando que la institución ofrece
inscripciones en dos ocasiones al año, es prudente revisar lo
que acontece cuando calculamos la permanencia escolar tipo
histórica para las generaciones P (primavera) y O (otoño),
hechos los cálculos se observa que:
TRINIFST PIF MES-RPE TTRIMESTRE I'CRIMESTR
`ENERACION 1 3 12 13
AVE IA 100 69 46 24
LL NO 100 62 40 16
Lo que indica que cuando se ingresa en primavera se tiene
al menos al trimestre probable de egreso (12°) seis puntos
porcentuales más de posibilidad de permanecer en sociolo-
gía con alumno activo que cuando se ingresa en otoño.
Si fijamos la atención en el cuadro hacia el trimestre
segundo de 1983 podrá observarse que entre 83-P y 83-0 se
presenta una ligera y mediana disminución en la permanen-
cia escolar la que evidencia que decisiones tales como la que
acordó el Colegio Académico: suspensión del trimestre 83-P
impactan la permanencia, en tanto que entre 1 y 4 estudiantes
por cada generación, en ese entonces, decidieron ya no
reinscribirse en el otoño siguiente. No cabe duda que otras
variables intervinieron para que se diera tal resultado, sin
embargo la decisión adoptada no sopesó suficientemente la
lógica de los alumnos y eludió o prefirió ignorar lo que en
los hechos ocurrió con 21 alumnos de Sociología, sin contar
con los de las otras licenciaturas y sí quizás, su motivación
fue para imponer un castigo ejemplar al personal académico
y administrativo después de una. huelga. Si esta reconstruc-
ción es válida, algo se aprendió ya que en 1994 a raíz de otra
larga huelga no se suspendió el trimestre respectivo.
Ahora bien, el conjunto de observaciones que se han
esbozado se ha ratificado cuando exploramos las vetas ana-
líticas que otros procesos nos ofrecen tales como la acredi-
tación, no acreditación, egreso y la no conclusión de los
estudios. Sin embargo cuando los datos que se han validado
y construido se iluminan desde la perspectiva de los planes
y programas de estudio así como desde la periodización que
algunos puestos de gestión conllevan, se aprecia que en
sociología al igual que en las otras licenciaturas de la UAM-X
se pueden ubicar con mayor precisión tres diferentes curri-
cula, en la actualidad se está trabajando una cuarta reestruc-
turación. Para el caso de Sociología la primera etapa
Rogelio Martínez Flores, Javier E. Ortiz Cárdenas
curricular va de 1974 a 1978 y la hemos caracterizado como
de `'tanteos y de creatividad". La segunda de 1979 a 1985
como de una "búsqueda de reordenamiento con una mayor
injerencia del aparato administrativo" la tercera de 1985 a
1989 en la cual se contemplan mayores requerimientos detipo instrumental.
Si los planes y programas de estudio condensar, una serie
de factores y procesos que constriñen o posibilitan los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje en general, y lo relativo a la
permanencia escolar en particular, entonces cuando reorde-
namos la información relativa a los ciclos de vigencia y
duración de cada curriculum y calculamos los índices histó-
ricos de permanencia, se puede apreciar lo siguiente:
P R I M E R PLAN SE(3IIV DO PLAN TI RCF k P L A N
TRIMESTRES TRIMESTRES TRIMESTRES
90. 40. 9 40 , 90.
PERMANENCIA PERMANENCIA PERMANE,NCiA
ESCOLAR ESCOLAR ESC 'OLAR
L L , 3' 57% sJ / 51 32%
Entonces, si no se toman en cuenta otros eventos (se sabe
que un buen número de alumnos estudian y trabajan simul-
táneamente, la incorporación de nuevo personal docente,
etcétera.) se evidencia que la gradual formalización e incre-
mento de cargas académicas que se han registrado en las
readecuaciones de los planes de estudio, se reflejan en la
retención escolar. cuando penetramos con mayor insistencia
en este subproceso se aprecia en análisis puntuales que las
modificaciones que conllevan el segundo y tercer plan de
estudios han hecho que el cuarto módulo "estructuración de
la sociedad" se convierta en un primer tamiz dentro del
tronco de carrera y asimismo empieza a emerger un segundo
tamiz hacia el sexto módulo "estructuración clasista de la
sociedad", si bien no se puede por ahora afirmar que así fue
previsto en las readecuaciones curriculares, dichos compor-
tamientos sean como respuestas de resistencia a la lógica de
la institución o como un efecto indirecto de los sucesos del
85 y sus secuelas, nos dan pistas para que profundicemos en
el estudio de la lógica de la enseñanza y su correlato en la
lógica del aprendizaje.
Sin desconocer la influencia mutua entorno-universidad,
pero centrándonos en lo endógeno apreciamos que ciertas
instancias unipersonales a través de su gestión unpactan la
permanencia escolar en tanto que intervienen activamente
en la toma de decisiones respecto a los espacios fisicos,
personal académico asignado a la docencia y la aprobación
de los grupos/UEA que se ofrecen en un trimestre determina-
do. si cuando la permanencia escolar se trabaja conforme a
los periodos históricos de las gestiones de la Dirección de
58
Permanencia escolar y gestión universitaria
Ciencias Sociales y Humanidades, de la cual depende estre-
chamente la licenciatura en sociología, se tienen promedios
históricos de la siguiente manera:
GESTION PERMANENCIA F
ESCOLARPERMANENCIA
ESCOLAR
4o TRIMESTRE 9o TRIMESTRE
L LIRA __ 80% 71%
R. GARCA 74% 66%
R. LIVAS 60% 56%
G. GUEVARA 56%.71 42%
S. COMBONI 54 % 28%
No dudamos que existe un cúmulo de mediaciones entre
la gestión y la permanencia escolar, pero en un primer nivel
de análisis se aprecia una estrecha correspondencia entre los
indicadores de permanencia, los planes y las gestiones, por
ejemplo, las dos primeras gestiones y el primer plan, asícomo la última gestión y el tercer plan.
Conclusiones
Por el momento es prudente detener las reflexiones e intentar
iniciar un esbozo sintético a la manera de conclusiones de
forma que nos atrevemos a señalar que conforme se va
consolidando la UAM-x se van asumiendo actividades de las
tres funciones sustantivas, la planeación se estructura más
como una asesoría especializada a instancias unipersonales
-particularmente al rector- así como se reestructuran y redi-
mensionan las atribuciones administrativas y se instituciona-
lizan los procesos universitarios; aparecen los grupos que
pretenden el control y el peso político, con mayor énfasis en
los momentos de elección de rector, directores y jefes de
departamento; se revalora el proceso de ingreso, permanencia
y promoción del personal académico y se van afinando los
procedimientos y los requisitos de tipo académico para la
admisión de estudiantes, con todo ello se constata la raciona-
lización cada vez más instrumental que se va desplegando
hasta llegar en la década de los ochenta a que la administra-
ción se hegemoniza, redimensionando los papeles protagóni-
cos de la secretaria de la unidad, los coordinadores sea de
servicios escolares, sea de servicios generales y, los asistentes
administrativos de división y departamento, entre otros.
Mientras tanto los colectivos académicos se fracturan y,
aparece con preeminencia el trabajo individual y las modali-
dades adoptadas por las áreas de investigación. Por su parte,
las readecuaciones curriculares inciden en una disminución
de entre 4 y 18 puntos porcentuales en la acreditación escolar,
lo mismo ocurre en la transición académica, la permanencia
y el egreso, esto es, se perciben los efectos de las medidas
administrativas y académicas en las trayectorias escolares de
los alumnos de sociología.
Lo cierto es que en el periodo histórico 1974-1990 parti-
cipan entre 400 y 500 alumnos en promedio en los procesos
trimestrales de enseñanza y aprendizaje de los 8 módulos
que se imparten en sociología, que significa una cifra impor-
tante en el contexto nacional, pues baste señalar que se ha
dado una disminución drástica, e incluso, suspensión tem-
poral de tal licenciatura en las universidades nacionales. Hay
que subrayar, además, que la forma peculiar del comporta-
miento de la permanencia escolar de los alumnos está signa-
do por las formas y modalidades de la gestión universitaria,
por lo menos en lo que respecta a la competencia de los
directores de división y de los profesores que implementan
pedagógicamente el plan y los programas de estudio en la
inter-influencia con los grupos de poder y sus prácticas, así
como de la lógica y participación de los mismos alumnos.
Al menos es lo que hemos intentado esclarecer en esta
ponencia.
Bibliografía
Elster, John (1992), El cambio tecnológico, investigaciones sobre la
racionalidad y la transformación social, Gedisa, Barcelona
Miranda, Eduardo (1984), "Metodología para la construcción de
indicadores de toma de decisiones en política y operación
universitaria" en Memorias del simposio de estadistica
universitaria, UNAM, México, (mimeo).
UAM, (1990), Ley Orgánica en Legislación Universitaria, México.
59
Educación , subdesarrollo y crisis: México 1965-1994
(diagnóstico sobre el papel de la educación primaria)
Alejandro Martínez Jiménez
Justificación teórico y prácticade la investigación
La mayoría de los estudios sobre la educación analizan cómo
se desenvuelve ésta; algunos, porqué se desenvuelve de una
u otra manera; pocos estudian sus nexos con la sociedad, y
son contados los que tratan de revelar el papel prioritario de
la educación en un proceso social concreto. Es precisamente
en ésta línea que nos proponemos indagar: ¿cuál es la impor-tancia y trascendencia de la educación primaria en México,en el periodo 1965-1995.1 Nuestro interés se cifra en el
examen de la educación, la sociedad y sus interrelaciones.
La educación
La educación en el contexto del régimen capitalista es la
primera predeterminación que ésta recibe.
Punto de partida. Es bien sabido que proliferan los estu-
dios sobre la universidad enfrascados en "confirmar", de
una u otra manera, que la educación científico-técnica de
nivel superior, es el factor de desarrollo capitalista por
excelencia. Ese proceder parte de dos fallas metodológicas:
1) no cuestiona éste presupuesto; y pasa por alto que aún no
ha sido despejado el papel realmentejugado en el desarrollo
por la educación en general ni por los ciclos inferiores. Por
tanto, como petición de principio, se sigue que todo estudio
sobre la educación debe partir de planteamientos sobre la
educación en general; y cuyos fundamentos, luego, permi-
tan encuadrar, en abstracciones sucesivas, el objetivo de
estudio respectivo, sea el nivel educativo de que se trate
hasta dar con la problemática concreta. Este es el camino
que intentamos recorrer.
¿Cómo se concibe la educación?. Como una relación
social de enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo general es
contribuir a reproducir y/o renovar la sociedad. Pero ¿en
que consistiría la singular contribución de la educación en
el desarrollo del régimen capitalista? Por una parte, forma
al ciudadano, inculcándole los deberes y derechos y hábitos
de conducta que supone la vida política, (la democracia
formal) y la vida social (las relaciones sociales de produc-
ción capitalistas), y por otra, califica la fuerza de trabajo,
(transmite y crea el conocimiento para su aplicación técni-
ca, desarrolla habilidades, etcétera.) según las necesidades
generales del capital.'
No está por demás adelantar que para realizar ese de-
sempeño la educación tuvo que expandirse y generalizarse
hasta convertir la escolaridad en un aspecto común, en
condición para la vida en sociedad. En particular la cali-
ficación -escolar- de la fuerza de trabajo es el atributo
socioeducativo.'
Pero el que la educación formal sea un aspecto común
a todos los individuos, no significa que la escolaridad
resultante se distribuya equitativamente entre los grupos
y clases sociales. Los análisis críticos han mostrado que
la escolaridad refuerza la configuración clasista de la
sociedad. Ello delimita un campo problemático que sugie-
re cuestionamientos como los siguientes: quiénes educan,
a qué grupos educan, cómo los educan, en qué nivel los
educan y, lo esencial, para qué se educan.4 La respuesta
a tales interrogantes desborda el análisis de la educación
en sí misma. De ahí la necesidad del estudio sociológico
sobre la sociedad.
i Este proyecto es continuación de otro trabajo recién terminado sobre La educación primaria en distintos periodos de la formación social mexicana (1875
y 1965), y si bien apunta hacia objetivos y proceder semejantes , pretendemos dar cuenta de su singularidad en el periodo respectivo.2 Al respecto, y con las reservas del caso, hay consenso en la definición de la educación entre autores cono Durkheim, Gramsci, Parsons, hasta Martín
Carnoy. Enfoques marxistas de la educación, México, cEE, 1984; y Guillermo Labarca, Economia politica de la educación (parte introductoria), México,
Nueva Imagen, 1980.3 En este sentido hay una correspondencia entre educación y producción material, de tal manera que la estructura de su población escolarizada también
indica el grado y ritmo de desarrollo económico.4 Por ejemplo, si para la simple reproducción social o para el cambio social ; y si éste es el caso, ¿de qué tipo de cambio se trata?
6/
Investigación sociológica
La sociedad como formación social
¿Cómo los rasgos de la formación social capitalista ponen su
sello a la educación?
"En la producción social de su existencia, dice Marx, los
hombres establecen determinadas relaciones necesarias e
independientes de su voluntad, relaciones de producción que
corresponden a uno determinado estadio evolutivo de las
fuerzas productivas materiales" [infraestructura] 5 "La tota-
lidad de esas relaciones de producción constituye la estruc-
tura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se
alza un edificio jurídico y político y a la cuál corresponden
determinadas formas de conciencia social {superestructu-
ra}. "El modo de producción de la vida material determina
{condiciona} el proceso social, político e intelectual en
general. No es la conciencia del hombre la que determina su
ser, sino por el contrario, su ser social es lo que determina
su conciencia".6
La cita precedente, plantea los elementos que consti-
tuyen la sociedad, su ordenación jerárquica, su dinámica
contradictoria;' y el influjo de las relaciones sociales de
producción sobre las superestructuras complejas incluido el
elemento intelectual-educativo. O sea que para entender la
producción espiritual (intelectual, educativa) tenemos que
haber definido previamente las relaciones sociales de pro-
ducción material, cual terreno donde se desenvuelve aqué-
lla,'
¿Cuál es pues el contenido específico de la formaciónsocial capitalista? Radica en sus relaciones socialesde producción
La formación social capitalista se distingue precisamente
porque la clase burguesa es la fuerza socioeconómica y
política que domina la producción material. Y domina porque
los capitalistas, propietarios de los medios y condiciones de
producción, obtienen una ganancia mediante la explotación
de la fuerza de trabajo; esa ganancia es factible porque el uso
de la fuerza de trabajo por el capital, produce más valor que
Alejandro Martínez Jiménez
su propio "valor", el salario. La explotación del trabajo por
el capital patentiza el carácter antagónico de :relaciones so-
ciales de producción capitalista, relaciones que impactan la
dinámica social, político, intelectual y educativo.9
Si, como hemos visto, la educación -aspecto intelectual-
en el régimen capitalista desempeña un papel clave por
cuanto prepara y califica la fuerza de trabajo, a partir de las
necesidades de la producción y "reproducción ampliada" de
capital. El problema es doble: en que consisten esas necesi-
dades, y como dar cuenta de las mismas en nuestro caso
concreto?
Con base en la lógica del "capital en general", y de la
globalización, ahora en boga, podríamos diagnosticar de
manera general las necesidades educativas más relevantes de
cualquier sociedad capitalista. Pero dicha lógica, precisa-
mente, por su generalidad, no nos permite dar cuenta de lo
particular y menos de lo específico, de una sociedad concre-
ta. Esto se pone de relieve si reparamos en el hecho de la
desigual y cambiante conformación histórica del conjunto
capitalista. Con esta visión, es claro que cualquier unidad
social "nacional" tomada al azar, no puede fungir como
botón de muestra del "sistema capitalista", pues, cada una
tiene condiciones diferentes, juega un rol determinado y
tiene un peso específico en la "órbita imperial". Para aclarar
las condiciones de la desigualdad, la metodología tiene la
última palabra.
Una posible vía es comprender las interacciones entre las
unidades del mundo capitalista. Marx nos indicaría un cami-
no al expresar:
"Las relaciones entre las naciones dependen ... desarrollo
de sus fuerzas productivas, la división del trabajo y el inter-
cambio interior y exterior ... hasta dónde se han desarrollado
las fuerzas productivas de una nación lo indica de modo mas
palpable el grado hasta el cual se ha desarrollado en ella la
división del trabajo..."10
Según lo anterior, el rango ocupado por cada unidad
social dentro del conjunto jerárquico, depende del grado de
s Lo anterior indica que no podemos entender y explicamos la producción y por ende una sociedad si prescindimos de sus fuerzas productivas sociales,
ibid. p. 66. Los términos encerrados entre corchetes corresponden a C. Marx. Contribución a la crítica de la economía política, México, Ediciones de
Cultura Popular, 1974, p. 12. Los hemos agregado para advertir diferencias sustanciales en la traducción entre condicionar y determinar.
6 Carlos Marx, Introducción general a la critica de la economía política, p. 67.-r "En un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad linfraestructural entran en contradicción con las relaciones
de producción existentes o -lo cual sólo constituye una expresión juridica de lo mismo- con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se habían
estado moviendo hasta ese momento. Esas relaciones se transforman de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en ataduras de las mismas Se
inicia entonces una época de revélución social. Con la modificación del fundamento económico, todo ese edificio descomunal Isuperestructural se
trastoca con mayor o menor rapidei", ibid. p. 67.s Marx en Las teorias sobre la plusvalía reitera la idea: "Si la producción material no se concibe por si misma en su forma histórica específica, es imposible
entender qué hay de específico en la producción espiritual correspondiente a ella, y la influencia reciproca de una sobre la otra", Carlos Marx, Teorías
sobre la plusvalía, Buenos Aires, Cártago, tomo i, p. 240 y s.9 Para John 1 lolloway, la importancia de la forma de extracción de plusvalor radica en que "se presenta a la producción no como una base económica,
sino como un antagonismo ininterrumpido" John Holloway, "Crisis, fetichismo y composición de clase", en Relaciones, núm. 3, 1990, p 24.
io Carlos Marx y E Engels, La ideología alemana, citado por Goran Therborn, Ciencia, clase y sociedad, México, Siglo Veintiuno editores, p. 363
62
Educación, subdesarrollo y crisis: México 1965-1994
desarrollo de sus fuerzas productivas; mismo que se traduceen la consiguiente división del trabajo . Pero el capitalismode Marx ha cambiado sustancialmente ; su desenvolvimientohistórico desigual explica su estructura global polarizadaactual, conformada por un mínimo de países desarrollados yla amplia mayoría de atrasados (subdesarrollados, subordi-nados, periféricos, dependientes, etcétera.)." América Lati-na es un caso particular del subdesarrollo.
Conviene pues resaltar las diferencias entre las partes
polares a fin de aclarar cómo condicionan o influyen en la
educación y cómo ésta se desempeña en uno y otro medio a
fin de poder arribar a lo concreto.
Relaciones particulares educación y desarrolloen el polo desarrollado y el atrasado
En el polo desarrollado, la primer gran particularidad es que
no se rige por la lógica "común" y corriente del capital que
es la plusvalía; se rige y compite por la plusvalía extraordi-
naria mundial; una segunda particularidad es que compite con
una fuerza de trabajo, cual ejército calificado y entrenado
para la batalla competitiva, desde la base (fuerza de trabajo
simple) hasta la cima (fuerza de trabajo calificada); una
tercera es que la educación está encargada de procesar dicha
calificación; una cuarta, es que la institución educativa opera
engranada al aparato productivo, pero, como fuente de desa-
rrollo;12 y una quinta es que la estrategia educativa es parte
significativa de la estrategia política general , nacional y aún
internacional dirigida a promover y garantizar las ventajas de
la alta productividad del capital central.13
Por el contrario, en la periferia rezagada, lo educativo nose propone ni contribuye para un desarrollo propio, basadoen los avances científico-tecnológicos (expresión del gradode conocimiento y transformación de la naturaleza), puntade lanza de la carrera competitiva internacional.14 La cons-tante y redoblada importación de los centros industriales de
ciencia y tecnología afecta todo el proceso de producción y
reproducción modemizante. En primer término, el trabajo
local no se califica para conocer y transformar de modo
propio la naturaleza y satisfacer los grandes problemas na-
cionales y menos para competir por la ganancia extraordina-
ria mundial ; esto quiere decir, en segundo término, que la
estructura del mercado de trabajo local no requiere fuerza de
trabajo calificada cuyo fin sea la innovación científica y su
aplicación productiva; por tanto, en tercer término, los sis-
temas de enseñanza no se ven apremiados a preparar la
fuerza de trabajo, -simple o compleja- para un desarrollo
propio ni para la producción competitiva. No obstante lo
dicho, las políticas educativas siempre se implementan pre-
tendiendo, sin más, "el desarrollo" y competitividad inter-
nacional. Esto se explica porque asumen la lógica general
del capital y no reparan ni en la particularidad del subdesa-
rrollo, ni en la especificidad de nuestra circunstancia nacio-
nal. La modernización se impone desde arriba y desde el
centro; no, a partir de las propias capacidades creativas y
productivas. Si ello es así, se justifica formular una hipótesis
previa: qué las desigualdades entre las unidades nacionales,
o mejor dicho, entre el polo desarrollado y atrasado condi-
cionan una educación diferente. En esto consistiría la segun-
da predeterminación general de la educación. Tratemos de
precisarla.
Consecuencias de la desigualdad materialen el proceso educativo
El contraste desarrollolsubdesarrollo se evidencia en que, en
el primero, el nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas
es muy elevado, su producción genera plusvalía extraordina-
ria, y su acumulación se orienta por la innovación científico-
tecnológica de punta, etc.15 Esas condiciones productivas
ventajosas se ven reforzadas por su "hegemonía" interna-
i i "EI desarrollo desigual tiene lugar ... en forma de un desarrollo desigual a escala mundial entre los paises subdesarrollados y los paises industriales,
entre el campo y la ciudad y , entre los enclaves industriales y la regiones no industriales . El desarrollo desigual sectorial aparece tanto entre la industria
y la agricultura como dentro del propio sector industrial ". F. Frobel/J, Heincichs/O. Kreye, La nueva división internacional del trabajo, México, Siglo
Veintiuno editores, 1981, p. 512).12 La demanda o requerimiento del aparato productivo , a la educación , estriba en la formación y calificación del trabajo ( individual y colectivo ); de acuerdo
al estándar del grado de desarrollo respectivo ; y de manera que garantice el desarrollo científico y las innovaciones necesarias para la obtención de la
plusvalía extraordinaria / El desarrollo cientifico-técnico no es de ninguna manera neutro , depende de las necesidades del capital, que es la ganancia
André Gorz. "Técnica, técnicos y lucha de clases ", en André Goa (coord .) División del trabajo, Barcelona , LAJA, 1977. Benjamin C'oriat Ciencia,
técnica y capital. Madrid, España, H. Blume, 1976.u A este respecto una investigación reciente concluye : "que, si bien es indispensable el estudio de la capacidad , alcances, posición en la competencia y
en la innovación tecnológica , ... de las grandes empresas , éstas sustentan su desarrollo en un entorno nacional que garantiza , protege y promueve su
supremacía . Es impensable el liderazgo del capital estadounidense sin contemplar la supremacía económica de su nación . Lo demás son golondrinas
que necesitarían transformar muchos otros aspectos de la realidad para hacerverano", Ana Esther Ceceña y Andrés Barreda Marín (coord. ), Producción
estratégica y hegemonía mundial, México, Siglo Veintiuno editores , 1995. p. 48.
14 Alejandro Martínez J., La educación en Información social mexicana (el caso de la educación primaria), Das, uAM -x, (mimeo).
is "Se trata de aquellos bienes con capacidad revolucionaria , desde el punto de vista tecnológico , y generadores de plusvalor extraordinario -en su producción
o en su uso - pero, además , promotores , determinantes , diseñadores del patrón tecnológico y del patrón de acumulación en su aspecto tecnológico", Ana
Esther Ceceña y Andrés Barreda Marín (coord .), Producción estratégica y hegemonía mundial. México, Siglo Veintiuno editores , 1995, p. 47
63
Investigación sociológica
cional y6 sus estratégicas en pro de su interés "nacionales" enjuego.
En cambio en el capitalismo subdesarrollado, las fuerzas
productivas "rezagadas", no se reproducen como parte de
un proceso único, centrado y articulado: la ciencia y la
técnica modernas se importan, mientras el trabajo sí se
reproduce y se califica localmente. Este proceso modemi-zante determina que el trabajo tendrá que ser acoplado a la
planta productiva importada; y esa es precisamente la tareaque se impone a la educación. En este caso, buena parte de
la plusvalía, en lugar de ser invertida previendo un desarro-
llo endógeno, cubre el pago de patentes, regalías al capitalcentral; éstas y otras sangrías bloquean y debilitan la capa-cidad de autodesenvolvimiento a partir de la única fuente de
riqueza que es el trabajo. Si éste contraste dibujado entre la
estructura productiva desarrollada y subdesarrollada es real,
entonces, por lógica, provoca consecuencias educativas tam-
bién diferentes, y, a su vez, la educación resultante, tendría
que operar de manera diferente en uno u otro medio. Trate-
mos de precisar esto a diferentes niveles de la sociedad.
El contraste : desarrollo/subdesarrolloy sus consecuencias educativas
Las desigualdades internacionales en cuanto a grado de desa-
rrollo y división del trabajo se expresan por lo menos tres
elementos de la formación social que inciden en la variableeducativa:
1. Fuerzas productivas -> educación
2. Relaciones sociales de producción -> educación
3. Estructura política, Estado e ideología -> educación
Pero ¿cómo son esas relaciones?
En el primer caso, la relación entre desarrollo -de las
fuerzas productivas físicas-, y educación no es directa, de
causa a efecto, sino que está mediada por la fuerza de trabajo
calificada, (mediante dicha escolarización); cuyo trabajo de
investigación genera conocimiento para su aplicación técni-
ca para la producción. El trabajo "colectivo" -simple y
calificado- produce la ciencia y su aplicación técnica a la
producción. Con esto queremos decir que el desarrollo cien-
tífico-tecnológico es inconcebible sin la calificación, y ésta
sin la escolarización, o sea, sin la educación que es su fuente
formativa.
Alejandro Martínez Jiménez
La posición ocupada en la jerarquía desarrollado/subde-
sarrollo, se traduce en términos de la división internacional
del trabajo. La división entre trabajo manual e intelectual, anivel mundial, significa, a groso modo, que el polo desarro-llado se encarga de realizar el diseño, planeación, gestión y
producción de bienes de capital (sector 1) cuyos productos
son exportables; mientras que el polo atrasado, realiza el
trabajo simple y directo, tradicional, (sector n) productor de
bienes de consumo, agropecuario y aún manufacturas fun-
damentalmente para el mercado interno.
En el campo desarrollado la necesidad de plusvalía relativa
está condicionada a la innovación científico-tecnológica, y ésta
al proceso educativo por cuanto forma la fueras de trabajo
calificada -y simple- que realiza la investigación para generar
conocimientos tendientes a la innovación tecnológica.
En cambio, en el subdesarrollo, la elevada proporción de
trabajo directo y simple condiciona la educación cuyo ideal
es preparar un trabajador adaptativo a la planta productivamoderna importada.
2) Relación social de producción y su necesidad educativa.
El contraste desarrollo/subdesarrollo implica diferencias
sustanciales en el modo de obtención de la plusvalía (abso-
luta o relativa); así, la relación específica capital/trabajo y
su respectiva acumulación contrastada entre el desarro-
llo/subdesarrollo influye de manera diferente en la educa-
ción. Por ejemplo, en el subdesarrollo, asumimos que el
atraso, la heterogeneidad productiva, la subordinación la
dependencia estructural, la superexplotación del trabajo,
etcétera., expresan diferencias sustanciales en las relaciones
sociales de producción que inciden tarde que temprano, en
lo educativo. Cabe sugerir qué el tipo de comportamiento
requerido del productor directo es el de un trabajador recep-tivo y pasivo.
3) El Estado y la política educativa. (Oferta educativa)
Ligado orgánicamente a la "infraestructura y la estructu-
ra social", tenemos la esfera político-ideológica, y el Estadocapitalista encargado de expandir la educación cívica. Aquícabe cuestionar ¿qué diferencias se dan en torno a la forma-
ción del ciudadano? ¿prepara para la democracia formal, o
aún más, para la democracia concebida como forma de vida
en constante mejoramiento, como reza el Art. 3° de nuestra
Constitución?
is "la hegemonia económica , expresada en el nivel del capital colectivo , se sustenta en la capacidad de una nación para producir o apropiarse no solamentede las lecnologias de punta, sino de todos lo bienes que hemos considerado estratégicos . Así, la hegemonía económica expicsa la relati va
del líder ( o líderes ) frente a una vulnerabilidad creciente y deliberadamente fomentada del resto del mundo", Ana Esther Ceceña y Andrés Harreda
Marín (coord.) Producción estratégica y hegemonía mundial, México, Siglo Veintiuno editores , 1995, p 47.
64
Identidad y cultura
José Luis Cisneros, Lauro Hernández
la ciudad es un espacio imaginario,
que una vez que la vemos y la usamos,
nos hechiza con sus prácticas, con
sus luces de neón, con el rugir de sus
motores que se vuelven un canto de
sirenas que atrapa a los hombres
Este trabajo nace como el resultado de una serie de reflexio-nes surgidas en tomo a las sesiones de trabajo que dieron
origen al módulo la ciudad y sus actores. Particularmente sepretende realizar una serie de notas y comentarios en tomo a
la importancia que adquiere el territorio, la cultura y la
identidad para el discurso de la sociología. Pero también estas
ideas llevan consigo la perversa intención de invitar a pensarla importancia que pudiera tener la creación de una línea de
investigación respecto al territorio, lo que indudablemente
nos obligaría a discutir en torno a lo que bien pudiera ser una
sociología del territorio.
No obstante lo aventurado de estas ideas, y conscientes
de los errores que pudieran estar contenidos en estas líneasqueremos hacer público nuestro particular interés por el
estudio de la ciudad y sus actores.
Ahora bien, lo primero que tendríamos que anotar, es el
hecho de admitir que el desarrollo de las modernas ciudades
nos obligan a reconceptualizar el concepto del territorio, es
decir, que el problema de la ciudad, no es un problema sólode gobierno, es un problema de todos.
De esta manera la cultura en las sociedades modernas nos
plantea casi por definición una cultura desterritorializada y
desespacializada que torna obsoleta la idea de una comuni-
dad local, debido a los fenómenos de globalización, al cre-cimiento de las migraciones nacionales e internacionales. Es
decir, una aparente dislocación radical entre cultura y espa-
cio. Esta dislocación, indudablemente ha dado lugar al ori-
gen de las llamadas culturas nómadas que no distinguen
entre el aquí y el allá, entre el ustedes y el nosotros (cultura
de masas).
Así, la complejidad de la ciudad nos obliga a contemplar
con minucioso detenimiento, el sentido de manera activa y
práctica del término valorización, a fin de construir o recons-
truir al espacio urbano como un concepto de alta densidad
simbólica, donde la territorialidad desempeña un papel de-
terminante, tanto en la figuración de actores sociales, como
de la comunidad y la sociedad civil.
Por tanto, el territorio puede ser considerado entonces
como un espacio objetivo y estructurado físicamente que
logra su representación de manera cartografía y simbólica.
En la medida, en que éste, sólo existe en tanto esté valorizado
socialmente, como refugio, como medio de subsistencia,
como área geopolítica, como circunscripción política admi-
nistrativa, como una fuente de reproducción de recursos
económicos, como una memoria histórica, como objeto de
apego afectivo o como símbolo de identidad.
De esta manera, reconocemos entonces una relación entre
la cultura y el territorio. Ahora bien, ¿pero qué entendemos
por territorio? entendemos por territorio no aquel concepto
clásico al estilo de la geografía, que lo explica como una
superficie terrestre habitable por grupos humanos y delimi-
tada por diferentes escalas; la local, municipal, regional,
nacional o supranacional. Por el contrario, nosotros partimos
de aquella idea de entender al territorio, como un espacio
socialmente valorado en una dimensión cultural simbólico
expresiva (Gimenez; 1996). Así, la región y el territorio no
deben ser contemplados solo como un dato, sino como un
constructo fundado en diversos criterios, geográficos, eco-
nómicos y culturales. De esta manera, la relación entre
cultura y territorio, suponen una clasificación mínima del
concepto de cultura,' así como de sus diferentes formas de
existencia.
Ahora bien, bajo la lógica de estas ideas expuestas, par-
timos del hecho de que una perspectiva sociológica para el
análisis del territorio, tendría que ser considerada desde
diversas variables culturales, así como contenida en el marco
de algunas interpretaciones teóricas.
, Entendernos por cultura, en esta lógica del discurso , aquella dimensión simbólico expresiva , dada por las prácticas performativas
65
Investigación sociológica
La primera perspectiva de interpretación estaría dada por
aquellas tesis trazadas desde un planteamiento fundamental-
mente positivista, que reconoce al territorio como un dato.
Es decir, bajo esta perspectiva de análisis el espacio es
considerado como algo estructurado objetivamente. De he-
cho generalmente, es una idea propia de los geógrafos que
lo representan cartográficamente y que sólo lo contemplan
como un espacio neutral y como un contenedor de una
determinada vida social y cultural.
Una segunda perspectiva de análisis, estaría dada desde
una interpretación de la persistencia, mejor dicho desde la
pertenencia sociocultural y del apego local. Esta tesis nos
llevaría a reconocer que aun en las sociedades pos-industria-
les al estilo de Touraine, modernas o de la globalización,
según quiera interpretarse, continúa existiendo un profundo
sentimiento de pertenencia.
Simplemente basta con recordar que desde el análisis de
un esquema clásico, la relación entre tradición y moderni-
dad, están marcada por una supuesta diferenciación en la
forma que se apropian del espacio. Sin embargo, esta prime-
ra (la tradición) es marcada por un apego de lo local, donde
la parte más tradicional de este localismo se manifiesta en la
comunidad provincial. Mientras que en las sociedades urba-
nas modernas, están caracterizadas por una profunda fluidez
e intensa movilización.
De esta manera se presupone que en una sociedad moder-
na, no existe o no debería existir apego territorial, pero sin
duda alguna, y a pesar de todo lo dicho, nosotros fácilmente
podemos observar que aún en las sociedades más industria-
lizadas, continua persistiendo el, apego local, que indudable-
mente nos lleva a contemplar una contradicción en aquella
idea lineal, digámoslo así, del continuo pos-urbano.
La tercera perspectiva, a la cual nosotros nos adherimos,
estaría dada en comprender al territorio como un espacio
socialmente valorizado, desde diferentes criterios, sobreto-
do porque creemos que bajo esta perspectiva puede recono-
cerse la existencia de espacios íntimos y afectivos, así
mismo poder albergar la idea de. admitir que existen espacios
instrumentales y no instnimentales que se utilizan cotidia-
namente.
Por ejemplo, el espacio estético, identificado como un
espacio instrumentalmente valorizado, podría ser analizado
sociológicamente desde la dimensión del turismo. A.sí, desde
esta perspectiva podríamos identificar aquella idea que re-
conoce al espacio socialmente valorizado y por consiguiente
culturalmente construido.
Lo anterior, nos permitiría insistir en pensar que el espa-
cio social no es solamente valorizado desde un determinado
criterio de dato, por el contrario, nos muestra que cada vez
es más común encontrarlo como un producto o como el
José Luis Cisneros, Lauro Hernández
resultado de una fabricación, en la medida en que éste,
también es marcado por el consumo que se construye sim-
bólicamente y que indudablemente determina la construc-
ción del sujeto, de su actuar y de sus condiciones.
En este sentido, entonces admitamos que el[ territorio no
es un simple dato, sino que es una dimensión socialmente
construida; por ejemplo, cuando nos referimos al concepto
de región, por lo general siempre lo explicamos en primera
cuenta como una expresión simbólica construida política-
mente, y en su segundo momento la entendemos como una
expresión cultural.
En esta segunda expresión sociocultural del sentido re-
gión, encontramos una explicación dada por una dimensión
contenida por la religiosidad, al estilo de los antropólogos,
Es decir, la región contemplada como un territorio repre-
sentado.
Sin embargo, creemos que no basta con decir que el
espacio sólo se encuentra social, política o administrativa-
mente construido o valorizado culturalmente, puesto que el
espacio, es objeto de un profundo sentido de apropiación
simbólica, en la medida en que los sujetos nos apropiamos
subjetivamente de éste. ¿Qué queremos decir con esto?, que
el espacio social lo vivimos, lo usamos, lo apropiamos y lo
practicamos de una forma diferenciada.
De ahí que la cotidianidad en un espacio urbano no necesa-
riamente se delimita por lo local, pues los citadinos, en muchas
ocasiones vamos más allá de la dimensión de lo local, pues
trabajamos en un lugar determinado y lejos de nuestras casas,
nos divertimos en otro espacio diferente al del trabajo y al de
la casa, hacemos compras en uno diferente, nos reunimos con
los amigos y familiares en otro, etcétera.
Por ello la ciudad es también una forma de repre-
sentación, la usamos, la vivimos y la expresamos, es decir,
el espacio-ciudad, está hecho por circuitos de actores urba-
nos que están profundamente implicados por nuestras accio-
nes subjetivas, ésta es sin duda una visión que quizá los
urbanistas no han podido contemplar a diferencia de los
sociólogos.
De esta manera el espacio se vuelve objeto de profundo
apego en términos de lo local, de ahí la idea. del retorno al
terruño querido, (idea expresada por nuestros migrantes) o
bien como un referente de identidad, ( el barrio, la colonia,
la etnia, etcétera.) en la medida en que este espacio o terri-
torio, es objeto de un sentido de pertenencia, tanto a nivel
social como cultural.
Simplemente recordemos que el sentido de localidad e,;
dado por la dimensión de lo pequeño, es decir, que la
pequeña localidad puede estar marcada, como bien decia-
mos, por el lugar donde uno vive donde inciuso el centro de
este espacio puede ser mi habitación, pero también puede ser
66
Identidad y cultura
el espacio municipal, que de igual forma está cargado por lomágico del espacio de la localización urbana.
De esta manera debemos entonces considerar la definitiva
importancia de pertenecer a una localidad . Se trata entoncesde marcar la prioridad que adquiere el espacio; por un lado
como dijimos, del territorio regional y por el otro el del
espacio urbano que no se agota solamente en esta idea que
considera a la ciudad como un sistema objetivo. Por que hay
que subrayar que a la ciudad nunca se tiene acceso a ella,
como la expresión de un dato objetivo existente de sí mismoy por sí mismo , bueno este es nuestro punto de vista, nuestravisión de la ciudad.
Por lo tanto, cuando la ciudad se aborda como sistema
objetivo, es solo considerada, algo así como un conjunto de
tecnoestructuras, o un conjunto de organizaciones que apun-
ta a considerar a la ciudad como un sistema social consti-
tuido objetivamente e independiente de toda forma de
subjetividad; por ejemplo organizado por una determinada
forma de organización del sistema de vialidad, del sistemade servicios, etcétera.
En resumidas cuentas se trata de abordar una tematiza-
ción de los puntos importantes con respecto a este espacio
que logra desbordar la continuidad de los sujetos y que logra
canalizar nuestras vidas de manera subjetiva. Esta perspec-
tiva es sin duda sólo un aspecto de abordar el estudio de la
ciudad que no necesariamente se agota en la dimensión de
un sistema , de ahí que no baste sólo con discutir en torno a
la definición de ciudad de manera objetiva como, lo hemosinsistido , pues la ciudad es también una dimensión subjetiva,por ello que la ciudad deba entenderse también y sobre tododesde el punto de vista de los actores.
Así mismo, en la medida en que el territorio sea conside-
rado como un objeto de estudio de pertenencia, podrá ser
entonces entendido como un lugar configurador de identida-des socio- territoriales.
Finalmente, otra tesis que consideramos de suma impor-
tancia en la construcción de una sociología del territorio, es
rescatar aquella idea del territorio, desde una perspectiva
geográfica, sobre todo cuando hablamos del territorio en
sentido supranacional, o mejor dicho, cuando nos referimos
a regiones supranacionales, tales como la expresión de una
unión, seria el caso de la comunidad económica europea, la
comunidad de países de la cuenca del pacífico o la comuni-
dad de países del pacto andino, etcétera.
Finalmente, consideramos que en este sentido, el espacio
marcado por el territorio nacional , es sólo una expresión
cultural y social, es decir, una dimensión subjetiva, subna-
cional, las cuales sólo se constituyen simultáneamente por
la lógica de un cálculo racional del poder político y por una
distribución administrativa y sociocultural que se producen
regionalmente.
67
Identidad y alteridad
Gabriela Contreras Pérez
1.
Desde el momento en que el historiador define un tema de
estudio está construyendo un documento que contiene los
lineamientos con los cuales se hace la lectura, revisión, aná-
lisis y selección de los contenidos que consulta.
Esta serie de elementos dan cuenta de una nueva forma a
través de la cual se elaboran discursos para y en la historia.
Frente al documento sostenemos una prenoción de lo que
se pretende estudiar: supuestamente el documento existe
como tal y, aparentemente no puede mostramos más que lo
que contiene (habría que pensar que la forma en que se
presenta y se ha dispuesto el documento también nos mues-
tra ciertos aspectos de un discurso), pero el científico social
que lo estudia es portador de una construcción que acaso se
transforme mediante la revisión del documento, acaso refute
la argumentación de su construcción.
De acuerdo con Michel Foucault, todo investigador está in-
serto en un proceso dinámico que le permite construir una serie
de conceptos, de elaborar ciertos enunciados y acercarse así a
temáticas específicas. Ello le condiciona una cierta percepción
del mundo, desarrolla su propia construcción de la realidad. Pero
al efectuar relatos históricos, se parte de un presente, que es el
futuro de ese pasado que registran los documentos.
Desde esta perspectiva, cuando el investigador está en
proceso de elaboración de un discurso científico, no sólo está
sobreponiendo una serie de supuestos teóricos en forma
lógica, sino que hay ya de antemano una serie de supuestos
que constituyen la condición de sus enunciados y esto mismo
es lo que le proporciona su carácter dinámico, transformable,
es lo que denota las relaciones cambiantes que desde el
presente observamos acerca del pasado y nos permiten pro-
nunciarnos en cuanto al futuro.
Es decir, "elaboramos" un documento previo al encuen-
tro con los documentos que nos dicen algo de "un otro".
Así, el problema se refiere al significado de los hechos, a los
códigos, a los acontecimientos de que tenemos cuenta por el
propio documento. Éstos son como aparecen en el documento
pero, ¿qué significados adquieren tales hechos en el momen-
to en que interactúan ambos documentos si consideramos que
el significado está en función de los enunciados?
Es decir, se presentan dos verdades en un mismo plano,
cada cual tiene su propia noción de la realidad ¿cómo se ha
construido dicha noción?
Por ello, en Ciencias Sociales, en general yen la historia,
en particular, hay diferentes problemas metodológicos y
epistemológicos desde cuyo planteamiento podemos llegar
al "descubrimiento" de lo oculto, lo diferente, discontinuo;
las nociones del umbral de ruptura y de transformación.'
Podemos, apoyados en la teoría, comprender la forma como
se constituye la problemática pasado/presente; proble-
matizar, en fin, la propia racionalidad presente.
Aceptamos, entonces, que uno de los problemas fundamen-
tales del historiador es el de establecer el problema de/ otro.
¿Cómo hacemos accesible la verdad de ese mundo que no
es el nuestro? ¿Hasta dónde es posible reestablecer la verdad
del otro?
Es importante tender puentes de comunicación hacia ese
otro contenido en los documentos suponiendo, simultánea-
mente, un proceso de distanciamiento entre el yo y otro, p
entre el mismo y el otro, puntualizando en la connotación
que los significados tienen en los documentos.
Abordar un documento supone enfrentamos a un otro y eseotro es una construcción a pesar del mismo historiador, de la
misma forma en que lo son los supuestos que llevaron al
historiador a situarse frente a ese otro. Sin embargo, al docu-
mento no puede agregársele ni disminuirle ninguno de los
elementos que contiene. Ese otro no es sólo un dato; comprende
en sí una particular construcción del mundo. Es un discurso y,
en esa medida puede confrontarse e incluso contraponerse a los
discursos que denoten otros documentos.
2.
Los documentos son analizados desde una posición que no
puede ser absoluta ni completamente objetiva: en todo acto
1 Cfr. Michel Foucault, La arqueologia del saber, México, Siglo Veintiuno editores, p. 23.
69
Investigación sociológico
creador existen elementos que dan un margen de error y,
aunque en la medida en que se va sumando un objeto a otro
se va desplazando el sentido subjetivo existente, hay un
momento en el cual el documento nos permite el acceso al
conocimiento de signos y códigos específicos: El documento
entonces ya no existe sólo como subjetividad. Podemos pen-
sar entonces en la transición de una forma en que se consignan
los hechos en tanto acción, a la forma en que se establece la
relación de observancia, la lectura de éstos en el documento,
la presencia de un otro.
La historia, entonces, inicia no con el historiador, sino desde
el mero registro de los hechos, en el momento en que los
archivos van siendo articulados. Se trata de una relación de
documentos que denotan, a su vez, sucesión de relaciones, un
dinamismo interno: el documento no es una naturaleza muerta.
Contiene discursos, símbolos, signos, códigos, y requiere de la
acción/interacción del otro para adquirir su significado.
3.
La relación entre los documentos y el historiador refiere, depor sí una subjetividad.
En el caso de una construcción biográfica nos encontramos
frente a diversos procesos: construcción, proyección y recrea-
ción de imágenes que debemos entender en tanto discursos
generados desde el personaje biografiado, visto como un otro
que debe ser caracterizado por ciertas pautas de relación con-
sigo mismo y con otros, con su entorno y con los procesos en
los que se involucró la persona y ante los cuales sostuvo
racionalidades específicas: nos encontramos frente a una iden-
tidad con la que vamos a interactuar, de la que haremos lectura
de sus códigos y signos, a la que atribuiremos una significación
y una intencionalidad a sus acciones; un discurso bajo los
criterios de un marco conceptual, específico.2
¿Qué es la identidad?
Desde la psicología, la identidad podría considerarse corno
un "sentimiento consciente de individualidad; como conti-
Gabriela Contreras Pérez
nuidad de experiencia y como solidaridad con los ideales de
un grupo". E. H. Erickson señala a la identidad como "el sí
mismo puede comprenderse en tanto concepto, sistema y
experiencia"; la identidad es "una gradual integración de
imágenes de sí mismo, que culmina en un sentimiento de
identidad";3 esto es, la identidad del ego.4
Pero, más que de la relación del individuo con respecto a
sí mismo, es del interés de la relación del individuo con otros
y la sucesión de relaciones que van constituyendo, también
su identidad. Se parte, entonces, del acuerdo de que la
identidad de una persona no es única ni estática. Se com-
prende que la identidad se constituye a partir de las diferen-
cias de las relaciones, la interacción y la comunicación que
conducen a distintas interpretaciones del entorno v de los
contextos. Todo este movimiento supone la contradicción de
los sistemas de creencias, valores y tradiciones del sujeto: lo
que creía y defendía racionalmente en un momento de su
vida le parece distinto en otro momento.
El proceso que culmina en matizar la creencia, convicción
y defensa de ciertos valores debió producir lo que se deno-
mina crisis de identidad, misma que supone un cambio
importante en ciertas características del sujeto y sugiere, por
ende, conflictos de índole moral.5
Eso en cuanto a la experiencia interna del sujeto. Si le
agregamos los cambios acontecidos en el contexto social, po-
dremos observar los cambios en los signos y códigos que se
registran en diferentes períodos de la vida del sujeto, con lo cual
el que elabora la construcción biográfica se encuentra frente a
diferentes significados, discursos y representaciones6 que tie-
nen ciertas intenciones contenidas; es decir, los actos del indi-
viduo tienen una dirección, una expectativa.
En este sentido es recuperable la propuesta de J. N. Mohanty
cuando señala:
`...todas mis experiencias con sus intencionalidades in-
corporadas siguen siendo como son, con la salvedad y ex-
cepción del natural dar por supuesto que yo, junto con mis
experiencias, soy una parte del mundo. Si suspendo esta
2 León Olivé escribe : " Si este punto de vista es correcto, la constitución de un artefacto , así como su identificación, depende del masco conceptual que
incluye las creencias , valores, normas , fines e intenciones de las personas que hacen las identificaciones " (p. 21). Y más adelante , agrega - " Lo que una
persona es , y su identificación , se basan en el conjunto de creencias , valores y normas de su entorno social, todo lo cual le permite comprender e
interpretar el mundo, y moldea sus necesidades y deseos, y la constituye como un ser social." León Olivé, Diversidad Cultura¡, conflictos y racionalidad,
México, Instituto de Investigaciones Filosóficas , LNAM , 1995, mimeo, p . 21 y 25.
s Erick U . Erickson , Identidad Juventud }, crisis, España, Taurus , 1990, p. 181.
a "El ego, entonces , no es solamente el polo subjetivo de los actos intencionales , sino la totalidad concreta de cada vida mental en cuanto sustrato de las
referencias temporales -hacia el pasado y hacia el futuro -, que conforman toda una biografia . La memoria es un fenómeno de ese sustrato de referencias,
desde el cual se puede dibujar perfectamente un sentido de identidad : el de la perspectiva que tengo del mundo como sujeto individual . Dicho de otra manera,
el de la dedicación de mi cuerpo a mis proyectos en los actos intencionales y el modo en que estos actos se unifican en el interior de mi vida mental ", Femando
Salmerón, Introducción . La identidad personal y la colectiva, León Olivé y Fernando Salmerón (eds.), México, ur-l1NAM, 1994, p 7.
s Cfr. Pascal Engel , " l,as paradojas de la identidad personal" en La identidad personal.. ., op. cit. p. 56.
o Acerca de las representaciones , señala F . Salmerón, refiriendo a Luis Villoro. " La representación (_.) no puede ser , por tanto, un legado sino una
propuesta de acción , cargada de ideales y coherente con las. necesidades reales, que no tiene que evitar por principio rasgos comunes de otras culturas -.'
F. Salmerón, Introducción , op. cit., p. 18.
70
Identidad y alteridad
creencia en el mundo, encuentro que yo mismo soy un
continuo flujo temporal de experiencias, no en el tiempo
físico, en el tiempo del mundo objetivo, sino en el tiempo
interior, en el tiempo vivido..."7
Sin caer en la tentación de suponer la dominación de la
"vida mental interior en su soledad", el aceptar la idea de
intencionalidad en tanto expectativa que se vive a través de
la experiencia, supone una relación8 no sólo hacia sí mismo,
sino con diversos procesos externos de los cuales el sujeto
es consciente. De ahí que las intencionalidades dadas a sus
actos supongan la constante sucesión de experiencias que
forman una red desde y hacia el individuo, con y a través de
su contexto social:
`...la identidad de una persona es una identidad compleja
de orden superior de varias capas de identidades encajadas
unas en otras. La filosofía tiene que desentrañar estas capas,
así como se pelan las capas de la cebolla."9
Por su parte, Pascal Engel sustenta las dificultades de la
tesis reduccionista de la identidad que supone que la identi-
dad se reduce a hechos personales. Sus esfuerzos se orientan,
insisto, a explicar la forma en que una persona no es una
unidad, sino la relación hacia sí mismo y con el conjunto de
los acontecimientos; la persona es producto de las experien-
cias que se van produciendo y modificando a dicha persona.
Este autor es muy sugerente en cuanto a mi interés perso-
nal pues, ante su insistencia respecto a la interferencia de los
otros en la unidad que supone ser el sujeto, encuentro formas
de conexión con lo que es la obtención de documentos a
través de lo que se denomina historia oral: el problema de
los recuerdos. La seducción de la postura psicologista con
respecto a la identidad -desde esta perspectiva- es muy fuerte
y, por ende, el resbalón hacia las explicaciones de los "es-
pejos" es prácticamente irresistible.
El proceso de "recordar" la vida propia, como reflexión
que permita reconstruir o "reinventar" la propia identidad,
es similar a la figura del espejo fragmentado (a veces refrac-
tado), que nos devuelve, a su vez, una imagen aparentemente
única, pero diversificada; una serie de imágenes contenidas
en un reflejo.1 ` también, por la influencia de sus propias
posiciones y la disciplina teórica que le respalde. En suma,
en este proceso de reconstrucción de identidades no hay
continuidad pues en cuanto se llega a un punto que posible-
mente consideramos concluyente, deberemos reiniciar otro
proceso de reconstrucción.
La trayectoria seguida durante un determinado período
por un individuo sugiere la presencia de alguien que se
desenvuelve en diferentes ámbitos y conserva una imagen
particular que permite que aquellos con quienes se relaciona
le identifiquen de cierta forma. Cada ámbito tiene a su vez
un contexto que supone formas especificas de relación de
ese sujeto con los otros, por lo cual cada contexto sugiere
una percepción de la identidad. Esto no es algo que ese
mismo sujeto se proponga; es decir, no es un acto preconce-
bido, es una respuesta a una serie de condiciones y de
relaciones en las que está inmerso y en las que hay una cierta
intencionalidad.
Ahora bien. Pensemos ese mismo individuo en un cierto
período posterior y en un contexto diferente. La pregunta en
cuanto a su identidad es ¿sigue siendo el mismo sujeto de
antes o es, también, lo que otros le atribuyen? ¿Habrá acti-
tudes, formas de relacionarse, de pensar, de hablar y moverse
en las que él mismo -no sólo los otros- se reconozca? ¿Ha
habido rupturas y continuidades en su existencia? ¿Hay
diferencias en cuanto a su identidad anterior y lo que refleja
como identidad actual?
Si la idea de que la historia es la continua reconstrucción
de nuestra existencia se aplica a una biografía, es necesario
encontrar el sentido que diferentes experiencias tuvieron
para éste, así como las expectativas de cada proyecto viven-
cial emprendido. Pero la identidad del sujeto no se construye
solamente apartir de lo que sus expectativas y experiencias' 1
personales nos arrojan; es fundamental reconstruir (acaso
reinventar) las formas en que el biografiado establecía sus
relaciones con los otros.
Así, los otros nos darán la imagen recogida por ellos del
individuo en cuestión ; sus apreciaciones, expectativas y
experiencias -si compartieran proyecto- serían diferentes,s,
Pero es a partir de esa diferencia que podemos reconstruir
o reinventar los espacios, los tiempos, las vivencias.
En el extremo se ubican aquellos que son el reflejo
negativo del sujeto en cuestión. Para ellos la diferencia es
un problema moral, de principio. Su relato de los tiempos y
espacios tendrá como preocupación fundamental al de evitar
que ese otro no se vuelva ellos mismos.'2
J N. Mohanty, "Capas de yoidad" en Salmerón y Olivé, op. cit., p. 25.i Ello, sin esperar (el que elabora la construcción biográfica) que se de una adecuación entre la experiencia y la forma en que se narra dicha experiencia
s 1 N Mohanty, ¿bid., p. 35.io Cfr. Pascal Engel, op. dr, p. 44 y ss.r. "Si la identidad personal no es lo que importa, ¿que es lo que importa? Ya respondimos: la continuidad psicológica. Pero la continuidad psicológica
no se ¿mita, como vimos, a la memoria, sino que es también la de estados vueltos hacia el futuro, como las intenciones o los planes de acción. Lo que.
importa en este sentido, para una persona, son estas actitudes vueltas hacia el futuro que hacen de esa persona un agente, y un agente racional- . P.
hngcl, ihid , p. 52.e Michel de Certeau, La escritura de la historia, México, CIA, 1994, p. 216.
71
Investigación sociológica
La narración de los hechos contendrá diferentes discur-
sos, elaborará, entonces, diferentes representaciones puesparte de percepciones construidas de diferente forma. Aquí
el lenguaje es elemento básico para hacer una lectura de esasimágenes refractadas, fragmentadas.
El que se da a la tarea de elaborar la biografia , ese otro quese mete en esa historia, se servirá del lenguaje para traducirdicha historia en una unidad, "arrancando las cáscaras hete-rogéneas que cubren a una identidad de sustancia ..."13 Es
decir, la intervención de este otro en la reconstrucción de la
identidad del biografiado, deberá centrarse en analizar larelación entre la exterioridad e interioridad, analizar esa
configuración que, con base en las diferencias, en las rup-
turas, denota un discurso, una interpretación, en donde el
otro tiene su propia objetividad que, a su vez, difiere de la
racionalidad del que elabora e interpreta la sucesiva re-
construcción de la existencia del biografiado.
"Toda interpretación de los otros es una interpretación
por analogía, va que no cabe el acceso directo al conocimien-
to del prójimo. (...) En última instancia, pues, preguntarsesobre quién se es, quién se era, quién se ha llegado a ser (...)y sobre todo, cómo se ha llegado a ser. Tener una identidad
es saber quién se es, y como esto es un proceso histórico, sealcanza a través de saber cómo se ha sido, quién se era. Esaquí donde `los demás' juegan un importantísimo papel.
Gabriela Contreras Pérez
Porque sólo el psicótico pretende ser en el vacío, sin contar
con los demás, a los que no necesita . Los no psicóticos se
preguntan sobre sí mismos a expensas del juego de espejos,
las más de las veces distorsionados, claro es, que supone el
reflejo de su imagen en los demás"."
Así, es evidente que el proceso de conformación de una
identidad , en cuanto tal, no puede permanecer bajo una sola
forma , pues incluso cuando se elabora un ejercicio de re-
construcción biográfica se está tendiendo un puente entre
quien ha dejado huella a través de sus diversas experiencias
y relaciones desarrolladas -mediante las que podemos des-
cribir las formas de racionalidad específicas y comprender
las formas en que los hombres se constituyen en sujetos- y
el que de nuevo les da la voz.
Esa relación entre un ausente y el que le da expresión a
una cierta identidad a través del discurso biográfico, puede
estar marcada por la exclusión , la separación y el rechazo,
por criterios de oposición , falsación y verificación, y tam-
bién por la influencia de sus propias posiciones y la discipli-
na teórica que le respalde . En suma , en este: proceso de
reconstrucción de identidades no hay continuidad en cuanto
se llega a un punto que , aunque posiblemente consideremos
concluyente , deberemos reiniciar , bajo la lógica de lo que
las diferencias nos enuncien.
u :vlichei de Certeau, op, cir., p 219.14 Carlos Castilla del Pino, Prólogo. Roland Frasea, En busca de un pasado , Valencia, Espafla , Edicions Alfonso El Magnánimo , colección Debates , núm 4, 1987,p xv.
72
La computadora una herramienta nueva en la educación
Pablo Mejía Montes de Oca1Hilario Anguiano Luna
lil mundo globalizado y "posmodemo", representa un reto
para los educadores, dado que este nuevo referente abre una
gama de conocimiento en donde la preparación docente re-
sulta desconcertada ante un nuevo elemento en la cotidianei-
dad de los alumnos, estamos hablando de la computadora.
La era de la computadora para muchos científicos repre-
senta una revolución semejante a la revolución industrial.
Sin embargo, las revoluciones de la comunicación a nivel
universal empiezan por la imprenta, pasando por el telégrafo
y en los años veinte de este siglo la radio, el teléfono y la
televisión representan un avance significativo de las comu-
nicaciones. Esta evolución no se detiene, hasta llegar a la
computadora. Es necesario señalar que en los inicios de cada
una de éstas, los productos estaban dirigidos a la élite de cada
época, y en la medida que ésta se fue desarrollando fueron
exportadas a las masas.
Con la imprenta el proceso educativo sufrió grandes
cambios, en un principio el paso de la transmisión oral a la
escrita. Posteriormente la "masificación" del conocimiento
en la producción de los libros generó un cambio significati-
vo: la "ilustración". A diferencia de la imprenta, la radio y
la televisión pasaron en muy poco tiempo de ser producto de
él ¡te a producto de masas, y, además, éstas con el paso de los
años, constituyen un proceso fundamental en la educación.
El caso que lo ejemplifica es la televisión dado que forma
parte de un proceso necesario para las grandes economías,
en donde ésta representa un proceso de socialización acorde
a los grandes capitales que bajo el emblema de la globaliza-
ción nos dominan, "Para el ejército industrial de reserva y
el creciente ejército de personas lumpenizadas, la educación
queda en manos de la televisión". 2
Con la aparición de la computación se genera en principio
necesidades que antes se veían lejanas. La sustitución que
ésta le fue dando a la maquina de escribir, representa en su
etapa inicial tan sólo el producto de entrada para la aparición
posterior de las microcomputadoras. En principio su uso
estaba ligado exclusivamente a la resolución de los procesos
matemáticos, incorporandosé así al ámbito educativo.
El desarrollo que se fue dando y la creciente necesidad, o
en su defecto, el impulso de las grandes compañías para
controlar los nuevos territorios y mercados "libres" llevó a
la aparición de programas específicos para la educación: un
ejemplo lo tenemos en el programa toco.
No obstante el proceso de producción de software se
enmarca principalmente a la generación de tutores, donde
las computadoras sirven únicamente como pantallas que
ubican textos: textos pasa paginas; algunos le dan el nombre
sofisticado de libros interactivos. Estos programas son, en
efecto, interactivos, pero están dirigidos a finalidades con-
cretas, solamente para que el alumno memorice los pasos a
seguir.
El proceso educativo a base de tutores lleva en su esencia
una parcialización del conocimiento; es decir, la presenta-
ción de éste a través de bloques. "En un tutorial el ordenador
se convierte en un instructor del estudiante. Enseñar a los
alumnos un bloque de conocimientos implica que se les
presenta una serie de ejercicios (estímulos) y que se refuerza
sus respuestas".3 Es claro, también, que el proceso educativo
bajo el cual se desarrolla es conductista skineriano, mismo
que se desarrolló con el inicio de la computación en la
educación.
Si bien el uso de la computadora marca una nueva etapa
de desarrollo educativo, donde claramente losespecialistas
en educación están cediendo su lugar a disciplinas en las que
el conocimiento pedagógico queda relegado. A la vez una
gran cantidad de profesores de diversas disciplinas se inte-
resan en el desarrollo tecnológico, ello para ao sentirse
excluidos del avance de la computadora. Esto da pauta a que
Profesor adscrito al Departamento de Política y Cultura , miembro del área de Educación Cultura y Procesos Sociales.
Chomskv Noam, Dieterich Heinz , La sociedad global, Educación , mercado y democracia , Contrapuntos , México, 1995 , p 144
3 R Odrigucz Moneo M. (comp.), El papel de la psicología del aprendizaje en la formación inicial del profesorado . Cuadernos del ice, núm . 12, ediciones
de la Universidad Autónoma de Madrid.
73
Investigación sociológica
la construcción de software educativo carezca de mecanis-mos de aprendizaje.
La aparición de multimedia en la educación permite,
hasta cierto punto, otorgar una mayor flexibilidad en el usode la computadora para la educación, permite en cierta
manera lograr una interactivida.d entre el usuario y el soft-
ware. En los años setenta surge el sistema PLATO (Program-
med Logic for Automatic Teaching Operation), el objetivo
por el cual se desarrolló es otorgar al profesor una flexibili-
zación en el proceso de enseñanza por computadora.
Para muchos las ventajas didácticas que presenta el uso
de la tecnología educativa en base, principalmente, al desa-
rrollo de los tutores es el de ofrecer una atención inmediata
a varios alumnos, así como tener una evaluación continua de
estos, a la par sustituye al profesor en las tareas más rudi-
mentarias, permitiéndole dedicar más tiempo a cada alumno.
Es claro que con la computadora el proceso de individua-
lización tiende a ser cada vez mayor, la primicia de tener
computadora es limitada a sólo determinadas capas de la
sociedad. De esta manera la computación juega un papel
importante en la estratificación de la sociedad, situación que
se vislumbra principalmente en las universidades donde sólo
unos cuantos alumnos cuentan con computadora, además, el
tener instalaciones computacionales implica obtener recur-
sos adicionales por parte del Estado y no todas las universi-
dades tienen esta opción, por ende tecnología se traslada a
las escuelas privadas de los diversos niveles educativos los
cuales cuentan con recursos suficientes.
En la era de la informática, las ciencias sociales tienen un
papel mínimo en la incidencia del desarrollo tecnológico.
Todavía hay una gran cantidad de profesores que no cono-
cen, por ejemplo internet y multimedia; consideran a la
computadora como una perfecta maquina de escribir, así
como el mago de la resolución de los problemas. Parte de
que todo lo elaborado en computadora es rápido y eficiente.
Con ello toma importancia fundamental el especialista en el
manejo de la computadora, quien representa el personaje
más importante en la vida universitaria. Esto, además nos da
un ejemplo claro que muestra de quién y en qué disciplinas
estamos dejando el proceso del desarrollo pedagógico.
4 Chomsky Noam, Dietcrich Heinz, op. cit ., p 143.
Mejía, Angwano
Es importante, ante este hecho, lograr una mayor conca-
tenación interdisciplinaria para que el uso y manejo de la
computadora, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sea
el conecto. Ello requiere, en suma, una constante actuali-
zación pedagógica, y, porque no, también computacional.
El panorama supone una alfabetización tecnológica en las
escuelas de los diversos niveles educativos, el esfuerzo
sería grande, pero valdría la pena, más aún si tomamos en
cuenta que de no hacerlo estamos dejando la educación en
manos de "los intelectuales orgánicos de las empresas
transnacionales, como son el Banco Mundial, el FMI, la
Unesco, etcétera."4
Lo anterior nos inclina a repensar en el avance tecnológi-
co como un elemento indispensable para la transmisión de
conocimientos no alienantes a las generaciones futuras, a la
par de hacer frente a una escalada de la informática, que nos
lleva a perdernos entre el mundo de la información que se
genera día con día, reconceptuaiizar el uso y aplicabilidad
correcta del internet, incidir en el desarrollo de la multime-
dia como una herramienta práctica en el aula bajo los esque-
mas de aprensión y manipulación de datos, desarrollar bajo
un modelo donde el pensamiento se ejercite y no sirva como
una simple mecanización de los comandos a manipular, esto
es, una actitud mental abierta, reflexiva y sugerente para
apropiarse de los nuevos conocimientos tecnológicos para
influir en ellos.
Ante esta revolución tecnológica es indispensable que las
disciplinas sociales como la sociología y la pedagogía en-
caucen sus esfuerzos no a la critica voraz, sino a tomar en
sus manos el estudio que éstas desarrollan para implementar
materiales teóricos y prácticos que sirvan para el aprovecha-
miento de esta tecnología de punta.
Ello implica dejar de lado el uso de la computadora, corno
un medio sólo de transcripción de datos, transmisión y
presentación de datos; significa tomar el objeto en nuestras
manos y darle un desarrollo y contenido humano donde las
capacidades de manipulación sean objeto indispensable para
eliminar una posición alinearte, aquí el papel del sociólogo
es importante, así como el pedagogo en la parte curricular y
la transmisión del conocimiento.
74
Algunos lineamientos generales de normalización para realizar
publicaciones científicas en el área de las ciencias sociales
Francisco Fierros Alvarez
Introducción
En el mundo actual se están generando cambios bastante
rápidos, tanto en el terreno científico y tecnológico, así como
en lo económico, político y social que nos llevan a realizar
movimientos que generan actualización y la entrada generalen tecnologías muy avanzadas.
Estos avances científicos y tecnológicos se alcanzan con
mayor facilidad si se siguen los cambios que ya están traza-
dos y que facilitan el acceso a terrenos con mayor proyec-
ción, rebasando los límites nacionales y regionales, hasta
llegar a nivel de carácter internacional que permiten la
comunicación de experiencias entre científicos de países
muy distantes, que tienen otras culturas, otros idiomas y
otras costumbres.
Si tomamos en cuenta que una de las tareas sustantivas de
la universidad pública es el desarrollo de la investigación,
sin perder de vista la práctica docente y el servicio, tenemos
que considerar que los investigadores universitarios tienen
una función muy especial dentro de las tareas de la investi-
gación, como son: la publicación del reporte, la publicación
del proyecto de investigación o de la memoria científica
original.
En este sentido donde la investigación formulada por la
Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco (UAM-
x) adquiere gran trascendencia, dado su carácter educativo
que exige la interdisciplinariedad y la importancia que ac-
tualmente se le proporciona al aspecto de la investigación
universitaria en el ámbito de la universidad, y concretamente
con el Departamento de Relaciones Sociales de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades.
Uno de los problemas al que se enfrenta el investigador
del área de la ciencias sociales y de las humanidades, es la
falta de homogeneización en los criterios de la normaliza-
ción en la publicación de sus investigaciones en el área
correspondiente, sobre todo si el carácter de la investigación
es interdisciplinario, digamos con el área de las ciencias
biológicas y de la salud.
Adoptar ciertas normas que se caractericen por su desa-rrollo en el plano internacional , nos permite la sistematiza-ción con las otras áreas del conocimiento y la actualización
con las normativas globales de los trabajos científicos que
se realizan en los países desarrollados.
Desde luego que estas reglas son recomendaciones de
organizaciones internacionales con la Internationa l Stand-
ard Organization (tso), el Consejo Internacional de Uniones
Científicas (CiUC), la Federación Internacional de Documen-
tación (FID), etcétera y se deben adoptar como reglas "mo-rales" que con esa caracterización son aceptadas orechazadas por los autores y /o intelectuales de esta o de otrauniversidad mexicana.
La normalización para las publicacionescientíficas
El propósito de este trabajo es proponer algunos lineamientos
en materia de publicaciones, sobre todo en dos aspectos que
en este momento el docente universitario de la UAM-x tiene
encomendado: la función de autor intelectual y la función de
editor o de árbitro en el trabajo de las publicaciones científi-
cas de los demás compañeros docentes.
En el aspecto de autor intelectual se analizarán tres puntos:
1. Redacción del texto.
2. Tipo de texto.
3. El resumen del documento.
Redacción del texto
En escritos históricos, se recomienda que exista concisión en la
reseña que se esté relatando. Procurar que la sintaxis sea lo más
sencilla posible y que los neologismos que se manejen pertenez-
can a un vocabulario científico y técnico que se reconozca
intemacionálmente en el área de la sociología.
Reconocer los trabajos que ayudaron a realizar la inves-
tigación; este reconocimiento debe existir desde la simple
referencia bibliográfica hasta la cita textual con atribuciónhacia el texto a que hacemos referencia.
Investigación sociológica
No se recomienda realizar pruebas de comunicaciones
privadas o de documentos de circulación limitada o de
carácter secreto.
Se respetarán las normas internacionales que se usan paralas abreviaturas de las publicaciones periódicas, las que seusan para el orden bibliográfico, los símbolos, translitera-ción, unidades de medida, etcétera.
Tipo de texto
Se subdivide en tres apartados:
a) Memoria científica original; b) Publicación provisio-
nal; e) Estudios recapitulativos.
a) Una memoria científica original, es aquella publica-
ción que amplía el conocimiento para la comprensión de
algún problema. Su redacción exige que el contenido sea
interpretado correctamente por ;los especialistas del tema de
acuerdo a las indicaciones que se señalan en el escrito y que
las observaciones del autor puedan ser discutidas y juzgadas
por los colegas a los que va dirigido.
b) La publicación provisional, es la investigación presen-
tada en un texto que contiene información no detallada pero
que, con base en información abundante, nos lleva a conclu-
siones no contundentes, que merecen continuarse investi-
gando.
e) Los estudios recapitulativos, es la investigación publi-
cada de un tema en particular, donde se realizan análisis de
información que ya fueron publicados en ese tema.
Los límites de los tipos de publicación anteriormente
señalados se constriñen al campo de electores que abarca la
revista donde tiene su alcance, al nivel de profundidad de los
investigadores o de análisis de los lectores y a los trabajos
que sobre el problema que se esta investigando.
El resumen del texto
Partimos de la consideración siguiente: "Todo artículo debeir precedido de un resumen—.1
Debemos partir de la premisa siguiente: todo autor siem-
pre debe tener presente que probablemente el resumen sea
la única parte del texto que algunos especialistas van a leer;
por tal motivo, su redacción debe ser lo más clara posible,
se debe incluir el mayor número de datos que permita pro-
porcionar la idea general que el autor proporciona dentro del
texto completo; otra finalidad del resumen es el rescate
inmediato de la referencia del trabajo de investigación en las
bases de datos autorizados para indicar y resumir la investi-
gación en los indices de la especialidad.
Francisco Fierros Álvarez
Cómo hacer el contenido del resumen
El resumen deberá mencionar exclusivamente el contenido y
las conclusiones del artículo, se evitará información que no
se encuentre en el texto, lo mismo que detalles secundariosque no sean necesarios.
Un resumen puede remitirse de lleno al titulo del artículo,
En el resumen también se anotará el tipo de publicación del
artículo, su metodología, su campo de aplicación y los resul-
tados que obtuvieron del estudio en cuestión.
Las frases del resumen deben ser seriadas y coherentes,
se evitará la enumeración de epígrafes; el lenguaje será llano
y de todo tipo de palabras que enriquezcan el lenguaje de la
comunicación.
En los resúmenes se evitarán las referencias y las citas
bibliográficas; un resumen no debe exceder de 200 a 250
palabras, y si es posible deberá ser más conciso.
Se recomienda que todo resumen sea hecho en la lengua
original y en otro idioma de gran difusión en el mundo
(inglés, francés, italiano).
De los redactores de las revistascientíficas y técnicas
Por otro lado, tenemos que actualmente otra de las cargas
docentes de la UAM-X está en el arbitraje de los artículos de
los compañeros docentes, pero ese aspecto se dejará para un
análisis posterior ; pero donde si realizaremos un análisis es
en cuanto a los puntos que deben tomar en cuenta los redac-
tores de una revista, los jefes de redacción.
Uno de los puntos más importantes del redactor es guar-
dar fidelidad a los autores de los artículos, para que el texto
sea respetado en todas sus indicaciones, así mismo se indi-
cará si el texto puede ser reproducido con autorización o sin
autorización de la revista y/o del autor del articulo.
Conclusiones y recomendaciones
El análisis de la normalización internacional para la presen-
tación de publicaciones científicas que propuso la Unesco
hace mucho tiempo, son normas "morales", como se dijo en
un principio, lo que no obliga al investigador a ceñirse a ese
encuadre para realizar sus publicaciones; sin embargo, el
ajustarse a estos requerimiento aún cuando sea de manera
general, se colabora en la organización de la gran cantidad de
publicaciones que existen en el mundo y también ayuda a
trabajar en equipo inter y multidiseiplinarios que es el camino
que nos marca el paradigma científico actual.
i Unesco, "<iuia para la preparación de resúmenes analíticos destinados ala publicación', en Guía para la redacción de artículos científicos destinados
a la publicación, Paris, Unesco, 1962, p. 6.
76
Algunos lineamientos para publicaciones científicas
La normalización también colabora en la incorporacióninmediata en la organización de la información, ya sea enla acumulación en índices y resúmenes (abstracts) o enbase de datos automatizados... que en muy corto tiempose pueden enlazar en redes de información, como internetque apoyan a la comunicación entre los especialistas de laciencia mundial.
Bibliografía
Lasso de la Vega, Javier, El trabajo intelectual; normas, técnica',
y ejercicios de documentación, Madrid, Paraninfo, 1975,
p. 268-272.
Unesco , Normas que deben aplicarse en materia de publicaciones
científicas, París, Unesco , 1972, vol. 1, (pág. varias).
(Unesco/N S/ 177).
La informática y la producción editorial en sociología
Rutilio Hilario Pérez
El proceso de difusión de las investigaciones en el Departa-
mento de Relaciones Sociales, se podría decir que inicia en1983, con el proyecto de la revista Anales, contemporánea de
Equis, Comunicación y cultura y, Cuadernos del Ticom, suprimer número se publicó en el x aniversario de la UAM, fue
una publicación de temas sociológicos que lleno el espacio
existente en el ámbito universitario para reagrupar y difundir
los trabajos en proceso de desarrollo efectuados por los
profesores-investigadores del departamento.
La revista Anales se concibe como un instrumento de
comunicación intra e interinstitucional, buscando el inter-
cambio de ideas e inquietudes entre todos aquellos intere-
sados en el análisis de los problemas sociales de nuestro
tiempo. Con un espíritu de diálogo abierto y comunicación
extensa con los diferentes sectores de la universidad, se
presentaba por primera vez una visión de los profesores-in-
vestigadores integrantes del departamento.
Integrado por 3 números en su primer año, 1984, sus
temáticas fueron: productos del investigación, textos teó-
ricos de sociología, propuestas de desarrollo académico,
textos de apoyo a la docencia y reseñas de artículos, se
incluyen investigaciones relevantes de los alumnos de
sociología. En 1985 se publica el segundo tomo con 3
números.
El objetivo de vincular la investigación y la docencia, serealiza en varios artículos, cumpliendo así una doble fun-ción: por un lado representan reflexiones teóricas y por elotro proporcionan a los educandos material didáctico sus-ceptible de ser analizado en el aula.
Para el tercer tomo se integran 2 números, se publica en
1988; con este finaliza un periodo del proyecto de difusión
de Relaciones Sociales.
En esta primera etapa, la preparación de los originales,
corrección y edición completa de la revista, se llevó a cabo
con máquinas de escribir; es decir, si existía algún error
mecanográfic o, se debería de repetir la página completa.
Con la adquisición de computadoras personales y paque-
tería especializada en el Departamento, se continua con el
proyecto de difusión; se crea el taller editorial del departa-
mento en 1989, en el que se realiza la corrección de estilo eimpresión de originales del primer número doble de la revis-
ta Relaciones -cuyo fin es darle continuidad a la revista
Anales-.
En este periodo con el almacenamiento electrónico de los
artículos de la revista u otras publicaciones, el proceso de
edición es más rápida, ya que, cualquier error mecanográfico
se corrige de inmediato.
En este año se realizan también otros títulos de temas
sociológicos. como son:
° La transición democrática;
° Estado y sindicatos, crisis de una relación;
° Modernidad y legislación laboral.
Durante 1990 se realizan:° La modernización de México;° Modernidad y legislación laboral,
° Legislación y modernización rural;
° El sector social en la reestructuración productiva.
Para 1991:
° Desarrollo rural, un proceso en permanente construc-
ción;
° El sector social en la reestructuración productiva;
° El socialismo en el umbral del siglo xxi.
Forman parte de los títulos editados por el Departamento;y que se realizan con el equipo departamental.
Se producen en 1990 dos números más de la revista
Relaciones; del total de 9 textos de 1989 a 1991, 5 se
realizaron en coedición con la Fundación Fedrich Ebert,
Flacso y Miguel Ángel Porrúa.
Durante el periodo de 1992 a 1995 se realizaron 8 núme-
ros de la revista Relaciones y 3 textos, uno de estos Nahui
mitl, en coedición con la editorial Tomo n, el tiraje se agotó
al poco tiempo de su presentación. Otro, La utopia en cibarrio, texto que obtuvo el premio nacional de investigaciónurbana y regional.
Para 1995, se han preparado 4 números de la revista
Relaciones.
El tema abordado por la revista en los números 1 1-12 esta
dedicado a examinar diferentes aspectos del trabajo en Mé-
79
Investigación sociológica
xico y en el mundo, fue preparado por el área de investiga-ción Desarrollo del Capitalismo y Movimiento Obrero.
En los números 13-14 de Relaciones se aborda el tema
de la Educación, Cultura y Procesos sociales; este número
doble se integra de nueve artículos que abordan la relación
sociedad/educación, el paradigma clásico marxista, la for-
mación profesional y la calificación laboral, tecnologías y
educación, la problemática de la investigación en ciencias
sociales, el sistema modular, temas contemporáneos
como la violencia, los discapacitados, el problema del
alcoholismo.
La diversidad de las investigaciones y concepciones de la
realidad ha impulsado a la creación de una colección de
Relaciones Sociales que inicia con el texto:
Gobierno y empresarios, este libro, ante todo, invita
realmente a la reflexión y, aunque no se quiera, está va
acompañada del recuerdo de un tiempo sexenal mexicano no
demasiado lejano. En donde se describen los hechos más
significativos de la lucha verbal y sorda entre gobierno y
empresarios.
Es así como la informática ha facilitado la difusión y
realización de los libros y revistas editadas por Relaciones
Sociales.
En el proceso actual se intenta la edición de otros temas
que tienen una gran demanda; además, en el Departamen-
to se encuentran investigadores especialistas de estos,
como son: los procesos electorales; los derechos humanos
y los problemas indígenas; la educación escolarizada; las
organizaciones sindicales; la globalización y el Estado;
entre otros.
Además, se pretende recopilar la información de las pu-
blicaciones en las que los profesores-investigadores de nues-
Rutilic Hilario Pérez
tro Departamento hayan participado, de esta manera teneruna memoria gráfica de las actividades de difusión en las quehan estado presentes los docentes.
Estos títulos editados por el Departamento y los demás
que se han publicado en otras instituciones, dentro del
programa de difusión de la producción editorial, se reali-
zará un apartado para que sean reseñados en la página
electrónica del departamento a través de la Internet, así
mismo la revista Relaciones, tiene su propia sección; que
pueden ser consultadas en el servidor Cueyatl.
Con la finalidad de ser más extensa la difusión y conso-
lidar los procesos de edición en el Departamento, se estruc-
turaran éstos, de tal forma que las publicaciones futuras,
también se encuentren integradas en la Internet..
Publicaciones oxs
Año Libros Revistas p
1984 2 3 5
1985 3 3
1986 3 3
1987
1988 1 2 3
1989 3 2 I 5
1990 3 2 s
1991 2 21992 2 3
1993 2 3
1994 2 2
1995 2 3
_-_ --_Total 17I 3720
80
Desarrollo del capitalismo y movimiento obrero
Objetivo general: En la actualidad, la preocupación central
de los miembros de esta área está dirigida a los efectos que,
sobre los trabajadores (en especial los de Latinoamérica), ha
tenido la última reestructuración del capitalismo mundial,
cuyas medidas de corte neoliberal, han transformado no sólo
el sistema productivo, sino el reproductivo y el de domina-
ción, a un nivel cada vez más planetario.
Fenómenos como la globalización económica, la segmen-
tación del mercado laboral, la reestructuración productiva y
la modernización política, son algunos de los grandes temas
que sirven como contexto a nuestros proyectos individuales
y colectivos, que analizan desde la inserción de México en
los grandes bloques económicos, hasta la transformación de
las relaciones entre capital y trabajo, así como el replantea-
miento del papel del Estado y de los sindicatos en la nego-
ciación de las condiciones laborales.
Objetivos específicos: Los proyectos del área cumplen
con tres propósitos:
Aportar nuevos elementos al conocimiento del devenir
del trabajo;
Difundir estas aportaciones, a través de publicaciones y
participación en eventos especializados;
Formar a sociólogos del trabajo a través de la docencia yde asesorías a prestadores de servicio social o a alumnos queestén elaborando sus trabajos terminales.
Avances: La mayoría de los integrantes del área tienen
cuando menos un libro publicado y varios artículos en revis-
tas científicas; han participado con ponencias en diferentes
eventos nacionales y extranjeros; han colaborado en la orga-
nización de encuentros nacionales sobre la historia del mo-
vimiento obrero (UAM-X, Culiacán, Sin., Jalapa, Ver.,
Guadalajara, Jal.) y en seminarios internos de discusión,
algunos de los cuales contaron con la participación de ex-
pertos de otros países. A la mayoría de estas actividades han
asistido alumnos del área de concentración de sociología del
trabajo.
Una actividad reciente, que quizás tienda a hacerse más
frecuente, es la organización de diplomados para la prepara-
ción de representantes de organizaciones de trabajadores.
Guillermina Bringas Santoyo
Vinculación con otras áreas: De hecho nuestra vincula-ción ha sido con nuestras pares en otras instituciones como
las unidades de Azcapotzalco e Iztapalapa de la UAM, el
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, las Uni-
versidades de Veracruz y de Guadalajara, principalmente.
Con estas instituciones hemos organizado la Red México de
Estudios del Trabajo, que funciona desde 1994 y que nos ha
sido de gran utilidad para intercambiar información, enri-
quecer nuestras discusiones internas, hacer labores de difu-
sión, mediante su Boletín Línea Continúa, así como
organizar eventos de análisis de temas de gran importancia
en la actualidad (como, por ejemplo las propuestas de refor-
mas a la Ley Federal del Trabajo).
También hemos establecido relaciones con la Fundación
Friedrich Ebert, misma que ha colaborado con nosotros en
la organización de eventos y en la publicación de los trabajos
producto de los mismos.
El mes de marzo de este año, miembros del área partici-paron en la fundación de la Asociación Mexicana de Socio-logía del Trabajo y, anteriormente, algunos se afiliaron a laAsociación correspondiente a América Latina.
Un rasgo distintivo de nuestra área es que priorizamos eltrabajo colectivo y amplio, en un clima de respeto a losdiferentes puntos de vista, que los hay, con la intención deque, una vez que consideremos haber investigado y discuti-do suficientemente algún problema específico, tratemos depasar al plano propositivo para incidir sobre una realidad
concreta.
Miembros del áreay su proyecto individual
Alzate Montoya, Rubelia*: División y asociación del trabajo
campesino en América Latina
Arce Flores, Miguel Ángel*: Tiempo y espacio en el ii.c
Bejarano Valenzuela, Adela: Trabajo e identidadfemeni-
na: una comparación entre ocupaciones
Bensusan Areous, Graciela: El impacto de la integración
económica en el mundo del trabajo
Boni Acuña, Alfredo: El artesanado en México
83
Investigación sociológica
Bringas Santoyq, Guillermina*: Dirigencia sindical y
dominación política en México
Gómez Solorzano, Marco A.*: Los trabajadores en la
globalización
García Villanueva, Carlos: Formas de resistencia sindi-
cal en el marco del TLC. Industria textil
Ortega Olivares, Mario*: Cultura y cambio tecnológico
en México
Guillermina Bringas Santoyo
Pacheco Reyes , Celia*: "Nuevos actores del desarrollo
social"
Teran Castillo, Carolina : "Nuevas formas de organiza-
ción del trabajo y cultura obrera"
Participa en el proyecto colectivo : "Los efectos del neo-
liberalismo sobre las condiciones laborales i, la subjetivi-
dad obrera ", coordinado por Marco A. Gómez.
84
Neocorporativismo, flexibilidad y japonización
en la industria mexicana
Bonifacio Contreras Tirado
En los noventa, el viejo corporativismo se bate sin retiradapor la crisis y el cambio en los tiempos. Empero, surge elNeocorporativismo, vuelve el intermediario, el vende huel-gas, el cacique sindical. En las maquiladoras norteñas seenseñorean los viejos vicios.
La moda es la flexibilidad. Todo es flexible: los salarios,los horarios, los puestos. Los que pagan el coste de esta modason los trabajadores. La compañía se reserva el derecho decambiar de turno un obrero las veces que quiera.
También en el Norte se da la "japonización de pacotilla",
maquinaria japonesa, troqueles japoneses, métodos japone-
ses, todo implantado por la Chrysler (claro, los obreros son
mexicanos). Empero no hay robot para pintar coches con
grave daño para los trabajadores y los premios se pagan en
especie. Fordismo trasnochado.
Neocorporativismo , flexibilidady japonización
Si bien es cierto que el gobierno de Salinas de Gortari tuvo
algunos aciertos, como la disminución del proceso inflacionario
que pasó de 51.7% en 1988 a 7.1 % en el último año de gobierno,
también fue posible corregir el déficit del sector público aunque,
esto más que un logro, fue un fracaso pues hay quienes aseguran
que es beneficioso para la sociedad el gasto gubernamental, la
derrama de lo captado por el gobierno.
Empero, lo grave de la situación durante el gobiernosalinista , fue el pobre avance del P18,' ya que pasó de 1.2%en 1988 hasta llegar a 3.2% en 1994. Empero, durante el añoanterior sólo había crecido un 0.4%.
A lo anterior, podríamos agregar el deterioro brutal de la
Balanza Comercial, que pasó de un saldo positivo de 1,754
mdd. a un déficit de -15,933 en 92 y de -13,840 mdd en 93.2
La situación anterior, afectó necesariamente a los traba-
jadores que vieron reducir sus ingresos considerablemente y
las tasas medias de crecimiento en el empleo de manufactu-
reras decrecieron de 0.86 en 1988 a 0.80 en 1994, pasando
por una ligera superación de 2.60 en 1991.' Asimismo, la
ganancia con respecto al PIB siguió obteniendo una buena
parte (52.7 en 1988 a 50.8 en 1993) mientras que la masa
salarial con respecto al Pie de 27.6 pues en 1988 era de 26.2
y llegó a 27.6 en 1993, es decir, la proporción fue franca-
mente favorable para el capital y exigua para los trabajado-
res?
Por último, podemos señalar que el pesado fardo de la
deuda externa fue una constante durante el período salinista,
pues los pagos a intereses fueron de 9,000 mdd. por año.
Mientras tanto, el sindicalismo mexicano sumó derrotatras derrota, y ni siquiera hizo intentos de defenderse ante lacompetencia internacional, la globalidad y el tratado de librecomercio. El neocorporativismo, desde luego encabezadopor la CTM, se ha constreñido en la defensa de sus privilegiospolíticos dejando en el total desamparo a sus agremiados.Como siempre, el viejo corporativismo se ha adaptado alrumbo cambiante de los tiempos.
Desde luego que ha habido excepciones como el SNTE queha mostrado una combatividad pocas veces vista y que hahecho llamadas para "construir un nuevo pacto nacional queenfrente la emergencia económica, defender a México ysalvaguardar su soberanía".5
También el SME se ha negado a firmar algún tipo deacuerdo dentro del pacto para el bienestar, la estabilidad yel crecimiento económico, por considerar que dicho pactoiba contra los intereses de los trabajadores.
Como decíamos, el neocorporativismo (que no es otro
que el viejo corporativismo tratando de adoptarse a los
i Datos del Informe anual del Banco de México.Op, cit
3 Idem.4 Cálculo propio.s Citado por Méndez, Luis en "Crisis del Estado y perspectivas del sindicalismo en México", en El Cotidiano , mayo -junio, 1995.
85
Investigación sociológica
tiempos nuevos ), ha instrumentado una mesa política deno-
minada por Luis Méndez, "sindicalismo de oportunidad",
es decir , se trata de aceptar todos los compromisos y recom-posiciones del capital con tal de conservar sus posicionespolíticas y es más, obtener otras nuevas.
Sin embargo parece ser que el sindicalismo de oportuni-
dad y el corporativismo tendrá que desaparecer a la larga ya
que los movimientos sindicales independientes como la lu-
cha de Ruta 100 y la lucha de los maestros de mayo de 1996
así lo dejan entrever.
El neocorporativismo ha surgido principalmente entre las
maquiladoras del norte del país. En un magnífico artículo al
respecto, Sánchez Diazb reseña cómo el sindicalismo im-
plantado por la CTM en Chihuahua es el que ha permitido la
flexibilidad en el empleo, rotación de puestos, turnos, etcé-
tera. Si bien es cierto que ha logrado algunas conquistas
obreras para los agremiados, para sostener una máscara de
combatividad.
Los representantes sindicales luchan por los bonos y
premios otorgados por las empresas y sus "asesores", logran
obtener buenos dividendos de las mismas empresas. Los
sindicatos son "patriarcales" en donde un cacique tiene un
poder omnímodo y es dueño de "vidas y haciendas". Hay
veces en que un líder sindical tiene, como amantes a variasobreras, y le "hereda" a su muerte un sindicato a una de ellas
para que lo usufructúe.
Lo anterior es sólo parte de la "nueva cultura sindical"
en la que la flexibilidad forma también una parte importante:
en el estudio del caso de una industria refresquera equis (X),
Beatriz Castilla y Beatriz Torres' muestran como la CTM
auspicia un contrato flexible que permite a la empresa la
flexibilidad en puestos y el que los trabajadores puedan ser
movidos horizontalmente a lo largo de la línea, en diversas
jornadas, turnos y ritmos de cuotas de producción.
Desde luego que el sindicato ha simulado ejercer presión
a la empresa para que cambie de táctica. Empero, se ha
simulado dicha presión sin ejercerla a fondo. La empresa
además, ha logrado el programa "ser productivos" a partir
de ser flexibles en los que a través de incentivos económicos
pactados por el sindicato se mueve'.a los trabajadores a través
de la línea según se requiera.
Como bien decía un hombre de negocios norteamericanoen la década de los ochenta: "Los japoneses no han hecho
l3onifacio Contreras Tirad
más que copiar nuestros métodos de producción y ahora
nosotros les copiamos a ellos". Esta frase encierra un gran
verdad: la flexibilidad japonesa ha llegado a los Estados
Unidos y amenaza por extenderse por toda la industria
norteamericana. Si así fuera, sería muy relevante el hecho ya
que los obreros norteamericanos tengan una buena porción
de derechos conquistados a través de décadas de sindicalis-
mo combativo.
Más bien los países del tercer mundo empiezan a ser
víctimas de un Neofordismo trasnochado y "periférico"; un
neotaylorismo ingenuo y el mito de la llegada de los "méto-
dos japoneses" que si bien son japoneses y son métodos no
son de la calidad que se espera, más bien se trata de una
"japonización de pacotilla" como bien dice Lipietz.a
En la Ford Hermosillo, se fabrican los bellos modelos
Mercury y Escort que son exportados vía Guaymas hacia los
Estados Unidos. A pesar de llevar un control total de calidad;
haber equipado la planta con robots japoneses; emplear
bastantes materiales y métodos japoneses y en general poner
capital y técnicas japoneses, la Ford Hermosillo según estu-
dios de sociólogos mexicanos9 tiene fallas que podrían aver-
gonzar a alguna gran fábrica mexicana; no poseen un robot
para pintar sino que los obreros lo hacen a mano, con
detrimento a su salud, condiciones de trabajo en espacios
estrechos, bajos salarios (un dólar y pico la hhora) y los
estímulos se pagan en especie para "fomentar el ahorro".
En general, pareciera escucharse la voz del señor Henry
Ford aleccionando por medio de trabajadores sociales a las
esposas de los trabajadores para que ahorraran e hicieran
buen uso de sus ingresos familiares.
Finalmente podemos decir que los años noventa contem-
plan en la vida sindical mexicana el surgimiento de un
"neocorporativismo"que reproduce todos los vicios del an-
terior y que se adapta perfectamente a la nueva cultura
laboral.
Parte de esta nueva —cultura laboral" es la flex bilización.
Flexibilización en los tomos, en los contratos, en los méto-
dos, en las tareas asignadas. Ahora, la nueva cultura laboral
es pretexto para hacer contratos de seis meses a los obreros.
Por último se habla de una "japonización de pacotilla"
introducida en las maquiladoras norteamericanas cercanas a
la frontera. Es una japonización "para pobres" con vicios y
detrimento en la salud de los trabajadores.
o Sánchez Diaz S. " En la cultura del nuevo sindicalismo : las maquiladoras de Chihuahua " en El Cotidiano , núm. 73.7 Torres Il. y Castilla 13 "Flexibilidad laboral en la industria refresquera " en El Cotidiano , núm. 73.R I.ipictz A. "De Toyota City a la Ford Hermosill o i lajaponización de pacotilla " en El Cotidiano , núm. 67.9 Carrillo .1. " Reestructuración industrial . Maquiladoras en la frontera México-EE uu" en CNCA'COLEF , México, 1989.
86
Notas sobre el corporativismo sindical
con referencias al caso mexicano
Guillermina Bringas Santovo
Entiendo por corporativismo un fenómeno que nos muestra
cómo los individuos, a partir de sus condiciones en un sistema
productivo, se van agrupando, hasta formar grandes corpora-
ciones que negocian los términos en que sus intereses se vean
más protegidos (tanto en el momento de la producción como
en el de la reproducción).
Este proceso que nunca es producto de la generación
espontánea, sino de sucesivas transformaciones de agrupa-
ciones surgidas en otras etapas de la sociedad, ha sido
aprovechado por el sistema político para, por un lado, man-
tener un control sobre las diferentes fuerzas actuantes, y, por
otro, gobernar con el mayor consenso posible.
Esto en términos ideales, supondría que el Estado hubiera
llegado a ser el conciliador por excelencia de los diferentes
grupos de intereses y que dentro de cada corporación hubiera
una práctica constante de los mecanismos democráticos, que
hicieran posible una representación legítima.
En las actuales circunstancias , estas grandes corporacio-
nes, tanto las de los trabajadores como la de los empresarios,
así como el Estado, han agotado su posibilidad de repre-
sentación y de conciliación, al exagerar la centralidad en
unos cuantos elementos de cada corporación o del sistemapolítico. Es decir, entre los dueños del capital se han privi-
legiado los intereses financieros; entre los trabajadores se ha
ahondado una heterogeneidad ya existente, que imposibilita
la lucha por intereses comunes; dentro del sistema político
el centralismo en el poder ejecutivo -para el caso de Méxi-
co-, así como el sometimiento del Estado-nación a un Estado
supra-nacional, para los países del tercer mundo, han redun-
dado en pérdida de legitimidad y de soberanía.
Por todo lo anterior, pienso que esas grandes corporacio-
nes y el Estado, firmantes de pactos tripartitos, según el
modelo keynesiano, están en un momento de transición
hacia nuevas formas, que permitan defender los intereses
colectivos de los cuales eran representantes cada una de esas
instancias; mientras esto no suceda, tanto el sistema produc-
tivo, como el reproductivo y el de dominación del capitalis-
mo estarán en constantes contradicciones , cada una de ellasmás compleja que la anterior.
Refiriéndonos, en concreto, al movimiento obrero en
México, no hay quizás un aspecto que haya provocado más
controversia últimaménte , que el de la vigencia del corpora-
tivismo como medio de dominación política, utilizado tanto
por el Estado como por las cúpulas del sindicalismo llamado
oficial. Hay algo, sin embargo, que está pendiente de deba-
tirse y que nos ha llevado a la mayoría de los interesados en
la organización de los trabajadores, a ver el lado demonizado
-por decirlo de alguna manera- del corporativismo. Me
refiero a esas actividades que durante siglos han llevado a
cabo los trabajadores que se sienten semejantes frente a la
explotación de las clases poseedoras del capital u organiza-
doras de la producción, que tienden a agruparlos en un solo
cuerpo , que pueda de manera integral y funcional , luchar por
demandas que beneficien al conjunto de ellos.
El hecho de que una vez formadas, esas agrupaciones hayan
sido utilizadas por el sistema político en turno, nos hace olvidar
que la mayoría de ellas nacieron desde abajo , tras largos pro-
cesos a veces zigzagueantes y en ocasiones retardatarios. Tam-
bién olvidamos que aún cuando las cúpulas de líderes obreros
carecen de legitimidad, no tienen total autonomía para actuar
de acuerdo a sus intereses particulares o al menos hay límites
que hoy parece se estuvieran desbordando.
Cuando en los años setenta se quiso analizar cuáles ha-
bían sido los detonadores para que los trabajadores formaran
sus centrales obreras y por qué éstas habían terminado por
ser uno de los pilares sobre los cuales descansaba el Estado
mexicano -llámesele a esto corporativismo o no-. cierta-
mente algunos pensaban que el Estado todopoderoso había
unido a los trabajadores desde arriba. Baste mencionar que
Demetrio Vallejo, en la revista Política' escribió, con moti-
vo de la. fundación del Congreso del Trabajo, que fue el
presidente del PRi, Carlos A. Madrazo, quien recomendó a
i "Unidad obrera y derecho de huelga" en Política , México, núm. 148, 15 de junio de 1966.
87
Investigación sociológica
los "charros sindicales" la unificación del movimiento obre-
ro; el CT --decía-no se creó por la presión de los trabajadores
de base sobre los dirigentes, sino por un mandato presiden-
cial para reforzar las filas del piu y controlar mejor al nuevo
organismo sindical.
Sin embargo, había otras opiniones como la aparecida en
la revista Solidaridad,2 que por la situación que vivimos
actualmente, semejante a la de aquellos años, pareciera la
más acertada. Ahí se decía que "el CT no surgió gratuitamen-
te, sólo porque unas cuantas mentes ociosas estimaron inte-
resante reunir en un gran membrete a las organizaciones
sindicales; surgió como réplica a un conjunto de necesidades
y en el interior de una grave crisis política, ideológica y
orgánica del movimiento obrero. Por consiguiente es, al
mismo tiempo, la expresión de esa crisis y una esperanza
cierta de superación de la misma".
Esa crisis se derivaba, según la misma revista, -y nótese
la similitud con lo que hoy ocurre- de la política desarrollada
durante el régimen de Miguel Alemán, consistente en refor-
mas reaccionarias y que dentro del ámbito sindical ocasio-
naron, entre otras cosas, el surgimiento del charrismo y la
desarticulación y fragmentación de las organizaciones obre-
ras, las cuales, en esas condiciones se habían convertido en
un desatino múltiple, por las siguientes razones:
I° No servían a los intereses del capital, porque la base
sindical, en el limite de su resistencia, desbordó a los orga-
nismos "ficticios, espurios o simplemente corrompidos"
que decían representarla;
2° Estorbaban al Estado al interponerse entre éste y la
verdadera fuerza obrera que debería respaldarlo en una po-
lítica de reformas que en esos momentos era insoslayable y
3° Falseaban o apagaban la verdadera voz de la clase
obrera, obligando a ésta "a debatirse en un peligroso aisla-
miento" en el que las únicas soluciones eran las de la fuerza.
En la revista Solidaridad terminaban diciendo que, dada
esta situación, se hacía necesaria "la unificación real de las
fuerzas en un gran Congreso del Trabajo que sustentara un
conjunto de principios claros y un programa de acción co-
mún".
Esos principios no eran otros que los derivados de la
Revolución Mexicana, pues el CT era concebido por sus
fundadores, como impulsor y como producto de ese movi-
miento, simultáneamente.
Es de sobra conocido que el cT no cumplió con los
objetivos de reformas sociales y de democratización sindi-
cal, que consideraba como comunes a todas las organizacio-
Guillermina Eringas Santoyo
nes obreras y que sí se convirtió en un aliado del Estado para
mantener su sistema de dominación. Por ello podríamos
decir que, aunque la intencionalidad de sus representados
fuera muy diferente al constituirse, el CT en general y algu-
nos de sus miembros con mayor poder dentro de sus filas,
como la CTM y la FSTSE, cayeron durante mucho tiempo en
la definición que Philippe C. Schimitter da sobre corporati-
vismo: "un sistema de representación de intereses en que las
unidades constitutivas están organizadas en un número limi-
tado de categorías singulares , obligatorias, no competitivas,
jerárquicamente ordenadas y funcionalmente diferenciadas,
reconocidas o autorizadas (sino creados) por el Estado, y a
los que se ha concedido un deliberado monopolio repre-
sentativo dentro de sus respectivas categorías a cambio de
observar ciertos controles sobre la selección de sus dirigen-
tes y la articulación de sus demandas y apoyos"3
Sin embargo, desde mi punto de vista, el corporativismo
es un fenómeno histórico y espacial. En México el CT no se
apegó, en sus orígenes a todos los elementos de la definición
anterior -como ya lo mencioné-, y actualmente se encuentra
en una crisis funcional, respecto al capital y al Estado, y de
representación y centralidad en relación a sus afiliados.
Si tomamos como muestra la "Declaración de unidad y
acción sindical" que firmaron la CROC y la t'ESE1IS el 16 de
diciembre de 1992, vemos que el CT ya no articula las
demandas del sindicalismo oficial, ni puede servir de apoyo
a un Estado con el que discrepa. En efecto, en este docu-
mento ambas organizaciones se comprometen a realizar una
serie de actividades que "permita retomar la unidad y la
combatividad del movimiento sindical en nuestro país",
pues consideran que en la etapa actual son necesarios, de
manera impostergable:- Las transformaciones democráticas de las estructuras
sindicales y de sus alianzas;
- Los cambios de las relaciones laborales, en las que
"tienen un lugar predominante los modelos tradicionales y
antiproductivos de administración y gestión empresarial";
- La modernización de la política laboral del gobierno.
Para lograr esto se comprometen, también, a una acción
unitaria y sostenida para construir una nueva cultura del
trabajo, con un orden laboral democrático; todo ello median-
te "la concertación indispensable de la política social de la
reforma del Estado, para la redefinición del pacto social en
el que se sustente el cambio del país".
Muchos llamarían a esto el neocorporativismo y quizás
señalarían como sus características esenciales dos ciernen-
2 "Sobre el Congreso del Trabajo" en Insurgencia obrera y nacionalismo revolucionario , Antología de artículos aparecidos en la revista .Solidaridad,
México, El Caballito, 1973, 503 p., p. 220-227
i Cita tomada de Vicente V illamar, "Del corporativismo al cuestionamiento" en Trabajo y Democracia , México, eENPROS , núm. 13, mayo/junio de 1993,
p. 11-14
88
Notas sobre el corporativismo sindical
tos: la nueva cultura del trabajo y la concertación; pero enmi opinión es un periodo de transición hacia una recompo-sición del poder obrero, cuyas nuevas corporaciones puedenser muy diferentes formalmente a las que ahora se estánagotando, pero que tendrán en común haberse gestado apartir del descontento generalizado de los trabajadores, queno encuentra espacios donde sus demandas se atiendan.
En efecto, si nosotros comparamos las razones que daban
los trabajadores de los años sesenta para reestructurar sus
organizaciones, con las que se mencionan actualmente, ve-
remos que en ambas épocas existe la necesidad de que las
bases se expresen democrática y unitariamente para respal-
dar una serie de reformas laborales que, en el lenguaje de
nuestros días, se ha denominado "modernización de la polí-
tica laboral del gobierno".
Sin embargo, en la actualidad, a diferencia de lo que
ocurría en la anterior etapa, los trabajadores proponen como
condición necesaria para la formulación de un nuevo pacto
social, una reforma del Estado que establezca nuevos prin-
cipios, diferentes a los surgidos de la Revolución Mexicana.
De la misma manera, buscan nuevas formas de relación
entre ellos y los patrones (empleadores en el lenguaje panis-
ta), quienes, por cierto, también abogan por este cambio,
aunque desde perspectivas diferentes.
Recapitulando, las nuevas tendencias corporativas entre
los trabajadores mexicanos, aún contemplan como una de
sus estrategias las acciones unitarias, pero concertadas con
un Estado reformado y bajo relaciones laborales democráti-
cas basadas en una nueva cultura del trabajo.
Si bien las organizaciones obreras se encuentran en un
período de discusión de todas esas propuestas -por cierto en
circunstancias de franca debilidad-, no está por demás iniciar
el análisis de las posibilidades de transformación que tienen sus
corporaciones, desde un enfoque histórico-comparativo.
Si volvemos a los años sesenta, vemos que la fundación
del Congreso del Trabajo obedeció a necesidades de adapta-
ción, por parte del sindicalismo llamado oficial, al desarrollo
del capitalismo monopolista que se estaba dando en México,
así como a la existencia de una Estado con poderes centrali-
zadores muy fuertes; situación que fue caracterizada por
Trotsky, de manera muy atinada en la siguiente cita:
"El capitalismo monopolista no se basa en la competen-
cia ni en la iniciativa privada libre, sino en el control centra-
lizado. Las camarillas capitalistas que están a la cabeza de
los poderosos trusts, carteles, consorcios financieros, etc.,
ven la vida económica desde las mismas alturas en que lo
hace el poder estatal; y para cada paso que dan requieren la
colaboración de este último. A su vez los sindicatos en las
ramas más importantes de la industria, se encuentran despro-
vistos de la posibilidad de aprovecharse de la competencia
entre las diferentes empresas. Se ven obligados a enfrentar-
se a un adversario capitalista, centralizado e íntimamente
ligado con el poder del Estado. De aquí surge la necesidad
de los sindicatos a adaptarse al Estado capitalista y a com-
petir por su cooperación, en tanto permanecen en posiciones
reformistas, es decir, en posiciones de adaptación a la pro-
piedad privada.... "4
En la presente etapa, las dos condicionantes que hemos
mencionado, para el cambio de la estrategia obrera, se han
agudizado. Por un lado, la falta de competitividad capitalista
ocasionada por la monopolización, a la que se refería
Trotsky, ha tenido efectos más severos sobre los trabajado-
res, en virtud de que el capitalismo mundial ha planetarizado
el mercado del trabajo, causando, de acuerdo al artículo de
Ana Esther Ceceña y Ana Alicia Peña:5
- Una polarización mundial del desarrollo capitalista,consistente en una concentración de poder y de riqueza, porun lado, y de miseria y depauperación, por el otro, "quecaracteriza tanto al desarrollo de las fuerzas productivas y ala apropiación del producto social, como a las condicionesde reproducción humana";
- Una reproducción del capital de acuerdo a una disposi-ción jerárquica y polar, pero que univerzaliza correlativa-mente las condiciones de producción capitalistas y extiendecon ello el ámbito del ejército industrial de reserva al terrenomundial.
Aunque esta situación nos pareciera propicia para que,
siendo el mercado laboral internacional, se pudiera crear unaorganización de defensa de los trabajadores al mismo nivel,las mismas autoras se encargan de señalar su imposibilidad,al decir que dos elementos lo impiden:
"Primero, la contradictoriedad del desarrollo capitalista
y la heterogénea difusión del desarrollo tecnológico deter-
minan contextos diferenciados de creación de la fuerza de
trabajo.."
Segundo, "la variedad cultural de un mundo que se desa-
rrolló disperso e inconexo y que se resiste a la uniformidad
aculturizante promovida por el capital".
Queda, pues, la posibilidad de reestructuración del poder
obrero a nivel nacional, al menos en un primer momento. Y
es aquí donde se enfrenta otro problema: si por un lado el
Estado mexicano está abandonando el papel que venía de-
4 Los sindicatos en la época de la decadencia imperialista y clase, partido y dirección, Folleto Socialista, México, Liga Obrera Marxista, 1964 (escrito
por Trotsky en 1940) 30 p.5 Ana Esther Ceceña y Ana Alicia Peña, "La fuerza de trabajo en la reproducción económica" en Ana Esther Ceceña y Andrés Barreda Marín (coords. ),
Producción estratégica y hegemonia mundial, México, Siglo Veintiuno editores, 1995, 541 p., p. 363-364.
89
Investigación sociológica
sempeñando como intermediario , supervisor o subsidiadoren el ámbito de las relaciones entre capital y trabajo, y, sipor otro , las organizaciones oficiales de los trabajadorespropugnan por una reforma de este Estado y por un acerca-miento con las organizaciones patronales , como lo prueban"La propuesta obrero-empresarial de alianza para el fortale-cimiento y modernización de la seguridad social ", firmadopor el CT y el CCE, sin la participación del gobierno , así comoel acuerdo "Por una nueva cultura laboral , CTM-Coparmex"6
¿Qué transformaciones requeriría el Estado mexicanopara que pudiera favorecer el proyecto de organización delos trabajadores , aún cuando éste ya no fuera estatista?
Claus Offel nos ofrece al respecto la hipótesis de que"bajo el impacto de crisis económicas , el Estado capitalistasufre cambios estructurales de tipo corporativista , que po-drían favorecer y facilitar una estrategia socialista no esta-tista .....El hecho de que los centros de poder político se esténalejando más y más de las instituciones oficiales del Estado(como partidos , parlamento , presidencia o centros burocrá-ticos de planificación), para asumir más bien un caráctercrecientemente social , dentro de las fronteras de una políticacorporativista de acomodación gruipal , parece incrementar lapotencial influencia de estrategias no estatistas de transfor-mación socialista , orientadas al colapso de las limitacionesde instituciones corporativistas".
Nos queda claro que al desincorporarse las organizacio-nes sindicales de las instituciones del Estado , se liquidarían
Guillermina Bringas Santoyo
estrategias estatistas de transformación socialista y Claus
Offe menciona los problemas y limitaciones que plantea la
negociación entre trabajo y capital en ámbitos no estatistas:
un ejemplo es que los representantes de capital conservan su
poder privado , en consecuencia no sólo negocian , sino que
determinan también los límites de la negociabilidad, en
cambio " los representantes de la clase trabajadora (sindica-to) se ven sometidos a restricciones legales y fácticas, pen-
sadas para limitar severamente su poder negociador.
Estos razonamientos parecen confirmar nuestra hipótesis,
en el sentido de que las formas corporativas de los trabajadores
mexicanos, se encuentran en una etapa de transición , puesto
que, por un lado, han abandonado -sea por propia iniciativao impelidos por el Estado- estrategias estatistas para "incre-
mentar el carácter social de la política dentro del capitalismo"(definición que da Offe del corporativismo).
Por otra parte , han dado algunos pasos para lograr una
negociación directa con el capital , pero esto de ninguna
manera les ha sido favorable , ya que lo han hecho en una
situación de debilidad, derivada de su incapacidad por cons-
truir un poder alternativo público que cumpla el papel de-
sempeñado anteriormente por el Estado llamado de bienestar
y que esté constituido por grupos que, dentro de la sociedad
civil, estén propugnando por luchar en contra de los efectos
devastadores de la actual etapa neoliberal de reestructura-
ción capitalista.
n Cfr. Congreso del Trabajo , núm. 181, septiembre/octubre de 1995, para la propuesta y Entorno Laboral , julio 29/agosto 4 de 1995 para el Acuerdo7 Contradicciones en el Estado del Bienestar , México, Conacuita /Alianza Editorial , 1991, 301 p., (Los noventa), p. 253-255
90
Formación basada en competencia laboral
Marco A. Gómez Solórzano
Celebrado en la ciudad de Guanajuato, del 22 al 24 de mayo
de 1996, se llevó a cabo el seminario internacional "Forma-
ción basada en competencia laboral: situación actual y pers-
pectivas", organizado por las siguientes instituciones:Consejo de Normalización y Certificación de Competencia
Laboral (CNCCL), México.
Organización Internacional del Trabajo (OIT), México
Servicio de Políticas y Desarrollo de Programas de Forma-
ción , Ginebra.
Centro Interamericano de Investigación y Documentación
sobre Formación Profesional (CINTERFOR), con sede en Bue-
nos Aires.
Estuvieron además presentes algunos funcionarios de la OCDE.
Introducción
El presente trabajo tiene por objeto analizar el concepto
formación basada en competencia laboral y los objetivos yalcances del seminario antes mencionado
"Para comprender de qué hablamos cuando nos referi-
mos a competencia laboral, es conveniente discriminar su
significado del de otro término, más antiguo y ampliamente
utilizado: el de calificación ".
Por calificación se entiende normalmente el conjunto de
conocimientos y habilidades que los individuos adquieren du-
rante los procesos de socialización y educación/formación. Es
una especie de 'activo' con que las personas cuentan y que
utilizan para desempeñar determinados puestos. Se la puede
definir como la `capacidad potencial para desempeñar o rea-
lizar las tareas correspondientes a una actividad o puesto'.
La competencia, por su parte, se refiere sólo a algunos aspec-
tos de este `acervo' de conocimientos y habilidades: aquéllos que
son necesarios para llegar a ciertos resultados exigidos en un
circunstancia determinada. Mientras que la calificación se
circunscn'be al puesto, la competencia se centra en la perso-
na; la que puede llegar a ocupar uno o más puestos.'
La formación con base en competencia consiste en orien-
tar todo el sistema educativo de acuerdo con mecanismos
que sean capaces de medir la competencia, fijar los estánda-
res y las normas que le corresponden y, de este modo, lograr
adecuar la "oferta" educativa a la "demanda" productiva.
El proyecto deformación basada en competencia laboral
lo impulsan, tanto los organismos internacionales, como los
gobiernos de los países. La meta es consolidar la transfor-
mación de los sistemas educativos del mundo entero, de
acuerdo con esta particular filosofia.
"Las racionalidades políticas que definen los objetivos y
los objetos de gobierno y las tecnologías utilizadas para
gobernar (Miller, 1990) se definen en el contexto de una
comunidad global vagamente interconectada en que la regu-
lación se determina más por la manera en que 'un sistema
global de sociedades que se acercan unas a otras es 'admi-
nistrado 'en el espacio y en el tiempo' (Boyer, 1990, citado
por Morgan, por aparecer) que por 'reglas emitidas y enfor-
zadas mediante procesos específicos de monitoreo y super-
visión' (Ogus, 1994, citado por Morgan).2
1. Se trata de reformar el sistema educativo global. En el
contexto de las tendencias de la globalización actual, en que
la regulación económica o institucional global no se impone
mediante los mecanismos de la acción jurídica del Estado
-no existen de manera bien definida mecanismos globales
legislativos-, cobra mayor importancia la "armonización de
normas"3 como vía para alcanzar una regulación normativa
mundial.4 En particular, la unicidad mundial de la reforma
i Mcrtens, p. 9-10.Morgan, Gienn, The Global Context ofFinancial Services: National Systems and che Internacional Political Economy, in Morgan, G., and Knights, D.,cds., Deregulation and European Financia[ Services (London: Macmillan) forthcoming.
3 Dra. Maria Angélica Ducci: Panorama general sobre la transformación de las políticas deformación profesional y del surgimiento de esquemas basadosen normas (le competencia laboral a nivel internacional . OiT, Conferencia Inaugural del Seminario Internacional "Formación Basada en CompetenciaLaboral,..", mayo 1996.
4 l.a regulación normativa corresponderla a los organismos internacionales, del estilo del FMI, del Banco Mundial, de la OECD. En el caso de la reforma
educativa, el Banco Mundial gasta enormes sumas para "crear corrientes " (Ducci, ¡bid.) favorables en todos los países como el financiamiento otorgado
a las instituciones mexicanas encargadas del proyecto. La regulación legislativa corresponde a los estados nacionales.
91
Investigación sociológica
educativa se pretende lograr mediante la armonización denormas entre países y, al interior de cada país , mediante laacción legisladora del Estado.
2. Los principios de la regulación normativa que trae
consigo la reforma educativa en marcha son:
unificación entre el sistema educativo propiamente dichoy toda la amplia gama de sistemas de formación vocacionaly capacitación en el lugar de trabajo: el nuevo concepto sedenomina "aprendizaje de por vicia ".5
convertir la forma tradicional de "la educación basada en
la oferta en un sistema de información dinámico acerca de
lo que los procesos productivos demandan " (Mertens,
166).1 Es decir, hacer corresponder el proceso unificado
educativo y de capacitación a las "leyes " del mercado.
//Elevar el ta,ylorismo al nivel macro//.
Privatización del sistema educativo unificado en el senti-
do de que "la expectativa de futuro es de autofinanciamiento
del sistema , incluyendo el cobro por los servicios de los
diversos organismos intervinientes " (Mertens , 13). //En una
época en que se privilegia la autonomía de la empresa,
impulsar la educación en función de la —demanda' 17 y am-
pliar la parte que la empresa desempeña en la "formación",
no puede conducir más que a la subordinación institucional
de la educación a la empresa//.
Convertir al Estado en una especie de "gerente adminis-
trativo" que, al establecer las "reglas del juego " y al crear
las instituciones de "tercera parte" que ponen en correspon-
dencia la oferta educativa con la demanda empresarial,
mediaría entre las capacidades subjetivas de la fuerza laboral
y las necesidades de la producción.'
Universalizar el sistema de remuneración por rendimien-
to (pago por productividad).
3. Aunque se ha cuestionado fuertemente la pretensión de
que la reforma educativa en curso logre remediar las grandes
plagas que resultan del modelo neoliberal global -el desem-
pleo masivo, la creciente marginalización y fragmentación
de la fuerza laboral global -9, lo que sí es evidente es que
Marco A. Gómez Solórzano
aceleraría las tendencias de flexibilización en el mundo del
trabajo, aunque también en el sector educativo.
4. Se hace hincapié en la inevitabilidad del proceso yla necesidad de "sumarse " a él (Mertens , 12). La lógicaes: el nuevo orden económico -neoliberal - 10 ya se gestó,no hay que cuestionar ese orden , hay que ir adaptándoselo mejor posible a él, a la vez que se busca hacerlosustentable ( Ducci, mn, 3),
Testimonios
OIT (Dra. María Angélica Ducci)
"Panorama general sobre la transformación de las políticas
deformación... "
La reestructuración económica de los últimos tiempos ha
provocado grandes desajustes:América Latina ha tenido un crecimiento del PIB de alre-
dedor de 3% anual en los últimos tiempos. El desempleo
abierto llega al 67% de la población económicamente activa.
Durante todo el proceso de reestructuración que. se ha lleva-
do a cabo, la productividad del trabajo no aumentó. Un
motivo principal ha sido que el 60% de la fuerza laboral se
sitúa en el sector informal de la economía. El nivel de
ingreso actual en América Latina corresponde al de 1980. El
salario mínimo, por ejemplo, está a un nivel de 20% más
abajo que en 1980 . Un salario promedio alcanza para adqui-
rir 3 kgs. de pan al día ; se requiere de un ingreso de 2 años
para poder comprar un automóvil de bajo costo . Las refor-
mas laborales de los noventa tuvieron como resultado la
segmentación de la fuerza laboral . Aparecieron los trabajos
atípicos, la precarización , etcétera.
Ante estos hechos , ¿cómo arrastrar a todos estos secto-
res, hasta llegar a los más rezagados ? La estrategia de 'for-
mación basada en la competencia laboral" pretende
engendrar un fenómeno de arrastre que pueda llegar a los
sectores más atrasados . Esta nueva estrategia tiene dos ob-
jetivos:
s "El aprendizaje de por vida no queda restringido a la progresión lineal a lo largo de la educación primaria, secundaria y terciaria , sino que cada vez
más tiene lugar en una serie de escenarios formales e informales .,.". Reunión del Comité Educativo de Nivel Ministerial de la oECD , comunicado de
Prensa de la OECD, París , 17 de enero de 1996.6 Mertens, Leonard : Sistemas de Competencia Laboral: surgimiento y modelos . Resumen Ejecutivo (mimeógrafo ). oiT, 1996
7 "...lo que los 'procesos productivos ' demandan (habrá de convertirse) en elementos orientadores para el sistema educativo", por contraposición al sistema
educativo tradicional " basado en la oferta" en que "la norma surgía de la propia institución educativa y hacia más hincapié en la teoría y el
conocimiento.." (ibid., 16)B Parecería que, de una lado, al hacer disminuir la " intervención del Estado" en la "sociedad civil" se intentara despolitizarla, mientras que , del otro, al
introducir criterios normas y certificaciones no monetarios ente la oferta y la demanda se quisiera desmonetarizarla,9 Aun los expertos de la oenE se muestran escépticos de los resultados de la reforma educativa que promueve el Barco Mundial En su presentación El
enfoque de competencia laboral en los paises miembros de la ocDE, el Dr . Alhert Turnman, funcionado de la ocDe con sede en Paris, alertó con "ir
demasiado lejos (con las reformas educativas que quieren ' mejorarla flexibilidad laboral' ) porque se corre el riesgo de agudizar la fragmentación y
segmentación de la fuerza laboral" . Dice este mismo experto: "Para la ocDe, es fundamental que se fijen estándares de cualificación muy bien definidos
Pero antes de poder fijarlos hay que precisar bien de que cualificaciones se está hablando". (Ver su presentación más arriba)
io Mi designación, MG.
92
Formación basada en competencia laboral
1. Aumentar la competitividad de las economías y alcan-
zar la equidad social;2. Conseguir una más elevada justicia social mediante
una mayor participación en la productividad.
Todo esto es esencial para la sustentabilidad del nuevo
régimen económico.
Se está gestando una corriente; diversidad de países,
culturas llegan a la competencia laboral desde diversas
perspectivas. Esta corriente tiene tres objetivos:
1. Impulsar la valorización de los recursos humanos;
humanizar el trabajo.
2. Producir la convergencia entre educación y empleo: no
sólo crear más empleos, sino de calidad.
Adaptar la formación a las necesidades del cambio; ges-
tionar el cambio, en lugar de dejar que el trabajo sea víctima
del cambio; lograr que los países en desarrollo se inserten
en el nuevo esquema mundial.
Las esferas en que se implementa esta nueva estrategia
son:
1. En el nuevo orden económico y social mundial: globa-
lización, flujos de inversión sin fronteras, deslocalización,
migración, redefinición del rol del Estado (nueva predomi-
nancia del sector privado).
.2. En la organización de la producción y del trabajo:
reingeniería de las empresas (justo-a-tiempo, flexibiliza-
ción, etc.), nuevos encadenamientos (con las pymes y el
sector informal), nuevos riesgos de empleo (precarización,
etc.), nuevo contenido del puesto de trabajo, mayor incerti-
dumbre e innovación constante.
3. En el nuevo perfil del trabajador adaptación al cambio
constante (de tecnologías, de puestos, funciones, etc.), ges-
tión de sus propias competencias.
4. En los sistemas de educación y formación: las reformas
profundas que se están produciendo en todo el mundo en las
que aparecen nuevos actores y se produce la liberalización
creciente de la oferta educativa. Aparecen sistemas más
complejos, que buscan nuevos equilibrios entre la oferta de
formación y la demanda, haciendo énfasis en ras demandas
reales.
Definición de "competencia ": Es la capacidad producti-
va que se mide en función del desempeño efectivo en un
contexto laboral dado. Es una habilidad multifacética, de
acuerdo a una norma. Incluye conocimientos, habilidades
adquiridas por medio de la experiencia laboral, etc. En esto
se parece al concepto de calificación, pero incluye la capa-
cidad de resolver situaciones imprevistas. Se obtiene a través
de formación, pero también de la experiencia. Hay un aspec-
to inconsciente que se obtiene por ensayo y error.
Tradicionalmente, se hacía énfasis en la educación básicay en la formación profesional. Hoy se pretende rescatar lapráctica productiva.
La competencia está vinculada a la normalización. Se
trata de cómo medir y comparar el esfuerzo como resultado.
De acuerdo con la OIT, ¿cuáles son los grandes temas
abarcados?
1. Creación de un instrumento que le dé mayor fluidez al
mercado de trabajo.2. La transparencia, entendida como establecer normas
que sean entendidas y aceptadas socialmente. No se trata de
crear escalafones, sino normas.3. Transferibilidad y transportación entre empresas, ra-
mas, etcétera.
4. Crear empleabilidad, tanto de los que entran por pri-mera vez al mercado de trabajo, como de los desempleadosy los que están en riesgo de perder su empleo.
5. Equidad porque se logra establecer con objetividad.6. Que se logre incidir sobre las relaciones laborales,
buscando mayor flexibilidad, para no vemos reducidos a unapura y dura desregulación de las condiciones laborales.
7. Participación de los "actores " sociales , búsqueda del
consenso. Antes se creía que sólo competía a los trabajado-res, hoy se incluye a los empleadores. La situación de losgobiernos cambia: el papel del Estado sigue siendo central,no porque sea el conductor, sino porque crea las reglas del
juego. Los educadores contribuyen al diálogo pero no son
los que crean las normas ni extienden la certificación.8. La conformación de políticas públicas y sistemas inte-
grales . Se decía que la formación no creaba empleos, pero
hoy se define como algo esencial , porque crea trabajadores
de calidad.
9. Estándares normalizados entre los diversos paises. Es un
tema dificil pero necesario. Se trata de un macro orientador.
CNCCL (Agustín E. Ibarra, srio . ejecutivo)
Es un hecho que, mundialmente , la tendencia de la capacita-
ción va en dirección de la "competencia laboral". Siguiendo
esta tendencia , en México se creó el CNCCL el mes de agosto
de 1995 . Su finalidad es desarrollar una formación de la
fuerza laboral mexicana flexible , modular.
CINTERFOR (Pedro Daniel Weinberg)
En el presente Seminario participan 300 individuos que re-
presentan 36 países . Es una reunión ampliamente repre-
sentativa , en la que participan autoridades ministeriales,responsables de educación..., empleadores , trabajadores de
los países industriales y de América Latina.
La meta es alcanzar la equidad social y nuevas condicio-nes laborales.
93
Investigación sociológica
OIT (Leonard Mertens)
¿Dónde surge la idea de competencia laboral? En la empresa.Ante la convergencia de las políticas empresariales a nivelmundial, cobran cada vez mayor importancia las ventajasparticulares.
La tendencia de evolución del análisis de los componen-tes de la competencia laboral ha pasado del análisis de"tareas" al de 'funciones ". Por otra parte, se trata de recons-truir esas "funciones" como normas. Anteriormente, el
"análisis de tareas" trataba solamente de simplificarlas; el
"análisis de funciones" incluye la "valoración técnica" y
"social".
La formación hoy, ha entrado en una nueva fase: nos
encontramos en una situación de reestructuración continuay, por lo tanto, en una era de calificación y aprendizaje
continuo. Desde una perspectiva. sindical, la reestructuación
a nivel de empresa significa: 1. Limitaciones crecientes a la
autonomía; 2. Mayor complejidad defunciones y tareas
Aumento de las cargas de trabajo.
Existen varios modelos de construcción de la competen-
cia laboral (entendida como la transformación de capaci-
dades potenciales antes, calificación -en capacidadesreales- lo que hoy se denomina competencia. 1 Conductista
surge en los años cincuenta en Estados Unidos. Trata de
determinar cuáles son los atributos esenciales para luego
alcanzarlos. 2 Funcional muy en boga en el Reino Unido.
Se parte de un resultado deseado, se construye una estrate-gia defunción y luego se implantan las propiedades desea-
das en el trabajador. 3 Constructivista es la escuela francesa
encabezada por el Dr. Schwarz. Aquí se parte de una visión
distinta de la propia empresa, como un conjunto de funcio-
nes y disfunciones de la fuerza laboral. Se trata de resolver
las disfunciones.
Desde el punto de vista institucional, se presentan varios
"modelos" también.
1. De gobierno en -Inglaterra y México-. Tiene la ventaja
de la coherencia conceptual.
2. De mercado -Estados Unidos-; asegura un mejor con-trol de los costos, pero tiene la desventaja de que es dificillograr alta calidad y homogeneidad en las normas.
3. De los "actores sociales " Australia es el mejor ejemplo.
En cuanto a la relación entre gerencia y sindicato, se trata
de llegar a una negociación social: reconciliar diferentes
intereses no antagónicos; crear una arquitectura social
Los elementos críticos son:
1. Alcanzar la transferibilidad de las normas
2. Ajustarse a la heterogeneidad de "funciones" y "com-
pentcncias"
3. Optimizar el costo de administración de la norma.
Marco A. Gómez Solórzano
OCDE (Albert Turjnam)
Se llevó a cabo por la OCDE una investigación acerca de las
condiciones del mercado de trabajo en México y se pasó
revista a las políticas públicas en la materia (el material serápublicado en agosto). En el trabajo se hacen unas 30 propues-
tas. Se hizo un estudio sobre la educación superior y se
presentaron muchas críticas.
En enero de 1996 tuvo lugar en Europa una reunión
ministerial sobre educación: se planteó un nuevo paradigma:
"aprendizaje de por vida". Se estableció que se ha creado
un nuevo marco, hay un traslado de los planteamientos
anteriores. Hoy se plantea una responsabilidad compartida
y se extiende la idea de ser socios
En estos replanteamientos acerca de la formación parti-
cipan los ministerios de trabajo y de relaciones sociales y no
sólo los de educación. Participan tanto los empleadores
como los sindicatos.
Se llevó a cabo una encuesta sobre capacidad de leer
(alfabetismo) y escribir en 8 países europeos. Se intentó
comprobar y medir tres indicadores:
1. La capacidad de comprensión de información escrita.2. Comprensión de lectura de gráficos y cuadros.3. Comprensión numérica.
Anteriormente, se consideraba que la norma europea de
alfabetismo andaba por el 9798%. Esta se definía con base
en una medición muy indirecta: años de escolaridad. Hoy ya
se rebasó la antigua dicotomía entre alfabeta y analfabeta,
debido a las nuevas condiciones productivas. La encuesta
mencionada, con base en los nuevos criterios directos, mues-
tra unas capacidades de lectura y escritura muy bajas. Ale-
mania y Suiza alcanzaron el nivel más alto pero resulta
insuficiente ante los nuevos requerimientos. Se manifesta-
ron, por otra parte, enormes disparidades, por ejemplo, entre
Suecia y Polonia. Ha quedado comprobado que la formación
no puede depender sólo de la educación formal.
La encuesta demostró:1. La educación formal y las cualificaciones existentes no
necesariamente corresponden.
2. Las cualificaciones existentes entre los trabajadores nonecesariamente son las demandas por las empresas.
3. Los individuos no necesariamente se dan cuenta de su
falta de cualificación.
En breve se llevará a cabo una encuesta internacional
sobre "cualificaciones de por vida".
Conclusiones
En la OECD se considera fundamental el que se fijen normasclaras sobre cualificaciones . Pero antes de que sean fijadas,hace falta saber de qué cualificaciones se esta hablando. Se
94
Formación basada en competencia laboral
dice que hay que desarrollar la flexibilidad en el trabajo. Sinembargo , se corre un gran riesgo de fragmentar y segmentaraún más la fuerza laboral.
Experiencias nacionales
Inglaterra (National Council of VocationalQualifcations (NCvQ), Marie Taylor)
"Educación y capacitación en el Reino UnidoEn el contexto de los cambios que hoy se viven en el
Reino Unido, en un escala y a una velocidad sin precedentes,
el gobierno creó este Consejo en 1986, luego de realizar una
encuesta sobre cualifrcaciones. Su objetivo consistió en ela-
borar un nuevo sistema de cualificaciones, dentro de un
marco más racional y simplificado. Se pretende eliminar la
división entre los niveles académicos y vocacionales. Ya
existía un sistema de cualificaciones, pero se exigía un
nuevo enfoque. Había llegado el momento de un cambio
cultural que pusiera en tela de juicio el punto de vista
dominante. El sistema anterior al NVQ (sistema de "Cualifi-
caciones Vocacionales Nacionales") era complicado y crea-
ba duplicaciones. El sistema NVQ actual es mucho más
sencillo . Existen tres sistemas , el "académico ", el sistemageneral (General Vocational Qualifications GNVQ) y el sis-
tema ocupacional específico (NvQ). El sistema fue creado
directamente por la demanda.
Actualmente, el Consejo Nacional (NCVQ), que es unorganismo público, otorga licencias que facultan a las agen-cias certificadoras de cualificación. El Consejo cedió a losrepresentantes de los trabajadores y empleadores la capaci-dad para crear todo el sistema. Este está basado en el marcode la "ensenanza de por vida".
El sistema GNVQ está en medio del sistema académico yel específicamente ocupacional. El sistema global hoy abar-ca unas 800 ocupaciones, que constituyen el 87% de lafuerza laboral; participan unas 3 millones de personas.
Las opiniones favorables al sistema provienen de los
sindicatos, que en la voz de John Monks del TUC (Trade
Union Congress) afirma, "conjungando los esfuerzos del
NCVQ, de los empleadores y los trabajadores hemos creado
una fuerza laboral de clase mundial"; a su vez, los emplea-
dores alaban que el sistema ha "incrementado la flexibilidad
de las prácticas laborales de los trabajadores"..
El sistema NvQ ha seguido las recomendaciones del Beau-
mont Report Recommendation, que la "excelencia debe
constituir parte de la estrategia". Y, tomando en cuenta que
las comunicaciones son la "regla dorada" de los negocios y,
por otra parte, que están ante la "sociedad del aprendizaje",
se ha construido una serie de redes entre universidades,
colegios, unidades empresariales, etcétera, sobre una base
voluntaria, lo que ha llegado ha constituirse en un verdaderocampo de fuerza que abarca a las principales ciudades deimportancia industrial.
Los cambios se dan a grandes velocidades. Muchas com-
pañías no está ampliando su fuerza laboral, sino que exigen
mayor flexibilidad y productividad de la fuerza laboral
existente en las plantas. Se está forjando una fuerza laboral
multicalificada El objetivo del Consejo es hacer correspon-
der las cualificaciones a los cambiantes requisitos de las
empresas. Se trata de hacer sobrevivir las organizaciones
(empresariales) hasta el siglo xxl. El enfoque consiste en
promover la mejor práctica de acuerdo con el lema "tu creas
tu propio futuro "
Para fomentar el sistema , tuvimos que implementar toda
una "cultura de competencias"; hemos agregado al sistema
tradicional, en especial se han creado opciones para los
jóvenes.
Acerca de los logros en competitividad, aún no sabemos
los resultados. Los NVQs se actualizan cada 2-5 años. Las
respuestas han sido muy positivas por parte de los capacita-
dores, pero muy escasas por parte del sector académico.
Hubo una época en que lograr la compatibilidad de normas
era la tendencia central en Europa, hoy se centra en la
transparencia, para tomar en cuenta las exigencias de con-
servar las diferencias culturales.
España (Ministerio de Educación y Ciencia, Instituto
Nacional de Empleo, CIDEC Félix Martínez López, Adolfo
Hernández Gordillo, Juan José de Andrés Gils) "Panorama
general de la experiencia de España en materia de forma-
ción basada en competencia laboral ".
Durante los años sesenta se fue dando un creciente acer-
camiento entre el sector educativo y el productivo. Mediante
esto, se fue creando un mercado de las competencias Para
responder a la nueva situación se creó el sistema de "forma-
ción con base en competencias". Los poderes públicos asu-
men un papel clave: garantizar la igualdad entre los
ciudadanos y constituir normas aceptables.
La certificación es un acto formal. ¿De fuerza? En España
se estableció mediante el consenso de los actores. En el
"modelo español" se contemplan lo que se denominan per-
files de ocupación, por oposición a otros países en que
predominan los estándares de ocupación. El gran reto eslograr transitar del proceso de certificación al hecho mismode la valoración en la empresa.
En la década 1982-1990 se produjeron en España las
reformas educativas. En 1983, se dio la reforma universita-
ria, con la que se crearon 93 nuevos títulos universitarios que
correspondían al acercamiento entre las universidades y elmundo productivo, las asociaciones universidades-empre-
95
Investigación sociológica
sas (si bien aún no se implantaba el sistema de competen-cias).
Por otra parte, la libre circulación en Europa creó nuevosciudadanos y la necesidad de estar en posibilidad de em-plearse en cualquier país.
Finalmente, en 1990 se hizo pasar la Ley de Formación,
base del nuevo sistema. Apareció el Instituto Nacional del
Empleo, dependiente del Ministerio de trabajo. En 1993 se
creó el Programa Nacional de Formación.
El Sistema de Certificación contempla tres columnas
centrales: 1. Arcas Productivas; II. Ciclos de Formación
(Módulos); III. Formación en Centros de Trabajo (con un
25% contando con tutor empresarial). Se está en proceso de
elaborar los Catálogos de Títulos y los de Competencias que
comprenden el Sistema Nacional de Calificaciones.
España II (CIDEC, Juan José de Andrés Gils)
'La estrategia española para definir y aplicar normas de
competencia laboral"
Cómo se construye la matriz ocupacional con base en el
análisis funcional.
En primer lugar , se trata de pasar del análisis basado en
tareas a criterios basados en funciones La diferencia consis-
te en que mientras que las tareas existen realmente, las
funciones se infieren, Esto es importante porque !no hay dos
observadores que infieran igual!
La certificación, por su parte, implica dos procesos. Por
un lado elaborar los estándares de competencias , por el otro,
aplicarlos a sujetos reales . Una de las dificultades aquí es
dificil establecer límites o fronteras claras entre las diversas
ocupaciones, suelen constituir un continúo. Es igualmente
importante contar con el consenso de los actores, empresa-
rios y trabajadores, aunque el visto buen de las partes no
garantiza su validez, ni que la norma será aceptada o utili-
zada realmente.
La certificación se desarrolla. en cuatro fases: 1. Determi-
nación de la estructura ocupacional 2. Determinación de los
perfiles profesionales de las ocupaciones (lo que se llama
propiamente las competencias) 3 . Estructuración de la ofer-
ta formativa profesional (es decir, conformación de los
módulos de formación) 4. Diseño de las pruebas de evalua-
ción de los perfiles ocupacionales: con base en las matrices
ocupacionales se hacen los exámenes correspondientes para
evaluar a los individuos.
Un principio fundamental de todo el proceso es transitar
hacia la empresa como entorno formativo //Esto va con la
idea de centrar todo en la empresa la autonomía de la
empresa/LAlgunos de los obstáculos más comunes a los que se ha
enfrentado la implantación del sistema de formación con
Marco A. Gómez Solórzano
base en competencia laboral consisten en: 1. La enorme
dificultad o en hacer corresponder en la realidad al trabaja-
dor cuya certificación se ha determinado con la demanda. A
menudo se nos dice: "pero me han mandado un trabajador
inadecuado'. 2. Las fluctuaciones permanentes en las labo-
res realizadas por los trabajadores; el hecho contemporáneo
de laflexibilización, la ampliación de las tareas y funciones
(la llamada polivalencia) dificultan fijar con precisión los
estándares.
Australia (Universidad Tecnológica de Sydney, Dr.Andrew Gonczi)
'Instrumentación de la educación basada en competencia en
Australia "
Algunos de los aspectos de la "agenda de competencias"
parten de un falso fundamento . La agenda propuesta por la
OECD resulta muy refinada . Ni la economía australiana ni la
mexicana son muy refinadas.Hace 9 años Australia se involucró en estos sistemas: en
ese entonces tenía un sector manufacturero y de servicios
protegido muy ineficiente (quizá como el de México). Nues-
tro aparato productivo se estaba rezagando . En. Australia, el
movimiento sindical siempre ha estado interesado en la
capacitación . Además, la socialdemocracia estaba en el go-
bierno y los empleadores apoyaban la agenda , aunque cada
quien por razones propias: los sindicatos querían que se
reconocieran las habilidades obtenidas en el lugar de trabajo.
Los empleadores deseaban un sistema de capacitación que
respondiera a las necesidades . El gobierno quería las dos
cosas.Entonces , el gobierno impuso un impuesto especial a
las empresas que no creaban programas de capacitación.
El sistema que se trataba de implantar se basaba en el
modelo británico , pero aprendimos que si no se toman en
cuenta todos los factores un sistema basado en competen-
cias resulta una tontería . Después de 10 años de experien-
cia, algunas de las lecciones que se pueden aprender de
Australia son las siguientes : No obstante la cantidad enor-
me de dinero gastado , el público sigue ignorando el siste-
ma de competencias El sistema se implantó demasiado de
arriba-a-abajo . No hay que emprender demasiadas cosas
al mismo tiempo . Para que funcione tiene que prender
abajo , entre las pequeñas empresas , etcétera . Las cámaras
empresariales ( organismos cupulares) no representan a las
pequeñas empresas Se puede llegar a una regulación ex-cesiva No quedan incluidos en el sistema los desemplea-
dos ni el sector informal . Si no se logra convencer a todos
los sectores educativos (en Australia no hemos podido
convencer completamente a las universidades ), no es po-
sible la coordinación , armonización , etcétera.
96
Formación basada en competencia laboral
Definición: El profesionista competente (o trabajador de
cualquier nivel) es aquel que tiene los atributos necesarios
para el desempeño del trabajo de acuerdo con el estándar
apropiado.
Hay tres concepciones diferentes acerca de cómo analizar
las competencias: 1, El análisis de las tareas y de la manera
de realizarlas (que se vuelve un árbol de subsubtareas); 2. El
enfoque genérico desprender las habilidades generales que
pueden ser transferidas de una tarea a otra; que, sin embargo,
no considera que los individuos no son resolvedores de
problemas en abstracto; 3. El método integral una combina-
ción de métodos.
En Australia el que predomina es el primero.
Definición: ¿En qué consiste la evaluación con base en
competencias? El hecho de que alguien posea los atributos
que le permiten desempeñarse de acuerdo con el estándar
apropiado.
El papel del evaluador consiste en hacer que atributos y
estándares de desempeño correspondan.
Estados Unidos (American Training StandardsInstitute, Michael L. Brown)
"La experiencia de Estados Unidos sobre educación basada
en competencias"
En Estados Unidos se creó la Agencia Nacional de Están-
dares de Cualificación que otorga certificaciones de los
trabajadores y valida los Proyectos Nacionales de Cualifica-
ción. Las industrias colaboran activamente, aún en el caso
de empresas rivales. Otros organismos incluyen el Proyecto
Nacional de Análisis del Trabajo y el Equipo Nacional de
Revisión del Desempeño según las Cualificaciones Acadé-
micas y Vocacionales Laborales. Se ha designado al Estado
de Oregon como prueba piloto para implantar la Red de
Agencias de Certificación. Algunos proyectos de investiga-
ción incluyen los estudios antropológicos sobre cómo los
individuos logran aprender y REDIT, un equipo especial del
Departamento de Agricultura encargado de desarrollar pro-
yectos en las comunidades rurales. En Texas se formó un
equipo interdepartamental para constituir un proceso de
aprendizaje basado en la comunidad.
Las metas son promover procesos que garantizan la igual-
dad de oportunidad, que impulse la comunicación y que se
implante desde abajo: Finalmente, se trata de crear amplias
redes de empleadores. Un objetivo elemental es crear un
lenguaje común entre la diversidad de organismos que están
implicados en la creación del sistema en Estados Unidos.
Algunos de los productos que se prevé que resulten son:
La "fábrica de Cualificaciones" que pueda producir en
masa las cualificaciones requeridas.
El desarrollo de courseware, paquetes de software dise-
ñados para la impartición de cursos.
Módulos Electrónicos de Aprendizaje (MEA).
El Plan de Desarrollo Individual.
Para estar en condiciones de asimilar estos nuevos desa-
rrollos, la empresa tiene que estar en condiciones de:
Analizar y clasificar las cualificaciones de trabajo
Descomponer la paquetería de cursos (courseware) para
aplicarla a los MEA.
Relacionar los MEA a las demandas de cualificaciónIndividualizar la capacitación laboral.Implantar actividades de monitoreo o supervisión de los
diversos procesos.
La vinculación es el elemento clave en todo esto: cómo
ligar las habilidades industriales y académicas con la deman-
da. Se trata de implantar la capacitación justo-a-tiempo.
Todo esto se pretende que se realice por medio de Internet,
donde la capacitación se hace a la medida para las necesida-
des de cada individuo. Hoy ya es un hecho que miles de
personas se están capacitando por medio de Internet, inclu-
sive se afirma que actualmente la mayor parte de la gente
que recibe capacitación lo hace por Internet (se calcula que
los trabajadores gastan el 30% de su tiempo jugando en
Internet) Con este fin se ha desarrollado el sistema o•NET.
una versión electrónica de formación con base en competen-
cia. El modelo se utiliza para construir ladrillos (o módulos)
de aprendizaje de acuerdo con el análisis transfuncional ¿le
habilidades (crossfunctional habilities).
¿En qué consiste la diferencia entre la capacitación "ba-
sada en competencias " y la capacitación "conforme a la
solución de problemas "? //¿ Sistemas expertos?//.(National Job Analysis Study desarrollado por el Ameri-
can College Testing, Dr. Robert Korte) "Comportamiento
laboral".El estudio realizado por esta institución tuvo por objeto
generar una base de datos de comportamientos laborales Se
basó en una encuesta sobre ocupaciones representativas que
pretende identificar los comportamientos genéricos.
Beverly Nash: A partir de diferentes fuentes se ha elabo-
rado un diccionario laboral que abarca los diversos trabajos
en Estados Unidos; sobre esta base se construyó una base de
datos. Mediante el análisis se derivaron las conductas labo-
rales Se ha detectado que 153 ocupaciones constituyen el
80% de la fuerza laboral norteamericana. Algunas de las
variables que se consideraron fueron tamaño de la empresa,
frecuencia de las ocupaciones, necesidades, etcétera.
Luego se fijaron ciertas escalas para cada una de las
variables, por ejemplo en cuanto a la frecuencia de 0 a
muy frecuente. Se trataba de determinar la escala devaloración de desempeño.
97
Investigación sociológica
Las "variable" central es el comportamiento "porque los
trabajadores pueden relatar lo que hacen y no qué cualifica-
ciones, educación, etcétera poseen". Se hace un seguimiento
de las conductas laborales en diferentes niveles Por ejemplo,Nivel 4 el trabajador compara y contrasta los diversos pro-ductos; Nivel 3 se informa al cliente sobre las características
del producto...
El proceso inductivo pasa del análisis del comporta-miento a la determinación de las cualificaciones a consi-derar los conocimientos que se requieren y, con base en
esto, a determinar los perfiles.
Canadá (George Nakitsas, Congreso Canadiensede Sindicatos del Acero y del Empleo)
"La experiencia canadiense en educación basada en com-
petencia "
Durante algún tiempo se ensayaron varios métodos en
diversos niveles. Entre los cincuenta y setenta se dio un
periodo de estabilidad, pero luego vino nueva tecnología
y nuevos productos. Decidirnos no introducir el sistema
de normas ocupacionales, debido precisamente a los
enormes cambios tecnológicos que se sucedían unos tras
otros. Por esto es que más bien se implementó el sistema
de normas de cualificación. Se forjó una alianza estra-
tégica en todos los niveles: desde el sindicato hasta el
lugar de trabajo, entre empresa y empresa, entre univer-
sidad y empresa, etcétera, en la cuál el gobierno tuvo que
desempeñar un papel clave. Lo más importante fue el
proceso de implementación del sistema.
Un caso ejemplar lo constituyó la implementación del
sistema en la industria del acero. Desde un principio, se
inició como una empresa mixta entre la industria del acero
y los sindicatos, en torno a un programa: la capacitación.
Antes de esto se enviaba la gente para adiestrarse a los
institutos privados de capacitación, a las universidades;
se dependía totalmente de las instituciones tradicionales.
El objetivo era obtener cualificaciones básicas o de apli-
cación intradepartamental. Se fue a las instituciones de
educación superior para diseñar los programas de capaci-
tación en materia tecnológica, y otras. Con el tiempo, se
transitó de un sistema de capacitación secuencial, basado
en el tiempo a un sistema flexible, integrado. La mayor
parte del proceso de capacitación se hizo a nivel del lugar
de trabajo.
México (CNCCL, Lic. Agustín E. Ibarra Almada)
"Presentación de la estrategia de México "
¿Cómo nace en México toda esta nueva problemática? En
1993 discutimos esto con la OC:DE y descubrimos que toda
la OCDE andaba metida en esto No nació como un modelo
Marco A. Gómez Solórzano
de capacitación sino como una reforma educativa entera y
de las prácticas del mercado de trabajo .
Desde entonces, se gestó de acuerdo con los siguientes
criterios: 1, Elevar la calidad de la formación, orientando el
sistema de acuerdo con la demanda y los resultados reales,
promoviendo el involucramiento voluntario; 2. Se incluye-
ron los siguientes 5 componentes:
Establecimiento de estándares
Una certificación con credibilidad. El transitar hacia los
mecanismos que hicieran depender la oferta de educación de
la demanda .
El sistema de estímulos a la formación basada en compe-
tencias. Los procesos de seguimiento del conjunto de inicia-
tivas.
3. Creación del Consejo de Normalización y Certifica-
ción de Competencia Laboral (CNCCL), como un fideicomiso
y no una paraestatal tripartita. Las tareas centrales del Con-
sejo consisten en fijar y aplicar los sistemas de normaliza-
ción y certificación y fomentar la creación de los Comités
de Normalización. Una estrategia de implementación en
"tres pistas": estudios de análisis ocupacional, análisis
funcional y perfil de competencias Es un modelo denomina-
do constructivista abierto.
Uno de los objetivos centrales de los diferentes métodos
de análisis consiste en encontrar las normas genéricas a todo
el aparato productivo. Se denomina norma técnica de com-
petencia laboral el conjunto de conocimientos adquiridos
que sirvan los requerimientos de calidad de la empresa.
Toma en cuenta no sólo la eficiencia, sino factores como las
condiciones de seguridad e higiene. Las normas han de ser
definidas entre empleadores y trabajadores. Se destacan tres
niveles de competencia laboral 1. Competencias básicas 2.
Competencias genéricas 3 . Competencias especificas.
El objetivo es construir una matriz de calificaciones (que
denominamos de competencias). La matriz deberá permitir
que el individuo "navegue" o se transporte entre empresas
o entre los puestos de una misma empresa. El modelo está
basado en las investigaciones del American College Trai-
ning and National Job .4nalvsis. Se pretende crear una base
de datos con los resultados de los estudios de análisis.
Posteriormente, se crea el Sistema de Evaluación y Cer-
tificación de Competencia Laboral en calidad de un organis-
mo de tercera parte. Algunas de las instituciones que
participan en la creación de todo el sistema son: CONALEP,
DGETI, DGCFT, Escuela Bancaria y Comercial, Calidad Inte-
gral y Modernización (cirro), PROBECAT, INTEC, VELCOM,
Federal Express, NORMEX, Instituto Mexicano del Plástico,
GM, INCA Rural, Asociación de Transportes, Cámara Nacio-
nal de la Industria del Azúcar, Grupo Posadas, PECt', Ttil.-
98
Formación basada en competencia laboral
MEX... El proyecto se ha inspirado en los esquemas desarro-llados por el Dr. Schwarz de Francia.
México (CNCCL, Ing. Amós Salinas Alemán)
"La estrategia de normalización de México "
El proyecto en México partió de dos documentos, unosobre el trabajo y el otro sobre educación , elaborados por lasrespectivas secretarias de Estado . En 1992 , las mismas dossecretarías elaboraron un documento conjunto en el que seanuncia la creación de los dos sistemas : el de Normalizaciónde competencias laborales y el de Certificación de compe-tencias laborales. El 2 de agosto de 1995 se firmó el AcuerdoIntersecretarial entre la ser y la STPS. Aquí se enuncia quese deberán generar las normas técnicas y propiciar quedichas normas correspondan a las necesidades reales delsector productivo.
El primer paso consistió en elaborar la clasificación delas competencias , utilizando como base el Catálogo Nacio-nal de Ocupaciones y el Catálogo de Clasificaciones deEstados Unidos y con base en las experiencias del ReinoUnido, España , etcétera . En seguida , se constituyeron losComités de Normalización tripartitos . Estos últimos tienencomo tarea inmediata desarrollar los mapas de funcionesaplicando el análisis funcional, con cierto grado de desagre-gación.
Para concluir
El Seminario concluyó con la constitución de una Red de
Contactos en todo el país . Consecuentes con la manera en que
parecen actuar las instituciones mundiales , en este caso elBanco Mundial , la idea de la CNCCL es ir sensibilizando a losdiversos sectores en el país, "crear corriente ", con el apoyode "expertos " en la materia que convenzan de la factibilidad
y necesidad de la reforma que se propone al sector educativoglobal.
Es de hacerse notar que en la reunión se manifestaron tres
corrientes de opinión. La primera, que incluye a todos los
representantes de gobiernos y del sector privado, se mostró
como propagandista entusiasta del modelo deformación con
base en competencia Una segunda corriente de opinión se
mostró cautelosa, sino es que francamente escéptica, tanto
de la factibilidad como de las bondades del sistema propues-
to. En ella se ubicaron los representantes de Australia, en
que la reforma se llevó a cabo en íntima relación con los
sindicatos, y ciertos funcionarios de la OECD que en estudios
propios de evaluación del modelo señalan serios riesgos. En
la tercera corriente de opinión se situaron los funcionarios y
asesores de la OIT. Su posición mostró poca certeza en cuanto
a los pretendidos logros de la reforma al sistema educativo
en la dirección propuesta, aunque señalando que no quedaba
otro camino, dada la inevitabilidad del rumbo de las trans-
formaciones, la necesidad de no quedar fuera y la importan-
cia de hacer que se mantengan los equilibrios.
Los pocos universitarios presentes se espantaron ante la
posibilidad de que la educación superior, so pretexto de
unificar todo el proceso de formación y de estrechar los
vínculos entre la academia y el sector productivo, se viera
arrastrado en esta nueva aventura neoliberal.
Es evidente, por otra parte, que todas las transformacio-
nes del sistema educativo ya se enfilan en esta dirección. 1,1
seminario, en todo caso, es un intento de darle cierta racio-
nalidad al proceso y de hacerlo "participativo" a los diver-
sos sectores. Quedó claro que en México la reforma no se
llevará a cabo como en Australia o Canadá, con fuerte
participación real y procurando construirla de abajo hacia
arriba, sino "cupularmente", de arriba hacia abajo.
¡Amárrense los cinturones!
99
La experiencia productiva toyotista y la salud obrera
Mario Ortega Olivares
La emergencia del Japón
Actualmente, Japón disputa a Estados Unidos la supremacía
global. Por ello, surge una pregunta ¿si la calidad total del
modelo productivo japonés, o toyotismo es una alternativa al
fordismo en crisis.
Los intentos de copiar el toyotismo en México han falla-
do, porque los gerentes quieren elevar la productividad a
costa de los trabajadores pero cambiando lo menos posible.
Por eso, hay una resistencia de los obreros a involucrarse
en los círculos de calidad; pese a la necesidad vital para
América Latina de conocer el modelo productivo toyota,
para evaluar sus riesgos y posibilidades, casi no se le conoce.
Las gerencias sólo difunden técnicas parciales del toyo-
tismo, pues no entienden el modelo en su totalidad.
En América Latina, no se estudia el modelo Toyota, por
las dificultades del idioma y por las diferencias culturales
con el Japón.
Uno de los secretos de las ganancias japonesas es que
laboran más horas que en los otros países industrializados
occidentales: los japoneses trabajan entre 200 y 500 más
horas al año que los trabajadores occidentales. Por eso,
detrás de la demanda de Washington para reducir su déficit
comercial con Tokio, está su necesidad de que los japoneses
reduzcan su productividad, laboren menos horas, consuman
las mercancías que producen y estudien sin empeño.
Aculturación japonesa de los trabajadoresmexicanos
La competencia global y el TLC exigen elevar la productivi-
dad de los trabajadores mexicanos al nivel de los japoneses.
Pero para autores como Sttoddard, la actitud de la calidad
total hacia el trabajo no es propia de la idiosincrasia mexica-
na. No sólo los trabajadores, también los empresarios y el
gobierno mexicano deben cambiar su cultura productiva si
quieren modernizarse. Las exportaciones mexicanas deben
reducir costos y elevar la calidad, si desean ingresar al mer-
cado de los Estados Unidos y Canadá, o nuestras mercancías
serán desplazadas por las producidas en Asia, por trabajado-res con salarios ínfimos.
El neoliberalismo ha generado en los empresarios mexi-
canos una obsesión por reducir los costos y elevar la calidad
imponiendo el toyotismo en sus industrias, pero como sólo
aplican técnicas parciales como la calidad total, el justo a
tiempo o las cero existencias, no logran obtener la producti-
vidad toyotista.Según Humprey, los empresarios bloquean la difusión del
toyotismo, al obstinarse en controlar a los trabajadores y no
en ganar su consenso. En el mejor de los casos simulan
consultar a los trabajadores sobre las innovaciones tecnoló-
gicas con técnicas para "involucrar por estimulación".
En México, se combina la producción basada en uso
intensivo de mano de obra con procesos automatizados.
La industria mexicana es una caricatura del posfordismo:
la alta tecnología se auxilia con mano de obra barata, trabajo
femenino y eventual, no hay investigación y la flexibilidad
no es integral.
Los empresarios de México no piensan "al revés" como
losjaponeses: buscan hacer más productivos los procesos de
trabajo cambiando lo menos posible y sólo logran malas
copias del modelo toyotista.
El sindicalismo patronal en Japón
En 1946, durante la ocupación americana, de manera paralela
al resurgimiento del Partido Comunista y a la oleada de
manifestaciones callejeras , los obreros asumieron el control
de la producción industrial para enfrentar la crisis provocada
por la ineficiente administración patronal.
Presionado por la amenaza de huelga general, Me Arthur
jefe del comando aliado, condenó la "violencia de masas"
y reprimió al movimiento obrero. Temerosos por las repre-
salias del ejército de ocupación, los trabajadores se replega-
ron y redujeron sus demandas a la contratación colectiva y
a la negociación salarial, abriendo el camino a los sindicatos
de empresa conocidos como "de la casa".
Entre 1947 y 1950, las gerencias crean "ligas democrati-
zadoras" paralelas a los sindicatos. Estos sindicatos a nivel
1 0 1
Investigación sociológica
de empresa son legalizados y aceptan despidos masivos porla contracción económica.
Los sindicatos "de la casa" y la ocupación militar avasa-
llaron a los trabajadores. Diversas formas para extraer es-
fuerzo obrero elevaron la productividad a niveles
inalcanzables en Occidente, donde la crisis fordista y las
conquistas sindicales limitan la voracidad patronal.
Causas de la escasa resistencialaboral japonesa
Las causas de la débil resistencia laboral a la flexibilización
extrema del trabajo en el Japón, son: el llamado "empleo de
por vida" para algunos obreros imprescindibles y la negación
de derechos sindicales a los trabajadores temporales y a lasmujeres.
Otras causas son: la dispersión de la producción en em-
presas subcontratistas sin sindicatos, con obreros eventuales
o de las minorías étnicas. La afiliación de los capataces de
menor rango dentro de los sindicatos y su nominación comodirigentes
El Toyotismo
Según el ingeniero Onho, director de la empresa Toyota, este
sistema es fundamentalmente competitivo en la diversifica-
ción, mientras que el sistema clásico de producción en serie
es refractario al cambio; el sistema toyota, por el contrario,
es muy elástico y se adapta bien a las condiciones de diver-
sificación de productos más dificiles.
En el sistema toyota, se piensa al revés: primero llega el
pedido de las mercancías ya vendidas y después se fabrican
en el "momento justo'.
En la fábrica, el pedido se transmite en sentido contrario al
proceso de producción: los departamentos demandan exacta-
mente las materias primas o piezas necesarias. Se elimina la
necesidad de almacenarlas. "cero existencias" vuelve transpa-
rente a todo desperdicio, especialmente si es de trabajo y así se
incrementa. la presión para corregir errores.
Dentro de la fábrica ocurre un doble flujo: hacia atráscorren carteles Kan Ban, con la información precisa de las
piezas y materiales requeridos y hacia adelante avanzan
cajas con esas piezas o productos terminados.
Se obliga al trabajador a detener la línea de producción si
encuentra un defecto en el producto. Así, se descarga la
responsabilidad de controlar la calidad sobre el trabajador,
para alcanzar la calidad total.
El toyotismo es un método donde las economías en el
tiempo de circulación y el incremento de la productividad se
vinculan estrechamente: en la fábrica, los problemas técni-
Mario Or ega Olivares
cos para elevar la calidad se discuten en pequeños círculos,
donde los obreros proponen soluciones.
Los círculos analizan las metas y distribuyen con flexibi-
lidad a los hombres, las tareas y las máquinas.
En la práctica, los círculos tiene menos que ver con la
calidad de los productos, que con la eliminación de tiempos
muertos. Los círculos entrampar, a los obreros en la búsque-
da de formas para intensificar su trabajo; se exigen 60
minutos de trabajo por cada hora pagada, a cada obrero.
El afán toyotista por registrar ciertas medidas de las
piezas fabricadas, más que un control de la calidad, es un
control sobre el trabajador. Los registros permiten conocer
la producción diaria en cada área de trabajo, de cada equipo,
de cada obrero.
Por flexibilidad, se entiende la capacidad de remover al
trabajador de una tarea a otra, en el momento en que se le
ordena y sin que se oponga, también su aceptación de ago-
tadoras horas extras para abaratar la producción.
El toyotismo es ante todo un sistema de vigilancia, una
"dirección por vista" que muestra todo lo que ocurre en cada
rincón de la fábrica y con cada obrero de manera transparen-
te. El temor a equivocarse cuando los están vigilando aumen-
ta la tensión en los trabajadores.
La muerte repentina por trabajo intensivo
El Karoshi se caracteriza por una muerte repentina, usual-
mente en adultos entre los 30 y 40 años, después de un
prolongado trabajo intensivo: la causa de muerte generalmen-
te es un ataque cardiaco. Como las víctimas trabajan por
semanas sin un adecuado descanso, sufren un colapso y
mueren sin advertirlo.
Los teóricos franceses Auberr y Gaulejac hablan de una
quemadura interna, un agotamiento de los recursos corpora-
les y mentales, que sobreviene tras un esfuerzo desmesura-
do, para alcanzar un fin irrealizable impuesto por la empresa.
Las demandas de indemnización reclamadas por los deu-
dos de las víctimas de Karoshi duran años y a menudo son
rechazadas; entre 1989 y 1991 sólo se reconocieron 100
muertes debidas a sobrecarga de trabajo. La tasa crece a
medida que se refinan los métodos de análisis.
El Consejo Nacional de Familiares de Víctimas de Karos-
hi, en Tokio, estima que el problema alcanza unas 10 mil
muertes por año, su línea de consulta telefónica ha recibido
más de 27 mil llamadas de auxilio de deudos y personas
preocupadas por algún familiar.
La crisis del petróleo iniciada en 1973, obligó a los
japoneses a aceptar el sacrificio del trabajo intensivo deman-
dado por las gerencias para enfrentar los problemas econó-
micos. Ya pasó la crisis pero se mantienen las febriles y
largas jornadas.
102
La experiencia productiva toyotista y la salud obrera
El sobretrabajo ya es permanente, las compañías han
elevado la productividad aferradas a él. En Japón se espera
que los trabajadores comprometidos con la empresa ofrez-
can un "servicio de sobretiempo" o trabajo impago extra-
contractual. Este trabajo es un criterio para la evaluación y
promoción.
Las innovaciones del sistema toyota y el control numérico
provocan recortes de personal y ritmos de producción más
intensivos para quienes logran conservar su empleo.
Los oficinistas japoneses trabajan casi 6 semanas más por
año que sus colegas norteamericanos: el calendario japonés
tiene únicamente 13 días festivos y los trabajadores guardan
sus días de vacaciones para casos de enfermedad.
En Japón, algunos "guerreros de la excelencia" terminan
la jornada de trabajo sin energía para ir a sus hogares,
reposan en las camas sarcófago de los hoteles o en los sofás
camas de las oficinas públicas.
El Karoshi, es uno de los costos de la excelencia produc-
tiva, de un capitalismo que ya no se conforma con extraer
plusvalía a los trabajadores, ahora demanda dar lo mejor de
si mismos.
El Karoshi resulta de un proceso de enajenación que ya
superó el nivel técnico y ahora introduce capataces internos
en la conciencia del obrero.
Como una respuesta del estado japonés al Karoshi, se
realizarán revisiones médicas, pruebas de colesterol y dia-
betes, también exámenes cardiovasculares más rigurosos
entre los grupos de alto riesgo.
El discurso de la excelencia acultura a los trabajadores de
los círculos de calidad en la moral protestante de la iniciativa
personal para ser más y mejor y en la búsqueda de la calidad
como fin último del individuo y de la sociedad.
Para los trabajadores, la congruencia con estos principios,
los vuelve adictos al trabajo y los lleva a la muerte por
Karoshi. Tokunaga, un teórico marxista japonés, propone a
los trabajadores aprender a decir no a las imposiciones
patronales en cuanto a promoción, evaluación y demanda de
sobretiempo directamente en los talleres.
Si el programa neoliberal triunfa en México, la reconver-
sión industrial privilegiará al máximo la extracción de tra-
bajo intensivo sobre la innovación tecnológica, por lo barato
de nuestra fuerza de trabajo, lo cual podría traer consecuen-
cias similares o peores a las que sufre Japón.
103
Clases sociales y estructura agraria
María Eugenia Reyes Ramos
Antecedentes del área
Esta área de investigación se creó por el interés común de
algunos profesores del Departamento de Relaciones Sociales
y del Departamento de Política y Cultura por conocer más de
"la situación del campesinado mexicano, su estructura pro-
pia, el desarrollo histórico y las alternativas futuras del sec-
tor". Este equipo fundador se conformó por ocho profesores,
quienes estuvieron a cargo de cinco proyectos con las si-guientes líneas de investigación: el estatus del campesinado
como clase social; la dinámica y estructura de los movinúen-
tos campesinos; la relación del Estado y las organizaciones
campesinas; la orientación de los partidos políticos en mate-
ria agraria y la producción agropecuaria; y, la división inter-
nacional del trabajo.
El 31 de julio de 1984, el Consejo Académico aprobó la
creación del área "clases sociales y estructura agraria". El
proyecto presentado ante el Consejo definió que el objeto de
estudio del área giraría en torno a (1) las relaciones de clase
en el agro mexicano y (2) el modelo de desarrollo en el que
surgen. Y se priorizaron como líneas de investigación: 1) la
estructura agraria; 2) políticas estatales en materia agrícola
y agraria; 3) organizaciones y movimientos campesinos, y;
4) formas de pensamiento y cultura en el campo.
A partir de aquella fecha, el área ha estado sujeta a
diversos cambios, desde el numero de miembros que la
componen, (por ejemplo en el año de 1988 contaba con 10
miembros y en 1994, sólo dos personas participaban en el
área). y también por supuesto a modificaciones en las temá-
ticas que se han privilegiado como objetos de investigación,
lo cual se explica por los diversos intereses de los miembros
del área e indudablemente por cambiante realidad del campo
mexicano, que impone el planteamiento de nuevos proble-
mas de investigación.
En estos últimos diez años, en el área se han abordado
temas como: estructura agraria, ecología, pobreza, políticas
en el agro mexicano, pueblos indios, política agraria, auto-
gestión campesina, legislación agraria, derechos humanos,
organización de productores, agricultura mundial, movi-
mientos y organizaciones campesino. Como producto del
trabajo en la investigación de estos temas, se han publicado
varios libros y artículos y algunos miembros del área han
presentado sus trabajos de investigación como tesis para la
obtención de grados como la maestría o el doctorado. Ade-
más, por supuesto de la presentación de avances de investi-
gación en diversos eventos nacionales e internacionales.
Así mismo, varios investigadores del área han participado
en proyectos colectivos con investigadores de otros depar-
tamentos como política y cultura y producción económica y
se ha colaborado con la maestría de desarrollo rural tanto en
docencia como en investigación.
Un momento importante en la vida académica del área
fue el año de 1992, en el que se conjuntaron una serie de
esfuerzos de sus miembros que se plasmaron en la publica-
ción de varios libros y artículos y en la obtención de grados
académicos lo que permitió al área concursar en el premio
anual a la investigación, quedando dentro de los cinco pri-
meros lugares en la división de ciencias sociales y humani-
dades.
El 3 de mayo de 1993, el consejo académico de la unidad
acordó ratificar a esta área de investigación argumentando
"una organización académica adecuada para sustentar con
solidez las actividades propias del quehacer científico, (así
mismo) la continuidad en los proyectos de investigación del
área y (...) posibilidades de desarrollo académico a nivel
individual y colectivo".
Paradójicamente, después de su ratificación como área de
investigación, confluyeron varios factores para que el traba-
jo del área se mantuviera en un impasse, ya que algunos
miembros del área ese año y el siguiente estuvieron en
licencias para estudios de posgrado, incapacidad medica,
sabáticos e incluso dos profesores presentaron su renuncia a
la universidad, por lo que el trabajo no pudo ser retomado
sino hasta principios de 1995, cuando se reincorporaron a launiversidad.
Líneas actuales de investigación
1) Agricultura mundial
2) Política agraria
/07
Investigación sociológica
3) Política social
4) Ecología
5) Organizaciones campesinas
Miemblros del área
° Arturo León. Grado de doctorado . Titular C. Tiempo
completo.
° Patricia Moreno . Candidata al doctorado en sociología
de la UNAM. Titular A. Tiempo completo.
° Rosa Isabel Estrada . Grado de maestra . Titular B. Tiem-po completo.
° Alvaro López Lara . Candidato al doctorado en antro-
pología política. UAM-I. Asociado D. Medio tiempo.
Temporal.
° Sergio Méndez Cárdenas . Grado de maestro . Asociado
D. Tiempo completo . Temporal.
° Marila Eugenia Reyes Ramos . Candidata al doctoradoen historia de México de la UNAM . Titular B . Tiempo
completo.
Proyectos de investigación
Los derechos humanos de los indígenas en México
Responsable: Rosa Isabel Estrada
Objetivo general. 1) conocer las características socioe-
conómicas de los grupos que propician la violación a los
derechos humanos de los indígenas; 2) identificar y analizar
las principales violaciones a los derechos humanos de los
indígenas.
Objetivos particulares:
1) conocer los sistemas tradicionales de administración
de la justicia en las comunidades indígenas; 2) elaborar una
propuesta de reglamentación jurídica para los indígenas de
México.
Desarrollo social de los pueblos indios
Responsable: Patricia Moreno González
Objetivos generales: 1) conocer el numero y ubicación delos diferentes grupos indígenas de México; 2) analizar laestructura demográfica y social de los pueblos indios.
Objetivos particulares:1) investigar el numero de indígenas y elaborar una re-
gionalización por grupos étnicos; 2) conocer el nivel de
desarrollo socioeconómico de estos sectores.
La política social y los indios en el sexenio
de Ernesto Zedillo
Responsable: Patricia Moreno González
María Eugenia Reyes Ramos
Objetivos: 1) analizar el impacto del programa nacional
de solidaridad en Cuentepec, Morelos; 2) conocer los pro-
gramas de fondos regionales de solidaridad en Cuentepec,
Morelos para el sexenio 1994-2000.
Desarrollo e influencia mundialde la agricultura europea y americana
Responsable: Arturo León LópezObjetivos generales: 1) seguir la trayectoria de influencia
de las agriculturas europea y americana en el contexto mun-
dial; 2) investigar los conflictos comerciales y políticos
entre las agriculturas hegemonías de los paises excedenta-
rios de alimentos; 3) analizar la influencia de la agricultura
de los países desarrollados sobre los subdesarrollados y sus
crisis agrícolas.
Objetivos específicos:Conocer las transformaciones particulares que han tenido
los países europeos al ejercer la política agrícola europea
hasta constituir la unión europea en 1994.
Pasado y presente de la cultura purhepecha.una visión ecológica, narrada por el ultimoConsejo de Ancianos en la comunidadde Jarácuaro, Michoacán
Responsable: Sergio Méndez Cárdenas
Objetivo general. 1) el rescate de los testimonios del
Consejo de Ancianos de la isla de Jaracuaro y la revaloriza-
ción de la cultura indígena en la. región; 2) la difusión de los
contenidos de la tradición oral del Consejo de Ancianos.
Élites políticas y organización campesina:el caso de la CNC
Responsable: Alvaro F. López Lara
Objetivo general: contribuir al estudio de las élites del sector
campesino situándolas en una estructura organizativa.
Objetivos particulares:
1) poner a prueba las hipótesis sobre el corporativismo
agrario; 2) contrastar los estilos de liderazgo de las organi-
zaciones corporativas y autónomas.
Reestructuración del agro morelense 1970-1990
Responsable: Arturo León López
Objetivos generales: profundizar en los cambios econó-
micos, productivos, sociales y políticos de los campesinos
en Morelos en los actuales cambios de reestructuración
productiva y la vinculación en el mercado internacional.
Objetivos específicos:
1) aportar elementos que contribuyan al conocimiento delas luchas campesinas regionales; 2) aportar elementos que
108
Clases sociales y estructura agraria
permitan a este sector de productores agrícolas tomar deci-siones en sus acciones económicas, sociales y políticas.
Conflicto agrario en Chiapas: 1934-1964
Responsable: María Eugenia Reyes Ramos
Objetivo general: conocer las distintas manifestacionesdel conflicto agrario en la entidad y los actores socialesparticipantes.
Objetivo especifico:
1) describir las formas del conflicto agrario; 2) identificar
a las actores sociales principales en la lucha por la tierra; 3)
conocer y evaluar las medidas agrarias promovidas por el
gobierno y su impacto en el conflicto agrario.
Proyecto colectivo: difusión de la problemáticarural
Participan: todos los miembros del área
Objetivos generales:
1) promover la realización de eventos especializados enla reciente problemática rural; 2) intercambiar informacióny experiencias de investigación con otros investigadores y
centros académicos.
Actividades realizadas en 1995
Colaboración con instituciones externas
En el mes de abril de 1995, esta área de investigación promo-
vió la firma de un convenio de colaboración académica entrela comisión nacional de derechos humanos y la universidad
autónoma metropolitana. Dicho convenio tiene como objeti-
vo fundamental "conjuntar esfuerzos para realizar programas
de investigación, educación, capacitación, promoción y difu-
sión de los derechos humanos de los indígenas del país,
grupos mas vulnerables a la violación de sus derechos huma-
nos, de acuerdo con los objetivos propios de cada institución,
y conforme a las orientaciones fundamentales que le son
comunes."
Dentro del marco de este convenio, el 29 y 30 de noviem-
bre de 1995 se realizó en las instalaciones de la UAM-x el
seminario "derechos humanos de los indígenas de México".
organizado por la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, (TESAS y esta área de investigación. Evento que contó
con la participación de destacados especialistas en el tema,
representantes de ONU, representantes indígenas, legislado-
res, funcionarios públicos, profesores y estudiantes intere-
sados en el tema.
También dentro de este convenio se ha logrado la inser-
ción de un grupo importante de alumnos de la carrera de
sociología en programas de servicio social que realiza la
comisión , para la atención de indígenas presos en los distin-tos Ceresos del país.
Una línea de colaboración, que está abierta pero que no
ha sido utilizada, es la realización de proyectos de investi-
gación conjuntos con la comisión . Por lo que los miembros
del área aprovechamos esta ocasión para invitar a aquellos
profesores que estén interesados en trabajar el tema de los
derechos humanos a utilizar los apoyos que se generaron con
la firma del convenio señalado.
Difusión
La política editorial de la revista Relaciones contempla lapublicación de números que tengan un eje temático, por lo
cual se ha invitado a las áreas de investigación para que cada
una coordine un número de la revista. En el segundo semestre
de este año, los miembros del área trabajaremos en la prepa-
ración de un número que tenga como temática central, los
problemas rurales contemporáneos . Se tiene previsto exten-
der la invitación para que envíen artículos, a investigadores
de otras instituciones.
Vinculación con la docencia
Durante el ultimo año, todos los miembros del área han
participado activamente en la elaboración del programa de
estudios del módulo "organizacion y desarrollo rural" que
será impartido el próximo trimestre por primera vez. También
se ha impartido docencia en al área de concentración de
sociología rural y se discutió y reelaboró en varias ocasiones
el programa de los tres módulos que conforman el área.
El trabajo colectivo en el área ha girado fundamentalmen-
te en torno a la organización de docencia en el área de
concentración de sociología rural, hecho que tendrá que ser
replanteado dada la desaparición de las áreas de concentra-
ción en el nuevo plan de estudios de la licenciatura en
sociología, y que necesariamente obligara a desarrollar otro
tipo de tareas, que privilegien la investigación sobre la
docencia y no en forma inversa , como ha sucedido en todos
estos años.
Apoyos
En relación a la docencia , ha sido notable el interés de lacoordinación de la carrera por promover la vinculación entreel conocimiento teórico y el trabajo de campo. Las dos
ultimas generaciones del área de concentración de sociologíarural, contaron con apoyos para realizar prácticas de campoen el estado de Michoacán y Oaxaca, que fueron una expe-riencia importante para sus trabajos terminales de investiga-ción . A pesar de lo anterior es ostensible que los recursos sonlimitados y que será necesario buscar la creación de un fondoespecial para el impulso al trabajo de campo de los alumnos.
109
Inve .siigacióri sociológica
Esto estaría en consonancia con un modelo educativo, comoel de Xochimilco, en que se aspira a que los objetos deconocimiento sean a la vez objetos de transformación.
Ahora bien, en relación a la investigación , las carencias
son graves. El raquítico presupuesto del área ($17 900.00
para el año de 1996) es a todas luces insuficiente para apoyar
decorosamente las labores de investigación. Esta situación
limita particularmente las posibilidades de desarrollo de
proyectos colectivos de investigación y la realización y
participación en eventos nacionales e internacionales, así
como la iriscripción de los miembros en programas de espe-
cialización.
Para este año, el área se ha propuesto realizar dos eventos:
el primero. "la política social de los indios" y el segundo,
con el terna "la ecología y las comunidades indígenas". Sin
embargo, las limitaciones presupuestales están poniendo en
riesgo la realización de estos proyectos.
Otra de las carencias importantes de esta área , al igual que
el resto de las áreas del departamento, es la falta de ayudan-
tes de investigación, que apoyen el trabajo de investigación
individual y colectivo de los profesores. Considero, necesa-
Maria Eugenia Reyes Ramos
rio elaborar programas de incorporación de los alumnos más
destacados de licenciatura en sociología como ayudantes de
investigación, que permitan tanto promover el crecimiento
profesional de nuestros egresados, como fundamentalmente
crear mejores condiciones para las labores de investigación
en el área.
En el año de 1980 el área estaba conformada por los
siguientes profesores: Rubelia Álzate, María Inés García,
Patricia Heuzé, Mayra Pérez Sandi, Hugo Sáez, Roberto
Gallegos, Luis Berruecos y Juan Jesús Arias,
Dictamen de aprobación del área "Clases Sociales y
Estructura Agraria" por el Consejo Académico de la Unidad
Xochimílco, 31 julio 1984.
Dictamen del Consejo Académico de la Unidad Xochi-
milco. Sesión 3.93 del 3 de mayo de 1993.
Convenio de colaboración que firman la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos, representado por el licenciado
Jorge Madrazo Cuellar y la Universidad Autónoma Metro-
politana-Xochimilco, representado por el químico Jaime
Kravzov Jinich.
]lo
La política social y los indios
Enrique Contreras, Patricia García, Patricia Moreno
El Estado mexicano, a partir de la implementación del mode-lo neoliberal, ha diseñado una política social acorde a lascondiciones en que se da la relación sociedad-Estado bajoeste esquema económico.
Esta política social se implementa a partir de delegar la
responsabilidad a la sociedad civil de aquellas tareas propias
del Estado, es decir, el fomenta a la autogestión, generar
programas con base en las demandas de los diferentes sec-
tores sociales, satisfacer necesidades mínimas de bienestar
social, creando, entre nosotros corresponsabilidad en las
acciones y en el manejo de los recursos.
Esta política social no ha logrado, en más de dos sexenios,
instrumentar programas que enfrenten la problemática so-
cioeconómica y política que viven los más de los mexicanos.
Estas deficiencias en materia de política social han sido los
retos de los grupos urbano-populares, campesinos pobres y
medios y los indígenas por alcanzar condiciones de vida en
un marco democrático, con equidad y justicia social.
Así, el lo. de enero de 1994, la sociedad mexicana en suconjunto se enfrenta con la realidad indígena de maneraabrupta. El movimiento indígena en el estado de Chiapasconmueve a las naciones y trasciende fronteras.
Sin embargo, para muchos estudiosos de la problemática
rural, no es sorprendente las demandas, ya añejadas, de los
"levantados".
Lo que es sorprendente es que después de tantos años de
la instrumentación de la política social, específicamente la
indigenista, ni la aculturación, ni la incorporación ni el
reconocimiento de país pluriétnico y pluricultural haya pro-
movido cambios significativos en las condiciones de vida de
la población india.
Otro de los elementos sorprendentes, es lo que el exdirec-
tor del Instituto Nacional Indigenista llamó la "indianiza-
ción" del país, es decir, si la política social había buscado a
través de una política de población (esterilización de las
mujeres en zonas indígenas), las acciones que no han mejo-
rado las condiciones de educación, vivienda y salud en las
regiones indias a partir de los proyectos de los CCt, los indios
siguieron resistiendo como en la época de la conquista y no
sólo no disminuyeron en términos demográficos sino que
por el contrario, la población india del país ha aumentado
considerablemente.
La existencia y reconocimiento de una sociedad multiét-
nica, presente explícita o implícitamente en las luchas por
nuevas formas de relación, tienen un nuevo sentido en el
marco de la crisis del modelo de desarrollo. Hasta donde
llegue ese proceso, dependerá de múltiples factores, entre
los principales, aquél que se refiere al avance de la relación
entre los propios pueblos indios y entre éstos y el resto de
los grupos sociales.
Los planteamientos de autodeterminación, reivindicación
territorial y cultural que presentan las demandas del EZLN,
son generales a toda la población india y constituyen ejes
fundamentales de las nuevas luchas de los pueblos indios, lo
cual ha llevado a un cambio en la perspectiva dominante y
sobre todo desde el Estado.
Las luchas y reivindicaciones de los indios de México se
han dado desde la época posrevolucionaria con el fin de no
quedar marginados del desarrollo económico y social del
país. Sin embargo, uno de los objetivos de la propuesta, es
explicar la situación de pobreza de este sector de la pobla-
ción como resultado de la "marginación", es decir, en la
exclusión que éste ha sufrido del proceso de desarrollo que
el país ha vivido en las últimas décadas.
La concreción de dicha marginación, está dada por la
situación de pobreza y es el resultado de las formas especí-
ficas de subordinación y explotación del trabajo indio, del
despojo de los medios de producción que formalmente les
pertenecen, de la destrucción y deterioro de sus recursos
naturales y en general, del papel que cumplen en la economía
nacional.
En el desarrollo histórico de nuestro país se ha estructu-
rado una compleja red de relaciones entre otros sectores de
la sociedad y los pueblos indios. Relaciones que se expresan
en formas de explotación, instancias de dominación, y que
han dado origen a contradicciones en los ámbitos económi.
co, social, político y cultural.
111
Investigación sociológica
Esta red de relaciones son parte del análisis que aquí sepropone como objetivo de la investigación, es decir, como
en el ámbito de la producción agrícola y ganadera, losconflictos por la tierra han sido parte de las demandas de los
grupos indígenas. La lucha por la defensa de los derechos
humanos de los pueblos indios, donde Estado y sectores
dominantes golpean duramente a esa población.
Los objetivos
Promover la discusión colectiva entre los profesores inves-
tigadores de la DCStt que trabajen temas afines a la problemá-tica planteada.
Consrituir un equipo de investigadores para la implemen-tación de un seminario permanente en materia de PolíticaSocial y Análisis de la problemática indígena.
Crear un foro de opinión desde el ámbito académicosobre la problemática mencionada.
Promover eventos anuales de análisis de la coyunturasocial sobre dicha temática.
Aprovechar los espacios editoriales de la Unidad Xochi-
milco para la publicación de los avances y resultados de
investigación, de los documentos presentados en el semina-rio y de los trabajos presentados en los eventos.
Fomentar entre los alumnos el trabajo interdisciplinario
a partir de proyectos de servicio social vinculados al progra-ma de investigación.
Enrique Contreras, Patricia García, Patricia Moreno
Líneas generales del programa de investigación
Reforma del Estado y política social.
Derechos Humanos de los pueblos indios.
Democracia y pobreza.
Migración indígena.
Desarrollo social de los puéblos indios y política social
del Estado mexicano.
Política social y gasto público.
Políticas públicas y pobreza.
Política económica y política social en el sexenio de
Ernesto Zedillo.
Convocatoria
Invitar a los profesores investigadores de los cuatro departa-mentos de la DCSH, que se encuentren realizando investiga-ciones afines al tema general.
Mecánica
Realizar una reunión con aquellos profesores interesados enconformar un equipo de investigadores para formar una agen-da de trabajo.
Proponer reuniones mensuales de discusión de proyectos
y avances de investigación. Promover eventos con funcio-
narios vinculados a la instrumentación de la política social,con organizaciones indígenas, zon académicos de otras ins-tituciones, con especialistas en el tema.
IN
La gestión municipal desde una perspectiva comparada
Sergio Alejandro Méndez Cárdenas
"...el municipio es la parte del gobierno que cobra
multas y derechos de plaza, registra niños
y matrimonios, mete a los borrachos a la cárcel,
organiza la feria y nunca tiene dinero "1
Presentación
tina de las transformaciones más importantes de la sociedad
moderna en los últimos años de este siglo es la revalorización
de lo local ya no como algo homogéneo, coherente y auto-
contenido,2 sino como diversidad y movimiento, de límites
imprecisos y ambiguos.
Paradójicamente en el proceso de globalización, un mun-
do conectado por cables de teléfono y computadora en donde
las comunidades (pueblos o barrios) parecen sucumbir y ser
absorbidos por la vida moderna, surge la tendencia a impul-
sar y fortalecer las identidades locales y/o regionales como
formas de autodefensa de su entorno inmediato, de su ámbito
cotidiano y de su necesidad de pertenencia y permanencia.
Sin embargo, la globalización, por ser excluyente, tambiénfragmenta sociedades, culturas y territorios, conforma gruposhomogéneos conectados internacionalmente y segrega otros.Es por esto que las sociedades eligen el espacio local paraalcanzar los niveles de bienestar que transitan por nuevas.
Como lo señalara Rolando Cordera, "la circunstancia
municipal (...) condensa con endiablada puntualidad muchos
de los nudos centrales que el proyecto democratizador de
México tiene que desatar, si quiere en efecto, abrir paso a
una democracia moderna que a su vez sea capaz de producir
gobiernos eficientes y vidas públicas modernas incluyentes,en lo político y en lo social"3
Es importante reconocer la debilidad de las políticas
descentralizadoras de los gobiernos latinoamericanos y par-
ticularmente del mexicano, pero no por ello se podría supo-
ner4 que la sociedad y los niveles locales de gobierno
empujaran el proceso democratizador de abajo hacia arriba,
sin la participación de los grandes procesos nacionales. En
este sentido y como lo destaca Alberto Aziz, "no son los
ritmos graduales y los avances regionales y municipales los
que van a marcar el tiempo de los cambios, sino la combi-
nación de lo regional con los acontecimientos extraordina-
rios nacionales , que involucran reclamos comunes , los que
van a determinar los ritmos del acontecer municipal".5
Por otra parte, es el municipio el nivel de gobierno más
cercano a la sociedad y por lo tanto, célula básica de parti-
cipación social y política de los ciudadanos; es por ello que
hablar de municipio en abstracto es incorrecto: el municipio
en rigor es un proceso histórico. En algunos casos, el muni-
cipio ha adquirido mayor peso político y mayor autonomía
relativa, cuando el poder central se ha debilitado y viceversa.
Sin embargo, como apunta Mauricio Merino, "la única
institución que ha logrado sobrevivir a todos los cambios y
a todos los proyectos nacionales, a todas las ideas renovado-
ras de cada tiempo, ha sido el municipio. Aunque siempre
como telón de fondo de disputas mayores, el municipio que
implantaron los españoles y que cobijó a las antiguas repú-
blicas de indios, ha recorrido la historia mexicana completa
como refugio eficaz de las diferencias étnicas y culturales
i Oscar Navarro Gárate. El texto esta citado en Meyer, Lorenzo "El municipio mexicano al final del siglo xx. Historia, obstáculos y posibilidades" en
Merino, Mauricio (coord.) En busca de la democracia municipal. La participación ciudadana en el gobierno local mexicano, Colmex, 1994: 231.2 "algo encapsulado que supone cierta especificidad social o espacial en donde la relación entre diferentes localidades la da la distinción, a partir de la cual se
construye esta identificación, no sólo de los espacios sino también de los valores y significados. Esta concepción supone la coherencia interna y las fronteras
claras y definidas" (cfr. Sala I3arraza, Patricia, Identidad urbana y organización vecinal en Coyoacán: del estudio de lo local al análisis de la diversidad en
las grandes ciudades. Programa Rockefeller sobre cultura urbana: El estudio de la cultura en las grandes ciudades, uAM'i, México, oF, junio, 1994.)3 Cordera Campos, Rolando "Los municipios y las discontinuidades nacionales" en Merino, Mauricio, op cit., 1994: 21.4 Como lo propone Enrique Cabrero Mendoza "...insistimos en que la siguiente página de la reforma y del avance democrático, en este pais al menos,
se escribirá en los municipios de México. Y en la medida en que el centro interfiera a esta tendencia subyacente a nuestro momento histórico, es muy
probable que los grandes cambios sigan esperando y no podamos dar vuelta a la página de nuestra historia", en La nueva gestión municipal en México.
Análisis de experiencias innovadoras en gobiernos locales, croa, 1994: 5.
5 Aziz Nassif, Alberto "Municipio y transición política: una pareja en formación" en Merino, Mauricio, op. cit., 1994: 209-210.
113
Investigación sociológica
de la nación: se trata de una presencia constante tanto, que
quizá por eso pasa inadvertida en cada nueva oportunidad de
emplearla como el verdadero eje de la consolidación política
nacional. Se habla de las etnias, en sus propiedades, en sus
diferencia.s, pero no se piensa del mismo modo en el territo-
rio que habitan y en las formas eficientes que podrían ampa-
rar su organización. Como los antiguos monarcas de España,
seguimos pensando en la conquista y en la confrontación de
las almas."6
Estamos convencidos que para consolidar hoy al Estado
nacional, no se requiere concentrar, sino jerarquizar y distri-
buir la autoridad a todo lo largo del territorio.
En este ensayo pretendemos exponer algunas de las ex-
periencias teórico-prácticas de diversos centros e institucio-
nes de investigación que se han abocado al estudio de la
gobernabilidad en la vida municipal, con el propósito de
confrontar las metodologías, experiencias y conclusiones de
lo que ha sido la gestión municipal desde una perspectiva
comparada.
Metodologías aplicadas para el estudiode las gestiones municipales y los nivelesde análisis
"...jamás puede ser otra cosa que la autoreflexión sobre los
medios que ha resuelto confirmados en la práctica, y la
conciencia explícita de éstos no es prerrequisito de una labor
fructífera más que el conocimiento de la anatomía lo es de
una marcha correcta. Quien quisiera controlar de continuo
(...) su manera de caminar mediante conocimientos anatómi-
cos, correría el riesgo de tropezar. Y algo semejante ocurriría,
por cierto, al especialista que intentase determinar extrínse-
camente las metas de la labor sobre la base de consideraciones
metodológicas (...) Sólo indicando y resolviendo problemas
concretos se fundaron las ciencias, y sólo así desarrollan su
método: las puras consideraciones de teoría del conocimiento
o de metodología, por lo contrario, jamás contribuyeron
decisivamente a ello".7
Sergio Alejandro Méndez Cárdenas
Existe una abundante bibliografía sobre municipios me-
xicanos, que responden a preguntas tales como: ¿Cuántos
son?, ¿en qué estados se localizan?, ¿Qué condiciones de
vida prevalecen?, ¿Qué características tiene la sociedad lo-
cal?. ¿Cuáles han sido los resultados electorales en los
últimos años?, ¿Qué implicaciones tuvo la reforma munici-
pal de los ochenta?, ¿Cuál es la normatividad y la legalidad
que rige la vida municipal?
No obstante, es poco lo que se sabe desde una perspectiva
sociológica y de la ciencia política respecto a: ¿Cómo se
gobierna una ciudad o un municipio, de cara a las demandas
de la ciudadanía que en él habita?, ¿Cómo se procesan las
demandas?, ¿Cómo se puede mejorar el desempeño del
gobierno local?8
Desde un esquema de la administración pública, las pre-
guntas centrales son ¿Cómo en ciertos municipios se han
generado procesos de cambio en las formas de relación?
¿Cómo pese a las carencias y debilidad estructural del mm
nicipio en México, se pueden crear las condiciones que
permitan un desempeño relativamente exitoso del gobierno
en tomo, generando mayor bienestar, participación consen
sos y credibilidad? es decir, ¿cómo se genera una nueva
dinámica de gestión municipal?'
En una preocupación dirigida más a las distintas formas
que adopta la participación ciudadana en el ámbito del
gobierno local, las preguntas son ¿Cuántas combinaciones
se pueden hacer entre estos dos ingredientes? y ¿podría
hablarse de democracia cotidiana, en un ambiente político
que empuja a la participación ciudadana, por razones ajenas
a las prácticas democráticas?10
Estas son algunas de las interrogantes que diversas inves-
tigaciones se han hecho de manera general, para guiar sus
estudios particulares o de caso en materia municipal y refe-
rente a la gestión de los gobiernos.
Podrían enumerase otros ejemplos de investigaciones que
a la fecha están inmersas en esta preocupación y que segu-
ramente aportarían una visión más amplia del problema."
o Merino, Mauricio "Gobierno local y vida pluriétnica en México" en Federalismo y desarrollo, núm 49, año 9, mayo-junio, 1995: 187 Wcher, Max, Ensayos de metodología sociológica. Editorial Amorrorm, Buenos Aires, 1968: 104. El texto está ci.ado en Merino, Macr:cio 1994.16
op. cit, que es a su vez una cita de Aguilar, Luis Weberr la idea de la riencia social, vol I. unAM/M iguel Angel Ponúa, Mexico, 1988'..223.s Estas y otras preguntas fueron planteadas por diversos investigadores y estudiosos de la vida municipal en el Seminario "Las tareas de gobernar.
gobiernos locales y demandas ciudadanas en México" coordinado por Alicia Ziceardi, en el proyecto "El buen goiierno local desde una perspectiva
comparada" aS-uNAM y la Fundación Ford, octubre-diciembre, 1993 y febrero-mayo. 1994.9 Cfr. Cabrero, Enrique, op. cit., 1994: 2,
lo Cfr. con Merino, Mauricio En busca de la democracia municipal . La participación ciudadana en el gobierno local n.ez,cano. Colmex, i 994, 300 p.: i Es importante resaltar estudios desde la perspectiva histórica como es el caso de Mónica Blanco que revisa la historia reciente sobre las formas que
adoptó la acción política en Guanajuato en el periodo maderisla de la Revolución mexicana, privilegiando la dimensión de los procesos electorale,
y la acción política directa. Nos demuestra como la fuerza del poder central subordinó la autonomía municipal mediante lasjefaturas politicas producto
de las leyes de Reforma alcanzando su máximo poder en el porfiriato, cuando pudo disponer de las fuerzas rurales v militares de la región y como
la lucha política del estado, específicamente en los municipios de Guanajuato, Miguel Allende y Valle de Santiago, estuvo restringida a la lucha de
las facciones politicas del estado. (Blanco, Mónica Revolución y contienda política en Guanajuato 1908-1913 11 Colegio ele México/Facultad deEconomía, ONAM, 1995, 226 p.)
114
La gestión municipal desde una perspectiva comparada
Por ahora, nos abocaremos a examinar tres propuestas que
desde distintas metodologías y niveles de análisis encuen-tran problemas y respuestas similares en el reto de la gestiónmunicipal y luego exponer un esquema que permita abordarla gestión de los gobiernos locales.
La investigación que propone Enrique Cabrero del CIDE
es bajo una metodología de aproximaciones sucesivas a los
procesos de cambio o "proceso innovador" de la gestión
municipal. Los criterios de selección fueron limitarse a seis
casos, en diferentes regiones, en municipios de diferente
tipo, gobernados por diferentes partidos y un solo período
municipal.
Los casos se asociaron en tres grupos con el fin de
homogeneizar la aproximación metodológica. Se siguió es-
trictamente un análisis por niveles de profundidad del pro-
ceso innovador y por sectores de actividad de la gestión y
como lo señala el propio autor, se ganó en la comprensión
de los procesos innovadores en la gestión municipal y se
perdió en la interpretación histórica y política de cada caso
en particular.
El primer grupo de experiencias lo conforman el caso de
Xico en Veracruz y León en Guanajuato, que "basaron su
estrategia en una nueva estructura de relación y gobierno con
la sociedad" encontrando el proceso innovador en el primer
caso con "la recuperación de las tradiciones de participación
que históricamente se habían respetado en la zona" (la
faena) y el segundo con un "esquema altamente innovador
y sugestivo" (formas empresariales de administración De-
sarrollo Organizacional y Planeación Estratégica), En am-
bos se da un proceso de cambio en la estructura de relación.
El segundo grupo el de Atoyac, Guerrero y Charcas, SLP,
los dos basados en estrategias de liderazgo (presidentas
municipales) como promotoras de la participación, antepo-
niendo la responsabilidad de gobernar a los intereses de
partido.
En el tercer grupo, la dinámica innovadora se dio en las
relaciones intergubernamentales, generando procesos inno-
vadores en la gestión local: los municipios de Santiago
Maravatío, Guanajuato donde se da un respeto mutuo entre
los gobiernos del estado y municipio a pesar de ser de
partidos diferentes y el otro en la región de la Meseta
P'urhépecha (municipios de Paracho, Charapan y los Reyes)
en donde se establecieron vínculos funcionales entre los tres
niveles de gobierno independientemente de la filiación par-
tidaria del presidente municipal, a partir de un trabajo inten-
so en las comunidades indígenas. '2
La segunda investigación, de el Colegio de México, coor-
dinada por Mauricio Merino, estableció el criterio metodo-
lógico del testimonio directo de los participantes desde la
sociedad local en el gobierno (mediante entrevistas a los
protagonistas y foros de discusión abierta). A diferencia de
la investigación de Cabrero, éste no intentó sujetar a una sola
forma de apreciar los hechos, ni seleccionaron las evidencias
sobre la base de una definición, sino que se procedió a la
inversa: "se intento que los testimonios guiaran realmente
las reflexiones finales", sin que esto fuera una renuncia a los
valores del investigador. "La constante (teórica) es la parti-
cipación ciudadana en las decisiones del gobierno local
mexicano".
En todas las experiencias, se encontraron organizacio-
nes sociales entrelazadas al gobierno municipal, mediante
una tradición, una necesidad o una expectativa. Se trata
de diez ensayos sobre 24 municipios en cinco regiones del
país.13 La conclusión teórica de esta investigación, de
manera muy general, puede anotar "que la separación
entre representación y participación carecen de funda-
mento empírico en los municipios de México". Lo ante-
rior es así, ya que se comprobó que "la ausencia de
prácticas democráticas no sólo atañe a los procesos elec-
torales sino que atraviesa, fundamentalmente, por la cul-
Otros estudios comparativos también han abordado los problemas del poder local, pero ahora desde una perspectiva regional como es el caso de Nelson
Minello que analiza las transformaciones de la vida rural y las nuevas configuraciones del poder local en el Golfo de México, intentan abordar la
problemática del poder local desde un mismo enfoque proponiendo diversas interrogantes que plantean problemas tales como identidad local o regional,desarrollo regional o segregación espacial de cinco regiones que contiene diversos municipios Misatlán-Martínez de la Torre, Alamo-Tuxpan en el
estado de Veracruz y Altamira, El Mante y Comarca Santa Engracia en Tamaulipas, tratando de conectar las diferentes variables de la información
estadística como son la demográfica y económica con la descripción del paisaje fisico-geográfico e histórico-político, proponiéndonos un respuesta delos procesos de urbanización del campo en la región, modernidad y pobreza y el cambio en los centros de poder local. (Minello, N. el al. Poder local
en El Golfo de México, Colmex, Centro de Estudios Sociológicos, 1995, 224 p.)
También existen estudios latinoamericanos como el de Susana Carballal y Alfredo Faleto de la Universidad de Montevideo, bato la visión del estudio
comparativo nos presentan la noción cultural en la esfera de la vida cotidiana, pero ahora en la preocupación de cómo se reproduce el medio ambiente
en lo cotidiano, barrial y urbano. (Carballal, Susana y Faleto, Alfredo Acciones colectivas ambientales en Montevideo: obstáculos y polencialidader,
xx Congreso Latinoamericano de Sociología, México, octubre 1995, 25 p.)12 Cfr. Cabrero, Enrique, op. cit., 1995u Fueron 24 municipios en total Baja California: Ensenada, Mexicali, Tecate; de Chihuahua: la capital y Ciudad Juárez; de Jalisco: Ciudad Guzmán,
Cuiquío, Gómez Farías, Magdalena y Zapotiltic; de Michoacán: Churitzio, Jiménez y Zacapu: de Nuevo León; en Monterrey: San Pedro Garza García,
de Oaxaca: San Antonio Castillo Velasco, San Juan Bautista Tuxtepec, San Pablo Huxtepec, San Pablo Villa de Mitin, San Pablo Yaganiza; de Yuentán:
Mérida y Progreso, y de Sonora: Hermosillo.
115
Investigación sociológica
tura política de los pueblos , es decir, que las dificultades que
tienen lugar en el ámbito estrictamente representativo en-
vuelven y complican las formas de participación cotidiana
en los municipios ".14
La tercera investigación , del uS-UNAM coordinado por
Alicia Ziccardi yen la cual participamos , plantea un proble-
ma teórico - metodológico central : ¿Qué es un buen gobierno
municipal ? y ¿Cómo podemos definirlo?, para ello fue ne-
cesario aclarar las dimensiones conceptuales que encierra la
gobemabilidad.
Por lo tanto, se recurrió a los conceptos de governance
v gohernabilidad desarrollados en los estudios de la ad-
ministración pública y las ciencias políticas para analizar
la acción gubernamental de S municipios y una delega-
ción. Se logró definir una sola línea metodológica que
estableció la relación entre el modelo de governance fun-
damentado en la eficiencia y la tipología del poder pro-
puesta por Weber que destaca la centralidad del concepto
de legititnidad Es decir, dos conceptos en un mismo
proceso, el de la gobernahilidad.
En este sentido , iniciamos nuestro trabajo seleccionando
9 casos de estudiosS para introducimos en el interior de la
vida local, pasando revista a las profundas transformaciones
de la economía y la política del país en la última década
(1983-1994) y buscando destacar hechos y procesos direc-
tamente vinculados con la vida municipal que cubrieran
algún elemento del proceso de la gobemabilidad.
Los hechos relevantes , fueron la gestión ambiental, par-
ticipación femenina , transparencia en el manejo de la cuenta
pública, espacios receptores de la modernidad , territorios
fronterizos y experiencias de gobiernos que permiten el
acceso al gobierno estatal.
Otros cnlerios que se utilizaron para la selección de los
municipios fueron : considerar a los diferentes partidos
políticos en la gestión de los gobiernos que abarcaran
gestiones desde 1983, cuando se reformó el artículo 115
constitucional , hasta 1994 (diez años después ), en una
distribución de norte a sur del territorio nacional, inclu-
yendo pequeños y grandes territorios , con densidades de
población alta , media y baja , comprendiendo economías
dinámicas y tradicionales con actividades predominantes
en el sector primario, secundario y/o terciario (ver etapa
p cuadros 1, 2 y 3).
Sergio Alejandro Méndez Cárdenas
Los conceptos fundamentales en la gestiónmunicipal
En un contexto mundial donde el acento de la gohernabilidad
pasó a ser el de "el bienestar de la economía" sobre "el
bienestar de los ciudadanos", se orearon inéditos problemas
de gobemabilidad. Esta situación generó un gran distancia-
miento entre el gobierno (sus instituciones) y la ciudadanía,
lo cual se adjudicó a un modelo de Estado benefactor que
perdió su eficiencia debido a: 1) la sobrecarga de funciones,
2) la burocratización de las instituciones y 3) las limitaciones
del corporativismo.
La respuesta inició en las grandes ciudades estadouniden-
ses y europeas con la privatización de los servicios públicos
y un mayor peso a la organización vecinal. Se paso así, a un
modelo de Estado facilitador.
En la actualidad, este proyecto ha sido asumido y definido
por las Naciones Unidas y ahora como una estrategia faci-
litadora en el Plan de Acción Mundial hacia Habitat lI ,16
que establece que "todos los hombres y mujeres colaboraran
a todo nivel con el gobierno, con el sector privado, con otras
organizaciones no gubernamentales y con los demás miem-
bros de sus comunidades para de':erminar el futuro colectivo
que desean, para decidir sobre prioridades de acción, para
identificar y asignar los recursos de manera justa, para
establecer sociedades dedicadas a metas comunes, y para
asegurar que las metas sean congruentes con los principios
básicos".1 7
Lo anterior también es asumido por los organismos finan-
cieros internacionales en los lineamientos y condiciones
para el otorgamiento de préstamos e inversiones en los
países subdesarrollados. Un ejemplo claro es el documento
del Banco Mundial (1993) en donde se hace referencia a la
noción de governance como una dimensión de la gestión del
desarrollo. Se relaciona concretamente a la capacidad del
sector público de dirigir de acuerdo a reglas e instituciones,
creando una estructura honesta, eficiente, predectible, trans-
parente y responsable, en una palabra accountability. La
experiencia del Banco es que Los programas y proyectos
pueden estar bien sustentados pero fallan en los resultados
y la principal razón es la debilidad de las instituciones, la
falta de una legalidad adecuada (Estado de derecho), las
intervenciones de gobierno peligrosamente ''discreciona-
les", la incertidumbre, la variabilidad en la estructura de las
14 CJi Merino, Mauricio, op. co, 1994e Los casos fueron el Municipio de Durango, Durango; Ciudad Juárez, Chihuahua; León. Guanajuato; Mazatlán, Sinaloa; Delegación Miguel I lidalgo,
D.I'. Pátzcuaro, Michoacán; Saltillo y Torreón, Coahuila y Toluca, Estado de México.Por celebrarse en Estambul, Turquia en junio de 1996.
1 Naciones Unidas, Comité Preparatorio para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (tis.as TAT u), segunda sesión. Nairobi,
Kenia, 25 de abril al 5 de mayo de 1995, Punto 3 del Programa Provisional.
11 ó
La gestión municipal desde una perspectiva comparada
políticas públicas y un proceso decisorio cerrado que incre-menta los riesgos de corrupción y despilfarro.
Este es el esquema que los gobiernos e instituciones
financieras internacionales están implementando . Sin em-bargo, las realidades de los países subdesarrollados y
particularmente la de México enfrentan serios rezagos
como es la imposibilidad de eliminar completamente el
pasado autoritario y un contexto creado por la crisis eco-
nómica y social que acentúa las situaciones de desigual-
dad social, lo cual hace que estos gobiernos adopten
modelos de gestión que enfatizan más la delegación de las
funciones del Estado que la participación y representación
de la sociedad.
Por lo tanto, la gobernabilidad recae más en las acciones
políticas de la legitimización que en la eficiencia de éstas.
Mario Dos Santos sostiene que: "en las actuales transiciones
a la democracia en América Latina, el concepto de goberna-
bilidad tiende a asimilarse a la continuidad o preservación
del régimen político por consolidar, es decir, no se hace
justicia al concepto originario de gobernabilidad (asociado
al funcionamiento fluido de la economía) ni exactamente al
uso posterior que alude a sobrecargar de demandas sociales
y a la incapacidad del sistema político de darles satisfacción,
lo cual lleva una inestabilidad del conjunto de dicho siste-
ma".18
De aquí que el concepto de gobernabilidad sea entendido
de manera más compleja que el de governance, pues no sólo
se refiere al ejercicio del gobierno, sino además a todas las
condiciones necesarias para que esta función pueda desem-
pefiarse con eficiencia, legitimidad y respaldo social.
La gobernabilidad se refiere, al menos en el ámbitode América Latina, a la capacidad de los gobiernos de
obtener legitimidad social y política en un contexto que
exige administraciones con sistemas modernos que ope-
ren eficientemente y sin recursos económicos suficien-
tes (en el marco de una crisis económica y social).
Entendido así el concepto de gobernabilidad, la interro-
gante que nos surge es ¿Cómo guiar un cambio político,
en busca de la democracia y la estabilidad económica,
sin perder las bases de la gobernabilidad?
En el marco de la Reforma del Estado, la respuesta puede
tomar diversos caminos. El que exploramos aquí, resalta el
impulso de esta reforma desde el ámbito local, por dos
razones: 1) la dinámica de la globalización conlleva la nece-
sidad de Estados descentralizados, más pequeños y moder-
nos y, 2) desde este ámbito se tomaría en cuenta la diversidad
y heterogeneidad de la realidad nacional que permitiera
fortalecer la democracia con formas distintas de repre-
sentación y gobierno que en nada afectarían la unidad de lanación.
Sin embargo, no es suficiente con reconocer esto para
resolver el problema. Sin pretender dar una respuesta defi-
nitiva y completa, retomamos el esquema propuesto por
Alicia Ziccardi para evaluar hasta dónde los gobiernos mu-
nicipales se aproximan a lo que se podría considerar un
"buen gobierno".
El esquema considera como buen gobierno aquel que
cumple con las funciones de administración de los servicios,
hacienda pública y la gestión del territorio, de manera efi-
ciente, honesta, transparente, cumpliendo con las tareas de
informar a la población y proponiendo leyes y normas ade-
cuadas a la realidad local y que podemos englobar en el
concepto de governance.
Además, cumple con los requerimientos de representar a
los ciudadanos ante otras instancias de gobierno , alienta la
participación ciudadana y realiza un ejercicio de gobierno
democrático (ver esquema 1).
Para completar este esquema es necesario distinguir las
funciones generales y específicas de los gobiernos munici-
pales. Las funciones generales se establecen en el Art. 115
Constitucional y se pueden agrupar en tres puntos: 1) Provi-
sión de los servicios públicos con eficiencia, equidad y
calidad, 2) Administrar la hacienda pública con honestidad,
transparencia y responsabilidad y, 3) realizar una gestión del
territorio planificada, participativa y democrática.
En cuanto a las funciones específicas en el primer
rubro tenemos ; a) agua potable y alcantarillado, alum-
brado público, limpia, abasto, panteones, rastros, ca-
lles, parques, jardines, seguridad pública y las que
determinen las legislaciones locales; b) Administrar los
ingresos por: rendimiento de bienes, contribuciones,
participaciones federales y prestación de servicios; los
egresos por: obra pública y gasto de administración; c)
Zonificar el territorio, elaborar los planes de desarrollo
urbano, establecer las reservas territoriales, control del
uso del suelo, regularizar la tenencia de la tierra, otor-
gamiento de licencias y permisos de construcción, pro-
teger y/o establecer las reservas ecológicas y la
coordinación con los municipios contiguos para la pla-
nificación regional (ver esquema 2).
Así, tenemos un modelo en donde la correlación entre
legitimidad y eficiencia, se presenta positiva y lineal, es
decir, conforme se incrementa la eficiencia de manera inde-
pendiente, el aumento de la legitimidad depende de ésta y en
la misma proporción (ver esquema 3).
ti 1:1 texto es citado en Ziccardi, Alicia, Seminario buenos gobiernos ygobernalidad en ciudades mexicana , 28-29 de septiembre, 1994: 8
117
investigación sociológica Sergio Alejandro Mérulti Cárdenas
EficienciaEsquema 3 opuesto, el Distrito Federal alcanzaba una densidad de 361
hab/km2. Para 1990, existían aún cinco entidades con muy
baja densidad, mientras que el D.F. tenía 5,494 hab/km2, 15
veces más que la que tenía a principios de siglo y 12 veces
más que la entidad que le sigue en concentración demográfi-
ca, el Estado de México. En otras palabras, en 1990 el 32%
del total de la población nacional estaba asentada en la
Región Centro de la república mexicana.
En 1900, aproximadamente 7 de cada 10 mexicanos resi-
dían en localidades de menos de 2500 habitantes, denomi-
nadas rurales; mientras que en 1990, dicha proporción era.
de menos de 3 por cada 10. Este crecimiento de la población
urbana se hizo notorio a partir de la década de los años
cuarenta, cuando se adoptó una estrategia económica que
privilegió el crecimiento de los sectores industrial, comer-
cial y de servicios, provocando el inicio de un intenso flujo
migratorio entre el campo y las principales ciudades del país.
A partir de 1960, la población urbana superó a la rural.
La dinámica de las ciudades medias de principios de siglo
a la actualidad ha cambiado de manera importante. En 1900
sólo existían 2 ciudades medias: La ciudad de México que
tenía 345 mil habitantes y Guadalajara que apenas rebasaba
las 100 mil personas. En los años treinta se incorporan a la
categoría de ciudades medias, las de Monterrey y Puebla, en
los cuarenta se suma Mérida y León. Para 1950 la Ciudad de
México se convierte en una gran metrópoli de 3.1 millones
Legitimidad
Sin embargo, esta relación en algunos casos se presenta
contradictoria, producto de las limitaciones estructurales
(comentadas más arriba), principalmente por los bajos nive-
les en la calidad de vida y la incapacidad financiera para
hacerles frente y por la cultura corporativa del sistema polí-
tico mexicano.
Sin embargo, es posible combinar ambos procesos, no en
un esquema simple y lineal, sino en uno donde la correlación
obedece a diferentes variables, fundamentalmente: hetero-
geneidad municipal, debilidad municipal, preeminencia del
ejecutivo local y restricciones legales para el ámbito local.
Los problemas estructurales que enfrentael gobierno municipal (los retosy obstáculos)
Para concluir el modelo comparativo de los gobiernos muni-
cipales y responder a preguntas tales como: ¿Cuáles son las
limitaciones financieras y legales? ¿Qué nuevos problemas
debe enfrentar en el proceso de descentralización con otras
instancias de gobierno? ¿Qué nuevos vínculos entabla con
organizaciones sociales y políticas? y ¿Cómo enfrentar las
nuevas exigencias de la modernidad?, partimos de 4 variables
fundamentales que deben ser asumidas en un esquema mul-
tivariado que permita encontrar el punto de equilibrio entre
legitimidad y eficiencia.
Heterogeneidad t
La división política municipal en los últimos 15 años ha
cambiado cuantitativamente pasando de 2,377 municipios en
1980 a 2,412 para 1995. La distribución territorial de la
población históricamente se ha caracterizado por encontrarsemuy desigual a lo largo y ancho de los 1,967,183 km2 se
conforma el país. Al inicio del siglo, 19 entidades federativas
estaban prácticamente despobladas ( 10 hab/km2); en el lado
de habitantes y aparecen corno nuevas ciudades medias:
Torreón, San Luis Potosí, Ciudad Juárez y Veracruz. Entre
1950 y 1970 Guadalajara y Monterrey se convierten en
metrópolis y en 1970 la lista ole ciudades medias suman 29.
Entre 1970 y 1990, 12 de las ciudades intermedias existentes
se convierten en metrópolis o grandes ciudades.
En 1995 el 46% de los municipios cuentan con menos de
200 km'-, mientras el 18% exceden los 100 kmr. En 1990 los
índices de marginación destacaron que sólo el 5.59'° del total
de municipios presenta un índice muy bajo de marginación
mientras que el 33.8 y 14.2°/i presentan índices alto y muy
alto de marginación respectivamente. Sin embargo, 35.5
millones de habitantes residían en los municipios con muy
bajo ybajo nivel de marginación, mientras que 10.3 millones
y 3.4 millones lo hacían en municipios de alto y muy alto
índice de marginación.
Los contrastes no terminan: tenemos estados con 5 muni-
cipios como Baja Californio. y otros con más de 200 como
es el caso de Oaxaca con :570 municipios (ver cuadro 4)
municipios rurales e indígenas o urbanos (metropolitanos,
ciudades medias y pequeñas).
is Fuentes_ (unt—v un (Sistema de información Municipal, 1995 ), INEGI (Censos de Población y Vivienda 1980 y 1990), Conapo (indicadores Económicas
e indices de Marginación Municipal, 1990)
118
La gestión municipal desde una perspectiva comparada
Debilidad municipal
Las funciones de administración están limitadas . Su capacidad
de desempeño se mide por las participaciones federales las
cuales se distribuyen de acuerdo a la Ley de Coordinación
Fiscal. La relación vigente es de 80% de los recursos para la
federación, 17% para los estados y sólo el 3% para los munici-
pios. Actualmente se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo
el Sistema de Coordinación Fiscal que pretende "apoyar las
iniciativas de estados y municipios para estabilizar sus finanzas
y consolidar sus fuentes propias de ingreso", en donde se a
hablado de la fórmula 50% federación, 30% estado y 20%
municipios. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado.
Algunos estados (y de éstos unos pocos municipios) son
favorecidos en la distribución de recursos federales (ver
cuadros 5, 6 y 7).20
Se agrega la duración del período constitucional de los
ayuntamientos, que hasta la fecha está establecido en tres años,insuficiente para cumplir con lo planeado y dar seguimiento alas acciones, además de la poca preparación de los funcionarios
municipales para enfrentar las tareas del gobierno.
programación de las acciones de los diferentes órdenes de
gobierno territorialmente implicados... En el Distrito Fede-
ral, el ejercicio del gobierno continúa correspondiendo al
presidente de la república, quien delega sus atribuciones en
el regente de la capital, cuyo cargo es el jefe del departamen-
to del Distrito Federal (...) Fuera del ámbito político-admi-
nistrativo del Distrito Federal (...) la zona conurbada (...) el
papel del regente continúa siendo desempeñado de forma su¡
generis por el gobernador del estado (...) las diferencias funda-
mentales entre uno y otro caso más que de carácter funcional,
son de índole política y derivadas del carácter representativo
de los órganos de gobierno estatales: gobernador, legislatura
del estado, presidentes municipales (alcalde) y miembros del
ayuntamiento (regidores y síndicos) electos".
Esta falta de instituciones de la democracia participativa,
concluye Emilio Duhau, "ha conducido a otorgar un grado tal
de importancia a los mecanismos participativos y a la llamada
concertación " que han inducido al contractualismo urbano y
por tanto a la atomización de la toma de decisiones y el bloqueo
de la definición y aplicación de políticas generales.22
Preeminencia del ejecutivo local
La estructura administrativa del municipio reproduce el esque-
ma centralista, en donde el presidente municipal es la máxima
autoridad, lo cual es importante si advertimos que la mayoría de
los municipios los controla el PRI: para 1994 sólo 238, es decir,
el 9.95% de los municipios estaban en manos de la oposición,
PAN (103), PRD (85) y otros (50). Los regidores de mayoría
relativa en los Congresos Locales representaban sólo 1,268 el
10.99%, PAN (642), PRO (337) y otros (289). Regidores de
representación proporcional 3,362 en total, el PAN tenía 881
(33.38%) mientras el PRO 921 (34.90%). El número de síndicos
en la oposición fue de 234 de un total de 2233, para el PAN 92
(39.32%) y PRD 79 (33.76%).
La población gobernada por el PAN en este mismo año fue
de 8,867,364 personas y el PRO 1,747,301 frente a
59,522,861 del PRI.21
Por otro lado, la capital del país aún no cuenta con autori-
dades electas que permitan ejercer el derecho político de los
capitalinos a participar en la elección de sus gobernantes.
Emilio Duhau nos ilustra sobre las limitaciones de la gestión
del gobierno de la ciudad de México. "El área metropolitana
de la ciudad de México (...) no existe como entidad político-
administrativa, sino en todo caso en cuanto referente para la
Restricciones legales para el ámbito local
Muchas de las disposiciones federales y estatales nulifican la
autonomía del municipio como es el caso del cobro de servicios
y catastro, que se lo adjudica el gobierno del estado, ante la
incapacidad en infraestructura material y humana de los ayunta-
mientos.
Blanco Acedo apunta en este sentido que el municipio
"no tiene delimitada una competencia privativa en virtud de
que tanto las leyes federales, como las locales superponen a
las materias que de origen corresponden al municipio. Esta-
mos en presencia de una gran confusión que se propicia y se
deriva de la Constitución General lo que a su vez se refleja
en las Constituciones locales y se traduce en la ausencia de
una determinación categórica sobre la competencia exclusi-
va de la Federación, Entidades Federativas y menos aún, de
los Municipios. Pese a las últimas reformas al artículo 115
constitucional, en que se establecen algunos servicios como
propiamente municipales, el problema de la distribución de
competencia subsiste".23
Actualmente, se propuso por el ejecutivo federal la refor-
ma al Artículo 105 Constitucional que facultaría a la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación decidir sobre la
20 Los criterios que establece el Art 73 en su fracción xxixs g ) faculta a "las legislaturas locales para fijar el porcentaje correspondiente a los municipios,
en sus ingresos por concepto sobre energia eléctrica..."v Fuente: CEDHMUN (sNIM).
22 Duhau, Emilio "Gobierno y gestión de la Ciudad de México. Los dilemas de la transición " fotocopias 447-483.
21 Acedo, Blanco el al. El municipio en el marco de la reforma del Estado . Una evaluación desde e l punto de vista jurídico . Centro de Estudios para un
Proyecto Nacional s e, noviembre, 1992: 10.
119
Investigación sociológica
constitucionalidad de las leyes y resuelva controversias en-
tre los distintos niveles de gobierno.
Otro punto muy controvertido es el que se refiere a la
suspensión de los municipios por el Congreso Local. En el
Art. 115 se señala que: "las legislaturas locales, por acuerdo
de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspen-
der ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y
suspender y revocar el mandato a alguno de sus miembros,
por alguna de las causas graves que la ley local prevenga,
siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad
suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a
su juicio convenga". Si recordamos que la mayoría de los
congresos locales es el partido oficial el que se encuentra en
mayoría la situación es bastante delicada.
Conclusiones
1. Ninguna de las tres investigaciones son representativas de
la realidad nacional, sólo son una muestra de algunas regiones
que permiten tener una idea de la heterogeneidad y diversidad
municipal mexicana.
2. Los gobiernos locales desempeñan dos tipos de funcio-
nes, relacionadas con:
a) la administración y gestión del territorio local y,
b) el gobierno político.
De esta forma pensar en las condiciones que deben existir
para mejorar el desempeño de los gobiernos locales, nos
obliga instalarnos en una doble dimensión: una administra-
ción eficiente que actúa con honestidad, transparencia y
equidad y un gobierno político que actúa democráticamente,
estimula la participación ciudadana y busca legitimidad y
consenso social.
3. La participación social es un elemento dinamitado de
la gestión social, éstas pueden combinar en el ámbito local
las formas tradicionales y las más modernas de la adminis-
tración pública.
En el ámbito local se expresan dos formas de participación:
1)las estructuras de participación institucionalizadas.
2) las estructuras autónomas de participación ciudadana.
4. Las relaciones intergubernamentales que se establecen
pueden. ser un obstáculo para la administración local o una
red de relaciones para gestionar más recursos. Esto depende
en algunos casos de la filiación política de los gobiernos
municipales; sin embargo, la presencia de innovaciones ad-
ministrativas más incluyentes de la sociedad local puede
romper esta cultura política.
5. Existen regiones en donde la figura personal prevalece
sobre la pertenencia partidaria, lo cual se ha traducido en una
gran capacidad para gobernar, capacidad para ejercer la
Sergio Alejandro Méndez Cárdenas
planeación del territorio, una respuesta a las demandas, no
necesariamente una solución.
6. La mayoría de los ayuntamientos enfrentan dificulta-
des para obtener recursos, particularmente los de oposición,
producto de una subordinación financiera de los gobiernos
estatal y federal.
7. En muchos municipios, principalmente las capitales
del estado, la carrera política se antepone a compromisos y
programas adquiridos frente ala ciudadanía. Los presidentes
municipales no terminan su mandato.
8. La mayoría de las gestiones municipales se carac-
terizan por un Presidente fuerte y un Cabildo débil.
Cuadro 4
Número de municipios Por estado
Estados 198 1990 1995 l
Aguascalientes 9 9 11
Baja California 4 4 5
Baja California Sur 4 4 5
Campeche 8 8 9
Coahuila 38 38 38
colima 10 10 10
Chiapas 110 111 111
Chihuahua 67 67 67
Distrito Federal 16 16 16
Durango 38 39 39
Guanajuato 46 46 46
Guerrero 75 75 76
Hidalgo 84 84 84
Jalisco 124 124 124
México 121 121 122
Michoacán 113 i 113 113
Morelos 33 33 33
Nayarit 19 20 20
Nuevo León 51 51 51
Oaxaca 570 570 i 570
Puebla 217 217 217
Querétaro 18 18 18
Quintana Roo 7 7 8
San Luis Potosi 56 56 58
Sinaloa 17 18 18
Sonora 69 70 70
Tabasco 17 17 17
Tamaulipas 43 43 43
Tlaxcala 44 44 60
Veracruz 203 207 207
Yucatán 106 06 106 i
Zacatecas
Total
56
2377
56
2386
5e
2412
120
Tendencias de las agriculturas hegemónicas : el caso de la PAC
Introducción
Los agricultores europeos, a partir de los años sesenta , vivie-ron cambios importantes en sus formas productivas como
consecuencia del proceso que iniciaban un grupo de países
para constituir un bloque económico que les permitiera de-
pender cada vez menos de los vaivenes del mercado mundial
y lograr su autosuficiencia alimentaria.
Después de una etapa inicial en que los campesinos euro-
peos alcanzan grandes logros y transformaciones en su es-
tructura productiva así como en su estatus respecto a otros
grupos sociales, a partir de los años ochenta comienza un
nuevo período en el que los ingresos obtenidos no alcanzan
los costos de producción y en donde la situación económica
de algunos grupos se vuelve muy crítica. En este último
período, por consecuencia, se acentúa la heterogeneidad
social existente y la política agrícola europea pierde su papel
de integración comunitaria.
Sin embargo, el proceso de la integración europea impli-
có, entre otras medidas, el establecer una protección férrea
de sus productos agrícolas, al mismo tiempo estimular lacapitalización de las unidades productivas con precios mu-
cho mayores a los del mercado mundial así como el acelera-
miento a la investigación tecnológica, con lo cual en muy
breve tiempo logran superar los déficits internos de la agri-
cultura comunitaria, e incluso diez años más tarde, controlan
ya parte del mercado internacional.
Por otro lado, Estados Unidos que por tradición ha con-
trolado durante todo este siglo la producción mundial de
granos, a partir del incremento de la participación europea
en el mercado mundial durante las décadas de los setenta y
ochenta, en medio de una guerra comercial sin precedentes
y que se ha manifestado en el largo y complejo periodo de
negociaciones de la Ronda de Uruguay, los americanos han
tenido que ceder influencia política y económica en amplias
regiones del mundo.
Así en la actual jerarquía mundial -flexible, multiforme
y movible- determinada no sólo por la hegemonía de los
Arturo León López
Estados Unidos sino también por la participación de laUnión Europea y Japón , ubicamos las tendencias actuales delas agriculturas hegemónicas . En estas notas sólo menciona-remos algunos rasgos de la reciente Política Agrícola Común(PAC) de la Unión Europea.
Nuestra concepción de política agrícola
Concebimos a las políticas agrícolas como un conjunto de
acciones que si bien encuentran en el Estado a su principal
protagonista, en realidad resumen, en cada caso y siempre de
manera contradictoria, la disputa social por la generación y
la utilización del excedente que hace posible la reproducción
de la sociedad y define los rumbos de la reproducción.
Por tanto partimos de una noción amplia de políticaagrícola como una práctica social del poder que, por serlo,es también un proceso siempre relativizado por la historia,la estructura social (la lucha de clases), el avance material(el nivel de desarrollo), la forma de inserción en el mundo(mercado mundial, dependencia, dominación, etc.) y aún porla geopolítica y la geografía a secas.'
Así la política agrícola es "económica" sólo en tanto se
dirige a la esfera de la producción material-mercantil, pero
es esencialmente política, en la medida en que, vista como
un resultado, lo es siempre en un conflicto entre grupos,
clases y países que tienden a consolidar, recrear y disolver,
en su caso, equilibrios políticos.
Los rasgos principalesde la Política Agrícola Común
La Política Agrícola Común a partir de la unión inicial de 6
países europeos pretenden, desde 1962, la constitución del
mercado europeo y con ello el inicio y fortalecimiento de lo
que en las décadas siguientes, formaría la Unión Europea.
Varios son los objetivos que a través de la PAC se te
asignan a la agricultura: garantizar la seguridad regional de
aprovisionamientos, acrecentar la productividad y estabili-
zar los mercados. Para alcanzarlos era fundamental la prefe-
i León Anuro (1992), "Desarollo o administración de la miseria : organizaciones campesinas y la política al campo ", en revista Cuadernos Agrarios, núm. 5-6.
121
Investigación sociológica
rencia a la propia producción europea, restringiendo la im-
portación. Ello implicaba la fijación de precios de garantía
iguales para los países y que impulsaran el incremento de la
producción abasteciendo las zonas deficitarias. Esto sólo era
posible si había una tecnificación acelerada, tanto de unida-
des de producción como de regiones, a través de un efectivo
apoyo financiero entre los Estados.
Diferentes procesos se fueron definiendo progresivamen-
te los cuales conformaron las políticas de la PAC:
a) La libre circulación de productos con la supresión de
los derechos aduanales al interior de la comunidad con
medidas de protección hacia el exterior (tarifas aduanales
uniformes, homologación de reglamentaciones administra-
tivas y sanitarias, reglas comunes de gestión etc.)
b) El establecimiento de precios de garantía a los produc-
tos agrícolas por encima de los costos de producción con el
propósito de equiparar los ingresos de los agricultores con
otros grupos sociales. Para garantizar el mercado y evitar
que las empresas transformadoras de alimentos buscaran sus
insumos en mercados más baratos, se tuvo que establecer un
mecanismo de retribución por el monto adicional que el
precio de garantía les implicaba. Esta política, a largo plazo,
es la causa principal de la polarización entre grandes produc-
tores y pequeños y el crecimiento generalizado de las em-
presas agroindustriales
c) La preferencia al mercado comunitario que consistió
en cl fomento de la producción de los productos deficitarios,
al mismo tiempo del impulso del intercambio de los países
miembros con un sistema de barreras a las importaciones de
productos donde los precios fueran inferiores a los de la
comunidad y de restituciones sobre las exportaciones donde
los cursos mundiales fueran superiores a los precios euro-
peos. Con esto se protegía los mercados europeos contra las
importaciones y las fluctuaciones del mercado mundial,
generando la confianza necesaria para ejercer un frente co-
mún ante terceros.
d) Apoyo a la producción y solidaridad financiera entre
los estados miembros; para esto se instauró el Fondo Euro-
peo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). Reconoci-
das heterogeneidades y disparidades entre países, entre
regiones y entre productores, se planteó que sólo un apoyo
permanente y duradero en un largo período podría disminuir
o anular dichas diferencias. Lo cual implicaría un compro-
miso solidario entre los países estableciendo cuotas según la
capacidad de cada miembro de la comunidad, de tal manera
que un país podía contribuir al financiamiento de la PAC
mucho más allá del apoyo que sus agricultores recibirían, y
Arturo León López
así estos países resultaban financieramente solidarios con
los países más agrícolas.Cabe aclarar que como su nombre lo dice, el FEOGA tiene
dos tipos de financiamiento, el de Orientación creado para
disminuir las disparidades regionales con la construcción de
infraestructura, apoyo al empleo y mejoramiento a la agri-
cultura de subsistencia; en cambio el de Garantía se consti-
tuye sobre todo para la producción y exportación agrícola.
Si bien al principio se intenta darle igual importancia a
ambos, con el tiempo el que despunta y caracteriza al FEOGA
es el de Garantía, es decir la agricultura capitalizada.
Las dos caras de la misma moneda
Consolidación y auge productivo de la PAC
Desde su inicio los países europeos fundadores comenzaron a
trabajar en las líneas que definirían a la PAC y por la integración
progresiva de sus mercados. La gran voluntad política así como
la semejanza de condiciones y estrdcturas económicas dio lugar,
para que en la segunda mitad de la década de los años sesenta,
se iniciara la primera unión aduanera entre Francia, Holanda,
Alemania, Italia, Luxemburgo y Bélgica, dando lugar a la libre
circulación de productos y al establecimiento de una política de.
precios comunes de garantía.
Esto genera un impulso generalizado en las agriculturas de
cada país miembro y un contexto para la integración. Para los
años setenta , con una normatividad definida y con mecanismos
claros de fomento y preferencia a la producción comunitaria,
así como con la confianza de los productores generada por una
real elevación de su nivel de vida? permitió que las políticas
de la PAC se abocaran al impulso productivo a través de la
modificación de sus estructuras productivas.
Esto implicó un amplio trabajo de extensionismo para la
difusión y capacitación de tecnologías, una creciente parti-
cipación en los mercados así como el acceso a créditos con
bajas tasas de interés. De esta forma, en el transcurso de los
años se va generalizando el uso de una nueva tecnología que
va desde la utilización de variedades híbridas vegetales,
selección de razas de animales de alta potencialidad, progre-
so en los fertilizantes químicos, mejor protección de los
cultivos, además de la innovación constante de material y
herramientas agrícolas. Con ello la agricultura familiar cami-
pesina toma la forma, en estructura, objetivos, prioridades,
dinámica económica, de una agricultura netamente empre-
sarial , con la única característica que es administrada y
efectuada por la unidad familiar. Así, los planes anuales, las
inversiones, los balances costo/beneficio, la manera de lle-
z lin 1950 un agricultor alemán recibía 56% de la percepción de un trabajador urbano; un francés, 57%; un italiano, 38 %; y un holandés , 78%. Se calcula
que en 1979 los agricultores habían alcanzado la partida de ingresos con los trabajadores de otros sectores.
122
Tendencias de las agriculturas hegemónicas: el caso de la PAC
var las contabilidades y sobre todo la dirección de las polí-ticas agrícolas de la comunidad vienen a ser las guías de laproducción y su trabajo.
Los resultados fueron espectaculares debido a la inten-
sificación de los productos lográndose aumentos en laproductividad y en la producción , de manera que entre1973 y 1988 la producción comunitaria aumentó en 2%anual y de 1977 a 1984 la producción de cereales seincrementó al doble, logrando triplicar la exportación y
superando la productividad del trabajo agrícola en rela-ción a los demás sectores . Esto trae al mismo tiempo unamodificación sustantiva en las estructuras organizativaspara la producción , se pasa de la unidad de producción ala conformación de cooperativas , las que a su vez tomanla forma de agroindustrias , que a la larga serán las que
definen al conjunto de las relaciones sociales en el sector,dominando la cadena alimentaria y por supuesto absor-
viendo las ganancias del sector agrícola.
En el transcurso de veinte años de funcionamiento de la PAC
la Comunidad logra consolidar una capacidad tecnológica y
productiva que le permite niveles de producción suficientes
para satisfacer la demanda interna de alimentos ofreciendoprecios bajos a los consumidores . Así mismo , con los volúme-nes producidos logra impedir cualquier cambio brusco en los
mercados internos manteniendo precios favorables a los pro-ductores en la casi totalidad de productos , logrando inclusoigualar su nivel de vida con el de otros sectores . Estas carac-terísticas van construyendo a la Comunidad Europea como una
gran potencia a nivel mundial .' A este periodo se le consideracomo cúspide de la historia de la PAC ya que cubre práctica-
mente todos sus objetivos planteados.
Autosuficiencia agrícola de la Unión Europea de loa productos
más lm ortantea en %
Producto CEE 6 CEE 9 CEE i 0 CEE 12^
1968-69 1973-74 1973-74 1985-86 1985-86 1989-90
Cereales 94 97 91_ 121 114 120
LToq- 112 114 103 132 1 126 127
Legumbres I 100 97 93 101 107 106r
1 Mantequilla 113 116 93 133 105 -
ICuesos 102 106 107 107 106 -
Carnes.bovina 89 96 100 108 107 101
ovinaycca rima 56 74 67 76 80 82
-pollo 98 101 103 107 104 104
"Europa a 6, a 9, a 10 y 12 paises.Fuente. Eurostat.
Excesos y desequilibrios de una opciónproductivista de alta tecnología
El logro de los objetivos de la PAC implicó necesariamente
un costo de sostenimiento creciente, año con año, para el
FEOGA. Si para 1978 la Comunidad Europea aportaba a la
agricultura 11,696 millones de dólares para 1992 esta cifra
llegaba a 47,342 millones. Estas fuertes inversiones en el
sector agrícola han significado la sustitución del trabajo por
el capital, además de la transformación de la agricultura
familiar por la empresarial a gran escala que provoca la
disminución de la población agrícola activa y el éxodo rural.
El gran apoyo de la PAC al progreso tecnológico contri-
buyó a un estímulo a la producción tal que llevó a la acumu-
lación de excedentes particularmente de cereales, azúcar,
carnes rojas y mantequilla que la Comunidad no pudo colo-
car en un mercado internacional con tendencias al estanca-
miento y con precios inferiores a los precios europeos.
A partir de los años ochenta los niveles de producción se
mantuvieron muy por arriba de la producción demandada y
colocada en los mercados internacionales, la producción
excedentaria al ser almacenada mantiene en un incremento
constante el presupuesto necesario del FEOGA. La produc-
ción almacenada de cereales que para inicios de la década de
los ochenta era de tres millones en 1985 llegó a 18 millones
y 1994 a 30 millones de toneladas. Mientras que en 1984 los
apoyos a los precios y a las exportaciones representaban dos
tercios de los gastos comunitarios a la agricultura, para 1990
el costo de almacenamiento de alimentos ascendió a 13,650
millones de dólares (casi 50% del presupuesto anual). Estos
desbalances traen una tendencia a la disminución de los
apoyos a la producción incrementándose las restricciones a
productos protegidos, limitando la producción y la superfi-
cie cultivada.
Las restricciones y apoyos obligados evidentemente no
influyeron de manera equitativa e igualitaria a todos los
países ni a todos los productores. Ante la saturación de los
mercados y la necesidad de buscar mejores precios las uni-
dades de producción que tienen capacidad, optan por la
especialización, extendiendo sus unidades sobre las tierras
de agricultores que no pueden sostener esta modernización.
Productores que logran mantenerse pero no pueden competir
con las unidades superespecializadas, deciden diversificar
su producción y participar en otros mercados y con ello se
excluyen de los beneficios de la PAC.
Si el apoyo a través de los precios de garantía, depende
del volumen de producción obtenido, entonces la concentra-
ción de los apoyos será para las unidades más grandes e
3 Luego de más de dos decenios de déficit alimentarios , a principios de los setenta la Comunidad logró la autosuficiencia en productos como trigo, leche, huevos.azúcar, mantequilla y carne. Diez años después, en 1981-1982, ya exportaba 19 millones de toneladas de trigo, cifra que se elevó a 27 millones en 1992.
123
Investigación sociológica
intensivas, no es raro por tanto que el ochenta porciento
asegurado por el FEOGA sólo sea destinado al veinte porcien-
to de las unidades que ocupan la mayor parte de las tierras
agrícolas. El sistema actual no toma en cuenta los ingresos
de la gran mayoría de pequeñas y medianas unidades fami-
liares.
Esto va impulsando yacentuando procesos heterogéneos
que han tenido como resultado acentuar las disparidades
regionales, pero también entre los sectores de la agricultura
y entre los mismos productores. Así 6% de las unidades
productoras de cereales ocupan el 50% de la superficie
cerealera y realizan el 60% de la producción; 15% de las
explotaciones lecheras producen el 50% de leche de toda la
Comunidad y sólo el 10% de las ganaderas detentan el 50%
de los rebaños.
A estos problemas se agrega la serie de restricciones que
Estados Unidos impone a la Unión Europea en el que pre-
tende condicionar la participación de Europa en el mercado
internacional a la disminución de subsidios para la produc-
ción y exportaciones y a la entrada paulatina de productos
agrícolas estadounidenses al mercado comunitario dificul-
tándole a Europa la salida de sus producciones almacenadas.
Ante los problemas productivos, la acentuación de hete-
rogeneidades no resueltas, el deterioro de ingresos y del
ambiente, así como las restricciones impuestas por el mer-
cado internacional, ya no es posible asegurar más los obje-
tivos planteados a la política agrícola común y nuevas etapas
menos exitosas seguirán al importante auge, aunque efime-
ro, de la PAC en los años setenta.
Integración y agricultura europeaen el fin de siglo
El contexto geopolitico en que se han llevado a cabo esta serie
de procesos económicos y tecnológicos de la PAC lo consti-
tuye el proceso de adhesión de diferentes países con condi-
ciones dispares a la Comunidad Europea a lo largo de su
existencia, y sus respectivas consecuencias políticas.
Si inicialmente fueron seis países los que conformaron la
Comunidad Europea, en el transcurso de los años se fueron
adhiriendo otros. La cercanía entre los primeros seis, con
facilidad de comunicación, el tipo de desarrollo de estos
paises, sus condiciones tecnológicas, niveles de vida de la
población, así como patrones de consumo semejantes, faci-
litaron la consolidación inicial de la Comunidad, los acuer-
dos y prioridades y los primeros logros de la PAC.
Arturo León López
En 1973 la Comunidad por primera vez crece , integrán-
dose Irlanda , Gran Bretaña y Dinamarca , en vista que los
niveles de desarrollo de dos de estos países son muy cerca-
nos a los de los seis ya integrados , no causa grandes proble-
mas aparentemente . Sin embargo con el caso específico de
Irlanda comienzan a darse las primeras disparidades impor-
tantes en términos de las potencialidades económicas y las
necesidades de sus estructuras agrícolas.
En 1981 , a fines del período de auge e inicio de conflictos
para la PAC, Grecia es aceptada en la Comunidad ; unos años
más tarde en 1986, España y Portugal igualmente se adhie-
ren, distinguiéndose de esta forma un bloque sur con carac-
terísticas semejantes entre estos países."
Su pertenencia ala Comunidad se justifica principalmen-
te por razones políticas , a pesar del atraso económico a la
media europea. Se pretende consolidar los regimenes demo-
cráticos que vienen de instaurarse en dichos paises y con ello
lograr una estabilidad política en el Continente.
Nuevamente como al inicio de la construcción europea
son razones políticas las que se argumentan para integrar a
los países , sin embargo , en la realidad los beneficios econó-
micos son los que van a definir su integración. Para estos
países su entrada significó una protección ante el mercado
mundial , y estos a su vez signif .caron nuevos mercados para
los productos europeos . estos últimos países desde su entra-
da a la Comunidad Europea, fueron privilegiados de FEOGA-
Orientación al ser considerados países de agricultura
tradicional, particularmente afectados por un retraso debido
a la atomización de parcelas , a la falta de inversiones y a las
condiciones naturales desfavorables.
Como se ha señalado desde su creación la Unión Europea
puso mayor acento en las políticas de precios y ,Je organiza-
ción de los mercados agrícolas que sobre los equilibrios
regionales . Sin embargo con el tiempo se vio en la necesidad
de poner en práctica mecanismos de compensación de las
divergencias regionales creando fondos estructurales, distin-
tos al FEOGA-Orientación, para efectuar trasferencias finan-
cieras en beneficio relativo de regiones desfavorecidas. Si
bien en los últimos años dichos fondos tienen una tendencia
a aumentar , no son suficientes para cumplir sus objetivos ya
que los ritmos de inversión y crecimiento continúan siendo
más acelerados en otras regiones y sectores, y esto conlleva
a que las disparidades se sigan acrecentando.
Con una historia europea en la que se ha ido conformando
un centro político y económico , una región media con cierto
potencial productivo y económico y una periferia completa-
4 A partir de 1995 la Unión Europea integra a tres nuevos países considerados de alto nivel económico que comper san relativamente la preponderancia
de países pobres, ellos son Suecia , Noruega y Austria. Se espera al inicio del próximo siglo contar entre 20 y 25 paises miembros, entre ellos los paises
de Europa del Este.
/24
Tendencias de las agriculturas hegemónicas: el caso de la rae
mente diferenciable con una agricultura en declive y zonas
rurales en general deterioradas; ello conduce a que actualmente
las regiones se encuentran fuertemente polarizadas con muchas
dificultades y altos costos al intentar resolverlos.
De acuerdo a características socioeconómicas se puede
diferenciar, entre las regiones de la Comunidad, una primera
región en el centro de Europa que concentra los puntos
económicos con mayor tecnología y productividad, que aso-
cia actividades económicas terciarias, a una industria diná-
mica y a una agricultura integrada, estos se encuentran en
Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica, Luxem-
burgo e Italia, que comprenden prácticamente los países que
iniciaron el proceso.Un grupo de regiones que aún logran un Pm/habitante
superior a la media comunitaria representan una zona inter-
media de producción y de soporte al primer núcleo, locali-
zándose alrededor de éste. Regiones del centro sur de
Francia, el centro de Italia, el norte Inglaterra, el norte de
España y sur de los países escandinavos.
Fuera de los límites de estos ámbitos figuran las regiones
frágiles que reagrupan cerca de 100 millones de habitantes
con bajos ingresos; todavía fuertemente agrícolas con nive-
les de desempleo elevados y una inadaptación del aparato
productivo a los intercambios internacionales. Después de
estos años de "integración", esta periferia fragilizada en-
cuentra cada vez más dificil realmente integrarse.
Frente a esta perspectiva la política agrícola imperante
llegó a resultar insostenible por los altos costos de subsidios
a la producción y al sostenimiento de los excedentes agríco-
las; de tal manera que la Unión Europea se ve en la necesidad
de proponer una reforma a la PAC que resuelva fundamental-
mente la dificultad de regular los niveles de producción con
los precios de garantía, por un lado, y por otro la concentra-
ción del apoyo a la agricultura a sólo un pequeño número de
productores.
Dicha reforma se introduce en los medios agrícolas a
partir de 1993 afectando al conjunto de la producción a
través del descanso obligatorio de superficies ya cultivadas,
de tendencias de igualar los precios internos a los del mer-
cado mundial, y sobre todo de cambiar el otorgamiento de
los subsidios ya no al incremento de la producción sino al
número de hectáreas cultivadas, con ello se espera la dismi-
nución efectiva de la producción agrícola para 1997.
Sin embargo, el impacto no puede (ni ha podido) ser tan
drástico puesto que el restringir la superficie de cultivo no
impide aumentar la productividad, manteniendo altos nive-
les de producción; de esta forma la generalización de las
ayudas desvinculadas de los resultados de las empresas
agrícolas genera un mayor impulso a la tecnificación en las
tierras que continúan utilizando las unidades más desarrolla-
das. De esta forma puede verse que los productores que
logren resistir las reformas e incluso utilizarlas en su bene-
ficio serán los más competitivos, con producciones más
intensivas y unidades más capitalizadas, mientras que los
productores medios y pequeños tenderán a perder capacidad
de competencia; así que tendrán que enfrentarse con sus
propios recursos y esfuerzos a una política agrícola que los
desplaza.En cuanto al creciente financiamiento de la agricultura las
autoridades europeas han intentado introducir ajustes para
disminuir sus gastos pero esto tampoco parece ser una rea-
lidad puesto que, año con año, el presupuesto otorgado a la
agricultura sigue en ascenso e incluso en prospectiva se
calcula que éste continuará aumentando cuando menos hasta
1999. Se calcula que para 1995 se otorgaron cerca de los
50,000 millones dólares de subsidios a la agricultura.
Con todo y las disparidades regionales que se han desa-
rrollado a partir de la integración de países con diferentes
niveles de desarrollo, las tendencias nos indican un proceso
creciente de integración de la Unión Europea. Si los países
en el último periodo de integración representan regiones con
agricultura de alta tecnología y productividad equiparando
condiciones y necesidades con el grupo original de la Comu-
nidad, se espera que para los próximos años países con
grandes conflictos políticos y condiciones económicas con-
trastantes con este grupo y más cercanas a la problemática
del bloque de los países del sur de la Comunidad se integren
a ella llegando a constituir una Unión Europea de más de
veinte países.La integración de nuevos países llevará por un lado a
integrar tierras que hoy se cultivan con técnicas no compe-
titivas introduciéndolas a los ritmos y tecnologías de la
agricultura moderna, ampliando de esta manera mercado
para dichas tecnologías. Sin embargo, de acuerdo a las
condiciones que la PAC impone y a las posibilidades de estas
regiones se reproducirá el esquema de diferenciación com-
petitiva entre productores y regiones que se ha manifestado
en las últimas décadas en Europa.
De esta manera se espera la consolidación de centros
agrícolas y bloques de poder en regiones con gran capacidad
competitiva, fortaleciéndose aún más los ya existentes. Se
calcula que dentro de veinte años, setenta porciento de la
producción agrícola de la Comunidad se concentrará a lo
largo del litoral del Mar del Norte, desde la región septen-
trional de Francia hasta Copenhague, pero sobre todo entre
Ruan, Francia y Rotterdam, Holanda. Mientras se hará más
extensa una periferia con regiones agrícolas intermedias y
en declive, sin capacidad de competencia ante el mismo
mercado europeo, desde Portugal a Grecia, pasando por el
sureste de Francia y una gran parte de España y de Italia.
125
brvrsGgn(16,, sociológica
El camino de la PAC ha ido llevando a la constitución deuna periferia cada vez mayor , pero importante para el centroy para Europa en general , en tanto que significa una protec-ción geopolítica ante posibles invasiones , ataques e inclusomigraciones de los continentes aledaños . A pesar de losgrandes problemas por los que la Comunidad estará atrave-sando no puede negarse que los países de Europa conformanactualmente un bloque importante dentro de la correlaciónde fuerzas internacionales políticas y comerciales; presen-tando una Europa agrícola fuerte frente al mundo, perodividida en su interior.
Bibliografía
Bourget Bernard. "La Réfomre de la Politique Agricole Com-mune". en Regards sur l'Actualite . La DocumentationFrancaise, Francia. 1992.
Calmes R. et al. L'Euroope el les Regions. Solidarité ou Assistance.Centre de Publications de L'Université de Caen. 1992.
Commission des Communautés Européennes . Les Agricultureseuropéennes . Evolution , Contraintes , Perspectives . Luxem-bourg. 1992.
Commission des Communautés Européennes . Notre avenir agri-role Luxembourg Office des Publications officielles desCommunautés Europénnes. 1993.
Arturo León López
Conseil Economique el Social. La contribution de l'agriculture
aux grands equilibres de la nation . Journal Officiel. No.1223. Francia. 1993.
Chalmin Philippe . Les marchés mondiaux des malierés premiers.Col Que sais je? PUF . Paris. 1984.
Descheemaekere Francois. Miela comprendre la PAC et /'avenirdu monde rural . Paris. Les Editions d'Organisation. 1992.
Eck Jean Francois. Le Commerce Mondial des Produits Agrieoles
au XXe Siecle. Ed. Eyrcles. Col. Axes. Francia. 1992.
Fottorino Eric . "La lo¡ du marché" ( emtretien avec Michel Jac-quot , Directeur du Fonds européen d'orientation et degarantie agricole . (PEOGA). en Le Monde des Debats,France . Nov. 1992
Henry Gerard-Marle . Dinamique du Comerce International. Nou-veau Protectionnisme ou Libre -Echange . Ed. Eyroles. Col
Axes. Francia. 1992.
Hervieu Bertrand . "Un métier á retrovuer ". Le Monde des Débats.París. Noviembre de 1992.
Neveau André. Les nouveaux territoires de I 'agriculture firan-
caise. Uni-Editions, Paris. 1993.
Perthuis Christian. Agriculture : quels enjeux macroéconomiquesel comerciaiux lies á la Reforme de la PAC Paris. Rexe-
code.1993.
Toulemon Robert . La Construciion Européenne . Editions de Fal-lois. France. 1994.
RG
El conflicto agrario en Chiapas : 1934-1964
Ma. Eugenia Reyes Ramos
Tema y su importancia
Este proyecto de investigación parte de la necesidad, de
elaborar estudios de caso, que ayuden a reconstruir histórica-
mente los procesos que, en materia agraria frecuentemente
han tenido una tendencia hacia las generalizaciones de la
realidad nacional, haciendo a un lado, los aspectos particula-
res de cada región y que por tanto impiden la comprensión de
la multiplicidad de realidades locales y regionales.
Durante la Revolución de 1910, a diferencia de otras
regiones del país, en donde las comunidades campesinas
asimilaron y elaboraron en la dinámica de sus luchas las
expectativas de reparto agrario, la población campesina de
Chiapas se encontraba fuertemente cohesionada por el do-
minio social de la finca y ligada por una estructura social
muy compleja a las clases terratenientes. Por tanto, los
campesinos no generaron una demanda agraria potente que
reconociera y solicitara acciones agraria por parte del go-
bierno federal.
Por el contrario, en Chiapas la Revolución la llevaron a
cabo los grupos locales de terratenientes, quienes a través de
su acceso al poder estatal lograron limitar en forma conside-
rable el acceso a la tierra de los grupos solicitantes, durante
los primeros años del proceso de Reforma Agraria.
En el presente trabajo se pretende investigar sobre las
formas que asumió el conflicto por la tierra en el estado de
Chiapas. Pese a que en los años anteriores al cardenismo, la
demanda por la tierra había sido limitada al igual que el
reparto agrario. A partir de 1934 es sorprendente la gran
cantidad de solicitudes agrarias que recibe la Comisión
Agraria Mixta, así como también el gran número de deman-
das de los propietarios privados solicitando inafectabilidad
a sus fincas. Esto se debe en gran parte a la aparición de
nuevos actores sociales, como los peones acasillados quie-
nes hasta entonces habían estado marginados de los benefi-
cios de la Reforma Agraria.'
Durante esta época el proceso de reparto agrario se desa-
rrolló con muchas dificultades que se manifestaron en la
resistencia de los finqueros, la negligencia y corrupción de
las autoridades agrarias, los enfrentamientos entre diversos
grupos de solicitantes de tierras y otros grupos afectados por
el reparto agrario como los arrendatarios e incluso hasta los
peones acasillados, en fin el proceso esta marcado por el
conflicto de intereses. En este trabajo se tratará de analizar
algunos de estos conflictos.
La importancia del período señalado para su estudio
(1934-1964) radica en la casi total ausencia de información
y conocimiento sobre esta etapa.' Para el caso de Chiapas,
la relevancia de este período es notable , ya que mientras en
el contexto nacional de reparto agrario , el año de 1940,
marca el inicio de la llamada contrarreforma agraria, en
Chiapas se da justamente el proceso inverso, es decir, se
inicia un verdadero proceso de reparto agrario y con esto se
principia la lucha entre los distintos sectores por el control
de la tierra. Así mismo esta etapa histórica es clave para
comprender la explosión de fuertes movimientos campesi-
nos en las últimas tres décadas, ya que en los años preceden-
tes se gestan problemas como la burocratización del trámite
agrario, el agotamiento de las tierras susceptibles de ser
repartidas y sobre todo se resquebraja el sistema de domina-
ción social basada en la relación latifundio-minifundio-co-
munidad.
i En 1937 los peones acasillados quedaron capacitados para solicitar las tierras de las haciendas. En el Código Agrario de 1934, a los trabajadores de las
haciendas se les excluía de constituir por si mismo un núcleo de población dotable, pero se le concedía el derecho de ser incluidos en los censos ejidales,
en los de ampliación de ejidos, y a participar de los beneficios de los nuevos centros de población. Aguilera Gómez, Manuel La reforma agraria en el
desarrollo económico de México. ne-VNAM. México. 1969, p.1382 Existe información sobre el período revolucionario y posrevolucionario en Chiapas como son los trabajos de Moisés De la Peña. Chiapas Económico.
Tuxtla Gutiérrez, Gobierno del Estado. 1951; García de León, Antonio. Resistencia y Utopia. México, Ed. Era. 1985, Baumann, Friederike
"'terratenientes, campesinos y la expansión de la agricultura capitalista en Chiapas (18861916)" en Revista Mesoamericana, Antigua Guatemala,
Guatemala. ARMA. 1985. y Favre, llenri. Cambio y continuidad entre los mayas de México. México. Ed. Siglo XXI. 1973, por mencionar algunos Y
una gran variedad de trabajos antropológicos, económicos y sociológicos realizados por investigadores locales que abarcan las dos últimas décadas
Sin embargo no ha sido posible encontrar trabajos sobre el periodo de estudio que nos interesa.
127
ó.... .. ,gar",n cnrioló,gira
Planteamiento del problemae hipótesis del trabajo
La etapa cardenista en la entidad se caracteriza por la apari-ción en el escenario político de nuevos actores sociales que
al calor de sus luchas definen y redefrnen sus demandas.
Aunque los actores más importantes fueron los trabajadoresde las fincas cafetaleras, sus luchas desembocaron en deman-das de corte agrarista , lo que los transformó en el sector mas
combativo y dirigente de las luchas agrarias en el estado.
La lucha agraria no sólo puso a discusión la forma de
distribución de la riqueza en la entidad , sino que también se
convirtió en una forma implícita de cuestionamiento de las
formas de dominación tradicionales como la finca . Sin em-
bargo la ejecución del reparto agrario no modificó en esenciaestas formas de dominación, antes bien en algunas zonas de
la entidad, las refuncionalizó, creando nuevos actores socia-
les ligados a las fincas ante la imposibilidad de actuar autó-
nomarnente en el terreno de la producción.
Aún después de consumado el reparto agrario en zonas
como la del Soconusco, los finqueros no desaparecen del
panorama económico y político. Algunos de ellos, desde la
esfera del comercio y/o la industria, desarrollan un férreo
control de la nueva producción ejidal . Un ejemplo claro
fueron la utilización de los beneficios de café , como meca-
nismos de presión hacia los ejidatarios , quienes se vieronobligados a vender sus cosechas a los antiguos terratenientes
expropiados al no contar con la maquinaria y el capital
necesario para la transformación y comercialización de su
producto.
A pesar de que en el período cardenista se llevan a cabo
algunas afectaciones a grupos terratenientes , éstas no modi-
fican la estructura de la gran propiedad, ni de la estructura
agraria de la entidad. Es a partir de 1940 que se da por parte
del Estado inicio a una amplia política de reparto agrario
teniendo como base de sustentación las tierras susceptibles
a la colonización. Citando al investigador Antonio García,
podemos decir que en términos estrictos se implementa una
reforma agraria de tipo "marginal'.;
En términos del conflicto agrario, esto significa un des-
plazamiento del mismo, modificando el enfrentamiento di-
recto entre los sujetos sociales interesados por el control de
la tierra hacia formas de conflictos latentes, en donde la
lucha de intereses sigue pautas de confrontación que se
desplazan hacia la definición del marco legal de la reforma
agraria, el comportamiento de las agencias burocráticas y la
lucha por el poder municipal.
Ma Eugenio Reyes Ramos
Hipótesis del trabajo
a) El masivo reparto agrario impulsado a partir de 1940 en el
estado de Chiapas, no significo el rompimiento de la forma
de dominación social basada en el latifundio, ya que la
política agraria privilegió la colonización de tierras vírgenes
y baldías para el reparto de tierras, manteniendo intacta la
propiedad terrateniente.
b) El conflicto agrario asume formas diferenciadas de-
pendiendo de los actores sociales que participan en el mis-
mo. El tipo de demanda agraria, la intensidad de la lucha de
interés, las vías elegidas para obtener la tierra (o para rete-
nerla) dan un contenido diferenciado al conflicto agrario y
también plantean una particular forma de relacionarse con
el Estado.
c) El período de 1934 a 1964 significa para la población
campesina chiapaneca una etapa de transición en sus formas
de reproducción, ya que se enfrentan a las nuevas condicio-
nes que el proceso de reparto agrario plantea. Pero también
las medidas estatales y la lucha con los sectores propietarios
impiden el desarrollo de formas autónomas auténticamente
campesinas.
Objetivos
Objetivo General. Conocer las distintas manifestaciones que
asumió el conflicto por la tierra en el Estado de Chiapas en
los años de 1934 a 1964.
Objetivos específicos
Identificar a los principales actores sociales que participan en
el conflicto por la tierra.
Elaborar una tipología de la demanda agraria que permita
comprender el contenido diferenciado de la misma.
Realizar una caracterización regional del Estado de Chia-
pas dependiendo del tipo de conflicto agrario presente.
Fuentes de consulta
La principal fuente de información para éste trabajo es el
Archivo General de la Nación (AGN), en donde hemos loca-
lizado una gran variedad de documentos como cartas dirigi-
das por los solicitantes de tierras y ejidatarios a la presidencia,
peticiones de pequeños propietarios, informes de Secretarías
de Estado y partidos políticos, así como de organizaciones
sociales como las campesinas y ganaderas.
Información que se encuentra concentrada en la Galería
núm. 3 de presidentes en el grupo documental Lázaro Cár-
3 Las reformas agrarias marginales no apuntan hacia la ruptura del monopolio señorial sobre la tierra o hacia la transformación fundamental de las
estructuras latifundistas, sino a la reparación superficial de esas estructuras , desviando la presión campesina o la presión nacional sobre la tierra. Ver
Antonio García, Reforma agraria y Dominación Social en América Latina , Ed. Siap, Buenos Aires, 1973.
12N
El conflicto agrario en Chiapas: 1934-1964
denas: 1934-1940; Avila Camacho 1940-1946; Miguel Ale-
mán 1946-1952; Adolfo Ruiz Cortines 1952-1958 y López
Mateos 1958-1964.
También se ha recopilado información en el Archivo
Histórico del estado de Chiapas, aunque de manera limi-
tada ya que np cuentan con la información clasificada y
no toda esta a disposición para su consulta. Así mismo se
ha revisado el Archivo Histórico del Ayuntamiento de San
Cristóbal de las Casas, el área de Archivo Municipales del
ICACH y bibliotecas especializadas de Centros de Investi-
gación del Estado de Chiapas como la del Centro de
Investigaciones Ecológicos del Sureste (CIES), Centro de
Estudios Indígenas (CEI), Centro de Investigaciones Hu-
manísticas de Mesoamérica y el Estado de Chiapas (ClH-
MECH), y CIESAS, entre otros, a fin de realizar las consultas
bibliográficas necesarias.
Otras fuentes adicionales de información han sido los
informes de gobierno y periódicos oficiales consultados enel centro de documentación del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM e información hemerográfica tanto
federal como local consultados en la Hemeroteca Nacional
y el Archivo Histórico del Estado de Chiapas.
El tipo de información recabada
A partir del las características de la información rescatada enel archivo ha sido posible ir identificando los rumbos delconflicto por la tierra en esos años . La información recopiladade los grupos documentales Lázaro Cárdenas y Avila Cama-cho se relaciona fundamentalmente con los siguientes proble-mas: la afectación de grandes latifundios en la zona delSoconusco; el movimiento laboral y agrarista en el Soconus-co; la organización de los grupos económicamente poderososa través de Asociaciones Ganaderas y Agrícolas; informes departidos políticos y funcionarios sobre la conveniencia dedotación de tierras a grupos de guatemaltecos; la políticalocal sobre las tierras ociosas y el arrendamiento; el impactode la u Guerra Mundial en los bienes de los extranjeros y enla economía campesina por la carestía de los productos bási-cos; los nuevos ejidatarios cafeticultores y su inserción en elmercado.
En los grupos documentales Miguel Alemán, Ruiz Corti-
nes y López Mateos la información que se presenta tiene que
ver con las nuevas relaciones que enfrentan los campesinos
dotados ante instancias como el Banco Ejidal o con los
intermediarios que nacen con las dotaciones agrarias en las
zonas cafetaleras e incluso con los antiguos terratenientes
dueños aún de partes importantes de los procesos producti-
vos y las relaciones que establecen tanto los solicitantes de
tierras como los ejidatarios con la serie de funcionarios que
emergen de la Reforma Agraria (ingenieros, comisariadosejidales, agentes de zona ejidal, agentes forestales, etc.),relaciones marcadas por el abuso y la explotación.
Las denuncias que en aquellos años hacen llegar los
campesinos al presidente de la República , no sólo señalan a
estos funcionarios agrarios sino que se extienden a toda una
red que abarca a los recaudadores de impuestos , agentes de
migración, presidentes municipales, autoridades de la Junta
de Conciliación y Arbitraje e incluso a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
Y junto con esto la persistencia, en algunos lugares delEstado como la zona Norte, de relaciones tradicionalescomo la tienda de raya, los peones acasillados, aparcería,etcétera.
A través de la información se puede deducir que afinales de los años cuarenta y en la década de los cincuen-ta, los conflictos por la tierra se pierden en una maraña depapeles, funcionarios , resoluciones , apelaciones , inafec-tabilidades, invasiones y en algunos momentos enfrenta-mientos y asesinatos. A decir, el marco normativo agrariolimita y moldea los distintos conflictos por la tierra, ubi-cando a los actores sociales en la arena tanto de la con-frontación por el control del poder político local como dela negociación en el campo legal. Y esta doble actuacióncomplejiza el panorama agrario al grado de vivirse coti-dianamente contradicciones entre la legalidad agraria y lapuesta en práctica de la misma , por las distintas interpre-taciones e intereses de aquellos encargados de dar cum-plimiento al proceso de reparto de tierras.
Balance
Haciendo un recuento del trabajo realizado hasta el mo-
mento, debemos señalar que éste se ha restringido exclusi-
vamente a la búsqueda de información principalmente en
el Archivo General de la Nación, Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas, Archivo Histórico del Estado de Chiapas,
Archivos Municipales y en la Hemeroteca Nacional. El
tipo de información rescatada, la podemos clasificar en dos
grandes bloques: a) el primer bloque que abarca el periodo
presidencial de Lázaro Cárdenas y parte del de Avila Ca-
macho, está permeado por el conflicto y enfrentamiento
directo entre los grupos sociales interesados en el control
y posesión de la tierra. y b) el segundo bloque de informa-
ción, que abarca parte del gobierno de Avila Camacho
hasta el de López Mateos, en el cual más que encontrar
enfrentamientos entre los grupos por la tierra , se empiezan
a perfilar problemas en torno a la producción, a los crédi-
tos, y sobre todo se hacen evidentes la persistencia de
relaciones tradicionales (como la tienda de raya, el pago
/29
Im=esligarió,' sociológica
de impuestos, el trabajo en las fincas ) que entran en conflicto
con las exigencias del mercado capitalista e impiden el desa-
rrollo autónomo de las comunidades.
Un análisis preliminar de la información rescatada hastael momento, nos lleva a reafirmar una de las hipótesis de este
trabajo, en el sentido de que en el período señalado de
estudio. las luchas por el control y posesión de la tierra,siguen los caminos marcados por la legislación agraria vi-
gente. Sin embargo, la persistencia de relaciones tradiciona-
Ma. Eugenia Reyes Ramos
les de trabajo y producción obstaculizan la modernización
de la producción agrícola de la entidad y generan contradic-
ciones entre los proyectos de desarrollo estatal y federal y la
estructura agraria marcada por la estrecha relación entre
minifundio-latifundio y comunidad.
Pero para estar en condiciones de elaborar un análisis más
profundo, se hace imprescindible avanzar tanto en la reco-lección de información más específica como elaborar una
revisión exhaustiva de bibliografia apropiada al tema.
130
El ocaso del corporativismo agrario
notas sobre élites políticas y organización campesina en la CNC
Introducción
Nuevas tendencias organizativas y liderazgos campesinos.En el análisis de las organizaciones campesinas , se ha dadoénfasis a los procesos de incorporación , control y participa-ción de los grupos campesinos y núcleos de productores y se
ha dejado de lado la investigación sociológica sobre losliderazgos en dichas organizaciones . Los enfoques concep-
tuales predominantes desarrollaron una taxonomía muy útil
sobre los modelos de organización campesina , equiparablesa los tipos ideales de organizaciones corporativas, inde-pendientes y autónomas (Gordillo y Fox , 1990, Hardy, 1984,Rello, 1990 ), y que fueron resignificados a partir de la dico-tomía organizaciones tipo central y tipo red.
Desde el inicio de los años ochenta , como consecuenciade la crisis agrícola y del proceso de reestructuración pro-ductiva , el tejido organizativo de la sociedad rural se trans-
formó a nivel regional y nacional , dando lugar a laemergencia de formas asociativas como las Uniones de
Ejidos , ARIC's y Uniones de productores , las cuales propicia-ron el modelo de redes sociales de organización , cuyo expe-rimento más exitoso es UNORCA. ( Costa , Nuria, 1989,García , 1995: 64-68)
El paradigma organizativo de las redes , surgió como unarespuesta al agotamiento de los métodos de las centrales
campesinas independientes o corporativas , rebasadas por suexcesivo centralismo y antidemocracia . Al reafirmarse laconcepción del modelo de redes , se estableció una suerte deruptura entre las formas tipo red como CNPA y UNORCA, y
las viejas centrales oficialistas e independientes , abrumadas,las primeras , por el autoritarismo corporativista y las segun-
das por las prácticas organizativas derivadas de sus heren-
Alvaro Fernando López Lara
ciar leninistas del "centralismo democrático" y la vincula-
ción jerárquica entre dirigencia y masas. Este recambio no
estuvo exento de disputas y luchas al interior del movimien-
to campesino, y desde luego de un debate entre las concep-
ciones de la participación y los métodos de coordinación de
las corrientes de izquierda en el campo.'
En resumen, el mapa organizativo en la sociedad rural de
los ochenta y particularmente de esta nueva década, se
caracteriza -desde una perspectiva optimista- por la emer-
gencia de organizaciones autónomas, por un ambiente de
mayor pluralismo, por una cultura democrática de participa-
ción en las organizaciones que promueven prácticas colecti-
vas de tomas de decisiones y combinan la movilización con
la negociación de las demandas (Gordillo y Fox, 1990,
Hernández, 1992). Desde esa perspectiva el escenario del
desmantelamiento del corporativismo agrario es factible e
incluso inminente, pero habría que preguntarse si realmente
asistimos a las exequias de la vieja maquinaria corporativa
en el campo o simplemente se trata de una redefinición de
liderazgos y alianzas entre organizaciones, que den por
resultado un (neo) corporativismo.2
Sin llegar a una versión pluralista del proceso organiza-
tivo en el medio rural, estamos presenciando un reagrupa-
miento del movimiento campesino, con esfuerzos unitarios
como el CAP (Congreso Agrario Permanente), en el que
convergieron 12 organizaciones, siete oficiales y cinco del
CAU (Convenio de Acción Unitaria) de signo independiente
y autónomas, o experimentos partidistas como la Unión
Campesina Democrática (UCD) del PRD o los novedosos
agrupamientos de frentes regionales, que unifican a campe-
sinos de diversas centrales en torno a la movilización por un
i Todavía no se ha escrito la fascinante historia del debate que sobre estrategia y organización política sostuvieron las corrientes del movimiento campesino.
Aproximarse al mismo nos ayudaría a recopilar las piezas de ese proceso de autocrítica , reconocimiento y redefinición ante los escenarios cambiantes de la
política estatal y las realidades regionales . En rigor, esto formaría parte de los llamados conflictos en tomo a la clase o por la formación de clase, cómo lo
sugiere Adam Przeworski , las luchas en tomo a la formación de clase, son previas a las clases en lucha . Esta lucha que tiene que ver con las controversias
prácticas centradas en la forma de organización , Przeworski , Capitalismo y socialdemocracia , Madrid, Alianza Editorial, 1988 . pp. 95.99.2 Ver el interesante trabajo de Jonhatan Fox , "Organizaciones de base versus la ley de hierro de la oligarquía " en Cuadernos de Desarrollo de Base, núm. 1.
131
la re.vigaerin sociológica
problema específico: tal es el caso de la cNOC (una coordi-nadora sectorial ), Comagro y el Barzón.
Liderazgos de recambiovs liderazgos elitistas
En esta investigación, se sostiene el punto de vista de que una
de las claves para comprender los nuevos escenarios y las
inercias corporativas de las organizaciones campesinas, radi-ca en el análisis de sus liderazgos. La tesis más sugerente esla de Luis Hernández (Hernández, 1992: 57), quien apunta
que: "En la UNORCA se agrupa un liderazgo campesino de
recambio, gestado a raíz del ascenso de la lucha agraria, de
la modernización del mundo rural inducida por el Estado en
los setenta y de la vinculación de sectores de la intelectuali-
dad crítica al inundo campesino". Traza una oposición entre
los liderazgos tradicionales, vinculados a las centrales y ligas
de comunidades agrarias, que se convirtieron básicamente en
aparatos político-electorales yen instrumentos de gestión de
servicios y créditos individuales, que se basan en coaliciones
de poder en el nivel ejidal, municipal, de las gubematuras y
del poder nacional. Es un liderazgo que propicia la moviliza-
ción clientelar por el voto, pero que es ineficiente para movi-
lizar a los campesinos para la producción. Este es el tipo de
que denominó liderazgo elitista. En contraste con el liderazgo
de recambio gestado en las universidades, el trabajo promo-
cional de las ONG's, los técnicos de agencias estatales vincu-
lados al medio rural, el proselitismo de agentes partidarios y
la intelectualidad crítica. (influida por el maoísmo y la revo-
lución cultural china).
El argumento de Hernández se apoya en la proposición
de que en las organizaciones tipo red, confluyó una genera-
ción de líderes campesinos, distinta a la formada durante el
período cardenista, sólo que no se proporcionan datos para
mostrar en que radica el cambio sociológico de líderes, pues
habría que tomar en cuenta sus antecedentes sociales, sus
orientaciones culturales, educación e influencias ideológi-
cas. La oposición entre liderazgos elitistas y de recambio
(alternativos? auténticos? democráticos?), es identificada
con dos organizaciones; la CNC y la UNORCA, aunque la
bipartición es aceptable en términos generales, soslaya el
hecho de que en todas las organizaciones existe la tendencia
a desarrollar tendencias oligárquicas, tal como le enunció
Michels con la "Ley de hierro de la oligarquía": la tensión
entre base y líderes es un fenómeno latente.' En las llamadas
organizaciones independientes también operan relaciones de
Alvaro Fernando López Lara
corporativismo social, caudillismos y dirigencias vitaliciasi
organizaciones como UCEZ, CIOAC, UGOCP, entre otras, no
son precisamente un ejemplo de pluralismo interno y fisca-
lización democrática. ¿Que hallazgos arrojaría un análisis de
sus liderazgos? ¿y que enseñanzas nos aportaría el estudio
de sus métodos internos y de su estructura orgánica?4
La CNC: corporativismo y élites políticas
En uno de los estudios más completos sobre el lema, se
caracterizaba a la CNC a partir del entre lazarniento entre
sociedad política y sociedad civil: "(...) la CINC es simultánea-
mente, un órgano estatal que penetra a la sociedad campesina
y un órgano de clase que penetra el aparato estatal, político e
institucional" (Hardy, C, 1984. 16). Esta interpenetración de
lo civil y el estado político, fue vista como una consecuencia
de la institucionalización de un sistema de participación
populista corporativo, que siguió un modelo económico de-
sarrollista . Las consecuencias metodológicas de esta carac-
terización llevaron a la autora a estudiar a la CNC en relación
al Estado y a enfocar la relación de la CNC -con distintos tipos
de campesinos, y su gestión de las reivindicaciones específi-
cas, como tierra, créditos, precios, canales de comercializa-
ción. Si bien su aplicación de los conceptos gramscianos es
muy pertinente, es ostensible que desde el punto de vista
teórico y empírico, Hardy se inclinó principalmente por el
estudio de una parte de la relación; la de la cN(: y los
campesinos, y descuidó la dimensión CNC- sociedad política.
Atribuyo este sesgo en el estudio a la falta de un concepto
más preciso de corporativismo ya que Hardy entiende por
corporativismo un sistema que opera fragmentando las clases
y controlándolas organizativa y políticamente.
Apreciado con amplitud y despojado de las connotacio-
nes peyorativas, el tipo ideal de corporativismio, nos aproxi-
ma a la comprensión de las relaciones entre estructura
interna de la CNC y el sistema político mexicano. En el
sentido de P. Schmitter, la CNC se asemeja a una organiza-
ción corporativa, en la medida en que desde el inicio se
asumió como la organización mayoritaria del campesinado,
ha gozado del reconocimiento por el Estado, ha impuesto
una suerte de obligatoriedad en la afiliación de la membre-
sía, se ha sujetado a controles externos para la selección de
sus dirigentes y ha pretendido el monopolio representativo
de los campesinos. (Sehmitter, 1992:24). Una definición de
corporativismo nos debería de permitir profundizar en fenó-
menos internos a las corporaciones como representatividad,
Ver el interesante trabajo de Jonhatan Fox,''Organizaciones de base versus la ley de hierro de la oligarquía ", en Cuadernos de Desarrollo de Raye. niim. 1
4 Un estudio con sugerencias muy útiles para comprender la lógica interna de las organizaciones campesinas , Zepeda, Jorge , '' No es lo mismo agrario
que agrio, ni comuneros que comunistas , pero se parecen . La ucEZ en Michoacán '', en Tamayo , J., (coord ) Perspectivas de los muvinuemos sociales
en la región Centro Occidente , Ed. Línea, ns -UNAM, 1986.
l31
El ocaso del corporativismo agrario
burocratización , relaciones entre base y dirigencia. En elcaso mexicano , esto implica conocer tanto las reglas escritasy las no escritas del funcionamiento de las corporaciones y
de la formación de los grupos dirigentes . Patronazgo , clien-
telismo y la formación de camarillas son inescindibles del
modelo corporativo . (De la Garza , 1994;25)
No obstante que la CNC es una central que tiene sus
orígenes en movimientos agraristas de base , en algunoscasos con influencias socialistas y comunitaristas , de lo cual
habla la herencia de las ligas de comunidades agrarias; desdesu fundación se estructuró en forma jerárquica . Desde los
estatutos de 1938 adquirió una estructura piramidal que ibadel Congreso Nacional al Comité Ejecutivo Nacional, a lasligas de comunidades agrarias y de ahí a los comités regio-
nales campesinos.
De ahí que a lo largo de la historia de la CNC se haya
manifestado un conflicto de opciones , entre la necesidad de
mantener una organización con un liderazgo fuerte y centra-
lizado y la necesidad de ampliar la fiscalización democrática
en un modelo descentralizado . Con todo, la pluralidad inter-
na en la CNC ha sido comparativamente mayor , que en otrascorporaciones , ya que:
1) la aceptación del principio de no reelección en la
dirigencia nacional , ha permitido una relativa movilidad de
liderazgos y corrientes políticas. El proceso interno de com-
petencia neutralizó la tendencia a la estabilización de cama-rillas poderosas , como en organizaciones tipo CTM, SNTE o
el Sindicato Petrolero;
2) la renovación trienal de los comités ejecutivos ha
tenido como consecuencia que los dirigentes de la CNC
tengan que integrar un precario equipo político y dar res-
puesta a las presiones provenientes de la movilización cam-
pesina . Esto ha redundado en improvisación y
desconocimiento de los problemas rurales;
3) aunque la movilidad de liderazgos y corrientes políti-
cas ha mantenido una similitud con los patrones de recluta-
miento prevalecientes en el sistema político mexicano, en
donde domina un tipo de movilidad patrocinada , en la que
los vínculos de Camarillas y la lealtad a las élites consolida-das es determinante para la selección de los líderes , (Camp,
1985: 27-32) ello no debería conducir a subestimar el juego
interno de influencias y presiones de grupos de interés;
4) si bien en lo formal se sostiene el procedimiento de las
elecciones internas para renovar las dirigencias en las ligas
de comunidades agrarias , la elección de estos dirigentes
depende de redes y lealtades políticas con grupos de faccio-
nes o camarillas actuantes en el sistema político.
Las élites cenecistas no forman un grupo bien estructura-
do con intereses de largo plazo en la organización ; su rota-
ción se mide por la influencia del presidente y gobernadores
en turno. Sin embargo, la rotación de equipos políticos le hadado flexibilidad a la vida interna: regida en ciertos momen-tos por equipos políticos abiertamente conservadores comoel de Roberto Barrios o por grupos desligados del sectorcampesino como el que encabezó Francisco Hernández, perotambién agitada por experimentos, poco exitosos, de refor-ma interna como los puestos en marcha por Rojo Gómez, enla década de los setenta, o el intento de depuración antibu-rocrática de Alfredo Bonfil, hasta llegar a la fallida construc-ción del nuevo movimiento campesino bajo la dirigencia deHugo Andrés Araujo en el período 1991-1995.
Una periodización
La existencia de una estructura orgánica, que no ha sido
transformada sustantivamente en su diseño original de los
estatutos de 1938 (a pesar de las sucesivas modificaciones
estatutarias de 1964-1972-1979-1989 y 1992), no debe con-
ducir a restar importancia a los estilos personales de lideraz-
go. Por ello, presentamos una periodización en la que se
subraya el papel de los dirigentes y la conformación de los
Comités Ejecutivos de la CNC. Cabe aclarar que de ninguna
forma se cree que la sola acción de los líderes sea el único
elemento relevante de la historia de la organización.
La mística del agrarismo (1938-1942)
En los primeros años de vida de la Confederación, el
liderazgo de Graciano Sánchez fue clave en la creación de
los consensos internos; el Comité Central Ejecutivo en-
frentó el reto de armonizar intereses tan disímiles como el
"agrarismo rojo" de las Ligas de Comunidades de Vera-
cruz, Yucatán y Tamaulipas, con las corrientes del agraris-
mo tradicional. Sánchez, un maestro rural, miembro
fundador de la Liga de Comunidades de Tamaulipas, du-
rante la gobernatura de Emilio Portes Gil y fundador de la
cMC, que apoyó la campaña cardenista, pertenecía a una
generación de líderes rurales de la pos-revolución, que
combinaron la movilización social, con la promoción esta-
tal de sus demandas. Similares orígenes sociales y políti-
cos tenía otro prominente miembro del Comité Ejecutivo
cenecista, Magdaleno Aguilar, Secretario de Acción Eco-
nómica y Asuntos Agrícolas. (Camp, R, 1992; 4)
Graciano Sánchez dirigió a la CNC en una coyuntura en
que las ligas de comunidades agrarias disfrutaban de una
cuota importante de poder, por lo cual la CNC se asemejaba
más a una organización desconcentrada en que las ligas
desempeñaban funciones operativas y de coordinación en las
entidades federativas. El CEN es una instancia muy pequeña,
integrado por tan solo siete secretarías de acción.
133
Investigación sociológica
La CNC en la época de la unidadnacional (1943-1950)
Con el cambio de dirigencia en la CNC, en la convención de
diciembre de 1942, se dió la sustitución de un liderazgo con
arraigo en la lucha campesina a un liderazgo de políticosprofesionales , desligados de la movilización campesina. La
elección del Coronel Gabriel Leyva como Secretario General,
propició el encumbramiento de líderes socializados en losambientes políticos . El nuevo equipo apoyó el viraje guber-
namental que cambió del colectivismo ejidal a la promociónde la pequeña propiedad . Leyva amplió el número de secre-tarías, depuró de comunistas a la CNC e incorporó a lospequeños propietarios a la CNC.
Roberto Barrios -fundador del Sindicato Nacional Autó-
nomo de Trabajadores de la Educación (SNATE), opuesto ala educación socialista- dirigió a la CNC entre 1947-1950,
imprimiéndole un estilo conservador . Durante la gestión de
Barrios, se estrecharon las relaciones entre el presidente
Alemán .y el CEN. En esta etapa , la CNC proporcionó un apoyoindispensable a las reformas del art. 27 constitucional quehabían ampliado los límites de la pequeña propiedad e intro-ducido el amparo agrario.
El período de inestabilidadinterna 1950-1956
Con el nombramiento de Manuel Gándara , dió inició unperíodo que se distinguió por la marcada influencia políticade los organismos filiales como la "Sociedad Agronómica deMéxico" y la "Vieja Guardia Agrarista " (organismo integra-do por los. veteranos del Partido Nacional Agrarista , la Liga
Nacional Campesina Ursulo Galván y la CCM). Los cuatro
secretarios generales que se sucedieron en el período 1950-1957, contaron con el apoyo de dichos grupos de interés quese fortalecieron al interior de la CNC. Ello nos ha dadoelementos para sostener que hubo cierta continuidad entre las
gestiones de Manuel Gándara (1950-1952), Ferrer Galván
(1952-1953), Lorenzo Azúa (1953-1954) y Arturo Luna
Lugo (1954-1957).
Entre la negociación y la independencia 1963-1970
El liderazgo de Rojo Gómez se distinguió por la voluntad de
fundar un estilo político en la CNC, alejado de la demagogia
política y más cercano a la concepción técnico-administrativade la organización . El equipo rojogomista , impulsó un pro-ceso de reforma interna para resarcir a la CNC de burocratis-
mos innecesarios , de tutelajes políticos y de faccionalismos.
Había condiciones que hacían pensar en la necesidad del
cambio: 1) la reforma interna del PRI promovida por Carlos
Alvaro Fernando López Lara
Madrazo , 2) el surgimiento de la CCI, 3) la dispersión orga-nizativa en las Ligas de Comunidades.
El tradicional patrón de formación de las camarillas en 1,aCNC, sufrió cambios importantes con la llegada del equipode Augusto Góniez Villanueva 11967-1970), pues se acentuóla presencia de líderes con formación universitaria.
Alfredo V. Bonfil.• lc, reformaantiburocrática (1970-1973)
Alfredo V. Bonfil es una de las figuras políticas que simbo-
lizan una etapa de cambio en la CNC. Los dirigentes posterio-
res invocan el mito político de la reforma de Bonfil: es punto
de referencia de cualquier propuesta sobre democratización.
El equipo de Bonfil estuvo integrado por un grupo de jóvenes,cuya formación académica y sensibilidad política es aprove-
chada para revitalizar a la CNC. La batalla de los jóvenes
dirigentes se desenvolvió en un ambiente político favorable,
pues el presidente Luis Echeverría había resucitado la tradi-
ción agrarista y el credo del colectivismo agrario. En ese
trienio, se establecieron los lineamentos de una agenda cam-bio en la que resaltaba el propósito de ampliar la organización
de productores y la integración de Uniones Estatales de
Productores . Paradójicamente la oposición más pertinaz aestas reformas provino de los productores cañeros de Vera-cruz . Desde entonces la CNC adquirió su estructura dual
sostenida por Ligas de Comunidades Agrarias y por lasUniones de Productores.
Del colectivismo ejidal a la críticadel paternalismo (1973-198.5)
En esta etapa hay un cambio en los referentes discursivos e
ideológicos de las élites cenecistas , pues pasan del colectivis.
mo ejidal al planteamiento sobre el fin del reparto agrarioRamírez Mijares (1977-1980 ), Cervera Pacheco ( 1980-1983)y Mario Hernández Posadas, hacen eco de las declaracionessobre el fin del reparto agrario y califican de paternalismo a,
la intervención del estado en el campo . El dilema de esos años
es que la CNC no pudo gestionar el modelo de cambio agrario.pues carecía de una amplia experiencia en la organización de
productores.
La ilusión del nuevo movimientocampesino (1989-1995)
En agosto de 1995 tomó posesión como Secretaria General
del Comité Ejecutivo Nacional, Beatriz Paredes R.angel, unamujer con trayectoria política en el estado de Tlaxcala y con
una participación en equipos cenecistas . En su discurso,Beatriz Paredes defendió las posturas de una corriente histó-
rica del cenecismo, como opuesta a las improvisaciones de
políticos externos . Se cerraba así el ciclo de una reforma
134
El ocaso del corporativismo agrario
inconclusa, que pretendió implantar el equipo de Hugo An-drés Araujo. La oposición entre la corriente histórica y losimpulsores del nuevo movimiento campesino, más allá de lasilusiones románticas, no es una oposición entre conservado-res y reformadores al interior de la CNC (entre duros y blan-dos), sino entre dos posibilidades de construcciónorganizativa: entre los que privilegian la organización secto-rial y los que prefieren el camino de la organización deproductores. ¿ Son excluyentes ambas opciones?
Élites cenecistas y opciones organizativas
Las reformas al artículo 27 constitucional, pusieron a la ordendel día la necesidad de optar por alguna de las alternativasposibles para el futuro de la organización y lucha campesina.
En términos estrictos, el paquete de modificaciones altera elmarco jurídico sobre el que se edificó la convivencia entre
Estado y movimiento campesino, aunque las reformas no sehan traducido automáticamente en una nueva forma de con-
vivencia entre Estado-campesinos, lo cierto es que la CNC se
enfrenta a un entorno político y social de acelerados cambios:1) la organización se ha visto inmersa en la discusión sobre
la reforma del partido predominante (Pw), en la que el tema
de la funcionalidad de los sectores como forma de repre-
sentación y lucha, coloca a la CNC ante el reto de subsistir
como uno de los sectores del partido y servir de apoyo a la
movilización electoral de la sociedad rural, en donde se han
escenificado fuertes conflictos poselectorales, 2) aunque la
organización sigue siendo el interlocutor fundamental del
presidente de la república, el proceso de reforma del sector
agropecuario, ha dejado al descubierto que existen otros
interlocutores con los que se tiene que competir. El énfasis
programático en las soluciones de mercado y en las solucio-
nes neopopulistas de autocompromiso comunitario (Prona-
sol), aunado a los programas de apoyo directo a los
productores como Procampo, están abriendo espacios de
negociación a actores regionales y frentes organizativos for-
mados para solucionar problemas específicos. Además el
movimiento campesino aglutinado en tomo a los fondos
municipales de solidaridad y el programa de empresas cam-pesinas, está ganando terreno a nivel municipal, en algunas
regiones controladas por la CNC y entre campesinos que no
están afiliados a ninguna central. Si bien, los dirigentes han
respondido con el cambio de documentos básicos en donde
se proponen esquemas más flexibles de afiliación como los
Comités de Base y Solidaridad Campesina, la Junta de Pobla-
dores y el impulso a Organizaciones Económicas.
2) entre las modificaciones al artículo 27, las más costo-
sas por sus consecuencias políticas para las formas de actua-
ción de la CNC, son las relacionadas con la cancelación del
reparto agrario y las que otorgan el derecho a los ejidatarios
para transmitir , rentar o vender su parcela . La CNC quedurante un largo ciclo fungió como el organismo interme-
diario de la reforma agraria y que se benefició de ese recurso
de patronazgo político , pasó de ser un organismo de desace-
leración de la reforma agraria , a una central que legitimó lacancelación del reparto agrario : los costos que esto tiene en
términos de apoyo político entre el campesinado son todavía
incalculables . Al terminarse el reparto agrario se cierra tam-
bién el mecanismo procesal legitimado de obtención de la
tierra y de incorporación política del campesinado ; el impe-
rativo para la CNC consiste en que sus mecanismos de reclu-
tamiento y afiliación tienen que desplazarse hacia la
captación de nuevos actores rurales como los movimientos
que se orientan a la construcción de empresas sociales, los
actores que luchan por servicios como el abasto , los caminos
rurales, los proyectos forestales , y desde luego los jornalerosagrícolas que eventualmente podrían ver engrosadas sus
filas como resultado de un proceso más intenso de "descam-
pesinización " y mayor heterogeneidad de la sociedad rural.
La estructura jerárquica de gestión de la demanda agraria
que tuvo como cimiento a los comisariados ejidales, los
comités locales y regionales , al perder funcionalidad y sen-
tido, deja a la organización ante el peligro de que se abra la
opción de salida para la membresía cenecista , 3) la CNC
forma parte de los organismos tipo central , de los cuales se
dice que enfrentan una crisis de funcionamiento , sin embar-
go, desde la década de los setenta ha incursionado en la
construcción de organizaciones de rama productiva y de
aparatos económicos , sólo que con los mismos rasgos de
subordinación al Estado . En contrapartida , otras experien-
cias llevan más camino andado en este tipo de luchas econó-
micas - cuyo futuro es trascendental dado el impulso a las
relaciones de libre mercado en el campo - estas organizacio-
nes se han construido desde la política de la autonomía y la
formación libre de organizaciones campesinas . El dilema
para la CNC, radica en calcar el modelo de estos organismos
(unorquizarse) o participar con un perfil propio en las diver-
sas tendencias del movimiento campesino ; la tendencia de
las organizaciones económicas parece ser la más fuerte, pero
no hay que dejar al margen la tendencia organizativa de los
trabajadores agrícolas y la tendencia de los pueblos y comu-nidades rurales que podrían ser la base para construir un
modelo de organización más descentralizado y atento a lasnecesidades de los campesinos empobrecidos , que aunque
no se les tome en cuenta en las grandes decisiones , siguensiendo la mayoría de la población mexicana , a pesar de la
modernización.
135
Acumulación composición de capital y trabajo campesino
La ley general de acumulación capitalista tiene como base la
composición estructural del capital, que involucra la compo-
sición de valor u orgánica -proporción entre trabajo vivo y
pretérito, la composición técnica -proporción entre la masade los medios de producción y el trabajo necesario emplea-do-, y la composición social o relaciones sociales del trabajo,
factores políticos e ideológicos.1
Los distintos niveles que conforman la composición es-
tructural del capital, nos proporcionan las bases para ubicar
la forma y operación del trabajo campesino.
En esta perspectiva argumentamos que sí; la composición
de valor, que prevalece en el trabajo campesino -es mayor la
proporción de fuerza de trabajo frente a los medios de
producción-, es determinada por la composición técnica, laincidencia mayor o menor de la segunda en el proceso de
trabajo y sobre la composición de valor, delimita los niveles
de integración del trabajo campesino al capital.
En lo que al campo se refiere, sabemos que la acumula-ción no maneja niveles de composición similares a los de laindustria, aún dentro de sus nuevas tendencias y frente a los
embates de la globalización.
Incluso en la composición de capital que deriva de los
renovados mecanismos de acumulación hace suponer la
desaparición del campesinado al menos en sus formas tradi-cionales de existencia.
No obstante el campesino y su dinámica subsumida, y a
la vez contrapuesta al capital resiste hasta hoy por lo menos,
la recia oleada mercantilista que parece superar e invalidar
todo desarrollo autónomo regional o nacional campesino, eneste caso.
Nosotros asumimos en la convicción histórica de que el
proceso de acumulación es dialéctico, por superado que hoy
parezca -nos avalan en nuestro planteamiento diversas orga-
nizaciones, movimientos y luchas campesinas -, sostenemos
que la naturaleza actual del trabajo estructural campesino
tiene características gestadas dentro y fuera de la composi-
Rubelia Alzate Montoya
ción de capital. En este espacio efectúa trabajos que van
desde los que permiten subsistir, hasta los que por razoneshistórico-lógicas le obligan a avalar la acumulación en unade sus características naturales : el desarrollo desigual.
En la participación del campesino en el proceso de acu-
mulación se incluyen, tanto formas de trabajo de naturaleza
tradicional, como otras gestadas en la dinámica estricta delcapital.
Estamos ahora en posibilidad de efectuar un análisis del
trabajo campesino, partiendo de elementos propios de la
composición estructural del capital en el campo y de otros
que provienen de la cultura histórica del trabajo campesino,veámoslo.
A nivel técnico-económico y en la lógica del capital, en
el trabajo campesino tiende a prevalecer el capital variable
sobre el capital constante . Este hecho admite condiciones de
trabajo excluidas de la reglamentación a nivel de las leyes
técnicas para la generación de valor.
También la composición de capital integrada en una pro-porción mayor con fuerza de trabajo, determina niveles desubsunción del trabajo.
La subsunción formal coincide mas con una prevalencia
de la composición de valor. La flexibilidad en el trabajo
propia de ésta forma de subsunción -el campesino aquí es
asalariado a medias-, no le desliga de manera definitiva de
su trabajo familiar y colectivo.
La subsunción real parcial o total temporal,' puede some-
terlo al rigor de las leyes técnicas -si se desplaza a la
industria-, pero cuando retoma la dinámica del trabajo es-
trictamente campesino renueva, aún sea de manera intermi-tente, su condición campesina. La composición técnica no
logra desplazar la composición de valor. Las vías intensivas
no absorben por completo el trabajo en referencia.
Las formas de enajenación del trabajo campesino o nive-
les de subsunción definen a este trabajador como campesino
a medias, mitad campesino y mitad asalariado.
i Marx, E/ Capital, tomo i, capítulo xxm, rcE, p. 517, Berra , Mariella y Revelli, Marco, uAM-Azcapotzalco, Departamento de Sociología, junio, 1995."La parábola del obrerismo". Entendemos aquí por trabajo estructural factores económicos, sociales, políticos e ideológicos.
2 Marx, capitulo vi inédito, rcE, p. 54-89.
137
Investigación sociológica
La subsunción así caracterizada permite una participación
parcial del trabajo en el capital, deja por consecuencia un
margen para la ejecución del trabajo campesino en sí y para sí.
Las consideraciones que anteceden nos permiten inferir
que dadas las características del campo hoy en el mundo
subdesarrollado, se impone la vía de la acumulación de tipo
circular o con predominio de la plusvalía absoluta.
Las transformaciones de la acumulación por medio del
incremento de la composición técnica del capital , o aumento
del capital constante a costa del variable3 no es pues la
particularidad que impone la acumulación en lo que concier-
ne al trabajo campesino.
Por consecuencia el proceso de centralización o camino de
la acumulación con prevalencia de la composición de valor, es
la línea básica adoptada por la ley general de la acumulación
frente al proceso de trabajo campesino. La masa de trabajo es
entonces mayor en relación a los medios de producción movi-
dos por este sector, y conlleva un aumento de la magnitud del
factor subjetivo frente al factor objetivo.4
Pero si el proceso de centralización avanza como es el
caso del nuevo capitalismo, y la privatización se convierte
en su tarea inmediata, debe suponerse que la situación trae
consigo una transformación del proceso de trabajo, por los
cambios que experimenta la dinámica de acumulación.
El trabajo asalariado tiende a generalizarse, las formas de
trabajo familiar y colectiva ya no se requieran y los mecanismos
de subsunción superan el ámbito formal y el real parcial antes
aludido, para operar bajo formas reales totales.
Todo parece así predecir el final de este sector importante
de los productores de valores de uso, de los generadores de
los componentes cualitativos concretos y específicos del
trabajo en el medio rural, de los sujetos interpuestos históri-
camente a la lógica del mercado capitalista.
Se prevé entonces que la capacidad de decisión campesi-
na así termina, su historia llega al final ante la fuerza impo-
sitiva de la competencia y la incapacidad de un desarrollo
productivo técnico-económico propio y adecuado.
La composición social, política e ideológica del capital
parece que ya se sintetiza en una fuerza objetiva del merca-
do, y se subsume la capacidad política del hombre del
campo; su fuerza política se absorbe por la fuerza del mer-
cado capitalista que es el centro decisorio. Se impone la
enajenación política, la capacidad pensante del trabajador se
somete y con ella su capacidad política desaparece.
Rubelia Alzate Montoya
No obstante y muy a pesar de los apocalípticos pronósti-
cos de la dictadura capitalista, la historia se interpone y todos
los elementos que coadyuvan con el trabajo y su proceso
aparecen bajo las formas que les da el capitalismo, pero a la
vez existen en su naturaleza concreta, específica.
El trabajo en sí es concreto, la composición de valor y la
composición técnica, corresponden a niveles determinados
del proceso productivo.
El trabajo realmente necesario y el trabajo excedente
también son concretos.Las diferentes características que integran el trabajo téc-
nico-económico se complementan con las que corresponden
al orden social, político, ideológico y constituyen el todo
orgánico y concreto del trabajo.
En suma, el trabajo y su proporción respecto al trabajo
pretérito y trabajo vivo, puede estar o no intervenido por los
procesos de apropiación y enajenación y por la dictadura del
capital.s Así este proceso de apropiación y expropiación
puede ser cuestionado por los productores de los i, atores de
uso concreto, de los equivalentes reales.
Hoy el campesino experimenta esta intervención del ca-
pital en el ámbito global de su estructura, pero su nivel de
ubicación le concede un margen de vida concreta, crea
valores de uso, su propio proceso de producción familiar aún
le permite decidir en algún nivel lo que produce y lo que
consume, y de qué manera lo produce, le deja subsistir.
También la composición de capital en que opera y las formas
de subsunción consecuentes, le dejan un margen en su po-
tencial intelectual, el que ahora utiliza en su constante y
pertinaz lucha contra la dictadura del capital que incrementa
los mecanismos de fetichización y pregona a la vez la desa-
parición de todo lo abstraído del valor social y sus formas,
y por tanto contrapuesto a su línea dictatorial globalizadora.
El campesino y su trabajo estructural constituyen una
opción liberadora, aún dentro de los estrechísimos márgenes
de acción que le quedan. Pero no obstante, que su sobrevi-
vencia hoy se sostiene en sus formas tradicionales de subsis-
tencia básicamente, su vida futura depende, aún sea en lo
inmediato, de la integración e interacción entre lo individual
y lo social, entre la subsistencia y la acumulación, entre la
composición de valor y la composición técnica "entre espe-
cialización y diversidad", lo que sólo es factible anteponien-
do el desarrollo racional rural al crecimiento agrícola,' al
solo crecimiento para y por el mercado. Esta es su gran
disyuntiva, y al mismo tiempo el gran reto a vencer.
s 1.1 capital, ibid ., p. 539.4 Ibid ., p 526.5 la jornada semanal, La Jornada, julio 2 1996,
a lean-Franeois Prud ' Homme (coord. ), El impacto social de las políticas de ajuste en el campa mexicano, Instituto Interamericano de Estudios
1 rasnacumales/Plaza y Valdés, México, 1995, 212 p.
Estudio sobre intenciones de voto en el municipio de Morelia
Jorge Munguía Espitia, Margarita Castellanos Ribot l
1. Introducción
Las razones que llevaron a efectuar este estudio fueron
académicas y coyunturales. En el quinto trimestre de lacariera de sociología se imparte el módulo: Estructuraciónde la sociedad. En la parte metodológica se establece quelos estudiantes deberán conocer y discutir las técnicasrelacionadas con la realización de encuestas, la elabora-ción de muestras... etc., que son parte sustancial de lainvestigación cuantitativa. Para la mejor comprensión deeste tipo de conocimiento se decidió que los maestros yalumnos del grupo SE02S llevaran acabo una investigaciónconcreta, en donde se aplicaran los conocimientos y des-
trezas indicados en el programa. En el momento en que sehizo este planteamiento estaban por tener lugar las eleccio-nes para gobernador en el estado de Michoacán, así que sedecidió realizar un estudio sobre las intenciones de voto de
la población por estimarse que con ello se cubrirían los
objetivos académicos del módulo, además de que permiti-
ría a los estudiantes abordar una realidad concreta desde
una perspectiva sociológica específica. La metodología
que se utilizo y los resultados que se obtuvieron en una
primera instancia se presentan a continuación.
b) facilita la obtención de mayor y mejor información
sobre preguntas abiertas, ya que el entrevistador por conocer
los objetivos de la investigación evita los equívocos delinformante.
c) evita la molestia que puede significar para el entrevis-
tado tener que escribir sus respuestas, además de ayudar a
precisar las respuestas de las personas de bajo nivel cultural
o analfabetas.
La cédula se elaboró alrededor de seis macrovariables que
se desagregaron en 32 variables, según el esquema siguiente
Macrovariable Núm. de variables
1 Condición social 4
2 Nivel escolar l
3 Situación laboral 3
4 Condición electoral
5 Participación política e intención de voto 14
6 Percepción de la crisis y soluciones s
Total 11
Específicamente la cédula estuvo formada por 27 pregun-
tas con 226 indicadores.
II. Metodología
A. El Instrumento de Investigación
La investigación tuvo como instrumento principal de recolec-
ción de datos una cédula de entrevista. Se optó por este tipo
de instrumento debido a que:
a) permite que cl encuestador escriba y marque las res-
puestas del entrevistado, lo que impide que haya una distor-
sión, y en el caso de que existiera una confusión el primero
puede aclararla.
B. Diseño de la Muestra
a. Población de Estudio
La población de estudio estuvo constituida por todos los
hogares del Municipio de Morelia que se encontraron en
viviendas no institucionales, por lo que se excluyó a la
población que vivía en cárceles, conventos, hoteles, instala-
ciones militares, etc.
En especial se seleccionaron para la muestra a personas
mayores de 18 años de ambos sexos que residían habitual-
mente en las viviendas.
i ['unrdinu Jures de la investigación ; diseño de la muestra: maestro Agustín Porras. Asistencia técnica : ingeniero Hilario Anguiano; asistencia estadística
maestra l:dith Ariza, ,istentes de investigación y encuestadores : Edith Acevedo , Isabel Anaya, Angélica Arias, Jacqueline Avilés, Rnsalinda Casen.
Marcela 1 nnseca, Ruth Fuentes , Runne García, Rosalba Garcia , Guillermo Juárez , Carlos León , Viviana Loranca , Martha Martínez, Isabel Martlner,
Maneta Matamoros, Lmily Moreno, Rosario Pérez , Verónica Pérez, Erika Puente, Antonio Salazar , Chantal Sánchez , Sandra Sánchez, Antonio Sustaita,
Vleiandro Villamar.
139
Investigación sociológica
Por la heterogeneidad socio-económica de la población
que vive en la ciudad de Morelia se conformaron tres estratosa partir del ingreso declarado por la población económica-
mente activa ocupada según el Censo de 1990.
El primer estrato se conformó por las Áreas Geo-estadís-ticas Básicas (AGEB's), en las que más del 60% de la PEA
ocupada declaró ingresos menores a dos salarios mínimos.
Este estrato se consideró bajo. Para la definición del segundo
estrato, el porcentaje mencionado varió entre el 50 y 60% y
se estimó como medio, y en el tercero se encontró menos del
50% y se consideró estrato medio-alto.
La muestra se repartió proporcionalmente de acuerdo al
valor que tenían cada una de las AGEB' s en cada estrato con
respecto al total.
b. Estimación del Tamaño de Muestra
Debido a que la mayoría de las estimaciones en esta encuesta
son proporciones se partió de la siguiente probabilidad:
Pr-D(p-P)D=1-
En donde P es la proporción a estimar
p es su estimador1) es la precisión deseada
1 - es la confianza pedida
m = (T2 . PQ)/D2
En donde in es el tamaño de la muestra
Q = l-P
T es el valor en tablas de la confianza pedida.
La mayoría de las estimaciones variarán entre 0 .01 y 0.5,
lo cual permite establecer que se puede tener una varianzamáxima (P.Q)= (.5x.5), con un nivel de confianza de 1-
=95%. El valor de T en tablas es 1.96 y con una precisión
deseada de 3.5% (es decir un margen de diferencia porcen-
tual entre las proporciones verdaderas y las proporciones
estimadas muestralmente ) se llega a:
n - (3_,$41-(4.25) = 0 . 96 = 784(0.035)2 0.001225
En términos del estudio significó casi 800 personas a
partir de un muestreo estratificado y polietápico. Si se esta-
blece alrededor de un 10% de no respuesta se tendrían que
seleccionar 900 personas en la muestra.
E.n una primera etapa se seleccionaron las AGEB's, dentro
de cada estrato económico ya mencionado, por medio de
números aleatorios. En una segunda etapa, dentro de cada
Jorge Munguía Espitia , Margarita Castellanos Ribot'
AGEB, se eligieron manzanas a través del mismo procedi-miento. En una tercera etapa se seleccionaron las viviendas
mediante un esquema de muestreo sistemático. En cada
vivienda se seleccionó al azar una persona mayor de 18 años
y buscó controlar la variable sexo, tratando de entrevistar al
mismo número de hombres y mujeres, para evitar que la
población muestral se desequilibrara.
Con este esquema se logró tina confiabilidad (nivel de
confianza con el que se está trabajando) del 95% y con una
precisión del 3.5%, es decir, un error en las estimaciones
muestrales no mayor al 3.5% con respecto a los parámetros
verdaderos.
Luego de definir la muestra teórica se aplicó la cédula de
entrevista en la primera aplicación a 970 personas. El levan
tamiento se realizó del 18 al22 de septiembre de 1995 en el
municipio de Morelia. La segunda aplicación se llevó a cabo
del 23 al 27 de octubre de 1995 con los mismos instrumentos
y condiciones, y se entrevistaron a 995 ciudadanos. En
ambos estudios la cantidad de casos fue aumentada para
evitar que la no respuesta afectara al universo de análisis, y
participaron 25 encuestadores. Losresultados obtenidosfue-
ron probables y aproximados únicamente para este munici-
pio.
III. Resultados
1. Perfil socioeconómico de la población encuestada
Un análisis de los datos obtenidos por la cédula de entrevista,en ambas aplicaciones , dieron el siguiente perfil de las per-sonas entrevistadas en cuanto a:
a. Sexo
La población femenina en las dos aplicaciones fue superior a
la mitad de la muestra. Esta proporción respetó el nivel
estatal, ya que las mujeres representan el 58% de la población
total.
Cuadro No. 1 Sexo
sexo fra . encuesta 2da. encuesta
Masculino 39% ar 2%
Femenino 61 11/1 58.8 é
Total Abs/rel 970/1 00.0 9951100.0
b. Edad
Las muestras arrojaron una distribución relativamente pro-
porcional de las edades de acuerdo a los intervalos propues-
tos. Excepto en el rango de 42 a 49 años . Los datos indicaron
además que la población es joven , ya que cerca de la mitad
l40
Estudio sobre intenciones de voto en el municipio de Morelia
de la población (47.9 y 42.7) cuenta con 33 años o menos,frente al 20% que tiene 50 años y más.
Cuadro No. 5 Ingreso Mensual Familiar
tras . encuestas 2das. encuestas
Menos de 500 18.6% 156%
Cuadro No. 2 Edad De 501 a 1000 26.2% 27.6%
Edades ira . encuesta 2da . encuesta De 1001 a 2000 18.1% 20.6%
18-25 23 . 7% 24.9% De 2001 a 3000 8.6% 9.3%
26-33 24.2% 17.8% Más de 3001 14.1% 12.0%
34.41 20. 4% 23.3% No respondió 14.4% 14.8%
42-49 12. 3% 13.1%
50 y más 19 . 5% 20.8% Total Abs/rel 970/1000 995/100.0
Total Abs/rel 970/100. 0 995/100.0
e. Estado Civil
GI 69% de la población encuestada manifestó estar casada, el24%, soltera y el 6% restante indicó otras condiciones: uniónlibre, divorciado y viudo.
f. Nivel Escolar
El 59.5% de las personas entrevistadas en la primera aplica-
ción de la encuesta manifestaron tener un nivel por encimade la educación primaria , y el 65.6% lo indicó en la segunda,en tanto que el 31.8% y el 28.2% respectivamente se ubican
en el nivel básico.
Estado Civil
Cuadro No. 3 Estado Civil
tra. encuesta 2da. encuesta
Casado 69.6% 69.6%
Soltero 24.1% 24.8%
Otro 6.3% 5.7%
Total Abs/rel 970/100.0 995/100.0
d. Religión
Con respecto ala religión el 91.1 % declaró ser católico, 4.4%protestante y entre el 3 y el 5% manifestó ser ateo o tener otrascreencias.
Cuadro No. 4 Religión
Nehg,on ira. encuesta 2da, encuesta
Católico 91. 1 % 91.9%
Protestante 4.4% 3.1%
Otros 3. 5% 5.0%
Total Abs/ rel 970/100.0 995/100.0
e. Ingresos
Cerca del 60% de los entrevistados tienen ingresos mensuales
que van de menos del salario mínimo a poco más dos salarios.
Por otro lado, sólo un poco más del 10% indicó tener un
ingreso alto, según puede apreciarse en el Cuadro No. 4.
Cuadro No. 6 Escolaridad
Nivel Escolar 1ra. encuesta 2da. encuesta
Sin Estudios 8.6% 6.2%
Primaria Incompleta 14.4% 12.3%
Primaria Completa 17.4% 15.9%
Educación Media 23 .8% 17.6%
Educación Media Sup 16 .2% 27.7%
Educación Superior 19.5% 20.3%
Total Abs/tel 970/100.0 995/1000
2. Intención de voto de los entrevistarlos
Cuadro No. 7 Personas Empadronadas con Credencial de Clector
Ira. encuesta 2da, encuesta
Empadronadas con credencial {I{
de elector
Empadronadas con credencial
de elector
Si 89.7% 85.6% 88,8% 844%
No 10.3% 144% 10.3% 140%
Abs/Rel 970/100.0 970/100.0 995/100.0 995/100.0
En ambas encuestas el 10% de la población en edad devotar afirmó no estar empadronado . Además de ese 90% queestaba empadronado , cerca del 15 % no contaba con creden-cial de elector , lo que mostró el hecho de que alrededor del
13.5% de la virtual población electoral del Municipio de
Morelia no tendría la posibilidad de emitir su sufragio.
141
ól si'H /gnción sociológica
Cuadro No. 8 Intención de Voto
Partidos leva. encuesta 2da. encuesta
PAN 18 . 8% 22.6%
PR' 29 . 4% 24.2%
PRO 10 , 9% 10.9%
Indeciso 24 . 5% 21.5%
Abstención 6.3% 5.8%
Voto Secreto 7,8% 10.3%
Cualquiera menos el PR1 0.4% 1.8%
Otros 1. 9 % 2.9%
Total Abs/Rol 970/ 100.0 995/100.0
La comparación entre el primer sondeo y el segundo
indicó que aunque el PRl encabezaba las preferencias con un
24.2%, en el transcurso de un mes tuvo un decremento del
5.2%. A su vez el PAN incrementó su porcentaje en 3.8% y
alcanzó el 22.6% a un punto y medio del PRI. Mientras que
el voto a favor del PRO se mantuvo estable en 10.9%. Por
otro lado, aunque el porcentaje de los indecisos se redujo
continuo elevado y alcanzó el 21.5%. Bajo estas circunstan-
cias los partidos -incluido el PRI- tuvieron que contender
para ganar la simpatía de las personas que todavía no habían
definido su voto.
Cuadro No. 9 Cambio en la Intención de Voto
Ira. encuesta 2da, encuesta
Si 20.4% 12.8%
No 538% 44.5%
No sabe 25 8%
Total Abs/rel 970/100.0
42.7%
995/100.0
Entre la primera encuesta y la segunda disminuyó el
número de personas que indicaron abiertamente que iban a
cambiar su voto. Sin embargo, aumentaron los inciertos. Los
porcentajes fueron importantes ya que este electorado poco
convencido bajo las condiciones de alta competencia que se
observaron en el municipio de Morelia, influyeron en el
triunfo de uno de los partidos.
Cuadro Nn 10 Razones del Cambio en la Intención de Voto
Jorge Munguía Espina , Margarita Castellanos Ribot1
De las personas que indicaron la posibilidad de cambiar
su voto o que aún no habían decidido por qué partido votar,
la gran mayoría (64.9% y 52.3°/o) señalaron como razón
principal para definir su preferencia una mejor propuesta de
gobierno. Las otras razones que se señalaron mostraron la
necesidad de conocer y discutir las ideas, planes, y alterna-
tivas de los diferentes partidos.
Cuadro No. 11 Respeto al Voto
Ira encuesta 2da. encuesta
Si 41.3% 420%
No 430% 44.1 %
No Sabe 15.8% 139%
Total Abs/rel 970/100.0 995/100.0
La confianza en que el resultado de las elecciones seria
respetado se dividió casi por igual entre los que manifestaron
su creencia en la limpieza de los comicios y los escépticos.
3. Percepción de la crisis
Cuadro No . 12 Problemas de Michoacán
1 ra. encuesta 2da. encuesta
Pobreza 23 . 8% 186%
Inflación 5.7% 6.8%
Desempleo 42,1% 435%
Corrupción 2.4% 5.1%
Injusticia 13% 90%
Seguridad 10% 9.0%
P Ecológicos 2.1 % 01%
P Económicos 16% 4.0%
otros 7.0% 79%
No Sabe 6 . 0% 4.1%
Total Abs /rel 970 / 100.0 995/100.0
Más del 60% de los entrevistados indicaron que la pobre-
za y el desempleo eran los principales problemas del Estado
de Michoacán. La falta de trabajo impide a la gente tener los
recursos para satisfacer sus necesidades básicas.
1 era. encuesta 2da, encuesta
r e tae rU 64 9% 52 3%Cuadro No. 13 Responsables de la crisis de Michoacán
na m jo p opu s
Opiniones e información nueva
.
62%
.
14,4%lera. encuesta 2da. encuesta
Gob de Michoacán 237% 224%Trabajo de los candidatos 3.1 % 8.1%
Gob Federal 26.2% 28.9%Propaganda del partido 28% 5.4%
Empresarios 10% 40%Otros 16. 8% 16.2%
Politicos Corruptos 56% 50%No sabe 6.1 % 3.6%
PRI 26% 4.7%
Total Abtire' 970/100.0 995/100.0 Administración de Salinas 18 .0% 107%
142
Estudio sobre intenciones de voto en el municipio de Morelia
continuaciónCuadro No. 13 Responsables de la crisis de Michoacán
Todos 6.9% 6.1%
El Pueblo 2 . 8% 6.5%
Sistema Politico 15% 17%
Zedillo 1.0% 1.4%
Otros 4.1% 0.9%
No Sabe 7 . 6% 11.3%
Total Abs/rel 970/100.0 995/100.0
En cuanto a qué hacer para solventar la crisis, el 29% y
el 35.8% demandaron la creación de empleos, en tanto que
el 21% y el 13% optaron por una reforma económica. Es
decir, la mitad de la población encuestada señaló la urgencia
de atacar la crisis por su ángulo económico. Sin embargo,
también alrededor del 10% consideró que la reforma política
era la medida prioritaria a emprender, y el 11.8%, en la
segunda encuesta, recomendó la necesidad de gobernantes
honestos.
Este Cuadro resalta el hecho de que el 50% de lapoblación entrevistada culpó al gobierno -en su modali-dad estatal o federal- de la crisis en el estado de Michoa-cán. Por otra parte , resultó interesante que el 18% y el
10.7%, en el primer y segundo sondeo respectivamente,responsabilizaron directamente a la administración de
Carlos Salinas de Gortari de este hecho , mientras que
apenas un 1% achacó esta situación al presidente actual.Frente a ello, el 9 .7% y el 12. 5% de los informantes señalóque la responsabilidad de la crisis no puede adjudicarse aalguien en particular y que todos o el pueblo son loscorresponsables.
Cuadro No. 14 Sugerencias para salir de la crisis
l era . encuesta 2da . encuesta
Reforma Política 12.9% 9.9%
Reforma Económica 21.4% 13.2%
Cárcel a Corruptos 3.4% 2.3%
Más Empleos 29.0% 35.8%
Más Educación 2.4% 1.4%
Unión de Mexicanos 4.8% 3.2%
Gobernantes Honestos 6.0% 11.8%
Mejor aplicación de 1.3% la %
Cambio de Gobierno 24% 5.6%
Otros 5.3% 3.1%
No Sabe 11.1% 13.4%
Total Abs/rel 970/ 100.0 995/100.0
Cuadro. No. 15
Situación económica en relación al año pasado
2da, encuesta
Igual 19.7%
Mejor 4.0%
Peor 74.8%
No Sabe/No Contestó 1.5 %
Total Abs/rel 995/100.0
Sólo en la segunda encuesta se les preguntó a los
entrevistados acerca de su situación económica en rela-
ción al año anterior . La mayoría de los ellos manifestó quesu situación económica había empeorado . Un 19.7% sos-
tuvo que era igual y sólo un 4% afirmo haber tenido cierta
mejoría.
El conjunto de los datos presentados indicó que lalucha en el municipio de Morelia sería cerrada y que laspersonas indecisas inclinarían la balanza hacia cualquierade los partidos.
143
Procesos de dominación , clases sociales y democratización
Gerardo Avalos Tenorio
Desde el horizonte de la sociología, esta área pretende estu-
diar, analizar, explicar e interpretar el conjunto de relaciones
entre seres humanos signadas por el poder, es de especial
interés el poder que mantiene cohesionada a una sociedad.
Por ello, el poder político, la dominación y el Estado, consti-
tuyen, tanto en el plano teórico como en el histórico y empí-
rico inmediato, los objetos principales de estudio de esta áreade investigación.
Es importante destacar la especificidad de las investiga-
ciones en esta área. Los objetos de estudio o los grandes
temas de investigación son los mismos que abordarán la
ciencia política y la teoría jurídica; empero, como se hizo
evidente en la discusión clásica entre Max Weber y Hans
Kelsen, el "orden social' expresado en las instituciones
jurídicas, morales, culturales y, por supuesto, políticas y
estatales, puede ser interpretado desde la perspectiva de la
ciencia política, la ética o la jurisprudencia. Eso ocurre y se
realiza en distintos centros de investigación especializadosen tales enfoques.
Con todo, existe una dimensión constitutiva de lo social
que es particularmente relevante y a la que no siempre se le
ha dado la importancia que requiere. Se trata de los funda-
mentos, la naturaleza y el sentido, fin o dirección de las
formas en que se constituyen, en el interior mismo de la
sociedad, los procesos de poder, autoridad y dominación
que, posteriormente, se expresarán en instituciones públicas,
políticas y estatales. En otros términos, se trata de observar
y comprender los mismos objetos que la ciencia política, la
ética o la jurisprudencia, pero como expresiones de causas
más profundas, causas que se generan y reproducen en las
más elementales relaciones sociales.
Lo público, lo político y lo estatal, han de ser, pues,
abordados como resultados del análisis más que como pre-
misas. En cambio, las esferas de lo íntimo, lo cotidiano y lo
privado, ocupan un lugar central y prioritario. Puede formu-
larse todo esto, acudiendo a una pregunta: ¿Qué ocurre en el
interior mismo de la sociedad, en sus intersticios, en sus
cotidianidades, en sus hábitos y en sus estructuras simbóli-
cas, que produce una determinada configuración política y
estatal? Como se ve, este estudio requiere el concurso de
varias disciplinas que tradicionalmente se encuentran sepa-
radas; sin embargo, es la sociología política la rama de
estudio que puede sintetizar lo que se busca investigar. Por
desgracia, todavía no se ha consolidado el objeto de estudio
específico de esta área de investigación.
Hasta ahora (1996) las investigaciones que ha abrigado
esta área han tenido como punto de partida los enfoques
propios de la ciencia política y la filosofia política.
Sin embargo, una de las principales metas a corto plazo
es consolidar la peculiaridad del área que la van a distinguir
de los estudios que se realizan en otras áreas, otros departa-
mentos u otras instituciones y centros de investigación.
Antecedentes y orígenes del área
Hacia principios de la década de los ochenta se hacía evidente
la ausencia de una área de investigación que atendiera los
múltiples cambios que se estaban desencadenando en el mun-
do y que podrían resumirse con la fórmula sencilla de crisis
y desmantelamiento del Estado de bienestar.
En efecto , los consensos sociales que dieron estabilidad
al orden social y político después de la segunda guerra
mundial habían llegado a su fin ; se iniciaron entonces pro-cesos generalizados de restructuración en distintos ámbitos
de la sociedad , destacadamente en el papel de los aparatosadministrativos del Estado , en el mundo del trabajo, en los
procesos de legitimación del orden social y político, en laestructuración de los regímenes políticos (cambios de demo-cracias a autocracias y transiciones de autocracias a demo-cracias ) y, por supuesto , en el orden geopolítico.
Ninguna de las áreas existentes en el Departamento deRelaciones Sociales se orientaba al estudio de tales fenóme-nos. Las que de manera parcial podían conducir sus investi-gaciones hacia esos cambios , sobre todo las delDepartamento de Política y Cultura, no desarrollaban , estric-tamente hablando , un horizonte sociológico de interpreta-ción . Se pensó entonces en la necesidad de crear una nuevaárea que llenara el vacío . Fue así que en 1984 un grupo deprofesores delDepartamento de Relaciones Sociales ( Arturo
147
In rdt, a< Ji, sucio lógica
Anguiano, Fernando 13azúa y Guadalupe Pacheco) sepropu-so la formación de esta área de investigación que inicialmen-
te denominaron "Estado y Sociedad en América Latina". El
proyecto se presentó ante el Consejo Divisional pero no fueaprobado porque su enfoque y sus temas se empalmaban conáreas ya existentes en el Departamento de Política y Cultura.
No fue sino hasta mayo de 1986 en que, una vez reestruc-turado, el proyecto recibió un dictamen favorable para apro-
bune en el Consejo Divisional el 24 de julio de ese año. Por
alguna razón que desconocemos fue mucho después -en
1958- que el proyecto se envió al Consejo Académico para
su aprobación definitiva. Y entonces se iniciaron los trabajosde investigación del área pero ciertamente con muchas difi-
cuhades. Los profesores que habían iniciado el proyecto ya
se encontraban en otras áreas del departamento o de otros
departamentos; la nueva área se hallaba prácticamente vacía.Nuevos profesores se integraron a partir de entonces pero
llevó mucho tiempo iniciar regularidad , constancia y armo-nización de los distintos trabajos de investigación.
Desarrollo del área
Dos fueron las características principales del área en los
primeros años de su funcionamiento : permanente inestabili-
dad y avance precario. La nota dominante fue la atomización.
(oda uno de los profesores tenía unproyecto de investigación
y ciertamente había resultados, pero eran sobre todo esfuer-
zo, individuales. Ia dispersión sustituyó al trabajo en y de
conjunto
I.as investigaciones y las publicaciones eran individuales.
Los apoyos del Sistema Nacional de Investigadores y la
política de estímulos y becas, no hizo sino acentuar esta
búsqueda individual de proyectar y generar las investigacio-
nes y sus resultados.
La organización de eventos se dejó en manos de la jefa-
tura del Departamento. Durante algún tiempo , sin embargo,
bajo la jefatura de Jaime Osorio, se hicieron esfuerzos nota-
bles por rearticular eI trabajo del área. Se organizaron semi-narios internos con base en lecturas muy actuales sobre el
tenia de la democracia y los procesos de transición de los
ree,iincoes autoritarios o autocráticos hacia regímenes mini-
mamente democráticos. El trabajo comenzó a tener constan-
cia. lira el momento de pasar a otro periodo de trabajo para
consolidar el área.
Situación actual
Se pensó en la organización de eventos que proporcionaran
un foro para los investigadores del área y permitieran esta-
blecer un contacto más estrecho y formal con otros profesores
e investigadores tanto de la tAM como de otras instituciones.
Gerardo Avalos Tenorio
A fines de 1992 el área organizó un par de ciclos de mesas
redondas. Uno estuvo a cargo de Rhina Roux y Gabriela
Contreras y tuvo como tema lit Estructuración y crisis del
Estado mexicano. Ahí participaron especialistas en el estudio
histórico del Estado mexicano o bien en el análisis político.
El otro ciclo de mesas redondas fue organizado por María
Dolores París y Gerardo Ávalos Tenorio y tuvo como tema
La teoría política clásica del Estado moderno. Ambos even-
tos tuvieron éxito tanto por el nivel alcanzado por los ponen-
tes como por la asistencia.
Con base en el segundo ciclo de mesas redondas, aquel
dedicado a la teoría política clásica, se elaboró un libro
constituido por los materiales reelaborados a manera de
ensayos que presentaron los ponentes . Se agregaron ensayos
y textos de estudiosos y especialistas que, sin haber partici-
pado en el ciclo , accedieron amablemente a entregar susmateriales. También se hizo la traducción de un ensayo que
completaba el cuadro.
El libro está por publicarse -después de cuatro años-, una
vez que se han librado con éxito los innumerables vericuetos
burocráticos: el larguísimo tiempo de dictamen, las dificul-
tades para la captura de textos (que tuvieron que hacer los
propios coordinadores del trabajo, que, en un ardid de flexi-
bilidad posmoderna, tuvieron que dejar sus labores de inves-
tigación para hacer trabajo secretarial que nadie más estaba
dispuesto a realizar) y las precariedades financieras.
Otro de los trabajos que se hizo fue la publicación de
ensayos sobre el tema de la democracia en la revista del
Departamento (Relaciones). Con el título de "Territorios de
la democracia".
En 1994 organizamos un evento que evaluó las elecciones
presidenciales de ese año . Ese seminario contó con la asis-
tencia de destacados especialistas en el tema.
En 1994 y 1995 colaboramos con la Facultad de Economía
de la tJNAM en la organización de dos ciclos de conferencias
sobre la obra de Karl Marx. Algunas de estas conferencias se
llevaron a cabo en las instalaciones de la uAM Xochimilco.
En diciembre de 1995 organizamos un curso titulado
"Globalización, capital y teoría del Estado" impartido por
el doctor Joachim Hirsch de la Universidad de Frankfurt,
Alemania. Fue todo un éxito. Esperábamos la asistencia de
unas 20 personas y llegaron 100 con presencia todos los días
que duró el curso. Esperamos el apoyo de quienes manejan
los recursos de la institución para publicar el material que
preparó el doctor Hirsch ex profeso para este curso.
Actualmente está por presentarse el proyecto de investi-
gación titulado "Sociología política de las transformaciones
estatales contemporáneas" que tiene el propósito fundamen-
tal de consolidar el área de investigación como un espacio
de reflexión y producción teórica acerca de la naturaleza de
Procesos de dominación , clases sociales y democratización
la rearticulación social que se despliega actualmente en todo social. Este proyecto, coordinado por Gerardo Avalos Teno-
el mundo . Tal proyecto requerirá el apoyo de ayudantes de rio, se agregará a los proyectos individuales actualmente en
investigador y de estudiantes que realicen ahí el servicio marcha.
149
Lo gobernable e ingobernable de la democracia en América Latina
una crítica al modelo de la gobernabilidad democrática
Jaime Osorio Urbina
Los orígenes teóricos y políticos de un determinado tema en
ciencias sociales no constituyen un dato menor, en aras de
comprender los horizontes de reflexión que propone. Esta
idea viene a cuento porque la mayoría de los autores que han
analizado el problema de la gobemabilidad en América Lati-
na han puesto poca importancia a la carga teórica y política
conservadora con que emerge esta noción. De una manera
general se reconoce este aspecto, pero se supone que con el
añadido de algunos ingredientes -como el de pensar en una
gobemabilidad "democrática"-, el problema queda resuelto,
abandonándose la tarea de la reconstrucción conceptual.
Como veremos, esta despreocupación no es casual. Los
rasgos progresistas que presenta el tema de la gobemabilidad
-desde una perspectiva democrática- no permiten ocultar, sin
embargo, su compromiso con el statu quo, lo que -con
diferencias que no se pueden menospreciar- lo liga con aquel
discurso que puso en escena el tema de la gobernabilidad.
Los tiempos de la gobernabilidad
Fue en la primera mitad de los años setenta cuando irrumpe
en las ciencias sociales y el discurso político el tema de la
gobernabilidad.1 Son momentos de crisis económica del ca-
pitalismo en el mundo desarrollado, de incapacidad de man-
tener la gestión del Estado de bienestar, de emergencia de
movimientos sociales diversos y de multiplicación de la
demanda de ciudadanía. En este cuadro, la participación de
la población en los asuntos públicos comienza a ser un
impedimento para los requerimientos de reorganización del
capitalismo, al igual que los derechos a educación, salud,
vivienda y otras conquistas sociales. En pocas palabras, la
modalidad de democracia que combina participación electo-
ral y beneficios sociales se convirtió en un obstáculo para los
nuevos tiempos del capital. Es así como se postula que la
democracia está amenazada por la sobrecarga de demandas.
Esta propuesta cumplirá un papel teórico y político sig-
nificativo en las tareas de justificación del nuevo curso que
asumirá el capitalismo en los años posteriores, ahora bajo
las banderas del neoliberalismo,2 barriendo, por ejemplo,
con muchos programas sociales.
En América Latina el tema de la gobemabilidad gana
espacios a partir de la segunda mitad de los años ochenta,
una vez que la mayoría de los gobiernos militares ha dado
paso a gobiernos civiles, con lo cual -se señala- la tarea
política y teórica por excelencia ya no es pensar la "transi-
ción a la democracia", sino cómo "gobernar democrática-
mente".3 De allí en adelante, y ya avanzados los años
noventa, el tema ha seguido ganando atención, alentado
también por la preocupación de diversos organismos inter-
nacionales.4
En un cuadro de regímenes que presentan una larga lista
de tareas pendientes en materia de democratización y de
deuda social, no deja de llamar la atención que gane crecien-
te audiencia en los gobiernos de la región un discurso que
pondrá el acento en la necesidad de la estabilidad política y
en la responsabilidad en el manejo de la economía y de los
presupuestos, cuestiones que terminan por traducirse en una
convocatoria a cerrar -o estrechar- las puertas a las demandas
de mayor y mejor participación ciudadana y a asumir los
i La formulación que institucionalizó el problema fue la de Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki en The Crisis ofDemocracy. Repon on
the Gavernability of the Democracies io tbe Trilateral Comission. New York University Press, 1975. Una versión en español, publicada con el titulo
"l,a gobemabilidad de la democracia", puede verse en Cuadernos Semestrales Estados Unidos, núm. 2-3, 1977, CEDE, México. Nos referiremos a este
materia como el Reporte de la Comisión Trilateral,2 Una lúcida exposición del camino histórico recorrido por la ola neoliberal puede verse en el ensayo de Perry Anderson "Balanco do neoliberalismo",
en cl libro Pós-neoliberalismo. As politices sociais e o Estado Democrático, de Emir Sader (coordinador). Paz e Terra, Sao Paulo, 1995.
3 Según Antonio Camou, este paso fue descubierto tarde y mal en las experiencias conosureñas de transición. Véase "Gobemabilidad y democracia en
México", en Nueva Sociedad, núm. 128, noviembre-diciembre, 1993, Caracas, Venezuela.
i Véase, por ejemplo, de Luciano Tomassini, Estado, gobernabilidad y desarrollo, series de monografias del ato, núm. 9, Washington, 1993.
lnrrsrigación sociológica
programas de ajuste que se siguen aplicando. Todo en aras
de la gobernabilidad.
Pero aquí no nos preocupa cualquier discurso sobre go-
bernabilidad, sino aquel que pretende hacer gobernable a la
democracia. Veamos algunos puntos centrales que carac-terizan a esta propuesta.
La gobernabilidad "democrática"
l.a nueva discusión sobre la gobernabilidad remite a un viejo
problema de la filosofía política y de la teoría política: la
relación entre gobernantes y gobernados. Esto le da legitimi-
dad y relevancia, porque apunta a un tema clave, que no puede
desdeñarse.
En la reflexión sobre aquella relación, por lo general ha
predominado la preocupación por uno de los polos: cómo los
gobernantes consiguen mantenerse en el poder' y cómo logran
ganar legitimidad. lla sido, por lo tanto, una forma particular(le mirar aquella relación, privilegiándose el interés de los que
gobiernan, por sobre el interés de los gobernados.
En las primeras formulaciones sobre el tema , este sesgose hace manifiesto. El Reporte de la Comisión Trilateral
mostraba las preocupaciones, desde el poder, por el exceso
de las demandas sociales frente a las dificultades de gobier-nos democráticos para responder a ellas . En lo general, su
visión apunta a que en la ecuación entre democracia y
gobernabilidad sea la primera la que se reduzca en aras deganar terreno para la segunda.
En la propuesta por una gobernabilidad "democrática" se
trata de hacer frente a estos problemas planteando un mayor
equilibrio: "la responsabilidad por mantener condiciones
adecuadas de gobernabilidad no es cuestión que recae, de
manera unilateral, en el gobierno o en la sociedad ", por lo
que "gobierno y oposición, partidos y organizaciones ciuda-danas han de comprometerse de manera conjunta a la hora
de mantener un nivel, aceptable de gobernabilidad".b
Ni los gobiernos deben caer en la tentación de prometer
más de lo que se puede cumplir (asunto en dónde hay
criterios sociales diferenciados), ni realizar acciones indebi-
das en materia de gastos, en aras de ganar en legitimidad,
Jaime Osorio tjrbma
por que ello afecta la efectividad, ni los ciudadanos deben
demandar más de lo que se puede y debe solicitar (puntos en
dónde persisten los criterios sociales diferenciados). Por ello
es que la cuestión de la ciudadanía requiere ser calificada.
No se trata de cualquier ciudadanía, sino de una que sea
"responsable".'
En el fondo, lo que tenemos es la propuesta de una
sociedad autocontrolada, que por la vía de la autoconcienti-
zación de sus diversos sectores sociales y representantes,
llegan a la convicción de que es mejor "acordar" en diversos
terrenos, (económicos, sociales y políticos), por que de lo
contrario será peor para todos no hacerlo, ya que la ausencia
de acuerdos llevará a situaciones de ingobemabilidad. El
temor al regreso al estado natural, a la época en que el
hombre se convierte en un lobo para los otros hombres,
constituye el principal estímulo para la negociación.
No es dificil percibir aquí -reformuladas- viejas ideas del
contractualismo social.' Y al igual que aquellas, éstas tam-
bién pecan por su ahistoricismo y su ingenuidad. ¿Cómo es
posible acordar en sociedades con grupos tan desiguales en
términos sociales? Este dato clave, punto central en cual-
quier propuesta que busca la concertación, no aparece como
problema, o cuando aparece se buscan soluciones que ponen
en evidencia los límites del modelo.
La democracia -se nos dirá- es sólo una forma de gobier-
no, nunca una fórmula de organización societal. Por tanto,
"no resuelve todos los problemas".9 El punto no es que
resuelva todos los problemas, sino que se la reduzca a
expresiones que impiden pensar en la posibilidad de resolu-
ción de algunos problemas elementales.
Vaciada de "todo contenido normativo (referido a las
formas de vida concretas), liberándola de una pesada carga
que impide su coexistencia con una sociedad plural, desigual
(económica y socialmente) y sobre todo sumamente conflic-
tiva",10 la democracia "sólo da respuesta al muy importante
(problema) de cómo elegir a la gente que nos gobierna. Pero
no resuelve por sí misma los problemas de injusticia, del
atraso, del empleo o de la movilidad social". Su campo de
operaciones es la política, pero además sólo un espacio
5 Asunto que preocupa a Maquiavelo y que le permite sentar las bases de la política moderna. Véase de Giovani Sartori, La política. Lógica), método en
las ciencias sucia/cs. Fondo de Cultura Económica, México, 1984.e (amou, A., ' Gobernabilidad y democracia". Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, núm. 6, IFE, México, pág. 15.7 1 sto recuerda al Reporte de la Comisión Trilateral cuando indica que "aquellos que han adquirido nuevo poder, como son los medios de comunicación,
los sindicatos, los intelectuales y los tecnócratas, deben ser inducidos a usar ese poder en una forma responsable", op. cit., pág. 386. No deja de ser
paradójico que en una región en donde una tarea central sigue siendo la constitución de ciudadanía, el discurso de la gobernabilidad democrática, al reclamar
una ciudadanía "responsable", está enfatizando los rasgos que limitan ese proceso, por sobre su ampliación. Pero ¿qué significa el calificativo "responsable"?
Aqui entramos a lecturas sociales diferenciadas de los problemas. Para algunos demandar trabajo e ingresos puede ser una irresponsabilidad, un factor de
mgohemabilidad. Para otros, simplemente comenzar a poner los cimientos de la construcción ciudadana y de gobernabilidad.x U'cas'e de Norberto 13obhio, Thomas Hobbes. Fondo de Cultura Económica, México, 1992, cap. 1, El modelo iusnaturalista.
1 Icctor A gui lar ('amin, "Lectura de la democracia mexicana. Una entrevista". Nexos, núm. 137, 1989, México, citado por Rafael Farrán, —Del paradigma
político de la transición. Estudio critico de un modelo de análisis político", en Sociológica, núm. 30, enero-abril, 1996, México, pág. 20iu Farfán, R., op cir, pág. 20.
152
Lo gobernable e ingobernable de la democracia en AL
restringido dentro de la política. Por ello, "su eficacia es en
el ámbito de la representación política y de la forma como
se elige a quienes gobiernan"."
El privilegio de una visión puramente procedimental de
la democracia refleja que los nuevos liberales siguen ama-
rrados al viejo temor liberal que buscó impedir que desde la
política se cuestione el orden de la economía,' y a los
mecanismos que sancionaron la separación entre producto-
res (reino de la desigualdad) y ciudadanos (reino de la
igualdad).
En definitiva, aunque no se diga explícitamente, asumen
que la organización de la economía es ajena a la política, por
lo que la intervención de ésta sobre aquélla sólo puede ser
para enfrentar los desórdenes más serios, aquellos que deja-
dos a su suerte pueden alcanzar niveles que interfieren con
la gobernahilidad.
La nueva propuesta de contratos o acuerdos -a pesar de
que defiende el "realismo político" contra las planteamien-
tos utópicos-11 tampoco entra de manera seria y realista a
considerar el problema de la fuerza diferenciada de los
diversos agrupamientos sociales a la hora de buscar el esta-
blecimiento de acuerdos. ¿A título de qué los grandes grupos
económicos latinoamericanos van a alterar las reglas que les
permiten obtener grandes ganancias en una mar de pobreza?
¿Por simple concientización de que ello puede generar ingo-
bernabilidad? ¿No estarían más dispuestos a propiciar go-
bernabilidad (entiéndase gobiernos más autoritarios) aunque
ello reduzca la democracia? ¿Generando alianzas sociales y
políticas para -de alguna manera- obligarlos a concertar?
¿Cómo generar esa fuerza social y aplicarla sin asustar a los
grandes capitales y entrar en agudos conflicto de desinver-
sión, fuga de capitales, etc., es decir, sin propiciar nuevos
mecanismos de ingobernabilidad?
Bajo esta ausencia de referencias sociales e históricas
concretas que muestren su viabilidad, la propuesta de la
gohernabilidad "democrática" aparece como un manifiesto
de buenas intenciones, pero irreal. Es así la cara política de
otra utopía, la de la "transformación productiva con equi-
dad", formulada por CEPAL hace algunos años,14 en donde
uno nunca termina por descubrir en dónde se encuentran los
empresarios latinoamericanos que buscarán producir gran-
des ganancias y que, además, propiciarán la equidad, o que
estarán dispuestos a sujetarse a ciertas normas establecidas
desde el Estado al respecto, sin generar toda suerte de pre-
siones económicas y políticas para "disciplinar" al gobierno
que sólo amenace el intento de disciplinarlos.
Barriendo del escenario las visiones utópicas ("lo desea-
ble"), la nueva sociología política latinoamericana creyó
dejar resuelto el problema de construcción de "lo posible".
Sin embargo, aún los pequeños pasos que se arriesga a
formular se muestran como sueños irrealizables, a lo menos
mientras prevalezca el actual estado de cosas.
El realismo político no sólo exige constatar que "un proble-
ma fundamental que ha aquejado a América Latina ha sido la
de construir un orden político (democrático) a la vez legítimo
y eficaz",IS sino explicar las razones porqué ello no ha sido
posible y cómo, a partir de la historia concreta, con actores
específicos, y a la luz de la experiencia de sus conductas
sociales, tal orden podría realizarse. Mientras esto no ocurra,
los teóricos de la gobemabilidad "democrática" (y de la "t rans-formación productiva con equidad"), los nuevos sociólogos (y
economistas), continuarán formulando "contratos" equitati-
vos, pero que terminan siendo pasto pira una política que
reproduce la desigualdad (y la ingobernabilidad).
¿Cuál eficacia ? ¿Cuál democracia?
En la discusión de qué hace gobernable o ingobernable a unasociedad por lo general se olvida poner a debate algunas premi-sas fundamentales, que son las que permiten que el indicador degobernabilidad se mueva en una u otra dirección.16
a) Legitimidad, eficacia y estabilidad
La eficacia, la legitimidad y la estabilidad se establece que
constituyen los tres componentes fundamentales de la gober-
nabilidad.17 Los que gobiernan deben cumplir de manera
11 Aguilar (amin, op cit.r lenma que provocó las reticencias de los liberales ante el sufragio. Sólo cuando se establecieron "los candados" que impidieron pasar de las consultas
electorales a un cuestionamiento de la organización societal , los liberales pudieron hacerse democráticos. Véase Macpherson, C.B., La teoría politicada/ individualismo posesivo, Pontanella, España, 1970. Algunas pistas sobre este proceso también pueden encontrarse en G. Sarturi, Teoría de /ademocracia, vol. 2, cap. xiii, Alianza Universidad, Madrid , 1988, yen N. Bobbio, Liberalismo y democracia, FCE, México, 1989.
u Véase de Norhert Lechner (compilador), ¿Qué es el realismo en politica?, Catálogos, Buenos Aires, 1987.w Véase 7'ran3foramción productiva con equidad. CEPAL, Santiago, 1990.13 (amou, A., "Gobernabilidad y democracia', iFE, op. cit., pág. 12.u, Puntos que también ayudan a descifrar qué es lo que se quiere hacergobemable. ¿la democracia? ¿ésta democracia? ¿ el capitalismo? ¿éste capitalismo?n "La gobernahilidad, en definitiva, depende de la existencia de relaciones entre el Estado y la sociedad civil que hagan posible la legitimidad, la
eficiencia y la estabilidad del gobierno, en un sentido amplio". Tomassini, L., Estado, gobernabilidad y desarrollo, op. cit., pág. 4. Camou
-modificando eficiencia por eficacia- también considera estos elementos. Véase Gobernabilidad y democracia, [FE, op, cit., pág . 15. Xavier Arbos y
salvador (roer ponen el acento sólo en los dos primeros componentes . Véase Lagobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial.
Siglo Veintiuno editores, España, 1993.
/53
loes!igacióo sociológica
adecuada con mandatos sociales y los de abajo otorgan su
anuencia y su consenso.
Un gobierno debe ser eficaz , esto es, debe tener la capa-
cidad de alcanzar logros o metas prefijadas. Pero también
debe ser eficiente, debiendo alcanzar dichos logros al menor
costo posible.) s Estos son elementos que se destacan para la
gestión de un "buen gobierno".
Pero aquí comienzan los problemas. Porque las nociones
de eficacia y eficiencia no son socialmente neutras. Esto
significa asumir que en la sociedad existe más de un proyec-
to de sociedad y que, además, algunos de ellos pueden ser
contrapuestos entre sí. En ese cuadro cabe preguntarse,
¿eficacia para lograr qué metas? ¿eficiencia para reducir los
costos para quienes?19
Formulemos las siguientes preguntas, a fin de mirar más
de cerca el problema: ¿Cómo se definen metas y cómo se
decide sobre qué sectores sociales se deben descargar los
costos para ser eficientes en materia política y económica en
América Latina?21
No deja de ser paradójico constatar que muchos de los
programas de ajuste económico que se han aplicado en la
región, y que acentuaron procesos crónicos de margina-
ción y exclusión, se han puesto en marcha en momentos
en que se "transita" a la democracia, bajo la mano de
gobiernos entronizados por medio de elecciones. Suena
un tanto extraño que la población, teniendo la posibilidad
de hacerlo, opte por alternativas que deterioran de manera
significativa sus condiciones de vida.2'
Para algunos, el reclamo de democracia busca alcanzar,en el campo de la política, la reconstitución de una comuni-
dad perdida (ante la desintegración que se genera desde la
economía),22 Para otros, la irrupción de vastos sectores
Jaime Osario Urbina
informales en la política permite la creación de " mayorías
volátiles", construidas con modernas técnicas de mercadeo,
con las cuales se realiza un verdadero "tráfico " con sus
esperanzas de mejor vida, por lo que -dadas sus precarias
condiciones de sóbrevivencia y culturales - "votan pero no
eligen".23
La paradoja anterior también puede explicarse indi-
cando que una parte sustantiva de la política en Amé-
rica Latina no se define ni se dirime en los espacios
institucionales establecidos para la consulta ciudada-
na. Las disputas electorales, bajo las modalidades ac-
tuales, no significan una participación efectiva de la
ciudadanía en la definición de los temas centrales refe-
ridos al rumbo de nuestras sociedades y mucho menos
en el reparto del poder político ,24 No permiten, por
tanto, incidir en la definición de metas sociales y de los
costos para alcanzarlas.
Por otra parte , también está presente el problema en
donde ciertas metas y costos se hacen explícitos a la hora (le
las campañas electorales , pero se trastocan en el momento
de hacer gobierno. Así, por ejemplo , la población puede
votar azul, para que no triunfe rojo y que el candidato azul,
una vez triunfante , implemente el programa de rojo y no
existan condiciones institucionales para que se le llame a
cuentas.25 ¿Cuál es la legitimidad de un gobierno que actúa
en el sentido contrario de la voluntad ciudadana que lo
eligió?
La incapacidad de controlar a quienes se elige y la obs-
curidad que prevalece entre propuestas electorales y lo queesto supone efectivamente en prácticas gubernamentales (en
materia de metas y costos , por ejemplo ), son aspectos de
como operan las elecciones en esta modalidad de democracia
Véase de Amitai litzione, Organizaciones modernas , Uteha, México, 1964. Citado por A. Camou en "Gobernabilidad y democracia ", ini, pág. 16
i i Si bien es importante en política precisar el cómo se gobierna , también lo es preguntarse para quién se gobierna. La preeminencia de uno u otro aspecto
ha conducido a equívocos importantes en la filosofía y en la teoría política.Agreguemos nuevas preguntas: ¿A quién se ha consultado en América Latina para saber que la meta, por ejemplo, era reestructurar las economias
de la manera que se ha hecho y a quién se consultó en América Latina para determinar que los costos serían los márgenes de desempleo, subempleo
y pobreza que actualmente se viven en la región? ¿Alguien puede afirmar que en los procesos electorales llevados a cabo en América Latina desde
el inicio de las "transiciones democráticas" estos temas han sido realmente consultados ? Para sólo señalar un referente ¿no hay una brecha enorme
entre las ofertas de campaña de las fuerzas que triunfaron y '9a política realmente existente " a nivel de gobiernos?
1 fin el libro Modernización económica, democracia política y democracia social, Centro de Estudios Sociológicos , El Colegio de México, México, 1993,
se encuentran varias ensayos que abordan este problema . Véase en particular los trabajos de Atilio Botón, Norbert Lechner y Edelberto Torres Rivas.
2 Lechner, N, "La búsqueda ele la comunidad perdida. Los retos de la democracia en América Latina", en Sociológica , núm. 19, mayo-agosto, 1992,
anm-Azcapotndco, México.n Torres Rivas, U , "La democracia latinoamericana en la fragua ", en Modernización económica , democracia política y democracia social, op. cit.
24 El problema rebasa a nuestras democracias " inciertas ", si bien aquí alcanza signos originales y acentuados. Con crudeza, Michel Crozier pone de
manifiesto los limites del fenómeno electoral en su incidencia en los problemas del poder politico cuando indica que "el sufragio universal da derecho
a gobernar, pero dentro de los estrechos limites de los convenios libres entre los hombres . Ese sufragio no puede consagrar el derecho de cambiar rtr
sociedad, ni tampoco de cambiar la sociedad ". Véase Estado modesto, Estado moderno . Estrategia para el cambio . Fondo de Cultura Económica,
México, 1992 (segunda edición), pág. 261.Irte tue lo que ocurrió, por ejemplo, en la primera elección de Alberto Fujimori en Perú. El electorado repudió el programa de ajuste de Mario Vargas
1 losa y otorgó su voto a Fujimori. Este, instalado en la presidencia, terminó aplicando el plan económico del escritor. Véase al respecto de Carlos Iván
I legregori "Ltnicidad, modernidad y ciudadanía. El aprendiz de brujo y el curandero chino", así como el correntario de Jorge Nieto a esta ponencia,
en el libro Modernización económica, democracia política, op. co.
154
Lo gobernable e ingobernable de la democracia en AL
por la que hoy transitamos,2ó para no hablar de los problemas
referidos a la constitución de ciudadanías 27
b) El conflicto entre gobernabilidad y democracia
La noción de gobernabilidad está asociada de manera conflic-
tiva a la noción de democracia en razón de que responden a
lógicas distintas: una a la estabilidad y el poder , otra a la
igualdad 28 También se ha indicado que el conflicto entre
democracia y gobernabilidad está signado por los corto cir-
cuitos inherentes a la diferenciación institucional como se
toman decisiones en un sistema democrático, y al surgimiento
de formas de representación que escapan a los instrumentos
tradicionales, 29 todo lo cual dificulta la toma de decisiones
con efectividad (en el primer caso) y resta legitimidad (en el
segundo caso).
Pero el problema tiene más aristas . No existe una única
visión de qué entender por democracia y, por lo tanto, existen
lecturas distintas de lo qué es gobernable o ingobernable. Para
una visión procedimental de la democracia, por ejemplo, los
límites de lo gobernable son más estrechos que para una visión
de la democracia sustantiva, en donde la lectura de lo que es
ingobernable se inicia en fronteras más lejanas.
Mientras para este último discurso lo ingobernable tiene
que ver con insuficiencias en la democratización, para el
discurso procedimental la demanda de más y mejor demo-
cracia para impedir la ingobernabilidad es como intentar
apagar el fuego con gasolina.
En el tablero de una democracia restringida, los "focos
rojos" -para usar un lenguaje caro a los medidores de gobema-
bilidad- se encenderán más pronto y más veces de lo que ocurre
en el tablero de un proyecto democrático sustantivo,
Pero existe un problema más de fondo. Podríamos formu-larlo en estos términos: ¿Cómo lograr la estabilidad desociedades divididas desde sus cimientos? O ¿cómo lograrque los conflictos que tienen su raíz en la desigualdadeconómica no alcancen expresión en el campo político opuedan ser procesados gobernable y democráticamente en elcampo político?
La desigualdad es estructural y atraviesa los espacios
institucionales y las formas de hacer política. Esta última se
construye sobre el imaginario de igualdad que proyecta la
figura ciudadana (cada cabeza un voto), pero sobre la reali-dad de productores socialmente desiguales y sobre condicio-
nes generales que reproducen la desigualdad.JO
Desde este nivel de análisis, la democracia en nuestras
sociedades es estructuralmente ingobemable.J1 La incorpo-
ración de la población a los asuntos públicos se convierte en
un elemento que desborda los escenarios restringidos que el
capitalismo reclama en materia política. No es casual que se
hable de "excesos" en materia de democracia32 y que se
reclame como funcional ciertos niveles de despolitización
de la ciudadanía.
En América Latina los planteamientos anteriores alcan-
zan mayor validez dada la tendencia de las economías de la
región de caminar con niveles más agudos de desigualdad
social"" y, por tanto, haciendo más frágil el velo de la
igualdad ciudadana.
El sesgo conservadorde un discurso modernizante
El discurso predominante sobre la gobernabilidad "democrá-tica" integra en una síntesis contradictoria ingredientes del
26 I.echner atisba estos problemas cuando destaca la pérdida de contacto del sistema político con la vida ciudadana . Así señala que "la politica se diluye
en múltiples microdecisiones, tomadas en la penumbra de alguna comisión, que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos sin que éstos se enteren.
Por el en o, las instituciones democráticas legitiman ritualmente una toma de decisiones que ya no radica en ellas ". Véase "Las transformaciones de la
politica". Revista Mexicana de Sociología, núm. 1, 1996, pág. 12.,r El tema comienza a ganar interés en los últimos años. Véase de Guillermo O'Donnell, "Estado, democratización y ciudadanía", en Nueva Sociedad
núm. 128, noviembre-diciembre 1993. También de E. Tomes Rivas "La democracia latinoamericana en la fragua", op. cit.
2s "La gohernabilidad y la democracia están basadas en principios antagónicos, y por lo tanto se hallan en inevitable conflicto. La gobernabilidad requiere
la representación electiva de los grupos en proporción a su poder; la democracia requiere la representación de los grupos en proporción al número de
adherentes que cada grupo tiene. La gobernabilidad respeta la lógica del poder, mientras la democracia respeta la lógica de la igualdad politica ". Michael
Coppedge, "Institutions and Democratic Govemance in Latin America", University of North Carolina, 1993, citado por Manuel Alcántara Sáez,
Gobernabilidad, crisis y cambio, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 41.29 Son las "tensiones internas" y las "limitaciones externas" consideradas por Camou. Véase "Gobemabilidad y democracia", lre, op. cit., pág. 37 y siguientes,u, i Por qué los factores que determinan la desigualdad social sólo constituyen un dato dado y no un problema a discutir para cieno análisis de la política?
¡Cuál es el limite teórico para eludir estos problemas?n Entendida la gobernabilidad no sólo como "paz social" (gobernabilidad a secas) o como "paz social con elecciones y equidad" (gobernabilidad
democrática), sino como elemento constitutivo de una "buena sociedad".e2 "Un exceso de democracia significa un déficit de gobemabilidad; una gobernabilidad fácil sugiere una democracia deficiente". Reporte de la Comisión Trilateral,
op. cit., pág. 385. Este temes caro al pensamiento conservador. Pero cabepreguntarse: ¿desde qué horizonte puede pensarse en "excesos- en materia de democracia?3; En un estudio de 46 paises, con base en información del Banco Mundial para 1989, los países latinoamericanos se ubican en los últimos lugares en
materia de distribución del ingreso. Argentina en el lugar 33. Chile en el 35, Costa Rica 39, Venezuela 41, México 42, Perú 45 y Brasil 46. Véase de
Rodrigo Vergara "Nuevos modelos de crecimiento: una revisión de la literatura y algunos elementos para una estrategia de desarollo", en Estudios
Públicas, núm. 43, invierno 1991. Santiago, Chile, pág. 275.
155
l+n'..v igacion s0, r logica
discurso democrático y del liberal,34 Pero, por lo general, eseste último el que sale mejor librado de la conjugación.
Frente a las propuestas neoliberales (que reclaman una
intervención estatal sólo para asegurar las garantías y dere-
chos individuales y que supone que no existen más que
racionalidades individuales), o del pensamiento neoconser-
vador (el cual privilegia la gobernabilidad, sin importar si
con ello afecta la democracia), este planteamiento constituye
una posición progresista.
Sin embargo, como ya hemos comentado, adolece de
realismo político. Reclama consensos , pero sin cuestionarlas bases del conflicto, con lo cual, aunque no se lo propon-
ga, su reclamo de gobernabilidad termina abonando el cami-no para que otros proyectos de gobernabilidad terminenimponiéndose.
Además, este discurso puede presentarse como una
propuesta progresista porque convoca a la política, a
reformar el Estado y a democratizar , poniendo en evi-
dencia una serie de aspectos de las formas de dominio
en la región que es necesario modificar , como la corrup-ción, la falta de reglas claras en los procesos electora-
les, los déficits en materia de justicia , prácticas
políticas viciadas, ausencia de equilibrios entre poderes
y de real autonomía entre ellos, etcétera. No cabe duda
que estos -y otros problemas-, constituyen aspectos que
deben tener solución35 y muchas propuestas formuladas
por el discurso de la gobernabilidad democrática cons-
tituyen un paso adelante.
Pero -y esto es lo que nos interesa destacar - no es un paso
adelante cualquiera. Se apunta a una convocatoria de lapolitica, a una reforma del Estado, a una ciudadanización y
a una democratización que termina cuestionando los rasgos
menos civilizados del proyecto de dominio de un capital
Jaime Csorio Urbina
globalizado, que necesita ser eficaz y eficiente y que requie-re modernizar las estructuras políticas.
En el campo de la economía , este discurso manifiesta su
malestar con las secuelas más agresivas de los nuevos mo-
delos, pero en su realismo termina aceptándolos , » y confun-
de la necesidad de la reinserción internacional , de la apertura
de las economías y de la eficiencia , con las formas actuales
como estos procesos son implementados, con lo cual se suma
a las modalidades de globalización que se impulsan bajo el
paradigma neoliberal.
Se pueden encontrar críticas a la irracionalidad presente
en los nuevos modelos de reinserción internacional y a los
aspectos de ingobemabilidad que de ellos se desprenden.
Pero el paso a un cuestionamiento de fondo se salva con el
fácil expediente de señalar que en el horizonte no aparecen
alternativas a las formas neoliberales . 37 De esta Forma, esta
modalidad de "malestar" con el mundo real -en las versiones
más conservadoras , como la recién señalada- termina abo-
nando el conformismo político.
¿Puede haber algo más irracional que economías quecomienzan a operar eficaz y eficientemente , pero que man-
tienen sin trabajo y sin salario a un porcentaje tan elevado
de la población? ¿Y qué decir de los elevados niveles de
pobreza y pobreza extrema? ¿No es acaso la lógica de esta
forma de crecer el factor principal para generar ingobema-bilidad?38
¿No es irracional y alimento de ingobernabilidad las
fuertes transferencias de recursos al exterior para . el pago dela deuda externa , en momentos de agudos costos sociales, de
reducción o encarecimiento del crédito interno , del cierre deempresas?39
Las reformas estatales en marcha y los sistemas políticos
que se construyen admiten un espacio de representación
±a Una caracterización de estas corrientes puede verse en los textos de C.B. Macpherson y G. Sartori antes citados.ts Aspectos que, sin embargo, no son patrimonio de este discurso . También el discurso democrático y el neoliberal pueden adscribir muchas (si no todas
las) demandas anteriores.!... 1'sta suerte de compromiso con el modelo económico puede percibirse en Lechner cuando señala que "el dinamismo de la economía choca con las
rigideces de las institucionalidad política" . Y agrega unas líneas más adelante que "mientras la economía se rige con un conjunto relativamente
compartido de criterios y un menú acotado de medidas , sabemos poco acerca de las instituciones y los procesos políticos requeridos en el nuevo
contexto" "La reforma del Estado y el problema de la conducción política", Perfiles Latinoamericanos , núm. 7, diciembre, 1995, Flacso, México,
pág. 152. ( abría preguntarse: ¡cuál es el "conjunto relativamente compartido de criterios" en esta materia?3 Tal es lo que señala, por ejemplo, Aguilar Camín cuando índica que "el único proyecto de modernización de México (_.) (era) el que empezaba a
imponerse como una oleada por todo el mundo . recorte del Estado mediante privatizaciones , saneamiento de las finanzas públicas, apertura al comercio
internacional, búsqueda de inversiones y tecnología extranjera, etcétera". Más delante agrega: "Yo he confesado aquí y vuelvo a confesarlo ahora que,
con diversos ajustes (...), no encuentro un rumbo de modernización alternativo al que México ha emprendido". Véase Proceso, núm. 1005, México, 5
de febrero de 1996, pag . 23. El planteamiento de Aguilar Camia , al no revestirse de exquisiteces teóricas, resulta diáfano. Su listado de políticas que
definen el proyecto de modernización económica van por el lado del cómo, pero también se debe destacar el para quién . Es aquí en donde podríamosencontrar las mayores diferencias.
jx Para no hablar de las fugas de capital, los movimientos especulativos , las presiones sobre la moneda nacional , el cierre de mercados y tantas otras
medidas "racionales" al liberalismo económico.
v, De acuerdo a datos de Cepal, el año 1995 los países latinoamericanos pagaron 94 mil millones de dólares como intereses de la deuda externa, la cual,a pesar de todos los pagos previos, subió a 573 mil 690 millones de dólares. Véase , Balance preliminar de la Economia de América Latina y el Caribe1995, Santiago 1995.
156
Lo gobernable e ingobernable de la democracia en AL
demasiado estrecho para las ebulliciones sociales y para la
magnitud de actores sociales que la propia modernidad ca-
pitalista ha ido creando. De allí la necesidad de una politi-
zación selectiva. Por ello, las crisis de representación (la
incapacidad de los sistemas políticos de ofrecer espacios
reales de expresión a la pluralidad de actores y demandas),
constituirán uno de los aspectos recurrentes de ingobemabi-
lidad en el plano político.
Llegados a este punto se puede afirmar que las fórmulas
que ha descubierto el capital global en el plano económico
y las soluciones políticas en tomo a democracias goberna-
bles (o restringidas), constituyen los principales factores de
ingobernabilidad en la América Latina de nuestros días.
Sobre esto es poco lo que puede avanzar el discurso predo-
minante sobre la gobemabilidad "democrática", al sólo
discutir las tendencias bárbaras de las lógicas económicas y
políticas en marcha.
Bibliografía
Aguilar Camin. H., "Lectura de la democracia mexicana. Unaentrevista", en Nexos, núm. 137, México, 1989.
Alcántara Sáez, M., Gobernabilidad, crisis y cambio, Fondo de
Cultura Económica, México, 1995.
Arcos, X. y S. Giner, La gobernabilidad. Ciudadanía y democra-
cia en la encrucijada mundial, Siglo Veintiuno editores,
España, 1993.
Ilobbio, N., Liberalismo y democracia, serie: Breviarios , Fondo de
Cultura Económica, México, 1989.
Camou, A., "Gobernabilidad y democracia en México. Avataresde una transición incierta", en Nueva Sociedad, núm. 128,
noviembre-diciembre, 1993, Caracas.
, "Gobernabilidad y Democracia", en Cuadernos de
Divulgación de la cultura democrática, núm. 6 , Instituto
Federal Electoral, México, septiembre, 1995.
Cepal, Balance preliminar de la economía latinoamericana 1995.
Santiago, 1995.
Crozier, M., Estado modesto , Estado moderno . Estrategia para el
cambio . Fondo de Cultura Económica , México 1992
(segunda edición).
S. Huntington y J. Watanuki, "La gobemabilidad de
la democracia . Informe del Grupo Trilateral sobre la
gobernabilidad de la democracia al Comité Ejecutivo de la
Comisión Trilateral", en Cuadernos Semestrales Estados
Unidos, núm. 2-3. DDDE, México, 1977.
Farfán, R., "Del paradigma político de la transición . Estudio
crítico de un modelo de análisis político ", en Sociológica,núm. 30, enero-abril, 1996, uAM-Azcapotzalco, México.
Garretón, M. A., "Aprendizaje y gobemabilidad en la redemocra-
tización chilena ", en Nueva Sociedad, núm. 128 , noviem-
bre-diciembre, 1993, Caracas.
Lechner , N., "La reforma del Estado y el problema de la conduc-
ción política", en Perfiles Latinoamericanos . núm. 7,
diciembre, 1995, Flacso-México.
, "Las transformaciones de la política", en Revista
Mexicana de Sociología, núm. 1, 1996.
O'Donnell, G., "Estado, democratización , ciudadanía ", en Nueva
Sociedad, núm. 128 , noviembre-diciembre , 1993, Cara-
cas.
Osorio, J., Las dos caras del espejo. Ruptura y continuidad en la
sociología latinoamericana , Triana editores, México,
1995.
Pereira, C., Sobre la democracia, Cal y arena, México, 1990.
Tomassini, L., Estado, gobernabilidad y desarrollo, serie:
monografías del BID, Washington, D. C., 1993.
Torres Rivas, E., "La democracia latinoamericana en la fragua",
en Modernización económica , democracia política y de-
mocracia social, El Colegio de México, 1993.
157
Globalización y reformismo estatal en el siglo xxi
Fernando Bazúa Silva
A los camaradas, compañeros y colegas
salvadoreños por su madurez política
y convicción democrática
A manera de introducción:¿Qué es la globalización?l
En la última década, en los cinco continentes, han sido
innumerables los casos de gobiernos que, bajo la denomina-
ción general de "reforma del estado', frente a muy diversas
problemáticas nacionales y con distintos grados de éxito, han
adoptado programas de reformas constitucionales y legales
diversas con el objetivo, las más de las veces explícito, de
adecuar su sistema de instituciones estatales a las nuevas
exigencias del nuevo contexto internacional, marcado por
una economía en proceso de mundialización orgánica. "Glo-
balización" es el término de moda para designar el aspecto
más llamativo de este proceso: el que los mercados, especial-
mente el financiero, se han vuelto o se están volviendo
crecientemente planetarios o "globales". Suele sostenerse,
así, que la globalización es el precipitante económico exóge-
no de la "reforma del estado'.
Sin embargo, planteado así pareciera que la globalización
es un fenómeno natural ("el mundo cambia") y que entre
globalización económica y "reforma del estado" mediara
una relación de causa-efecto homogénea para todos los es-
tados nacionales existentes. Ambas ideas son incorrectas.
Por un lado, no puede haber homogeneidad porque el
reformismo estatal finesecular se ha estado desenvolviendo,
al menos, en tres contextos cualitativamente diferentes con-
formados por los tres grandes tipos de polity, de configura-
ción estatal , que lograron consolidarse en el sistema mundial
en la segunda mitad del siglo Xx: uno, los estados liberal
democráticos de las sociedades industriales del capitalismo
avanzado; dos, los estados autocrático totalitarios del llamado
mundo socialista; y tres, los estados autocrático autoritarios del
mundo periférico? En cada caso, el "ajuste" del contexto
institucional a los nuevos imperativos de la globalización en-
frenta problemas cualitativamente diferentes, dada la heteroge-
neidad de características de tales configuraciones estatales.
Estas diferentes características son, grosso modo, el factor
sistémico político interno con el cual la globalización de los
mercados, en tanto factor sistémico económico externo, se
articula y que en cada caso tiende a determinar la naturaleza,
intensidad, trayectoria y, sobre todo, la específica proble-
maticidad básica de cada proceso reformista. Las carac-
terísticas únicas y singulares de cada estado nacional, su
"individualidad histórica" (Weber dixit), completan , en cadacaso, el cuadro de tal problematicidad.
Y por otro lado, la llamada globalización es cualquiercosa menos un fenómeno "natural". Responde, al menos, atres grupos de factores históricos:
Primero, los mercados tienden a ser globales porque elloes un aspecto de la tendencia a la mundialización orgánica
i Este texto retorna y amplía la primera parte del análisis realizado en Bazúa y Sáez de Nanclares, 1995.A partir de Adam Smith, pasando por David Ricardo e incluso por Marx (aunque con argumentos muy singulares), virtualmente todos los exponentesrelevantes de esa trascendental disciplina intelectual de la modernidad que es la ciencia económica, han sostenido posiciones, en materia de politicaeconómica comercial, aperturistas o librecambistas. Lo han hecho, precisamente porque sablan tanto que el proteccionismo universal empujaba a laguerra, como que desde el punto de vista de la sostenibilidad del crecimiento económico en el largo plazo, sólo eran permisibles protecciones selectivasy temporales a la competencia externa en el mercado nacional. Por su parte, las élites estatales de los estados del capitalismo avanzado lo ignoraron,presumiblemente para proteger los intereses empresariales y tradicionales que las sustentaban , hasta que la segunda guerra mundial las convenció dela justeza de las admoniciones de los economistas. Producto de ello puede considerarse al mencionado nuevo sistema de organismos multilateralesmundiales de regulación económica, paralelo a la ONU, que tales élites crearon al terminar aquella y controlan hasta ahora , que ha promovido, condistintas intensidades e inteligencia, precisamente el librecambio. Que fue, exactamente, a lo que, a diferencia de los gobiernos de los estados liberaldemocráticos, se resistieron sistemáticamente los gobiernos de los estados autocrático totalitarios orientales y de los autocrático autoritarios periféricosen los últimos cincuenta años, estos últimos para sobreproteger a sus aliados empresariales (locales y extranjeros ), permitiéndoles expoliar a sussociedades vía los sobreprecios monopólices implicados en las politicas proteccionistas adoptadas. Tales cincuenta años fue lo que tardó en llegarles"el largo plazo" del que habla hablado la ciencia económica desde el siglo xviii.
/59
Investigación sociológica
que está inscrita, por decirlo así, en la lógica sistémica de la
civilización capitalista, tal como sostuvo la ciencia econó-
mica desde su surgimiento, y muy especialmente, Karl Marx
en el siglo pasado. "Mundialización orgánica" es el proceso
irreversible de constitución de una economía mundial orgá-
nicamente integrada, esto es, en la que la circulación de
bienes y servicios, capitales y personas no enfrente barrera
alguna por medidas administrativo-políticas de los gobier-
nos y, por tanto, funcione como una megaunidad económica
en la que las fronteras nacionales sean irrelevantes para los
efectos de la división del trabajo, la producción y la acumu-
lación de capital. Los motores de este proceso son, por el
lado microsistémico, la "avidez de ganancia" de los agentes
económicos modernos, en lenguaje decimonónico, o su pro-
pensión "racional maximizadora de bienestar", como se
dice ahora, que los empuja obsesivamente, en contexto es-
tatal de derechos individuales de propiedad y de libertad de
intercambio (mercado), a sembrar su simiente hasta en el
risco más escarpado del planeta, siempre que ello, ex ante,
les parezca negocio. Y por el lado macrosistémico, el que tal
microrracionalidad en dicho contexto estatal , dota de preca-
riedad dinámica al equilibrio en el sistema de sociedad, pues
lo empuja compulsivamente a expandirse, so pena de entrar
en crisis. Como el funcionamiento del subsistema económi-
co depende de las decisiones individuales de inversión de
los agentes relevantes (empresarios), casi cualquier cosa que
afecte negativamente sus ganancias esperadas, sus "expec-
tativas" se dice ahora, produce una interrupción de tal fun-
cionamiento (crisis económica) que afecta, a su vez,
seriamente los otros dos subsistemas (el político-administra-
tivo y el socio-cultural), generando tendencias a "crisis
políticas de estado" o "crisis de desintegración del sistema
de sociedad" (Habermas dixit). Ello puede venir, en térmi-
nos generales, del "subconsumo de masas" (Luxemburg
dixil), insuficiencias de la demanda agregada como se dice
ahora, imputable a que el mercado de trabajo opere bajo una
sobreoferta permanente de fuerza de trabajo (por ejemplo,
por efecto de la migración campo-ciudad como ha sido el
caso típico) que comprima los salarios por un periodo largo;
de caídas coyunturales de la tasa de ganancia imputables al
ciclo económico; o de que la economía nacional, en contexto
internacional de proteccionismo generalizado, arribe a una
situación de "sobreacumulación" (Hobson dixit) que agrave
todo lo anterior y empuje a las "élites financieras a tomar
directamente en sus manos el aparato del estado" (Hilfer-
ding dixit) para intentar resolver sus multiformes tendencias
a la crisis "recurriendo al imperialismo y a las guerras de
rapiña" (Ulianov rlixit) para, a su vez, derribar las barreras
Femando Bazúa Silva
proteccionistas que les impiden expandir su espacio de acu-mulación. Esto último fue exactamente lo que sucedió hasta1945. A esta primera fase del proceso de mundializaciónorgánica la podríamos llamar, por ello, la "globalizaciónguerrera".
Segundo, la tendencia a la mundialización orgánica se ha
desarrollado de forma pacífica desde el final de la segunda
guerra mundial, debido a que las élites de los estados occi-
dentales triunfadores en ella , dado lo catastrófico de la
experiencia anterior y para intentar que no se repitiera,
decidieron crear un sistema de organismos multilaterales
(pluriestatales) voluntarios para la coordinación política y
de política económica (ONU para la primera y FMI, BM y GATT
para la segunda), con el objetivo general de crear las condi-
ciones necesarias para la paz y al desarrollo económico
mundiales. Este sistema ha promovido desde entonces, con
éxitos diferenciales, tanto la resolución pacífica de los con-
flictos inter-nacionales, como la adopción de un modelo de
política económica estratégica basado en una política comer-
cial tendencialmente librecambista (apertura a la competen-
cia y los capitales externos) y en una política fiscal
anti-inflacionaria (tendiente al equilibrio fiscal).' Aunque ni
las autocracias orientales ni las periféricas, por voluntad
propia, adoptaron este modelo general, dado el esta.llamiento
de lo que después se llamaría la "guerra fría" entre las
primeras y los estados liberal democráticos occidentales y el
"no alineamiento" general de las segundas, sin ennbargo, su
adopción por parte de los gobiernos de la OCDB (Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo que agrupó a los 24
países más avanzados del orbe hasta que, en 1994, aceptó a
México), en tal nuevo contexto institucional internacional,
posibilitó el sorprendente crecimiento de la producción y el
comercio mundiales en las tres décadas posteriores a la
segunda guerra y generó un grado sin precedentes de inter-
nacionalización de la propiedad del capital y de las cadenas
productivas y, por tanto, una articulación también sin prece-
dentes de los intereses estratégicos mundiales de los estable-
cimientos gran empresariales y buropolíticos de todos los
estados liberal democráticos. A esta segunda fase de la
mundialización orgánica la podríamos denominar la "globa-
lización pacífica primermundista" o "globalización primer-
mundista de la guerra fría" (1945-1982).
Y tercero, los mercados tienden ahora, en la postguerra
fría, a ser planetarios porque uno de los efectos agregados
de las crisis estatales a las que arribaron a partir de mediados
de los años setenta por caminos distintos y en forma y
momentos diferentes los tres tipos de polity mencionados,
fue el derribamiento de las barreras proteccionistas a la
Vtase Bazúa y Valcnti 1993, segunda parte , en donde se efectúa un análisis de este proceso y de sus implicaciones históricas.
160
Globalización y reformismo estatal en el siglo xxi
circulación de capitales y mercancías que levantaron sobre
todo los estados autocrático totalitarios orientales y los es-
tados autocrático autoritarios periféricos, en las tres décadas
posteriores al final de la segunda guerra mundial. Este derri-
bamiento ha ampliado, en una medida sin precedentes, el
espacio territorial de la circulación de mercancías y capitales
en el planeta, precipitando la tercera y actual fase la mundia-
lización orgánica en la que la mencionada "globalización"
limitada al primer mundo de la fase anterior se ha vuelto o
se está volviendo, ahora sí, valga la redundancia, global. En
tales dos tipos de estado, las políticas comerciales proteccio-
nistas (autárquicas, en los primeros) fueron el mecanismo
fundamental, aunque no único, con el que los estable-
cimientos buropolíticos respectivos sostuvieron cuasi artifi-
cialmente tales tipos de estado en el periodo abierto en 1945
(la URSS desde su constitución a inicios del siglo hasta el
histórico acuerdo de Belovejskaia Puchtcha del 8 de diciem-
bre de 1991 que al crear la actual Comunidad de Estados
Independientes enterró a aquella). Dichas políticas, articula-
das en especial con una política fiscal deficitaria, generaron
efectos catastróficos en la eficiencia comparativa interna-
cional de sus economías nacionales y las condujeron, junto
con otros factores, a la crisis histórico terminal en los prime-
ros y financiera externa en los segundos.4 De hecho, el inicio
de la tercera y actual fase del proceso de mundialización
orgánica del capital puede fecharse en 1982, con la declara-
toria mexicana de suspensión forzosa de pagos de una las
deudas externas más abultadas del mundo. A lo largo de
dicha década, la casi totalidad de los estados periféricos
cayeron en crisis similares. En todos los casos, la crisis
económica generada básicamente por el sobreendeudamien-
to gubernamental externo , expresión del efecto combinado
del proteccionismo y de finanzas públicas ampliamente de-
ficitarias , fue y ha sido manejada de conformidad con la
visión que de ella tuvieron y tienen los acreedores y sus
representantes tanto tecnoburocráticos (FMI y BM) como
políticos , el Grupo de los Siete (G-7: EEUU, Canadá , Ingla-
terra , Francia , Alemania , Italia y Japón ). Para garantizar, en
su perspectiva , el crecimiento económico necesario para que
se les pagara la más grande deuda periférica de la historia,
tales poderes mundiales obligaron a los gobiernos periféri-
cos a llevar a cabo una reforma radical de la política econó-
mica que , entre otras cosas trascendentales , abrió dichaseconomías a la competencia externa y al flujo de capitales,
operando así el derribamiento de las barreras proteccionistas
mencionado , inoculándoles la adicción al capital externo y
abriendo así la tercera fase de la mundialización orgánica del
capital.
Casi en paralelo , en los estados totalitarios orientales,
salvo las excepciones notables de los del extremo oriente, la
crisis sistémica de una economía estatizada incapaz de cre-cer obligó a intentar , a partir de 1985, una "reforma delestado " en el epicentro mismo del así llamado "campo
socialista" (la hoy ex URSS).5 Pero el estrepitoso fracaso de
laperestroika gorvachoviana condujo no sólo a la disolución
de la URSS y de su imperio este europeo en 1989-1991, sino
a un mapa estatal completamente nuevo y a una problemática
regional de complejidad sin precedente en la historia mun-dial. En esta " transición del segundo al tercer mundo", los
nuevos estados nacionales de la región ex soviética han
estado enfrentando la ciclópea tarea de transitar , simultánea-
mente , hacia el modelo liberal democrático de estado, hacia
4 A partir de Adam Smith, pasando por David Ricardo e incluso por Marx (aunque con argumentos muy singulares), virtualmente todos los exponentesrelevantes de esa trascendental disciplina intelectual de la modernidad que es la ciencia económica, han sostenido posiciones , en materia de políticaeconómica comercial, aperturistas o librecambistas. Lo han hecho, precisamente porque sabían tanto que el proteccionismo universal empujaba a laguerra, como que desde el punto de vista de la sostenibilidad del crecimiento económico en el largo plazo, sólo eran permisibles protecciones selectivasy temporales a la competencia externa en el mercado nacional . Por su parte, las é lites estatales de los estados del capitalismo avanzado lo ignoraron,presumiblemente para proteger los intereses empresariales y tradicionales que las sustentaban , hasta que la segunda guerra mundial las convenció dela justeza de las admoniciones de los economistas. Producto de ello puede considerarse al mencionado nuevo sistema de organismos multilateralesmundiales de regulación económica, paralelo a la ONU, que tales é lites crearon al terminar aquella y controlan hasta ahora , que ha promovido, condistintas intensidades e inteligencia, precisamente el librecambio . Que fue, exactamente, a lo que, a diferencia de los gobiernos de los estados liberaldemocráticos, se resistieron sistemáticamente los gobiernos de los estados autocrático totalitarios orientales y de los autocrático autoritarios periféricos
en los últimos cincuenta años, estos últimos para sobreproteger a sus aliados empresariales(locales y extranjeros ), permitiéndoles expoliar a sussociedades vía los sobreprecios monopólices implicados en las políticas proteccionistas adoptadas. Tales cincuenta años fue lo que tardó en llegarles"el largo plazo- del que había hablado la ciencia económica desde el siglo xviii.
s En el caso Chino, como es sabido, Teng Tsiao Ping inició, desde 1979, una reforma pero no detestado , ni en el estado, sino sólo de la política económica,permitiendo que en la costa se desarrollaran procesos mercantiles autónomos del estado. A la luz de los 16 años transcurridos, la modernizacióneconómica de la autocracia china de tal manera generada ha sido todo un éxito. una tasa de crecimiento anual promedio del Fta sin paralelo actual (casi10%), como las que en sus días de gloria tuvo la Rusia soviética . Sin embargo, la economía china sigue siendo una economía cerrada , si bien ya noautárquica, lo que permite aseverar que muy dificilmente podrá superar su atraso tecnológico y, por tanto, sus deficiencias competitivo internacionales.Pero, por otro lado, a diferencia radical de los países periféricos, nunca ha tenido endeudamiento externo significativo. Lo que, por su parte , permiteaseverar que seguirá por ese camino todavía un buen rato, a menos que se presente una crisis sociopolitica que lo impida (Tiananmén u) o, al igual queen la hoy ex uass, la modernización sociocultural individualista , típica de la economía mercantil generalizada , detenga el crecimiento económico por
]a auSeneia de Incentio ee00ÓmicóS SlStdmle6S en el Seete buróeútie0 estatal, abrumadoramente preponderante.
161
In r.arlgarSorfoloeicn
la desestatización de la economía (o régimen de libre mer-
cado) y hacia la incorporación a la dinámica mundial, ope-
rando también el derribamiento de las barreras
ultraproteccionistas a la competencia externa y al flujo de
capitales, pero sin las bases que, a pesar de todo, se genera-
ron en el mundo periférico al no haber estatizado completa-
mente la economía, ni haberla aislado autárquicamente del
exterior. La extrema explosividad histórica de este proceso
ha quedado dramáticamente expuesta en las guerras civil-ét-
nico-nacionales de Yugoeslavia y Rusia (Chechenia). Así,
en la década actual termina de configurarse la mencionada
tercera fase de la mundialización orgánica, a la que podría-
mos denominar "globalización global" (1982-?) porque en
y por ella tienden a desaparecer las viejas barreras protec-
cionistas, salvo las excepciones mencionadas, en todo el
"globo".
No obstante, el término globalización, por estar referido
a "los mercados" en el mundo, tiende a obscurecer el que,
por debajo de la ampliación sin precedentes del territorio de
la libre o semi-libre circulación de mercancías y capitales en
el "globo", estamos presenciando una nueva fase en el
desarrollo de la tendencia sistémica a la mundialización
orgánica del capital, que transcurre como "occidentaliza-
ción del mundo", como expansión-invasión de los capitales
y modos de ser históricos de las sociedades avanzadas y los
estados liberal democráticos occidentales hacia los estados
periféricos y los estados ex-totalitarios, los que hasta sus
respectivas crisis monopolizaban la mayor parte del territo-
rio del planeta y tenían bajo su jurisdicción a la mayor parte
de la población mundial.
Transcurre de esa manera porque los primeros, una vez
superada su propia crisis de mediados de los años setenta (la
crisis del llamado Welfare State, han demostrado la incues-
tionable superioridad histórica de la polity liberal democrá-
tica respecto a los otros dos tipos de estado, desde el punto
de vista de su capacidad para garantizar la calidad de la
gestión estatal que el desarrollo capitalista nacional exige,
sobre todo en las nuevas condiciones mundiales que regirán
durante las primeras décadas del siglo XXI. Esto es, en
contexto a foi tiori de economía abierta. Lo cual se manifies-
ta materialmente en que generan una proporción abrumadora
delaproducción, el comercio y las finanzas mundiales y son
además su núcleo dinámico, tienen la vanguardia tecnológi-
ca en virtualmente todas las ramas y sectores de la economía
mundial y son los únicos que disponen de capital suficiente
como para invertir en el exterior.
Nada más esperable, por tanto, que después de que los
establecimientos buropoliticos periféricos y orientales fue-
ron obligados a abrir sus economías a la competencia y al
capital externo (los primeros directamente por los poderes
Fernando Iiazúa Silva
mundiales occidentales y los segundos indirectamente, es
decir, por la fuerza de las circuinstancias controladas por
tales poderes), posibilitando así la "globalización global",
ésta se haya convertido, en segunda vuelta digamos, en el
poderoso acicate externo, pero ahora sistémico, que los
obliga, además, a "ajustar" también sus contextos estatal-
institucionales, a reformar o a revolucionar sus estados,
según el caso, puesto que la economía cerrada o la autárqui-
ca, según el caso, fue uno de los secretos ocultos de la
subsistencia de los mismos.
Este acicate sistémico-económico externo es poderoso
porque expresa las exigencias que tienen que satisfacer
dichos estados nacionales (en tanto contextos jurídico -insti-
tucionales y sistémico-políticos de las actividades económi-
cas) y sus gobiernos (en tanto hacedores de las políticas que
incentivan o no tales actividades premiando/castigando di-
ferencialmente a los agentes sociales), para atraer el capital
externo ahora absolutamente indispensable para poder "cre-
cer y pagar" sus abultadas deudas gubernamentales y em-
presariales con el exterior, en el caso de los estados
periféricos, o simplemente para carecer económicamente, en
el caso de los estados ex-totalitarios.
El hecho histórico contingente de que el capital disponi-
ble a nivel mundial es insuficiente para las ingentes cantida-
des del mismo requeridas y demandadas en esta tercera fase
de la mundialización orgánica, esto es, el que el mercado
financiero mundial ha sido desde los ochenta, y lo seguirá
siendo durante las primeras décadas del siglo xxi, un "mer-
cado de vendedores", además de elevar la tasa internacional
de interés de largo plazo, ha introducido una feroz compe-
tencia entre "los compradores", los estados atrasados y/o
endeudados. En ella, la velocidad y la profundidad de sus
reformas de política y de sus reformas estatales es y será
determinante para ganarse la confianza de los inversionistas
globalizados del occidente primermundista y atraerlos.
Sin embargo, la alta tasa de interés que tienen que pagar
los gobiernos periféricos endeudados y la creciente volatili-
dad del capital internacional, agudizada ésta por la revolu-
ción técnica en curso en las telecomunicaciones y la
informática, por un lado, tienden a conferirle una gran ines-
tabilidad financiera externa a todos los procesos reformistas,
aún en los casos de ejemplar cumplimiento de los "dictados
técnicos" de los organismos multilaterales (como el para-
digmático caso mexicano está mostrando desde diciembre
de 1994) y, por tanto, a volver permanente la amenaza de
una moratoria involuntaria generalizada de pagos de la deu-
da externa periférica; pero por el otro, tenderá a agudizar la
natural explosividad sociopolítica de dichos procesos, pues
empujará a los gobiernos a "meter el acelerador" afectando
los intereses coagulados en sus sistemas políticos o a "meter
162
1 111111111111111 111111 1111111111111111111 I
Globalización y reformismo estatal en el siglo xxt
el freno" para protegerlos , incluso bloqueando la dimensiónsistémico política de las reformas , generando en amboscasos una nueva inestabilidad política de corto o largo plazo,según el caso , que, a su vez , ahuyentará al capital extranjeroalimentando la inestabilidad financiera externa (como tam-bién está mostrando el paradigmático caso mexicano desdeel 1 de enero de 1994). Así, el " fantasma que recorre elmundo " ahora y ceteris peribus lo seguirá haciendo en lasprimeras décadas del siglo xxl, es el de una crisis financiera
mundial por incapacidad de pago del mundo periférico.Pero también , esta tercera fase de la mundialización or-
gánica, que transcurre como " invasión financiera" primer-mundista del nuevo mundo periférico (ampliado con laincorporación de gran parte de lo que fue el "segundomundo' hasta 1989) y la mencionada volatilidad del capital
asociada a ella, coloca frente a diversos nuevos problemas alos gobiernos de los estados liberal democráticos. Entreellos, que las presiones para arribar a presupuestos equili-brados son sustancialmente mayores , así como los castigospor no hacerlo ( como está mostrando el también paradigmá-tico caso estadounidense ). O que los márgenes de maniobrapara las políticas anti-cíclicas son, por su parte , sustancial-mente menores y ello responde , en gran medida , a la obso-lescencia de diversas dimensiones del estado (como en eltambién paradigmático caso de Japón ). O que los compro-misos de coordinación de la política económica contraídosdentro del " espíritu globalizador " no son del todo cumpli-bles, en buena parte por las mencionadas obsolescencias(como en el también paradigmático caso de la Unión Euro-
pea, en lo referente a la unidad monetaria).
En consecuencia , la llamada globalización de "los mer-cados en el mundo" no es un fenómeno "natural" queresponda a la obviedad de que, simplemente , "el mundocambia ". Es producto de las tendencias sistémicas de lacivilización actual , de los cataclismos estatales periféricos yorientales de los últimos 15 años y de la virtual condición de"estados intervenidos " por los poderes mundiales en quequedaron los estados periféricos por haber quebrado finan-cieramente y los estados ex-totalitarios por tener que aco-plarse ahora a los dictados de tales poderes para podercrecer. Ni es la llamada globalización un acicate homogéneopara todos los establecimientos buropolíticos , pues obliga aprocesos diferentes según las distintas condiciones en que
aquéllos quedaron después de tales cataclismos . Ni tampocopuede esperarse que el reformismo estatal de final de siglotranscurra en el mundo de manera homogénea , porque los
problemas abiertos por tales cataclismos son muy diferen-
ciados. Ni menos aún es esperable , como vimos , que en esta
tercera fase de la mundialización orgánica , de la que la
llamada globalización es sólo "lo que se ve del iceberg" del
nuevo capital mundial en los mercados , todo suceda sobre"miel y hojuelas ", para beneplácito y tranquilidad de los
poderes mundiales y sus estrategas económicos y tecno-po-
líticos . Sobre todo porque el que se hayan derribado, o se
estén derribando , las barreras proteccionistas a la circula-
ción de mercancías y capitales primermundistas en el mundo
periférico y en el ex -totalitario , si bien ha abierto dicha fase
porque ahora tales capitales pueden ampliar su espacio deacumulación , ello no garantiza que lo hagan o que lo hagan
en la medida y el grado necesarios para que el primer mundo
evite caer , en lo que resta de este siglo y en las primerasdécadas del siglo XXI , en la crisis sistémica de "sobreacu-mulación " regional en la que probablemente habría caído deno ser por tal derribamiento.
En efecto , para que los capitales primermundistas am-
plíen su espacio de acumulación "sembrando su simiente enlos escarpados riscos" de la nueva periferia , se requiere no
sólo que los estados nacionales y los gobiernos de estos
países ya no pongan los obstáculos administrativo -políticos
tradicionales para ello sino que , además, les garanticen que
tampoco provocarán "terremotos " económico -políticos ha-
ciendo peligrar las inversiones de tales capitales . Esto es,
que les garanticen la estabilidad económica y la estabilidad
política estratégicas del país en cuestión.
Pero está ahí precisamente otro problema estratégico,
adicional y articulado al representado por el " fantasma" de
una crisis periférica de pagos: como vimos, tanto las draco-
nianas condiciones externas (la carga de la deuda y la gran
volatilidad del capital internacional), como la gran comple-
jidad de las tareas internas ( la reforma del estado o la
revolución estatal , según el caso , y la reforma de las políticas
gubernamentales ), conspiran contra tales estabilidades es-
tratégicas y, por tanto , contra el efectivo aprovechamiento
de la globalización de los mercados por parte de los capitalesprimermundistas para internacionalizar sus negocios y am-
pliar su espacio de producción y acumulación , más allá de
la mera "visita financiera especulativa " ( inversión de carte-ra) de las zonas ahora abiertas a su circulación . De hecho,pues, aunque la actual "globalización global" de los merca-
dos, en especial del financiero , ha abierto la tercera fase delproceso de mundialización orgánica , no necesariamente im-plica que éste avance.
Más aún , podría presentarse un nuevo tipo de crisis de
sobreacumulación , a pesar de que el nuevo contexto mun-dial, a diferencia cualitativa de la primera mitad del siglo,sea de economías abiertas . Si el grado de inestabilidad eco-nómica y política en las zonas de gran rendimiento marginal
potencial del capital ( los mundos periférico y ex-totalitario),llegare a operar como una nueva barrera que ahuyentara a
los capitales primermundistas, éstos no fluirían hacia ellas o
/63
lnvesrigacióin socio lógica
lo harían más en forma predominantemente "rentista " (pres-tándole dinero a los gobiernos o empresas periféricas ya de
por sí endeudados, con el aval de los poderes mundiales),que en forma productiva (compra de acciones de empresase inversión directa) y, peor aún , en cantidades insuficientes(dada tal inestabilidad) para establecer una tasa de interéssuficientemente baja como para que sea posible esperar que
los gobiernos periféricos puedan "crecer y pagar".
En primer lugar, ello elevaría la probabilidad de que se
materializace el "fantasma" de la crisis de pagos ( que es lo
que todo indica que está pasando ya gracias al efecto Tequi-
la). Pero en segundo lugar, con independencia de si tal crisis
se precipita o no dado el círculo vicioso intestabilidad peri-
férica-altas tasas de interés, de todas maneras ello implica
una segmentación problemática del mercado financiero
mundial, el primero ya totalmente globalizado, en dos gran-des segmentos, uno de bajo riesgo y bajas tasas de interés (el
mundo avanzado) y otro de alto riesgo y altas tasas (el nuevomundo periférico), vinculados dinámicamente de maneraperversa: el incremento de la cantidad de capital invertible
en el mercado financiero mundial a lo largo del tiempo,ceteris porihus, tenderá a hacer bajar más las primeras (por
abundancia relativa de dinero) y a subir más las segundas(por abundancia relativa de papel), de lo que en ambos casossucedería en ausencia de globalización financiera , facilitan-
do así el financiamiento de los gobiernos del mundo avan-
zado pero dificultando aún más el de los gobiernos del
mundo periférico, estimulando el incremento de la produc-
ción en el primero pero dificultando tal incremento en el
segundo y, peor aún, reduciendo la capacidad de compra
externa de éste (por el efecto en los tipos relativos de cambio
de todo lo anterior). Si tal incremento de la producción en el
primer mundo llegare a implicar el rebasamiento de la capa-
cidad de absorción o de compra externa del mundo periférico
y si en el momento en que lo hiciere persiste aún la actual
ausencia de comercio interplanetario, entonces estaremos enpresencia de una crisis de sobreacumulación orgánicamenteregional en el primer mundo que abrirá un nuevo periodo
histórico de criticidad sin precedentes.
Acotación: A diferencia radical de la situación económi-
ca mundial hace casi exactamente un siglo , en el contexto
de la cual llobson acuñó la expresión sobreacumulación,
no se trataría ahora de una situación a la que arribarían un
pequeño grupo de paises avanzados cada uno por su lado.
Como en la segunda fase del proceso de mundialización
orgánica (1945-1982), la que atrás llamamos "globaliza-
ción pacifica de la guerra fría", se produjo una articulación
orgánica del primer mundo al grado que éste es ya una
—unidad económica cuasi-integrada", sería ésta la que
como tal entraría en crisis y no sólo alguna(s) de las econo-
Fernando tiazúa Silva
mías nacionales que la conforman. Ello supondría que, tam-
bién a diferencia de hace un siglo, ni la guerra militar entre
los estados que la integran podría resolverla (Aunque sí
podría hacerlo, por ejemplo, una guerra de todos ellos contra
las autocracias del extremo oriente aún subsistentes). Eso es
lo que pretende enfatizar la expresión "crisis de sobreacu-
mulación orgánicamente regional".
Así, al "fantasma" de una crisis periférica de pagos se le
articula el "fantasma" de una crisis de sobreaciamulación
orgánica en el primer mundo. Si la primera, por contingen-
cias afortunadas ahora imprevisibles, no se presenta en este
final de siglo o en las primeras décadas del siglo xxi, la
segunda puede presentarse en cualquier momento a partir de
ahora, si a la par que continúa el crecimiento económico en
el primer mundo se mantiene el estancamiento económico
en el que ha estado el mundo periférico desde 1982. Lo que,
ceteris paribus, puede darse por descontado. Para conjurar
tales "fantasmas " es irrelevante ahora el exorcismo de la
fuerza, salvo en el caso extremo mencionado. La única
manera de conjurar ambos "fantasmas" simultáneamente es
lograr que el mundo periférico sea capaz de "crecer, pagar
y comprar". De ahí la urgencia estratégica de su moderni-
zación integral y acelerada.... para el primer mundo. Esto es,
la urgencia de la reforma del estado o de la revolución
estatal, según el caso, y de la reforma de las políticas,
especialmente en materia macroeconómica.
Podríamos denominar postimperialismo al nuevo sistema
económico y político mundial del siglo XXI que está siendo
ya configurado por la tercera fase del proceso de mundiali-
zación orgánica. El argumento es que para ampliar su espa-
cio de acumulación de capital y evitar las crisis sistémicas,
los estados avanzados ya no tienen ni tendrán (salvo el caso
mencionado) la imperiosa necesidad, a diferencia radical de
los dos siglos anteriores a los ca :aclismos estatales periféri-
cos y orientales, de recurrir a la fuerza militar para derribar
las viejas barreras proteccionistas a la expansión mundiali-
zante de los negocios de sus establecimientos granempresa-
riales o de sus corporaciones izansnacionales , pues tales
barreras están en proceso de extinción en casi todo el mundo
y las nuevas formas que han asumido, especialmente en el
mundo avanzado, si bien afectan seriamente a las economías
periféricas, ni parecen poder mantenerse en el largo plazo,
ni representan un obstáculo a tal mundialización. En este
nuevo sistema postimperialista, los inversionistas producti-
vos o financieros de todos los estados nacionales, especial-
mente de los avanzados, pueden ya "sembrar su simiente
hasta en los riscos más escarpados" del planeta sin otra
limitación que las imputables a su información o a su ima-
ginación, salvo hasta ahora en el extremo oriente. 0 crecien-
/64
Globalización y reformismo estatal en el siglo xxi
teniente podrán hacerlo, si los actuales poderes mundialeslogran conjurar los mencionados "fantasmas".6
Parafraseando a Karl Marx, podría aseverarse que, aho-
ra sí, el aliento de Monsieur Le Capital da la vuelta al
planeta cada vez que respira agitado por el ciclópeo es-
fuerzo de "hacerse un mundo a su imagen y semejanza".
Sin embargo, ahora la mirada de este "dios terrenal", el
más obsesivo de cuantos sabemos hayan habitado la his-
toria, puede posarse en las extremas complejidades que
para su mandato histórico representa la granítica diferen-
cialidad cultural de esos otros mundos que medio escapa-
ban a su aliento parapetándose tras las autocracias
proteccionistas. Sus descubrimientos no deben ser agra-
dables. Si bien puede corroborar su acerto axiomático de
que todo ser humano es un "maximizador racional de
bienestar", sin embargo, ahora puede ver con sus propios
ojos cuanta razón tenían aquellos viejos sabios alemanes
que siempre despreció cuando implicaban que la "zana-
horia monetaria" no es ni única ni predominante y quizá
no pueda jamás serlo: el bien-estar de las personas puede
residir en tantas cosas diferentes como singularidades
socio-culturales haya arrojado la historia en el presente,
en todo presente a lo largo de] tiempo, porque las personas
son, inevitable e ineluctablemente, un vacío inllenable de
bien-estar que cada persona cree que llena obedeciendo lo
que alguna parte de sí vive como mandatos imperativos
absolutos provenientes de la cultura en la que le tocó
nacer. Y, peor aún, la historia ha arrojado singularidades
socio-culturales en las cuales, aún hoy, la "zanahoria
monetaria" no sólo es irrelevante una vez alcanzado cier-
to nivel de bien-estar material (como en general en Orien-
te y en frica), sino que las muchas otras "zanahorias"
existentes empujan a las personas, ¡Oh maldición!, a des-
perdiciar y hasta destruir los recursos productivos de sus
sociedades, por ejemplo, matándose unos a otros por ado-
rar dioses o demonios terrenales distintos.
Así, en la nueva fase de su historia, la eficacia del cicló-
peo esfuerzo de Monsieur Le Capital por "hacerse un mundo
a su imagen y semejanza" reside, a diferencia de los siglos
anteriores, ya no tanto en la potencia de su aliento, sino enla inteligencia estratégica con la que sus personeros se loinoculen a los "otros" pueblos del mundo.
Sin duda, la prospectiva de una nueva guerra comercial
(Thurow 1993), entre tres grandes bloques regionales (Amé-
rica, Europa y la Cuenca del Pacífico), en su sentido fuerte
es una posibilidad. Pero depende de que las coaliciones
neoproteccionistas de los países avanzados, que expresan los
intereses y la visión de los segmentos más retrasados de los
establecimientos buropolíticos y empresariales, triunfen po-
líticamente de manera contundente, lo que no es en absoluto
esperable dado, precisamente, el nivel de interna-
cionalización de la propiedad del capital y de las cadenas
productivas que se alcanzó en la segunda fase de la mundia-
lización orgánica (1945-1982). Parafraseando a Rudolf Hil-
ferding, podría decirse que sobre la base de tal
internacionalización, ha surgido ya una "élite político-
fi-nanciera" orgánicamente postimperialísta (el Grupo de los
Siete) que: uno, integra a las élites político-financieras de
los estados nacionales que en los dos siglos anteriores a la
fase actual, protagonizaron virtualmente todas las guerras
imperialistas (económico-militares), especialmente las ca-
tastróficas dos de la primera mitad de este siglo, pero que
ahora son "socios" (a un promedio de 40% de la propiedad
del capital de cada uno de los otros) y concentran, juntos,
virtualmente todos los núcleos dinámicos de la economía
mundial; dos, controla, a partir del multicitado derribamien-
to de las viejas barreras proteccionistas, las condiciones
generales y específicas de toda acumulación de capital en el
planeta (tasas de interés, tipos de cambio, transferencias de
tecnología, etc.), especialmente por la llamada globalización
financiera; tres, controla casi directamente las decisiones de
política económica de virtualmente todos los gobiernos pe-
riféricos e indirectamente las de los gobiernos de los estados
ex-totalitarios; y cuatro, para la cual el aceleramiento de la
mundialízación orgánica es la conditio sine qua non de la
realización de sus intereses tácticos y estratégicos grupales
e individual-nacionales, además de que el costo que pagarían
cada uno de sus integrantes, las siete élites político-financie-
a Bccker, U. el al. (1987) sostienen un concepto distinto aunque no incompatible de postirnperiatismo. Para ellos, lo relevante es el fenómeno de las grandescorporaciones transnacionales y su presuntamente nueva naturaleza politica no estatal, que implica "una separación creciente entre el interés nacional y elinterés de la clase dominante en los paises capitalistas industr iales —, así como "una creciente congruencia entre interés nacional e interés de clase dominanteen el tercer mundo". Al margen del problema teórico de definición de "interés nacional" en cada caso, en nuestra opinión lo relevante son los imperativossislémicos que enfrentan los estados nacionales en cada fase del proceso de mundialización orgánica del capitalismo, así como los costos beneficios del usode los medios disponibles para enfrentarlos que, a su vez, están implicados en la configuración del sistema económico y político mundial en cada fase. Así,lo post del imperialismo no residiría en que las grandes corporaciones del primer mundo deambulan por el planeta buscando maximizar su tasa de ganancia
"divorcuíndose" del "interés nacional" de su propio país, pues en realidad siempre ha sido asi, sino en que de ahora en adelante, por virtud de los cataclismos
estatales periféricos y orientales y del sistema de instituciones internacionales creado en 1945, ya no tendrán que hacerlo empujando a su estado nacional ahacer la guerra para abrir el espacio indispensable exigido por dicha maximización. Por lo demás, no hay que olvidar que el concepto mismo de imperialismoremite al uso de la fuerza en las relaciones inter-nacionales, Concepto usado tanto por Ulianov como por Hobson y Schumpeter, aunque tuviesen perspectivas
ideológiarpolibcas encontradas y diesen, además, explicaciones distintas del fenómeno imperialista.
165
In Ye51rgncI,i sor'iulogien
ras nacionales , si aquella llegare a detenerse incluso dentrodel limitado espacio del primer mundo , sería también una
crisis sistémica de sobreacumulación potencialmente catas-trófica. Y ellas, obviamente , lo saben . En consecuencia, no
es esperable que en ninguno de los estados del Grupo de los
Siete, en las primeras décadas del siglo xxi , lleguen a triun-
far políticamente las coaliciones neoproteccionistas aún
existentes en ellos y, en consecuencia , tampoco lo es unaguerra comercial no militar entre "bloques " de ellos.
Más aún, no es esperable que triunfe coalición política
proteccionista alguna en los estados nacionales periféricos
o ex-totalitarios que recientemente hayan abierto sus econo-
mías, dado que los costos inmediatos de volver a levantar las
viejas barreras proteccionistas son visiblemente mucho más
altos que los asociados con la continuación de la apertura,
incluso para los establecimientos buropolíticos intelectual-
mente más atrasados (Como dice el sabio dicho popular
mexicano : "No hay borracho que coma lumbre ", menos aún
si es además un político, me permitiría agregar).
Lo que si podría ser esperable , en cambio , es que los
personeros mundiales actuales del aliento de Monsieur LeCapital, dada la gran complejidad del mundo de final de
siglo y del siglo xxl, no tengan el grado o el tipo de inteli-
gencia estratégica exigida por la crucial evitación simultá-
nea ele la crisis periférica de pagos y la crisis desobreac : umulaeión orgánica en el primer mundo ahora aso-ciadas entre sí, como vimos . Sobre todo porque tal evitaciónlos confronta ahora con tina problemática históricamenteinédita para ellos, salvo por el paradigmático caso de Japón:
la inducción "desde afuera" de la modernidad estatal en
territorios nacionales culturalmente heterogéneos a aquellos
en los que ella fue inventada . Esto es, la problemática de la
reforma del estado o de la revolución estatal , según el caso,
y de la reforma de las políticas en el mundo.
Dados los tres grandes tipos de políty mencionados atrás,
cabria hablar, entonces , de tres grandes modelos de refor-
mismo estatal en el mundo de las primeras décadas del siglo
xxi, según sea el tipo de configuración estatal al que corres-
pondan los estados y la problemática nacional que tal refor-
mismo está obligado a resolver.
Modelos de reformismo estatal
El modelo ele reformas en el Estado Liberal Democrático del
mundo avanzado.
En los estados liberal democráticos de las sociedades
industriales del mundo avanzado , en los que el tema mismo
Fernando I3azúa Silva
de la "reforma del estado" surgió originariamente en el
contexto de lo que se presentó a mediados de la década de
los setenta como "crisis del Welfare State", las diversas
propuestas orientadas a reformar la organización estatal
se han concentrado en un replanteamiento de las relacio-
nes ciudadanos -aparato estatal en clave principalmente
fiscal. El problema del déficit público y de las tendencias
inflacionario -recesivas asociadas con él ( la famosa stag-
flation),dieron la pauta para que se colocara en entredicho
tanto la macroeficiencia del estilo de gestión pública de
sarrollado en la segunda posguerra (1945-1975), al que se
dio el eufemístico nombre de "estado de bienestar", como
la idoneidad del amplio aparato burocrático e institucio-
nal tejido para sustentarlo , Así, en estos casos, sobre la
base de la previa distinción entre la dimensión de políticas
gubernamentales (que ha tenido sus propias reformas y
debates) y la dimensión jurídico-institucional de tales
problemas , distinción construida en un proceso muy com-
plejo de debates públicos que lleva ya 20 años, el refor-
mismo estatal se ha centrado en esta última dimensión y
ha presentado , en términos generales , las siguientes carac-
terísticas distintivas.
a) Los principios liberal-democráticos en que consti-
tucionalmente se fundan estas organizaciones estatales no
están a discusión , Se asume que el proceso de reforma estatal
no incluye cambio alguno de las características básicas del
sistema jurídico- institucional . Más aún , el régimen de liber-
tades individuales y de elegibilidad social periódica de los
gobernantes (democracia ), sobre la base del rendimiento de
cuentas al público ciudadano (accountability), en el marco
de sistemas libre-competitivos para la obtención de los pues-
tos de autoridad (mercado político genuino , esto es, sin
simulaciones ), constituye la base misma de la reforma. Asi,
el debate público suele plantearse , sobre una base sociopo-
lítica consensual muy amplia, por un lado, en términos de
profundizar y ampliar la naturaleza democrática de los sis-
temas políticos buscando erradicar las tendencias oligárqui-
cas inherentes al funcionamiento de los partidos políticos y
sus negativos impactos en ia gestión estatal en general;, y
por otro, en términos de garantizar elevaciones sustanciales
de la eficiencia general de la gestión administrativo -pública.
Se asume que ello es la manera de elevar la calidad del estado
(o "sistema de gobierno' , en la tradición anglosajona),
entendida como su funcionalidad respecto a las necesidades
públicas y los nuevos imperativos del desarrollo económico
en el largo plazo.
7 I.a relativa novedad de la materia de este debate , en el fondo , la compatibilidad de las constituciones con los nuevos imperativos del desarrollo nacional
en un mundo globaüzado, ha dado ya origen, en el campo multidisciplinario de política pública, a nueva s disciplinas especializadas : la economia
constitucional y la ingeniería constitucional . Véase Gwartney y Wagner (ed.) 1988 y Sartori 1994.
!bti
Globalización y reformismo estatal en el siglo xxi
b) Dado lo anterior, el debate sobre la reforma estatal
tiende a transcurrir como una controversia de naturaleza
predominantemente técnica, de política (policy) y de inge-
niería constitucional sobre las características secundarias del
sistema jurídico-institucional y sus impactos en la vida de la
sociedad en cuestión, especialmente en materia económica
y política. Como las organizaciones estatales en estos países
operan sobre la base de la vigencia del "imperio de la ley",
toda modificación de la gestión estatal que resulte necesaria
para enfrentar megaproblemas públicos como los menciona-
dos, frente a los que son insuficientes reformas de las polí-
ticas gubernamentales y cambios administrativos, implica
un rediseño del basamento constitucional y legal del entra-
mado de instituciones públicas. Así, el debate sobre las
distintas propuestas de reformajurídico-institucional se cen-
tra en analizar los cambios esperables en el comportamiento
de las instituciones y de los agentes socioeconómicos y
políticos, de adoptarse cada propuesta, y la relación de
dichos cambios con los estados de cosas considerados como
"solución" de tales problemas. La discusión no es ideológi-
co-política, en términos de que se tiende a no colocar como
tema central ni los principios valorativos que han de ser
priorizados para ponderar las propuestas y acciones de re-
forma, ni los grandes objetivos históricos y sociales desea-
bles desde tales principios. El debate y el proceso son por
supuesto políticos, en el doble sentido de que sus protago-
nistas son sujetos políticos (partidos, aparatos burocráticos,
organismos ciudadanos de todo tipo) que expresan y repre-
sentan intereses sociopolíticos diversos y de que el debate y
el proceso de reforma mismos constituyen espacios en los
que se juega el poder político. Sin embargo, si no obstante
ello aseveramos que el debate es predominantemente técni-
co, es porque en estas organizaciones estatales se ha conso-
lidado ya la forma histórica posmodema de la política, que
consiste en hacer política formulando, sobre todo, propues-
tas de política o de ingeniería constitucional para resolver
los problemas públicos relevantes en la percepción del pú-
blico ciudadano. s Así, la competencia en el mercado político
tiende a transcurrir como una competencia entre diversas
coaliciones aglutinadas en torno a "portafolios de políticas"
para diversos "paquetes de problemas" que, en cada caso,
expresan diferentes agrupamientos pluriclasistas de la gran
cantidad de intereses, visiones y preferencias de la compleja
pluralidad sociopolítica y sociocultural que ha desplegado
ya, en tales sociedades, la modernidad estatal de nuestra
época. De esa manera, la politicidad de las cuestiones técni-
cas tiende a no reñirse con la tecnicidad de las cuestiones
políticas, en los diversos niveles de la organización estatal.9
c) Así, el foco del debate y de los procesos mismos es la
calidad de la gestión estatal y sus determinantes sistémicos,
más allá de las políticas gubernamentales. Tales determinan-
tes suelen identificarse en aspectos o dimensiones específi-
cas de la polity liberal democrática, o bien en los estilos de
gestión de los establecimientos buropolíticos existentes en
cada caso e imputables, a su vez, a diversos factores. En el
primer caso, las propuestas de reforma jurídico-institucional
han tendido a reducir el papel de la política partidaria (parte
politics) en la gestión del estado mediante la reducción y
acotación de las atribuciones del ejecutivo, por ejemplo, vía
mayor control congresional de los nombramientos a su cargo
y el establecimiento de organismos especializados de control
de la gestión pública independientes del gobierno (como en
general en Europa) o mediante reformas diversas al sistema
político para romper el monopolio de la representación po-
lítica (partidocracia) y abrirlo al público ciudadano, abatien-
do las "barreras de entrada" en el mercado político para
nuevos partidos y adoptando sistemas electorales mixtos
(como en el caso de Japón en 1994). En el segundo, sobre la
base de las impugnaciones a los costosos rasgos oligárquicos
que adquiere la gestión estatal, dado que la naturaleza ine-
n L.a relativa novedad de la materia de este debate, en el fondo, la compatibilidad de las constituciones con los nuevos imperativos del desarrollo nacional
en un mundo globalizado, ha dado ya origen, en el campo multidisciplinario de política pública, a nuevas disciplinas especializadas. la economía
constitucional y la ingeniería constitucional. Véase Gwartney y Wagner (ed.) 1988 y Sartori 1994.v Un caso reciente de esto, que podemos considerar paradigmático, es la reforma constitucional aprobada en abril de 1996 conjuntamente por la
administración Clinton y la mayoría republicana en el Congreso de los EEuu, que rompe con la tradición de más de doscientos años que establecía que
el presidente sólo podía vetar en bloque una legislación emitida por el Congreso. De ahora en adelante, el presidente podrá vetar partes o artículos de
las leyes, lo que permitirá , en especial , combatir directamente buena parte de las causas del déficit presupuestal (problema nacional de alto impacto
para el público ciudadano ), bloqueando las múltiples maneras que la legislación anterior permitía para que los intereses especiales , mediante sus
poderosos lobbiesen el Congreso, inflaran el presupuesto. La politicidad de la cuestión técnica "obsolescencia de la legislación fiscal", que en este
caso implicaba dar más poder a Clinton, no impidió que los republicanos asumieran la tecnicidad de la trascendental cuestión política de estado "combatir
el déficit público", que en este caso implicaba llevar a cabo tal reforma a legislación ....a pesar de que ella le daría más poder a su adversario político.
Tal cosa fue, a su vez, posible porque ambos sujetos políticos saben que viven en el "aparador" y que el público ciudadano los evaluará en las próximas
elecciones presidenciales de noviembre de 1996, entre otras cosas, también en función de la percepción de aquel acerca del grado de responsabilidad
política atribuible a cada uno de los dos en el abordamiento de megaproblemas públicos como, precisamente, el del déficit presupuestal. En consecuencia,
ninguno de los dos sujetos políticos sabe a ciencia cierta cuál de los dos terminará más beneficiado políticamente por tal reforma conjunta y aunque si
sabían que ambos saldrian perjudicados si no la hacian, tampoco sabían cuál de los dos habría de salir más perjudicado. El resultado indica que ambos
prefirieron la primera incertidumbre sobre la segunda, que es lo que en general suele suceder cuando los establecimientos buropolíticos están supeditados
al poder pollllco sistémico del público ciudadano, esto es, en condiciones de estado liberal democrático.
167
ln vrrsiigacimi sociológica
vitablemente representativa de las fuerzas políticas las em-
puja naturalmente hacia todo tipo de clientelismos y contu-
bernios con cargo a la sociedad y que el ojo público ya lo
registró, las propuestas han tendido a reducir el espacio de
acción de los establecimientos buropolíticos mediante rees-
tructuraciones de la administración pública de distinto tipo
(entre otros, vía procesos de privatización) o de los procesos
de toma de decisiones, la creación de organismos de vigilan-cia implícita de la gestión gubernamental transnacionales,
como en el caso de la unión europea y, en menor medida,
hasta ahora, en el del TLC de América del Norte, o reformas
jurídicas para cerrar el espacio de maniobra de tales contu-
bernios (como en el citado caso de los EEUU).
De esta manera, con independencia del éxito relativo
alcanzado en cada caso nacional , el reformismo estatal en lassociedades avanzadas ha estado generando no propiamente
reformas del estado, sino reformas en el mismo estado liberal
democrático. Explícitamente, las reformas están dirigidas a
remover los obstáculos institucionales y político-burocráticos
a la realización social efectiva del fundamento constitucional
liberal democrático de la polity, los que se han generado dentro
del mismo entramado institucional de ésta y, especialmente, en
el sistema político y el sistema de políticas, afectando la calidad
de la gestión gubernamental.10
El que esta vocación anti-burocrática del reformismo
estatal avanzado haya sólido materializarse en desregulacio-
nes diversas de los tres grandes mercados de toda economía
capitalista (bienes y servicios, dinero y trabajo) y, además,
en privatizaciones de costosas e ineficientes empresas públi-
cas, le ha vuelto acreedor a la acusación, por parte de la
izquierda estatista (en especial periférica), de pretender que
"el estado abdique en favor del mercado". Con inde-
pendencia de lajusteza de esta acusación, lo relevante es que
no era ni es esperable que tenga éxito sociopolítico, al menos
en las sociedades avanzadas, dado que en ellas es ya casi de
sentido común que en materia de "intervención del estado
en la economía", la diferencia cualitativa entre medicina y
veneno estriba en la cantidad, en dónde se ponga y en la
inteligencia con que se ponga. O, en lenguaje coloquial
mexicano, "ni tanto que queme al santo , ni tan poco que no
lo alumbre, pero que lo alumbre bien".
Acotación: Carlos V ilas, en su excelente artículo Estado,
actores y desarrollo, Los intercambios entre política y eco-
nomía (ml, núm. VI, abril-junio de 1995), cuestiona lo que
denomina "un enfoque esencialista" común tanto a "estatis-
Fernando nazúa S,IVa
tas" como a "mercadistas". Pero, primero, parece no tomar
en cuenta que tales posiciones extremas se han desarrollado
sobre todo en el debate periférico; y segundo, su crítica a talenfoque no parece consistente pues, por un lado, afirma que
tal enfoque sostiene que "ciertas funciones tienen que ser
desempeñadas por el estado y otras...por el mercado", pero,
unas líneas adelante , lo acusa de "dualismo maniqueo"porque "reduce(n) el desarrollo a una cuestión de o el estado
o el mercado" (op. cit. p. 181. Si Vilas dice que el "esencia-
lismo" sostiene lo primero, entonces, no puede acusarlo de
lo segundo sin confundirse, pues quien sostiene que "ciertas
funciones tienen que ser desempeñadas por el estado y
otras...por el mercado", implícitamente está sosteniendo que
el desarrollo es una cuestión de combinar, digamos, "esta-
do" y "mercado", que es la antípoda del "dualismo mani-
queo". La confusión parece estar en que lo que Vilas llama
"esencialismo" es, en efecto, la visión predominante tanto
de la ciencia económica actual (las famosas teorías de "las
fallas del mercado' y de "las fallas del estado") como del
sentido común ciudadano de las sociedades avanzadas,
como dije atrás. Pero ello no tiene nada que ver con el
"dualismo maniqueo" que se ha desarrollado en las socie-
dades periféricas. Al parecer, Vilas quiso reunirlas, errónea-
mente, en el mismo paquete. Por lo demás, su propio
enfoque, que comparto en especial por su énfasis sociopoli-
tológico en la trascendentalidad de los actores y sus múlti-
ples conflictos de todo tipo y en que el estado no es "un
instrumento políticamente neutral...(ni)...un escenario inerte
en el que ocurren las tensiones., conflictos y coaliciones entre
las clases y grupos sociales", parece abrevar sobre todo de
la primera, en especial de la llamada economía política
moderna . Ello le lleva, en particular, a sostener , con lucidez,
que, especialmente en América Latina, "El resultado de
estos cambios (epocales), en lo que toca a la relación entre
estado y mercado no es menos estado y más mercado, sino
otro tipo de estado y otro tipo de mercado', cuestionando
acre y correctamente la conocida y errónea tesis del tránsito
de una "matriz estadocéntrica" a una "mercadocéntrica",
por "proyecta(r) una imagen distorsionada de la realidad",
entre otras cosas. Sin embargo, su propensión a empaquetar
elementos de la realidad histórica y del discurso de las
sociedades avanzadas con los de las sociedades periféricas,
parece haber tenido dos efectos negativos más: uno, cuando
analiza las peculiaridades sociopolíticas del tránsito hacia la
etapa de "transnacionalización" actual en América Latina,
u, En todo par de coorderiadas espacio temporales , el estado puede describirse como la articulación entre tres sistemas o subsistemas el sistema juridico,
que fija o asigna los derechos de propiedad a los integrantes de la sociedad , en especial en relación con el gobernante ; el sistema político, que sobre la
base de lo anterior fija o asigna 'cuotas de poder" a los individuos o grupos organizados ; y el sistema de políticas, que sobre la base de los dos anteriores
sistemas, fija o asigna atribuciones decisionales y medios para su ejecución a los individuos o grupos ocupantes del espacio estatal . Véase Bazúa y
Valenti 1994, en donde se desarrolla este modelo general de estado.
lb8
Globalización y reformismo estatal en el siglo xxi
sostiene: "El paso de una a otra etapa no fue inevitable... Los
cambios fueron el resultado de conflictos sociales y políticos
intensos que se gestaron y desenvolvieron en el tiempo" (op.
cit. p. 24) Pero omite mencionar el papel crucial que en todo
ello jugó el cataclismo que constituyó la crisis de la deuda
externa. Sin ello, se pierde, en mi opinión, la singularidad
histórica, económica y política, del "tránsito latinoamerica-
no" y éste se asimila, erróneamente, al protagonizado por
las sociedades avanzadas a raíz de la llamada crisis del
estado de bienestar. Y dos, confirmando esta impresión, al
final del artículo, recuperando atinadamente la visión histó-
rico epocal del célebre libro de Karl Polanyi, sostiene que
"La crisis de los ochenta fue la crisis de este tipo de estado"
(el estado de bienestar), empaquetando equívocamente a los
estados periféricos, especialmente latinoamericanos, junto
con los estados de las sociedades avanzadas.
Esta perspectiva no ideologizada y casi de sentido común
respecto a la "intervención del estado en la economía" en
las sociedades avanzadas, clave del éxito político del refor-
mismo estatal en ellas desde finales de los setenta, es a su
vez imputable a que el ciudadano típico comprende que el
término "mercado" designa la libre iniciativa de los indivi-
duos, el orden anárquico espontáneo que se genera cuando
la autoridad estatal garantiza los derechos de propiedad y la
libertad individuales, posibilitando así el mayor progreso
económico con la mejor distribución social del ingreso en el
largo plazo. Así mismo, se cree que la autoridad, protegien-
do el interés público, debe regular o intervenir sólo cuando
el mercado "falla" y para corregir tal falla, no para empeo-
rarla.11 En el límite, una "abdicación del estado en favor del
mercado" es constitutiva de dichas sociedades, forma parte
de su código genético liberal democrático, según el cual el
estado sólo tiene sentido para garantizar tanto los derechos
individuales a la propiedad y a la libertad, como el desplie-
gue del potencial civilizador de éstos.
Sin embargo, la imagen de la abdicación invocada por la
izquierda estatista (que por lo demás no es ni la única
izquierda existente, ni menos aún posible, en este final de
siglo o en las primeras décadas del siglo xxi) sí expresa,
quizá, el nuevo espíritu epocal de las sociedades avanzadas,
pero no en el sentido planteado por ella. En efecto, el largo
debate desatado por el reformismo estatal en tales socieda-
des en los últimos veinte años y los procesos reformistas
mismos, más allá de sus diferencias, parecen expresar una
profunda desilusión de los públicos ciudadanos del primer
mundo respecto de la capacidad del estado, en sí mismo, para
realizar los grandilocuentes proyectos de transformación
social levantados en la segunda posguerra ( paradigma de los
cuales fue la Great Society de Lyndon B. Johnson ), y que la
posterior crisis fiscal del llamado Welfare State mostró no
sólo como inviables sino , peor aún , como costosísimas fan-
tasías buropolíticas que volvieron mucho más grande , inefi-
ciente y caro al estado para el ciudadano contribuyente , sin que
los avances sociales correspondiesen a lo prometido ni, peor
aún, fuesen remotamente proporcionales a lo que se gastó en
lograrlos (En lenguaje popular mexicano : "Salió más caro el
caldo burocrático que las albóndigas welferistas ", como por lo
demás fue exactamente previsto por los teóricos originales de
lo que después se denominaría neoliberalismo).
Esta "desilusión postliberal " (Bardach 1978 ) es, muy
probablemente , parte del basamento histórico - cultural del
éxito político de la ideología neoliberal , pues se corresponde
con sus planteamientos básicos . Veámoslos . Uno, el estado
no es más que " individuos libres asociados " que "contra-
tan" a algunos de ellos para que les sirvan en lo que no
pueden hacer cada uno por su lado (producir ciertos "bienes
públicos "). Dos, por tanto , lo central es la calidad de tal
servicio para los ciudadanos contribuyentes que pagan por
el mismo . Tres, la calidad del estado depende de que los
ciudadanos no le den oportunidad a los políticos ( los indivi-
duos contratados para servir ) para que abusen del poder del
que, por desgracia , necesariamente tienen que estar investi-
dos. Cuatro , en consecuencia , debe impedirse legalmente
que el gobierno se sobregire (presupuesto desequilibrado) o
se endeude , pues ello beneficia a los políticos y burócratas
(que así "consumen hoy los ingresos de mañana") a costa
del público, que es el que, tarde o temprano , paga la factura
con más impuestos explícitos o, peor , con el impuesto infla-
ción . Cinco, debe impedirse también que el gobierno inter-
venga en la economía, salvo para corregir "fallas del
mercado" (en especial, en materia de monopolios y de
equidad social), pues, de nuevo, ello beneficia a políticos y
burócratas a costa del público, que gana , si y sólo si, desa-
parecen tales "fallas " pero sin que se produzcan " fallas del
estado" peores. Seis, debe impedirse asimismo que el go-
bierno cree aparatos burocráticos superfluos que lo vuelvan
artificialmente gravoso e ineficiente y lo distraigan de lo que
tiene que hacer (en especial en materia de equidad social),
pues , de nuevo , ello beneficia a políticos y burócratas que
ganan en poder , presupuesto y prestigio ante grupos especia-
les de "clientes " privilegiados a costa del público, "abani-
cándose con sombrero ajeno " (el del público contribuyente),
como reza el dicho popular mexicano. Siete , el público
ciudadano gana sólo cuando el estado hace todo lo que debe
i i Este es uno de los puntos en que la ciencia económica contemporánea ha apoyado muy significativamente la ilustración del sentido común liberal
democrático. Aunque 12 literatura al respecto es muy abundante, véase una exeoiente revisión de l a misma en Cowen, 1988.
/69
lm,esligacióni sociológica
hacer al menor costo posible (impuestos) para los contribu-
yentes. Por compatibles con la "desilusión postliberal"
mencionada , estas siete sencillas tesis han podido inspirar
este reformismo estatal.
Así, más que abdicar en favor del mercado , la ideología
neoliberal le plantea a los ciudadanos que le exijan al estado(los políticos), que abdique de su fantasiosa pretensión deser el demiurgo de la historia, se asuma como "estadomodesto" (Crozier 1989) y, sobre todo, se convierta en
"estado inteligente " (Kliksberg 1994 ). Para lo cual, es pe-rentorio, en esta perspectiva , que las élites políticas , rearti-colándose con el espíritu empresarial , arquetipo de laracionalidad civilizatoria moderna , sean capaces de "rein-ventar el gobierno" (Osborn y Gaebler 1992). Con inde-
pendencia de consideraciones ideológico -políticas y de unadiscusión científico-técnica amplia sobre el grado de consis-
tencia y verdad de las mencionadas tesis, lo relevante es que
en el contexto orgánicamente mundializado de final de siglo
y de las primeras décadas del siglo XXI, las perspectivas
mismas de desarrollo nacional, especialmente en el mundo
periférico, dependen en buena medida de que los públicos
ciudadanos obliguen a sus establecimientos buropolíticos a
firmar abdicaciones de esta naturaleza , bajo la bandera ideo-lógica que sea.
El modelo de Revolución Estatal o de Reformarevolucionaria del Estado Autocrático Totalitario enel Mundo Oriental
En agudo contraste con el modelo anterior, el reformismo
estatal adquiere una naturaleza cualitativamente distinta en
las sociedades que se emanciparon del totalitarismo gran rusoa partir de la histórica caída del Muro de Berlín en el invierno
de 1989. En estos casos, el reformismo estatal atraviesa por el
inevitable itinerario de construcción de una nueva organización
estatal, de una nueva poluy, capaz de anular la causalidad
sistémico-política de la crisis catastrófica terminal a la que
arribaron los estados que existieron hasta tales acontecimientos.
Si se habla de "reforma del estado " en estos casos , se cometeuna inexactitud, toda vez que más que modificaciones del o en
el mismo estado como en las sociedades del mundo avanzado,explícitamente se ha tenido y se tiene que construir un estadonuevo. Por ello, es más apropiado hablar de "revoluciones
estatales" o, en todo caso, de "reformas revolucionarias del
estado" aún en proceso.
El que en todos estos casos el formato jurídico-institucio-
nal de los nuevos estados corresponda, en términos genera-
les, al del estado liberal democrático de occidente, sin
embargo, implica varias cosas. Entre ellas, uno, que el nuevo
fundamento constitucional y público-institucional de tales
estados ha desatado ya las potencialidades de la economía
Femando Bazúa Silva
mercantil generalizada que estaban, por decirlo así, "repri-
midas" por el estatismo totalitario anterior. Dos, que aunque
con tales nuevos estados , aún en construcción , se ha produ-cido naturalmente un nuevo sistema económico , también en
construcción , no es esperable que éste ni aquel funcionen
bajo niveles de friccionalidad o conflictualidad sociopolítica
controlados durante un buen periodo , dado que el "ajuste-
a la nueva situación por parte de los actores socioeconómi-
cos y políticos de la sociedad autocrática anterior, supone,
además de sacrificios materiales incalculables , un proceso
de metamorfosis cultural radical, de alta complejidad y de
larga duración . Tres, implica también, por lo anterior, que
estamos en presencia de un tipo de transición sociohistórica
al capitalismo liberal democrático sin precedentes , que plan-
tea, igualmente , problemas de ingeniería política y políticas
públicas sin precedente. Cuatro, implica asimismo que arti-
culado al proceso de mundialización orgánica del capitalis-
mo está también en curso un proceso de "occidentalización
estatal" del mundo oriental que, entre otras muchas cosas,
vuelve improbable que en el futuro previsible se vuelvan a
levantar las viejas barreras autárquicas en esta zona del
planeta, lo que tiende a conferirle a tal mundialización
orgánica en curso un carácter irreversible , salvo la materia-
lización de los "fantasmas" atrás mencionados. Y cinco,
todo lo anterior implica , a su vez, que tales revoluciones
estatales tienen una naturaleza permanente , pero en un sen-
tido antipodal al que esta expresión tuvo a lo largo del siglo
en el movimiento político articulado en tomo al pensamientode L. D. Bronstein, pues es esperable que deban efectuarse
sucesivas reformas jurídico - institucionales de y en los nue-
vos estados antes de arribar a una estructura estable quepermita "cambios sin ruptura" para ajustarse a los impera-tivos cambiantes que, de ahora en adelante, impondrá ladinámica mundial. Así, los herederos de los otrora dirigentes
"bolcheviques", por una dramática y vengativa "astucia de
la historia", tendrán ahora que llevar a cabo "las tareas
pendientes de la revolución burguesa", pero no para realizar
simultáneamente las "tareas de la revolución proletaria",
sino para hacer transitar , finalmente, a la autocracia zarista
al capitalismo moderno... como precisamente planteaban los
"mencheviques" en 1917, pues en siete décadas no se reali-
zaron ninguna de las dos "tareas".
El empalme de este procesa de "revolución estatal per-
manente", de por sí conflictivo, con el de la inevitable
desestatización de una economía tecnológicamente atrasada
y postrada por el agotamiento del ahorro disponible y, más
aún, con el del también inevitable renacimiento de naciona-
lismos despóticamente reprimidos a lo largo del siglo, como
señalamos atrás, lo vuelve explosivo. El reformismo estatal
revolucionario de esta zona del mundo, así, está condenado
/70
Globalización y reformismo estatal en el siglo xxi
a "caminar al borde del precipicio" durante las primerasdécadas del siglo xxi.
Aunque aún es prematuro intentar modelar con precisión
este proceso, algunos de sus rasgos característicos parecen
ser los siguientes:
a) Las reformas revolucionarias, tanto del estado como de
las políticas, se postulan como el ingrediente indispensable
para afrontar la exigencia de incorporación a la economíamundial y, en especial, bajo la forma de atracción de capital
extranjero. Sin embargo, la virtual autarquía en la que se
desenvolvieron durante tanto tiempo estas sociedades indujo
una gigantesca pérdida de competitividad comparativa interna-cional, una productividad del trabajo decreciente y una incapa-
cidad estructural de crecimiento económico, dadas lascaracterísticas despóticas, hoy ampliamente conocidas, de la
organización laboral y gerencial del "estado proletario" y las
"democracias populares" este-europeas. Por ello yen la medi-
da en que la clara inferioridad comparativa de la polity totali-
taria con respecto ala liberal democrática ha quedado clara para
casi todos los actores sociopolíticos, una vez instaurado elnúcleo básico de ésta (nueva constitución con orientación
liberal y democracia), el tránsito acelerado hacia una economía
desestatizada, la reforma económica de libre mercado, es la
prioridad de prioridades. Y dentro de ella, el saneamiento de
las finanzas gubernamentales. Se asume, así mismo, que no
sólo la permanencia de los nuevos gobiernos democráticamen-
te elegidos, sino el nuevo estado en construcción mismo depen-
den del éxito de dicha reforma económica.
b) Aunque esta vital dimensión sistémico-económica de
las reformas revolucionarias de estado tiende a ser conside-
rada predominantemente en su dimensión técnica, de inge-
nieria constitucional e institucional y de ingeniería de
políticas, por encima de los criterios hiperideologizados con
los que siempre se consideró al "mundo capitalista" en estassociedades, la inédita y extrema complejidad de las mismas
y el que inevitablemente tengan que transcurrir afectando
gravemente multiplicidad de intereses sociales sin poder
ofrecer resultados sustanciales para el grueso de la población
en el corto plazo, tiende a hacer que se hiperpolitice y avance
con extrema dificultad (como han mostrado los paradigmá-
ticos y dramáticos casos polaco y ruso). Sobre todo porque
como las nuevas élites gubernamentales tienen que operar
en un nuevo contexto democrático, las diversas nuevas fuer-
zas políticas, dentro de las cuales están las viejas nomenkla-
turas autocráticas, tienden espontáneamente a especular con
los votos obtenibles usando su capacidad para bloquear la
toma de decisiones en materias claves estratégicamente pero
impopulares, apoyándose en la natural propensión de la
gente a usar sus derechos políticos para impedir que el
gobernante en turno les haga pagar la factura de cualquier
"reforma", aunque sea revolucionaria, sobre todo cuando
tales derechos se acaban de adquirir y la cultura económica
del nuevo ciudadano típico es primitiva, como es precisa-
mente el caso dadas las características de la sociedad auto-
crática anterior y las de la inédita transición en curso. Ello
tiende a bloquear, en especial, el eje de la reforma sistémi-
co-económica, el saneamiento de las finanzas públicas, cuya
estructural enfermedad, de hecho, precipitó la catástrofe
terminal del viejo régimen, ya que la depredación sistemáti-
ca por parte del establecimiento buropolítico de que fue
objeto la sociedad en los últimos años de aquel mediante laexpoliación inflacionaria, se reveló cotidianamente, dada la
estatización de la economía y el control burocrático de los
precios, en la forma de una brutal escasez de gran parte de
los bienes de consumo elementales. Tal bloqueo político, a
su vez, tiende a mantener la depresión económica, aunque
en menor grado que los últimos años del periodo anterior y
no en todas las ramas, y sobre todo la expoliación inflacio-
naria, pero ahora bajo la forma normal de incrementos del
nivel general de precios que, dado el nuevo marco jurídico-
institucional, pauperizan desigualmente a los agentes so-
cioeconómicos y generan diferenciaciones y nuevas figuras
clasistas desconocidas en tales sociedades, así como fenó-
menos económicos de alta impopularidad como las devalua-
ciones, también desconocidas. Lo mismo tiende a suceder
con la desestatatización de la economía y su modernización
tecnológica, que obligan a crear un mercado de capitales en
un contexto en el que el ahorro interno disponible es virtual-
mente inexistente. La única manera de impulsarlas y colocar,
además, la economía nacional en la ruta del crecimiento, es
la atracción sistemática de flujos de capital externos, espe-
cialmente en forma de inversiones directas que impliquen
transferencias tecnológicas. Esto exige tanto condiciones
jurídico-institucionales que garanticen la seguridad de la
propiedad como políticas gubernamentales que garanticen la
estabilidad macroeconómica y sociopolítica, para que dicha
inversión pueda explotar el inmenso potencial que estas
economías presentan en el mediano y largo plazos. Pero ello
es precisamente lo que tiende a ser sociopolíticamente blo-
queado, haciendo que tales flujos tiendan a ser muy inferio-
res a los requeridos. Los que, además, son de dimensiones
históricamente sin precedente, dado el nivel de atraso eco-
nómico comparativo de estos países. Este bloqueo político
de la reforma económica, sobre todo en su dimensión jurídi-
co-institucional, extrema la lentitud de ésta y ello, a su vez,
agrava la conflictualidad y el disenso sociopolíticos gene-rándose un círculo vicioso económico-político que conspira
contra la estabilidad y credibilidad públicas exigidas para la
continuación de estas reformas revolucionarias. Así, la po-
liticidad de las cuestiones técnicas conduce a impedir que se
171
I nestigación sociológico
asuma la tecnicidad de las cuestiones políticas, a todo nivel
de la nueva organización estatal. De hecho, la primacía
temporal de la revolución democrática del viejo estado au-
tocrático totalitario (glasnost) tiende a implicar una veloci-
dad de la reforma sistémico-económica (perestroika)
peligrosamente inadecuada para el sostenimiento mismo del
nuevo estado democrático, porque ello impide no sólo el
crecimiento acelerado (uskoreniye), sino incluso la mera
estabilización de la situación.
c) Por su parte, la específica reforma de políticas, en
especial, de la política económica, tiende a avanzar compa-
rativamente más rápido, pues ella depende más de las nuevas
élites gubernamentales, en general promotoras de las refor-
mas revolucionarias, que de acuerdos entre gobierno y con-
greso, que es donde está concentrado el potencial político de
bloqueo a las múltiples reformas jurídico-institucionales
exigidas por el proceso general de las reformas revoluciona-
rias. Sin embargo, en especial la lentitud de la reforma
sistémico-económica impide que la reforma de las políticas
gubernamentales brinde los beneficios públicos potenciales
que podría generar, incluso en el corto plazo, pues de hecho,
en muchas áreas tiende a generarse la situación de "políticas
nuevas pero incompatibles con los espacios y marcos insti-
tucionales viejos", como por ejemplo en materia gerencial-
administrativa de los gigantescos complejos industriales
paraestatales, que condena a aquéllas a la ineficacia y con-
firma la creciente impresión pública, alimentada por las
fuerzas políticas opositoras a las reformas, de que "más vale
pájaro en mano que cien volando" o "más vale malo por
conocido que bueno por conocer".
Un componente problemático adicional es que los pode-
res mundiales (FMI, BM y el Grupo de los Siete) han demos-
trado una notable incapacidad para comprender la
complejidad y alcances históricos de este especial reformis-
mo estatal. Ello se ha manifestado en la inusual lentitud de
reacción que han exhibido al respecto desde 1989, aunque
recientemente ello parece estar superándose (el FMI, a prin-
cipios de 1996, autorizó un préstamo al gobierno ruso que
es el más grande de la historia reciente, después del conce-
dido al gobierno mexicano en 1995. Todo el mundo espera
que no resulte to late).
A pesar de todo lo anterior, sin embargo, puede aseverar-
se que estas revoluciones estatales, por haber instaurado al
menos el núcleo básico del estado liberal democrático, han
permitido resolver pacíficamente el problema de las nacio-
nalidades oprimidas bajo el yugo totalitario e imperial gran
ruso (las repúblicas bálticas y las medio-orientales), así
como el de naciones artificialmente "casadas" por eonside-
r_ Véase supra nota 3
Fernando Bazúa Silva
raciones geopolíticas de las grandes potencias (el "divorcio"
de la hoy ex Checoslovaquia), aunque no el de Chechenia.En términos generales, el éxito de este reformismo estatal
revolucionario, en este modelo, depende, centralmente, de
la generación de un liderazgo sociopolítico capaz de conver-
tir el consenso anti-totalitario general materializado en la
instauración de la democracia, en apoyo paciente para una
reforma económica radical e incierta que, a fortiori, sólo
puede dar como resultado en el corto plazo, en el mejor de
los casos, el no empeoramiento de la situación y, además,
tardará un tiempo en convertir la emancipación política del
ciudadano típico en posibilidades reales de mejora sustan-
cial de su nivel de vida. Lo que, como vimos, presenta una
complejidad sin precedentes y una dificultad peligrosamente
alta. La generación de tal liderazgo es una precondición para
el apoyo externo pero, a su vez, es dificil que surja y se
consolide sin éste.
Una complicación adicional procede de que el estado
autocrático totalitario chino esté teniendo, desde 1979, a raíz
de los cambios impulsados por Teng Tsiao Ping, un desem-
peño económico sin paralelo (con tasas de crecimiento anual
de casi dos dígitos), sin necesidad de reforma revolucionaria
alguna del estado y con sólo una reforma muy su¡ generis de
la política económica.12 Ello constituye un referente obliga-
do para todos los procesos de revolución estatal y muestra
la potencialidad que, al menos bajo ciertas condiciones, aún
tiene la polity totalitaria, en su versión específicamente
extremo-oriental (China, Corea del Norte y Vietnam).
El modelo de Reforma del Estado AutocráticoAutoritario en el mundo periférico
Aunque la expresión mundo periférico engloba una diversi-
dad mucho mayor de contextos estatal nacionales que en los
dos casos anteriores, los temas del reformismo estatal tienen
en general orígenes distintos. Aquí no se trató en ningún caso
de deficiencias coyunturales o sistémicas de algún presunto
"welfare state subdesarrollado" (que por lo demás nunca
existió) ni, en el otro extremo, de problemas derivados de
esquemas de gestión económica autárquicos y totalmente
estatatizados. Se trató, en cambio, en la abrumadora mayoría
de los casos, de que la gestión buropolítica condujo a la
quiebra financiera de los estados nacionales y a la resultante
virtual condición de "estados intervenidos" por los poderes
mundiales en la que quedaron tales estados y en la que
permanecerán, al menos, en la primera mitad del siglo xxi,
salvo que emerjan nuevos movimientos de liberación nacio-
nal armados como los de los años sesenta, lo que no es
esperable, y que además ganen, lo que es aún más improba-
J 71
Globalización y reformismo estatal en el siglo xxi
ble. Así, la "crisis de la deuda externa" permite fechar, como
vimos (véase supra Introducción), el inicio de la tercera y actual
fase del proceso de mundialización orgánica del capital, de la
que la "globalización global" de los mercados mundiales es sólo
su aspecto visible, porque los poderes mundiales obligaron a los
gobiernos de estos países a derribar las viejas barreras protec-
cionistas que habían levantado en las cuatro décadas anteriores
a la de los ochenta y, por tanto, a abrir sus economías a la
competencia internacional y a todas las formas del capital
occidental. Pero al hacerlo, se abrió así mismo la época de la
reforma del estado en el mundo periférico.
En similitud con el mundo avanzado, en el mundo periférico
el reformismo estatal responde al imperativo de elevar signifi-
cativamente la calidad de la gestión estatal, dado que las
características de la crisis financiera externa imponen draconia-
namente que, de ahora en adelante, los gobiernos de estos
estados tendrán que pagar el servicio de su deuda externa y
simultáneamente arribar al crecimiento autosostenido (sin so-
breendeudamiento gubernamental). Pero en contraste cualita-
tivo con el mundo avanzado, ello no es producible sólo con
reformas en el trismo estado, con reformas de las políticas, de
las estructuras administrativas y de aspectos secundarios del
sistema juridico-institucional, dado que no es esperable que
estas reformas generen los efectos trascendentales que podrían
hipotéticamente producir, si se mantiene la naturaleza autocrá-
tica del estado. Ello es así porque a ésta son atribuibles los
rasgos monopólicos de los sistemas políticos, a éstos la natura-
leza depredadora de los establecimientos buropolíticos y a ésta,
a su vez, los rasgos cortoplacistas, improvisados y corruptos
del sistema de políticas y del estilo de gestión gubernamental
que, precisamente, condujeron a la quiebra financiera de tales
estados."
De hecho. la macroineficiencia comparativa interna-
cional de las economías periféricas es imputable en alta
medida a que la naturaleza autocrática del estado casi garan-
tiza que toda "intervención del estado" para corregir "fallas
de mercado" resulte en una "falla de estado" con efectos
peores. La impunidad sistémica de la que gozan los gober-
nantes en este tipo de polity, posibilita todo tipo de abusos
del poder y, en especial, la generación de todo tipo de males
públicos buropolíticos que pauperizan al público ciudadano
contribuyente y consumidor y, por tanto, bloquean el desa-
rrollo (depredaciones al erario público; contubernios entre
buropolíticos y empresarios para expoliar a la sociedad;
impunidad delictiva buropolítica; sobreendeudamiento pú-
blico, políticas inflacionarias, tasas impositivas excesivas,
etc.).14 El atraso y la crisis financiera actual de las economías
periféricas materializa así, en términos generales, cincuenta
años, digamos, de subsistencia de lapo lity autocrático auto-
ritaria que, igual que la polity autocrático totalitaria, es
sistémicamente incompatible con el desarrollo económico
en el largo plazo porque implica tanto la indefensión del
público ciudadano frente a la autoridad estatal, como la
impunidad del establecimiento buropolítico.
Por tanto, ningún "nuevo paquete de políticas", en espe-
cial en materia de política económica, puede tener el grado
de éxito exigido por el pago del servicio de la deuda externa
y el simultáneo arribo al crecimiento autosostenido, mien-
tras permanezca intacta la naturaleza autocrática del estado,
en los casos en que la democracia no exista o peor esté
simulada, o mientras permanezcan intactos los rasgos oligár-
quicos del sistema político y del sistema de políticas, en los
casos en que ella ya exista pero aún presente tales rasgos.
Sobre todo en el primer caso, las gigantescas rentas buropo-
lítica (agregación de todas las depredaciones estatales de la
sociedad por la vía de los males públicos buropolíticos) y
granempresarial (agregación de todas las utilidades "ex-
traordinarias" obtenidas vía depredaciones de los bolsillos
del público consumidor posibilitadas por "intervenciones
del estado en la economía"), así como los efectos dinámicos
negativos de ambas rentas (desperdicio de recursos e inefi-
ciencia económica general), no sólo impiden que el ahorro
social disponible alcance para pagar la deuda y para crecer
sin endeudarse.15 Además, la mantención de tales rentas
u En contexto de ausencia de elementos culturales en los establecimientos buropolíticos que minimizaran o al menos redujeran la depredación de la
sociedad llevada a cabo por ellos, como en los paradigmáticos casos de los célebres tigres asiáticos, en los que la tradición cultural oriental del despotismo
benevolente sigue presente hasta la fecha. Muy probablemente, tal es uno de los factores que puede explicar que a pesar de la naturaleza autocrática de
tales estados, la depredación buropolítica de la sociedad no llegó al grado de generar, en ninguno de tales casos, una quiebra financiera catastrófica del
gobierno, ni de impedir el importante crecimiento económico de los últimos 20 o 25 años.14 G. Valcnti y yo acuñamos la expresión "mal público buropolitico" para designar aquellas situaciones o estados de cosas en una sociedad que, siendo
producto de decisiones o acciones del establecimiento buropolitico, se puede argumentar que constituyen "pérdidas netas de bienestar" para todos o
casi todos los integrantes del público ciudadano. Véase la fundamentación de este concepto, así como una tipología general de tales males públicos y
un análisis modelistico de su grave impacto en el desarrollo, en Bazúa y Valenti 1993 y 1994.is De la misma manera que con el concepto de "mal público buropolítico", G. Valenti y yo acuñamos también la expresión "renta buropolítica" para
designar el cúmulo de recursos de más que paga el público ciudadano al establecimiento buropolítico por el servicio estado en un estado nacional dado,
comparados con lo que tal servicio cuesta en el resto de los estados nacionales avanzados. Tales recursos de más son recolectados mediante la producción
de males públicos huropolíticos diversos y, sumados a los recursos que invierten los grupos especiales de interés para lograr beneficiarse con tal
producción y a los recursos que efectivamente logran estos grupos extraer del público vía expoliaciones diversas estatalmente protegidas, representan
una lesión al potencial de desarrollo de la sociedad nacional que, como en el caso de las autocracias de todo tipo, puede llegar incluso a enterrar la
173
Investigación sociológica
implica que el pago del servicio de la deuda se hace mediante
una compresión brutal de los salarios y del nivel de vida en
general en grado mucho mayor que el que tendría que asu-
mirse si se abolieran o minimizaran dichas rentas, agudizan-
do así la ya proverbial pauperización estatal de la sociedad
en estos países y empeorando por tanto la distribución fac-
torial, familiar y social del ingreso en ellos. Y, al igual que
en los ochenta tales inmensas rentas condujeron a la quiebra
financiera de los estados nacionales mediante el sobreendeu-
damiento gubernamental externo, ceteris paribus, en losnoventa o a más tardar en la primera década del siglo XXI
dicha quiebra financiera volverá a explotar de nuevo, si antestal agudización no hace explotar en mil pedazos a las socie-dades mismas.
Teórica, histórica, política y técnicamente, sólo existe una
manera de disminuir radical y rápidamente la renta buropolítica
y la renta gran empresarial que depende de ella, posibilitando
así el desarrollo económico de un estado nacional: instaurar elpoder político del público ciudadano como basamento, límitey sentido de la polity. Esto es, generando una genuina reformadel estado mediante la instauración fundacional de la democra-
cia donde aún no existe o peor, está simulada, o mediante la
democratización anti-oligárquica en los casos de estados demo-
cráticos de reciente creación.
En consecuencia, sin llevar a cabo una genuina reformade/ estado, ningún reformismo estatal periférico tendrá éxito
en satisfacer el imperativo estratégico de elevar la calidad
de la gestión estatal en el grado requerido para pagar elservicio de la deuda externa y simultáneamente crecer de
manera autosostenida, por más "reformas de política", "re-
formas administrativas" y "reformas legales" que realice.Así, existe una cierta similitud con el reformismo estatal
revolucionario del mundo ex-totalitario: el desarrollo nacio-
nal en el mundo periférico, en los casos en que aún no se
haya instaurado la democracia o, peor, ésta esté simulada,
exige sobre todo la construcción de estados totalmente nue-
vos, estados liberal democráticos, única "superestructura"
funcional a la eficiencia comparativo mundial de una econo-
mía capitalista nacional en el largo plazo (que ya le llegó a
ambos mundos). Pero en contraste cualitativo, en los casos
que ya existe la democracia, por ejemplo en América Latina
(salvo las dos autocracias sui generis que aún sobreviven),
tal construcción es abordable con reformas constitucionales
y legales de los sistemas políticos y de los sistemas de
política que incrementen el poder político sistémico del
pública ciudadano sobre los ocupantes del estado y sus
Fernando Bazúa Silva
decisiones y acciones. Lo que de hecho está implicado en los
nuevos sistemas democráticos. Así, se desatarían las poten-
cialidades civilizatorias bloqueadas por los persistentes ras-
gos oligárquicos que aún sobreviven en ellos y que se hallan
inscritas en las configuraciones jurídicamente liberales y
republicanas de tales estados." Lo que es radicalmente
distinto a instaurar éstas para erradicar el totalitarismo,
como en el mundo oriental.
Adicionalmente, es por lo anterior que la reforma econó-
mica es también cualitativamente distinta, pues estas econo-
mías nacionales, aunque padecieron estatizaciones e
hiperregulaciones diversas, nunca fueron totalmente estata-
tizadas. Los tres grandes mercados ya existen y funcionan,
aunque mal por las grandes distorsiones generadas por las
políticas comerciales proteccionistas y el hiperintervencio-
nismo gubernamental deficitario.
Debido a ello, en el mundo periférico el reformismo
estatal responde y enfrenta una problemática diferente de la
del mundo liberal democrático y la del mundo hoy ex-tota-
litario, aunque en los casos en que ya existe el estado demo-
crático tal problemática se asemeja a la del primero y en los
casos en que no existe o peor está simulado, se asemeja a la
del segundo. No obstante, sus características generales pa-
recen ser las siguientes:
a) Para poder pagar el servicio de la deuda y simultánea-
mente arribar al crecimiento autosostenido, se enfrenta el
imperativo estratégico de superar la macroineficiencia com-
parativa internacional del sistema económico, derivada en
especial de los esquemas proteccionistas e hiperintervencio-
nistas prevalecientes en cincuenta años de "industrializa-
ción substitutiva" que, en efecto, substituyeron
importaciones pero, en general y salvo excepciones nota-
bles, no industrializaron eficientemente. Superar tal macroi-
neficiencia es la única manera de generar permanentemente
las divisas requeridas por tal doble exigencia. Así, la reforma
del estado ha solidó plantearse después de una primera fase
de las reformas de la política económica a las que obligaron
los poderes mundiales a partir de 1982. Tales reformas
implicaron la adopción de un conjunto de decisiones estra-
tégicas que se consideran hoy ineludibles, dadas las carac-
terísticas del contexto mundial de final de siglo y, sobre
todo, la imposibilidad de recurrir al sobreendeudamiento
gubernamental externo que caracterizó a la ruta decisional
de los gobernantes periféricos en el periodo anterior, hasta
1982. De ellas, las básicas son una política comercial ten-
dencialmente librecambista para derribar las barreras protec-
viabilidad económica estratégica de dicha sociedad. Véase Bazúa y Valenti 1994, así como, sobre la trascendental teoría económico política de la"búsqueda de rentas" Tullock, 1995,
ió Aquí sólo nos ocupamos, por considerarlo el relevante , de este subtipo de estado periférico, siendo las autocracias satrápicas el otro, mas comunes enÁfrica, Asia y Oceanía.
Globalización y reformismo estatal en el siglo xxi
cionistas; una política fiscal equilibrada para erradicar el
flagelo inflacionario; una política de privatizaciones para
posibilitar la descarga del déficit público estructural (pues
son contados los casos de empresas paraestatales periféricas
que no hayan sido deficitarias) y mayor espacio para la
inversión privada nacional y en especial la extranjera; y una
política de desregulación de los mercados para liberarlos de
distorsiones redundantes e ineficientes. Aunque estas nue-
vas políticas pueden considerarse progresistas, precisamente
porque implican erradicar males públicos buropolíticos típi-
camente periféricos (o "fallas de estado- que empíricamente
resultaron peores que las "fallas de mercado" que supuesta-
mente pretendian corregir) o al menos acotarlos, no obstan-
te, muy pronto se constató que la implementación de estasnuevas políticas, en la casi totalidad de los casos , enfrenta
serios obstáculos de todo tipo en el entramado jurídico-ins-
titucional y los establecimientos buropolítico y empresarial
generados por el estilo estatista y proteccionista de gestión
estatal del periodo anterior, sobre todo en los casos en que
no existió ni existe el estado democrático o estaba o está
simulado y hay ausencia de elementos culturales anti-depre-
dación en tales establecimientos. Asimismo, tal implemen-
tación se colisiona con aparatos administrativo públicos con
gran cantidad de agencias superfluas, redundantes y costosas
y que, por tanto, tienen tamaños económicamente insosteni-
ble en las nuevas condiciones de astringencia financiera
pública de largo plazo, además de que sus estilos gerenciales
y administrativos suelen estar muy lejos de la agilidad,
fluidez y transparencia exigidas por la modernización eco-
nómica del aparato productivo, sobre todo en los casos enque no existió ni existe el estado democrático o estaba o está
simulado y están ausentes elementos culturales anti-depre-
dación en el establecimiento buropolítico. Por su parte, el
entramado de relaciones laborales, sindicales, gremiales,partidarias y sociopolíticas en general, suelen manifestar un
abrumador peso inercial contra la indispensable metamorfo-
sis que de ellas exige la eficiencia socioeconómica general,sobre todo en los casos en que no existió ni existe el estado
democrático o estaba o está simulado. Por todo ello, después
de una primera fase de duración diferente según el caso, ante
la permanencia de la inflación, del estancamiento virtual del
ingreso por habitante y de la inestabilidad macroeconómica,
tanto los poderes mundiales como las élites locales han
solidó asumir, éstas al menos declarativamente, que las
reformas económicas requieren casi necesariamente de la
reforma del estado.
b) En general, se asume como objetivo general de la
reforma del estado el que la calidad de la gestión estatal,especialmente en lo referente al desempeño de los estable-cimientos buropolíticos, adquiera los niveles de racionali-
dad y sentido público que se estiman hoy mínimos indispen-
sables para afrontar los complejos desafíos tácticos y estra-
tégicos planteados por el nuevo entorno mundial. Sin
embargo, el conservadurismo burocrático-autoritario de los
sistemas políticos, los altos niveles de impunidad jurídico-
política de la que suelen gozar los gobernantes y sus emplea-
dos, los múltiples contubernios depredadores del bienestar
público entre las élites gubernamentales y las empresariales,
y las resistencias de una cultura sociopolítica escasamente
liberal, conducen a que las diversas reformas legales y ad-
ministrativas emprendidas mantengan la naturaleza autocrá-
tica del estado o sus fuertes rasgos oligárquicos en los casos
en que se ha transitado aceleradamente a la democracia,
como en general en América Latina en los últimos 15 años
y en África desde finales de la década pásada. Así, ya sea
por la subsistencia de las viejas autocracias o por deficien-
cias congénitas diversas de las nuevas democracias, perma-
nece un sustancial déficit de calidad en la gestión estatal,
grave sobre todo en el primer caso. Por su parte, dadas las
características predominantes de la cultura sociopolítica y
en especial la naturaleza nacionalestatista de la izquierda
tradicional, la lucha por la democracia, quid pro quo de la
reforma del estado, tiende a confundirse con la lucha contra
las reformas de la política económica, a las que, por su parte,
se les suelen imputar lo que son, sobre todo, efectos de largo
alcance de la crisis financiera externa producida por las
gestiones gubernamentales del periodo anterior. De esta
manera, en especial en Latinoamérica, suele generarse la
paradójica situación de que las fuerzas políticas progresistas
en materia económica, las que apoyan internamente la refor-
ma de la política económica que ha erradicado algunos de
los males públicos buropolíticos típicos que condujeron a la
crisis, suelen sostenerse políticamente en la conservación de
estructuras autocráticas u oligárquicas, según el caso, y por
tanto bloquean la reforma del estado, mientras que las fuer-
zas políticas progresistas en materia política, las que impul-
san la genuina reforma del estado, la instauración
fundacional de la democracia o la democratización anti-oli-
gárquica del nuevo estado democrático, según el caso, sue-
len sostener puntos de vista conservadores,
estatatista-proteccionistas, en materia económica. Así, tien-
de a abrirse un desfase profundo entre la reforma de la
política económica y la reforma del estado. La polarización
sociopolítica entre partidarios de la primera pero enemigos
de la segunda y partidarios de la segunda pero enemigos de
la primera, vuelve improbable la salida de la crisis. En
especial porque el debate público acerca del futuro nacional
deseable y factible no puede asumir con claridad ni su
dimensión de reingeniería constitucional e institucional para
democratizar el estado, ni su dimensión de reingeniería de
175
Investigación sociológica
políticas públicas estratégicas para garantizar el desarrollo
económico. Al predominar la dimensión ideológico-política
tradicional, en el contexto de culturas política y económica
escasamente liberales y modernas y predominantemente es-
tadolátricas, los intereses cleptocráticos coagulados en el
sistema político tradicional, no del todo visibles para tales
culturas, pueden seguir haciendo de las suyas , mientras queel público ciudadano padece los pauperizantes efectos de la
permanencia de la crisis y el futuro nacional se vuelve
incierto, sobre todo en los casos en los que aún no existe el
estado democrático o, peor, ha estado simulado. De esta
manera, los establecimientos buropolíticos autoritarios, con
su cauda de contubernios y corruptelas, empujando sólo las
reformas económicas y en ocasiones simulando, sobre todo
en el exterior, que son la "reforma del estado" , tienengrandes posibilidades de impedir la genuina reforma del
estado. Por las características de las fuerzas democráticas de
oposición, obtienen el pragmático apoyo político incondicional
de los poderes mundiales dado el temor de éstos a que la
instauración fundacional de la democracia o una democratiza-
ción anti-oligárquica del nuevo estado democrático, según el
caso, lleve al gobierno a fuerzas nacionalestatistas renuentes a
la modernización económica que puedan, además , poner en
riesgo el pago del servicio de la deuda externa y precipitar, así,
la materialización del "fantasma" de la crisis periférica de
pagos en el nuevo sistema postimperialista.
c) El bloqueo buropolítico de la genuina reforma del
estado (de la "transición a la democracia" en los casos en
que ésta no existe o está simulada o de la democractización
anti-oligárquica en los casos de estados democráticos nue-
vos), tiende a impedir, a su vez , que las reformas en lapolítica económica impuestas por los poderes mundialesgeneren los beneficios públicos que potencialmente pueden
generar, en el tiempo sociopolíticamente indispensable para
que lo hagan. En gran medida, por los siguientes elementos:
Primero, porque el bloqueo de la "reforma política"
(gl(jsnost) mantiene intacta la inmensa renta buropolítica, si
es que no la incrementa (por ejemplo, vía contubernios
depredadores del erario público en el proceso de privatiza-
ción, como en virtualmente todos los casos en América
Latina), lo que impide que se minimice la carga que repre-
senta el servicio de la deuda externa, pues se amortiza mucho
menos de lo que podría amortizarse (por ejemplo, con pro-
cesos de privatización sin corrupción), obstaculizando así la
salida de la crisis financiera externa.
Femando Bazúa Silva
Segundo, porque aunque pueda llegarse a un equilibrio
en las finanzas públicas con la nueva política de salud
financiera, la permanencia de la renta buropolítica implica
que el gasto público global está sistémicamente inflado
además de sesgado a favor de los intereses autocráticos u
oligárquicos, según el caso, y por tanto, que la economía
desperdicia recursos en un estado demasiado caro y en
general ineficiente, lo que reduce la tasa de inversión y el
crecimiento económico en comparación con los que podría
haber si se erradicaran del estado los monopolios políticos
autocráticos u oligárquicos, situación que obstaculiza tam-
bién la salida de la crisis.
Terceto, porque como tales monopolios políticos impli-
can controles más o menos despóticos sobre los sindicatos,
la variable de "ajuste" para pagar la deuda externa del
gobierno es más el consumo social vía la compresión del
salario que el consumo gubernamental, lo que obstaculiza
también la salida de la crisis, pues al abaratar políticamente
el precio relativo del trabajo impide tanto la reasignación de
recursos hacia la tecnología como la reconversión de las
relaciones laborales con base en la productividad del trabajo,
además de que profundiza la desigualdad social y agrava la
pauperización estatal de la sociedad sometiendo al aparato
productivo nacional a un shock de demanda interna mucho
mayor del que habría en ausencia de dichos monopolios
políticos sobre la gestión estatal (como en el paradigmático
caso de México).
Cuarto, porque aunque se abra la economía, la manten-
ción del tradicional contubernio buropolítico con el segmen-
to financiero del gran empresariado nacional (como en toda
América Latina), conduce a que el sector de los servicios
bancarios y financieros se mantenga cerrado, permitiéndole
depredar oligopólicamente al público, y en especial a las
empresas nacionales, mediante una tasa de intermediación
varias veces superior a la que pagan en sus respectivos países
las empresas extranjeras con las que aquellas compiten den-
tro y fuera del país, obstaculizando así también la salida de
la crisis."
El resultado general del bloqueo autocrático u oligárqui-
co de la reforma del estado, por implicar la mantención de
las inmensas rentas buropolítica y gran empresarial, tiende
a ser, así, la casi total ineficacia de la reforma de la política
económica. Esto es, que ésta, en especial en materia de
apertura externa y de equilibrio fiscal, no produzca efecto
positivo significativo y prive, por el contrario, el estanca-
ir Si esto no impide, al menos en una primera fase, el crecimiento de las exportaciones industriales se debe a que los altisimos costos financieros
comparativos mencionados, son más que compensados , en términos de competitividad de las empresas nacionales , por los bajísimos costos laborales
comparativos producto de la compresión brutal del salario. Pero este "modelito " (precios internacionales pero salarios biafranos) que, como es obvio,
no tiene nada que ver con el neoliberalismo sino con la permanencia selectiva de su antipoda , el estatismo autocrático u oligárquico , según el caso, es
incapaz de conducir ala salida de la crisis , entre otras , por las razones aducidas.
176
Globalización y reformismo estatal en el siglo xxi
miento económico, el agravamiento de la pauperización
social, una estabilidad sociopolítica precaria y la amenaza
cada vez mayor de insolvencia externa. Lo que ahuyenta a
los inversionistas globalizados primermundistas o, al me-
nos, los induce a no abandonar su forma especulativa (inver-
sión de cartera) o a que ésta predomine abrumadoramente
sobre la forma productiva (inversión directa), agravando la
inestabilidad financiera externa de carácter estratégico de la
que están, como vimos atrás, de por sí dotados todos los
procesos reformistas fineseculares. El bloqueo autocrático
de la instauración fundacional de la democracia en donde
ésta no existe o está simulada, o el bloqueo oligárquico de
la democratización ulterior de los nuevos estados democrá-
ticos, según el caso, instala así, además, un círculo vicioso
"ineficacia de la reforma económica-precariedad de la
afluencia de capital extranjero-mayor ineficacia de la refor-ma económica".
Naturalmente, todo ello tiende a colocar en entredicho la
"reforma de políticas" a los ojos del ciudadano típico y, peor
aún para los poderes mundiales promotores de la misma, lo
que hace que, como vimos atrás, el "fantasma" de la crisis
periférica de pagos recorra hoy el mundo. En consecuencia,
el conservadurismo político de los establecimientos estata-
les periféricos, el conservadurismo económico de sus oposi-
tores democráticos y el pragmatismo cortoplacista de los
poderes mundiales, conspiran articulados involuntariamente
contra el éxito mismo de la modernización integral y acele-
rada del tercer mundo y, por tanto, también contra la crucial
evitación de la crisis de pagos en el mundo periférico y de
la crisis de sobreacumulación orgánica regional en el primer
mundo, dentro del nuevo sistema mundial postimperialista.
De esta manera, el escenario prospectivo de la reformadel estado en el mundo periférico y, en general, de la tercerafase del proceso de mundialización orgánica del capital,durante las primeras décadas del siglo xxi, está marcado poruna gran incertidumbre.
Merece recalcarse que los organismos multilaterales y el
Grupo de los Siete han mostrado, como en el caso del mundo
ex-totalitario, una también sustancial incomprensión de la
específica complejidad de este proceso, abierto desde 1982.
Esta incomprensión toma cuerpo en la peregrina tesis eco-
nomicista de que la solución de la crisis financiera externa
de los estados periféricos es un mero asunto de política
económica, fundamentando así el mencionado pragmático
apoyo incondicional a las burocracias políticamente anti-
modernas que apliquen la política económica presuntamente
"correcta" y negando, de hecho, la indispensabilidad estra-
tégica de la reforma del estado para el arribo al crecimiento
autosostenido y la continuación del pago del servicio de la
deuda.
Los efectos público mundiales negativos son difícilmente
exagerables: después de 14 años de control exógeno de la
política económica de virtualmente todos los estados perifé-
ricos por parte de la tecnoburocracia mundial, no existe aúnni un sólo caso plenamente exitoso. El "caballito de batalla"
desde 1982 fue México, verdadero laboratorio de la política
postimperialista para el mundo periférico, a pesar de que los
resultados positivos de la nueva política económica refor-
mista allí ensayada durante 12 largos años brillaron más bien
por su ausencia pues la economía mexicana se mantuvo
estancada, hasta que la reaparición de la crisis histórico-po-
lítica de la autocracia posazteca desde el 1 de enero de 1994,
junto con la guerra intestina en el establecimiento buropolí-
tico que ella precipitó y decisiones financieras aventureras
del gobierno saliente (1988-1994), así como decisiones eco-
nómicas y políticas torpes del nuevo gobierno (1994-2000),
precipitaron, una vez más, una crisis devaluatoria el 20 de
diciembre de 1994 (al igual que en diciembre de 1976 y
febrero de 1982). La agudización de tal crisis histórico-po-
lítica por efecto de dicha devaluación pero, sobre todo, por
la política económica de emergencia adoptada (que optó por
seguir pagando puntualmente el servicio de la deuda externa
como si no hubiera habido devaluación y, por tanto, como si
la capacidad de pago del país no hubiera caído junto con el
tipo de cambio), ha colocado al pragmatismo economicista
de los poderes mundiales frente a una situación explosiva, a
pesar de que el famoso efecto Tequila logró ser controlado
en 1995 con el "paquete financiero de apoyo internacional"
más grande de la historia conocida (50,000 mdd), organiza-
do por Washington. Los resultados de tal política económica
de emergencia no se hicieron esperar: en 1995, el ala tuvo
una caída de 7% respecto al año anterior, acumulando un
crecimiento global de menos de 1% desde el inicio de la
crisis en 1982 y haciendo que el ingreso por habitante
acumulara una pérdida global de más de 15% en el mismo
periodo; el tipo de cambio sufrió una devaluación de más de
100%, acumulando una pérdida global de 30,799% desde
1982; la inflación oficial "repuntó" brutalmente hasta llegar
a 52%; los salarios reales sufrieron una compresión igual-
mente brutal durante el año de aproximadamente la tercera
parte, acumulando una pérdida global de cerca de 70% desde
1982; y el flujo de inversión extranjera, que en el periodo
1988-1994 fue del orden de los 120 mil millones de dólares
(20 mil millones por año en promedio) constituyendo la
verdadera savia de la Salinastroika, en 1995 cayó en picada
a cerca de 8 mil millones de dólares, sin contar la gigantesca
fuga de capitales que en paralelo se operó.
La gravedad de la recesión (la más grave en 60 años) y
los supuestos fantasiosos de que "todo lo político se resol-
verá con la recuperación económica" y de que ésta "se
177
Investigación sociológica
producirá con la actual política económica", que subyacen
a la pertinaz obstinación en bloquear la genuina reforma del
estado (la instauración fundacional de la democracia), enposponer la solución a la guerra intestina en el estable-cimiento buropolítico y en darle largas al conflicto político-
militar con el EZLN, han instalado ya el círculo vicioso
"recesión con inestabilidad política-insuficiencia creciente
de inversión extranjera por expectativas racionales negati-
vas-incremento de las tasas internas de interés para atraer
capitales externos-quiebra financiera generalizada de em-
presas y familias-crisis bancaria-compresión brutal de la
demanda agregada-alargamiento de la recesión y mayor
inestabilidad política". Si en virtud de tal círculo vicioso,
como es altamente esperable, el gobierno mexicano vuelve
a caer copio en 1982 en una situación de involuntaria insol-
vencia financiera coyuntural en 1996 o 1997, el efecto Te-
pache, significativamente más grave que el efecto Tequila,
hará que se materialice el con tanta razón tan temido "fan-
tasma" de la crisis periférica de pagos.
Así, el paradigmático caso mexicano muestra que el con-
servadurismo economicista de los poderes mundiales, fuente
de su pragmatismo político cortoplacista, es una verdadera
amenaza para el desarrollo mundial en el escenario prospec-
tivo del siglo xxi.
El mundo periférico en el siglo XXI:¿reformas del estadoo revoluciones estatales?
Las anteriores caracterizaciones modelísticas generales po-
nen de relieve la diferencia cualitativa de sentido de la expre-
sión "reforma del estado" en el mundo de final de siglo y
permiten visualizar, grosso modo, la diferencialidad y gran
complejidad política y económica de los procesos reformistas
en todo el orbe en las primeras décadas del siglo xxi. Así
mismo, esta primera visión panorámica del reformismo esta-
tal finesecular nos permite aseverar que el verdadero proble-
ma público mundial a resolver no está ni en tal gran
complejidad que, en efecto, no tiene precedentes, ni tampoco
en las igualmente gigantescas dificultades prácticas, econó-
micas y políticas, asociadas ala misma, sino en la incapacidad
intelectual de los tomadores de decisiones de los poderes
mundiales para comprenderla y, sobre tal base, adoptar las
políticas adecuadas para perseguir con inteligencia y eficacia
los intereses estratégicos de dichos poderes, al menos en lo
que se refiere a generar las condiciones óptimas para aprove-
char la llamada globalización para dar el salto cualitativo en
la mundialización orgánica de la acumulación de capital, que
la evitación simultánea de la crisis periférica de pagos y de la
crisis sistémica de sobreacumulación regional en el mundo
Femando I3azúa Silva
avanzado exigen . ¿De qué puede servir el derribamiento de
las barreras proteccionistas en el mundo periférico yen el hoy
ex-totalitario, sino se generan en paralelo y en el menor lapso
posible las condiciones de seguridad sociopolitica estratégica
que indispensablemente requiere el capital primermundista
para "sembrar su simiente " en los "escarpados riscos" de
tales mundos y generar en ellos ese juego socioeconómico de
suma positiva en el que, cuando el estado es "modesto" e
"inteligente", todos ganan aunque no ganen en la misma
medida y que llamamos desarrollo? De muy poco para las
sociedades atrasadas, como vimos, pero sobre todo, para las
mismas sociedades avanzadas, pues su propio desarrollo en
el mediano y largo plazos depende de que aquellas arriben
definitivamente a la modernidad estatal.
Ciertamente, en los tres modelos de reformismo estatal
analizados , el estado es el espacio en el que se están proce-
sando diversas reformas. Pero, como vimos, en los estados
liberal-democráticos están en proceso, desde finales de los
años setenta , reformas en el mismo estado y no reformas del
estado. En los estados ex-totalitarios, lo que está en proceso
desde 1989 son genuinas revoluciones estatales , no reformas
del estado ni menos reformas en el mismo estado, aunque
tales revoluciones, una vez desatadas, por ser "revoluciones
permanentes", tienen que desarrollarse, ciertamente, me-
diante diversas reformas del y en el nuevo estado.
De los tres modelos, es en el relativo a los estados autocrá-
tico autoritarios del mundo periférico en donde tiene sentido
hablar, propiamente, de reforma del estado. Pero sólo en aque-
llos casos nacionales en que se den dos condiciones:
Primero, que exista un basamento jurídico-político repu-
blicano y liberal democrático de la configuración estatal.
Segundo, que la naturaleza autocrática, despótica o auto-
ritaria del sistema político no haya degenerado irre-
versiblemente tal basamento, al grado de que se requiera
indispensablemente instaurar un por completo nuevo orden
constitucional para derribar las barreras políticas proteccio-
nistas internas que, por salvaguardar los intereses corruptó-
cratas y decadentes del establecimiento huropolítico
tradicional, posibilitan la depredación por éstos de la riqueza
tributaria y natural de la nación y, por tanto, son el obstáculo
sistémico estatal que se tiene que abolir para arribar al
crecimiento autosostenido y poder continuar pagando el
servicio de la deuda externa, como en el también paradigmá-
tico caso de México.
En los estados periféricos en los que tal basamento esté
ya degenerado, sea inexistente cualquiera sea la razón o sea
aún de muy reciente hechura y por tanto débil (como en el
caso de El Salvador), la inserción plena a la dinámica mundial
y el desarrollo nacional subsecuente seguramente exigirán, más
temprano que tarde, según el caso, procesos reformistas de
17,5
Globalización y reformismo estatal en el siglo xxi
genuina revolución estatal o, en el mejor de los casos, de
cuasirevolución estatal. Un análisis detallado mostraría que la
inmensa mayoría de los estados periféricos están en este caso.
Las primeras décadas del siglo Xxi serán, así, ceterisparibus,
las de la modernización política acelerada del mundo periférico
o las de la crisis económica permanente del mismo y, por tanto,
las de la inestabilidad económica y política estratégicas de la
mundialización orgánica de la economía internacional, espe-
cialmente en materia financiera.
Tal modernización política acelerada, los procesos refor-
mistas de cuasirevolución estatal, por su parte, será posible
si y sólo si logran constituirse en tales estados periféricos
fuerzas políticas representativas de la modernidad estatal de
nuestra época (la democracia), asumiendo explícitamente
varias cuestiones básicas del mundo del siglo XXI:
Primero, que "democracia" no quiere decir "abolición de
las desigualdades socioeconómicas" y menos "abolición de
las clase o diferencias de clase", sino todo lo contrario, su
mantención pero en un contexto estatal que garantiza que lasrelaciones socioeconómicas entre las clases se vuelven un
juego de suma positiva en que todos ganan (respecto a su
situación previa) aunque no ganen en la misma proporción.
Acabando así, en el mediano plazo, con la pobreza absoluta(cualquiera sea su definición cuantitativa) y minimizando
también, en el largo plazo, las desigualdades socioeconómi-
cas o pobreza relativa, que es precisamente lo que ha suce-
dido en las sociedades del capitalismo avanzado en los
últimos 50 años, gracias a la naturaleza liberal democrática
de sus estados. En suma, que la reforma del estado o su
democratización cuasirevolucionaria en los casos especifi-
cados, es factible, si y sólo si, sus promotores asumen que
no se trata de "abolir el capitalismo" sino al contrario, de
establecerlo en su forma liberal democrática que es la única
que permite el desarrollo nacional y el mejoramiento conti-
nuo de la distribución social del ingreso en el largo plazo.
Sobre todo porque después del cataclismo soviético, nadie
sabe realmente qué significa tal "abolición", ni cómo se
puede producir (aunque, sin duda, sí sabemos, desde Marx,
que la estatización totalitaria y la autarquía no la pueden
producir) ni, tampoco, por qué y desde qué punto de vista
sería deseable hoy.
Segundo, que "democracia" tampoco quiere decir "go-
bierno del populacho" (los sociopolitólogos griegos, los
más profundos estudiosos del fenómeno estatal que civiliza-
ción alguna haya producido, acuñaron una expresión para
este caso: oclocracia, que es el reverso maligno de la demo-
cracia), sino "gobierno de élites políticas" democrática y
periódicamente elegidas por el público ciudadano y someti-
das al imperativo de "dar cuenta" de los recursos públicos
que manejan, así como de sus acciones y decisiones, a los
órganos estatales constitucionalmente encargados de vigi-
larlas (conformados también por sujetos elegidos pública-
mente) y, sobre todo, directamente al público ciudadano
cada vez que hay elecciones libres, limpias y equitativas.
Esto significa asumir tanto que es imposible que "todo sea
decidido por todos", como que, además, no necesariamente
sería deseable que lo fuese, pues la vida estatal contemporá-
nea implica complejidades decisionales inaccesibles direc-
tamente para " las masas" y no es esperable, en absoluto, que
"cualquier cocinera" (Lenin dixit) pueda algún día acceder
a ellas, ni siquiera en un eventual estado postcapitalista. En
suma, que la reforma del estado o su democratización cua-
sirevolucionaria en el mundo periférico es factible, si y sólo
si, sus promotores asumen, además, que ella es tal no porque
"eleve a las masas al poder", sino porque hace precisamente
lo contrario: "baja" el poder al alcance de las masas, al
hacerlo depender sistémicamente, vía el voto periódico, de
la agregación de las preferencias políticas de sus integrantes
qua individuos libres. Que no se trata pues de substituir el
"poder burocrático u oligárquico" por un "poder popular"
igualmente monopólico, sino de crear un estado en el que
esté proscrito, se impida y se persiga todo monopolio polí-
tico, sustento normal de los monopolios económicos que
depredan la sociedad e impiden el desarrollo nacional.
Tercero, que la reforma del estado no implica el abandono
de las mal llamadas políticas neoliberales de apertura comer-
cial y de finanzas públicas sanas y, por tanto, tampoco puede
ser el nuevo nombre publicitario de la lucha nacionalesta-
tista contra ellas (mal llamada, también, "democrática").
Tales políticas devienen, más que del neoliberalismo propia-
mente dicho, del aprendizaje social estratégico de la ciencia
económica y del simple sentido común económico moderno
que asume al estado como un peligro catastrófico potencial
para la nación, sobre todo cuando se deja que los políticos
que lo administran, invocando cualquier cosa parajustificar-
lo, creen artificialmente monopolios económicos al cerrar
las fronteras a la competencia externa o dificultarla, o se
endeuden ...en ambos casos con cargo al bolsillo del público
ciudadano y contribuyente, generando así los males públicos
buropolíticos más lesivos para el desarrollo nacional en el
largo plazo. Pero, más importante, si la reforma del estado
es un imperativo sistémico epocal en el mundo periférico, lo
es precisamente porque implica no sólo la mantención de
tales políticas, evitando así nuevas depredaciones buropoli-
ticas del público ciudadano y del futuro nacional, sino la
profundización y ampliación de su lógica estratégica a todos
las dimensiones de la gestión estatal, y particularmente a su
dimensión política, que es, especialmente, de lo que han sido
y serán incapaces los establecimientos buropolíticos auto-
cráticos u oligárquicos tradicionales, precisamente porque
/79
Investigación sociológica
ello conspira contra su visión despótica o sus intereses
corruptócratas coagulados en el sistema político. Es tal in-
capacidad la que ha generado la paradójica y crítica situación
descrita atrás, de que no es esperáble que los países perifé-
ricos puedan "crecer y pagar" la deuda externa más abultada
de la historia. En consecuencia, la reforma del estado, su
democratización revolucionaria o cuasirevolucionaria, se-
gún el caso, implica la aceleración y radicalización de la
"reforma de políticas" que desde los ochenta está tortuosa-
mente en curso y que no ha dado resultados significativos
precisamente por la permanencia de las barreras políticas
autocráticas u oligárquicas que impiden el despegue econó-
mico, el desarrollo nacional y el pago en el largo plazo de la
deuda externa.
Acotación: Es preciso aquí no confundir las políticas de
apertura comercial, de finanzas públicas sanas y de privati-
zación de costosas e ineficientes empresas paraestatales,
genéricamente denominadas "reformas de libre mercado",
con la manera corrupta y públicamente dañina en que tales
políticas han sido implementadas por los establecimientos
buropolíticos periféricos. Por ejemplo, sobreprotegiendo a
las únicas empresas que no necesitan protección, los bancos,
y permitiendo que expolien a los agentes económicos co-
brando una tasa de intermediación financiera varias veces
superior a la vigente en el primer mundo, lo cual, por sí
mismo, explicaría buena parte del fracaso de tales reformas
en hacer despegar la economía. O la venta a precios de
remate de las mencionadas paraestatales pero manteniendo
su carácter monopólico y afectando gravemente al erariopúblico, lo cual podría explicar en buena parte, por sí mismo,
por qué el saldo de la deuda externa periférica no ha bajado.
0 el férreo control político centralizado sobre los salarios,
mediante el despotismo sindical, cuando en paralelo se libe-
ran todos los demás precios y se sigue financiando el déficit
público de manera inflacionaria, lo que, por sí mismo, expli-
ca casi toda la pauperización social adicional de los últimos
15 años en virtualmente todo el mundo periférico. O la
mantención de estructuras fiscales de recaudación que hacen
recaer casi todo el costo del estado sobre los causantes
cautivos, los trabajadores y la clase media, mientras que la
burocracia correspondiente elude sistemáticamente la perse-
cución de los delincuentes fiscales del gran empresariado
nacional y extranjero, lo que, junto con los factores anterio-
res, explica que no se haya llegado al equilibrio fiscal, que
siga habiendo pauperización inflacionaria, que la estabilidad
politica sea precaria, que por tanto el indispensable capital
extranjero desconfíe y no llegue más que en forma bursátil
(especulativa), que la modernización económica vaya a paso
de tortuga y que, en su conjunto, ninguno de estos países
haya salido de la crisis financiera externa ni haya arribado
Peinando Ba ;súa Silva
al crecimiento autosostenido. Quien atribuye estos terribles
efectos, que han sacrificado el desarrollo nacional de dichos
países y comprometen incluso el desarrollo mundial en el
largo plazo , a la ideología o las llamadas políticas neolibe-
rales, confunde la gimnasia con la magnesia y se convierte
con ello en cómplice involuntario de los establecimientos
buropolíticos autocráticos u oligárquicos que produjeron
tales efectos, de los victimarios, pues al invocar tal "factor
externo", de hecho, los exime de responsabilidad histórico-
política. Además, con tal confusión acredita su limitación
intelectual para coadyuvar a encontrar la ruta de salida de la
crisis y, por tanto, también para gobernar.
Y cuarto, que la reforma del estado o su democratización
revolucionaria o cuasirevolucionaria, según el caso, será
posible, a su vez, si y sólo si el trabajador y el empresario,
de la ciudad y del campo, protagonizan cada uno en su
respectivo espacio social un acelerado proceso de emanci-
pación política de los despotismos sindicales y gremiales a
los que los tienen sometidos los establecimientos buropolí-
ticos tradicionales e inician el camino de su autonomía
organizacional de clase eligiendo periódicamente , en elec-
ciones libres, limpias y equitativas a sus respectivos repre-
sentantes sindicales o gremiales y aprendiendo a
controlarlos. La democracia moderna ha sido epocalmente
revolucionaria de las bases de sustentación de toda forma de
autocracia, porque supone una colaboración de clase entre
el trabajador y el empresario, no sólo en la fábrica, sino sobre
todo en la plaza pública contra el político y el burócrata que
viven ambos de los impuestos pagados por aquellos. Ello es
una condujo sine qua non del desarrollo económico no sólo
porque posibilita la instalación de un juego de suma positiva
en la fábrica entre trabajador y empresario, sino también, y
fundamentalmente, porque es la única manera conocida has-
ta ahora de someter a control público permanente a políticos
y burócratas e impedir que abusen del poder del que inevi-
tablemente tienen que estar investidos (o reducir la probabi-
lidad de que lo hagan ), minimizando así la generación de
males públicos buropolíticos o, lo que es lo mismo, elevando
la probabilidad de que las "intervenciones del estado" para
corregir "fallas de mercado" no generen "fallas de estado"
peores y, así, se produzca permanentemente "buen gobier-
no". Ninguna de ambas cosas, esto es, ni el equilibrio
microeconómico dinámico capaz de incorporar el progreso
técnico e incrementar el ingreso del trabajador y el empre-
sario en la fábrica, ni menos aún el equilibrio macroeconó-
mico estratégico compatible con el crecimiento
autosostenido, son generables sin trabajadores y empresa-
rios organizados democrática y autónomamente del estado,
pues sólo así puede haber en la calle ciudadanos suficientes
capaces de vigilar, y de ser necesario quitar, al gobernante
180
Globalización y reformismo estatal en el siglo xxi
en turno. Aunque esto no sea ya en ninguna medida "revo-
lucionario" en la vanguardia de la civilización, en los esta-dos liberal democráticos de las sociedades capitalistas
avanzadas, es exactamente la revolución política que aún
falta por llevar a cabo para destrabar el inmenso potencialde desarrollo económico en el mundo periférico y, muy
especialmente, en los casos que estamos analizando. En
consecuencia, la democratización revolucionaria o cuasire-
volucionaria de la polity autocrático autoritaria del mundo
periférico no sólo no implica una radicalización de la lucha
de clase entre el proletariado y la burguesía, sino todo lo
contrario, implica una subordinación absoluta de la mismaa la lucha de ambas clases contra el establecimiento estataldepredador que las expolia y oprime a ambas, aunque en
distinta medida, e impide el desarrollo nacional. La demo-
cratización periférica será burguesoproletaria y antiburo-
crática o simplemente no será.
De suyo cae que, a radical diferencia del mundo avanza-
do, no es esperable que a estas alturas las fuerzas políticas
representativas de la modernidad estatal de nuestra época y
por tanto del desarrollo nacional en las nuevas condiciones
mundiales, emerjan en las primeras décadas del siglo xxi,
en los casos periféricos citados, del establecimiento buropo-
lítico-granempresarial tradicional. Ello abre un espacio iné-
dito para ciertos segmentos de las fuerzas políticas de la
llamada derecha y de la llamada izquierda, aquéllos genui-
namente identificados axiológica o estratégicamente con la
democracia liberal contemporánea y que sean capaces de
trascender sus prejuicios ideológico-políticos en la lucha por
la genuina reforma del estado.
Paradójicamente, sólo un centro liberal democrático de tal
corte puede enseñarle a los poderes mundiales cómo tiene que
ser llevada a cabo la reforma del estado para desatar el desarro-
llo económico periférico en el nuevo sistema postimperialista
y conjurar, así, los nuevos fantasmas que amenazan el desarro-
llo mundial en el siglo xxl. De lo contrario, muy proba-
blemente, el economicismo pragmático de aquellos los llevará
de tumbo en tumbo a producir su materialización.
Incluso para los que su identidad ideológica irrenunciable
sea el combate al capitalismo, tendrán que reconocer, por
elemental responsabilidad política, uno, que mientras no
tengan un proyecto histórico serio de "substitución" del
mismo, una tal materialización también les es indeseable; y
dos, que entre ser emisarios del totalitarismo soviético o
chino, o de alguna de sus versiones nacionalestatatistas light,
y ser radicales defensores de la democracia liberal, no parece
haber punto de comparación, al menos porque ésta implica
tanto el desarrollo nacional como dejar sistémicamente
abierta la posibilidad de construcción de un tal proyecto,
mientras que aquéllos implican la cancelación ex ante deambas cosas. Por tanto, el mejor lugar político posible parauna tal perspectiva postcomunista, en las primeras décadasdel siglo xxi, sería precisamente en la izquierda de tal centroliberal democrático, aunque se podría formar parte de ella,también, por mera pulsión estética posmodema.
Bibliografía
Bardach, E'1978, The Implementation Game, What Happens
After a Bill Recomes a Law, The MIT Press, Cambridge.
Bazúa, F. y Valenti, G., 1993 "Hacia un enfoque amplio de Política
Pública", Revista de Administración Pública, núm. 84,
INAP, MéXICo.
Bazúa, F. y Valenti, G., 1994, "Configuración estatal, gestión
buropolítica y desarrollo económico. Acerca de los deter-
minantes sociopolíticos del crecimiento económico mod-
erno" en AAvv, Reforma del estado y política social,
UAM-X, México.
Bazúa , F. y Sáez de Nanclares, M., 1995, Globalización y reforma
del Estado: el caso de México, Centro de Estudios sobre
Problemas Públicos AC, México.
Becker, D., Frieden, J., Schatz, S. y Sklar, R., 1987, Postimperial-
ism, Lynne Rienner Publishers , Boulder.
Buchanan, J., et al., 1990, Europes Constitucional Future, Instituteof Economics Affairs, London.
Buchanan , J. y Tullock, G., 1995, Derechos de Propiedad y De-mocracia , Celeste Ediciones , Madrid.
Cowen, T. (ed.), 1988, The Theory of Market Failure, George
Mason University Press, Fairfax.
Crozier, M., 1989, Estado modesto, Estado moderno, FCE, México.
Gwartney, J. y Wagner, R. (ed.), 1988, Public Choice and Consti-
tutional Economics, Jai Press, Greenwich.
Kliksberg, B. (comp.), 1994, El rediseño del Estado, INAP-FCE,México.
Panebianco, Angelo, 1990, Modelos de partido: organización y
poder en los partidos políticos, Madrid, Alianza editorial.
Janda, Kenneth, 1993, "Comparative Political Parties: Research
and Theory", en Political Science: The State ofDiscipline,
Ada W. Finifter.
Thurow, L. 1992, La guerra del siglo XXI, Javier Vergara , editor,Buenos Aires.
Tullock, G. 1995, Rent Seeking, en Buchanan J. y Tullock, G., op. cit
/8/
Globalización y reforma del Estado (cinco notas)
Gerardo Ávalos Tenorio
1. El fenómeno de la globalización se presenta ante nuestros
ojos como un conjunto de acontecimientos novedosos, inédi-tos y sorprendentes. A través de internet, la comunicación seha hecho más rápida, eficiente y barata. Podemos recibir y
mandar información de y a personas ubicadas fisicamente en
los lugares más distantes y diversos del mundo en tan sólopocos segundos. Podemos comprar mercancías de los másvariados países en los centros comerciales más cercanos.Podemos estar conectados a los canales de televisión de
muchos países y ver programas de distintas procedencias en
los más diversos idiomas. Podemos estar informados de lo
que ocurre en los más alejados rincones del planeta casi
instantáneamente. Es como si se viviera en una confortable
aldea global que ha reducido -relativamente, claro está- el
tamaño del mundo. "Ciudades globales", como Tokio, Lon-
dres y New York, concentran la grata experiencia de la nuevafisonomía del mundo. He ahí la imagen convencional, propa-
gandistica y no poco mística que suele difundirse de un
mundo verdaderamente globalizado. La construcción de rea-
lidades virtuales (como se dice ahora a lo que hace algunasdécadas era sencillamente la inversión de lo real por la vía
del pensamiento) no ha sido una virtud menor del orden social
capitalista o, incluso, de cualquier statu quo. El esfuerzo porpresentar el orden existente como el mejor de los mundosposibles ha sido una vocación perenne de los más beneficia-
dos en todas las épocas. La imagen convencional de la glo-
balización sólo difunde una parte, la más espectacular y
benevolente, de un proceso real que se abre paso cada vez
con más fuerza. Ese proceso es el de la reestructuración total
del capital. Adviértase que si el capital es una determinada
relación entre seres humanos, entonces su transformación o
reorganización abarca diversos ámbitos o esferas entrelaza-
das de manera compleja y aún contradictoria.
Con el lenguaje empresarial se ha expresado con menos
optimismo y más precisión el significado primario de la
globalización. El asesor de grandes transnacionales y profe-
sor de la Universidad de California. George S. Yip asume a
la globalización como una gran estrategia de las empresas.
Este autor distingue entre "lo internacional" -que tan sólo
se refiere a cualquier tipo de negocios fuera del país de
origen-, y "lo global", que se refiere específicamente a la
estrategia de producir, comercializar y consumir en distintos
lados -países , regiones, continentes- como si se tratara de
una sola unidad . De esta manera, los negocios globalizados
estarían organizados de modo tal que pudieran extraer el
máximo beneficio de bajar costos de producción y ampliar
la escala de los mercados. El propósito fundamental es hacer
más grandes las ganancias . Requieren, entonces, trasladar la
producción fuera del país de origen buscando salarios bajos
y alta calificación de los trabajadores; requieren también
abrir mercados para sus productos estandarizados; con ello,
los países se convierten en "campos de batalla competitivos
claves". El mismo autor resume las condiciones que serían
óptimas para impulsar una estrategia de globalización. Entre
estas condiciones o "impulsores" estarían la nivelación de
estilos de vida y gustos, el establecimiento de marcas mun-
diales, la unificación de la publicidad, la innovación tecno-
lógica acelerada, el avance en los transportes, la reducción
de barreras arancelarias y no arancelarias, la creación de
bloques comerciales, la decadencia del papel de los gobier-
nos como productores y clientes, la privatización de econo-
mías antes dominadas por el Estado, el aumento del volumen
creciente del comercio mundial, la formación y/o crecimien-
to de las cadenas hoteleras internacionales, etcétera.' Como
es fácil de advertir, aquí ya está francamente expuesto el
sentido y propósitos básicos de la globalización. De lo que
se trata es de incrementar las ganancias sobre la base del
aprovechamiento de todas las ventajas competitivas que el
planeta, la naturaleza, las sociedades, la ciencia y la tecno-
logía ofrecen. Las consecuencias sociales inmediatas son
también fáciles de deducir y de observar. Están a la vista de
todos. El desempleo masivo, la pérdida de derechos sociales,
el desmontaje de la seguridad social y de los contratos
colectivos de trabajo, las notorias migraciones, etcétera, son
tan sólo una parte de los resultados de esa estrategia. Otra
parte no menos cardinal es lo que el sociólogo estadouniden-
i George S. Yip, Globalización. Estrategias para obtener una ventaja competitiva internacional, Bogotá , Grupo Editorial Norma, 1994, 331 p.
183
Investigación sociológica
se George Ritzer ha llamado la "Mc-Donalización de la
sociedad" que significa la generalización a todos los rinco-
nes de lo social de los criterios de eficacia, cálculo, predic-
ción y control que rigen los restaurantes de comida rápida
de ese nombre.' Todo esto sugiere que la globalización
contiene una agudización de la unidimensionalidad de los
seres humanos que hace muchos años tratara Herbert Mar-
case. La libertad individual, la posibilidad de decidir, de ser
diferente, de determinar el propio futuro, de convertirse en
el artífice de si mismo; el derecho al bienestar y a la felici-
dad, en fin, todas aquéllas virtudes que el liberalismo clásico
tanto admiró y demandó, entran en una terrible contradic-
ción con el desenvolvimiento de la globalización. La devas-
tación que ese desenvolvimiento lleva consigo son ya
evidentes por todas partes. ¿No existen acaso suficientes
evidencias de que la globalización, pese a presentarse como
cristalización de la universalidad moderna, encierra antes
bien irracionalidad, violencia, totalitarismo, negación de la
igualdad y ausencia de libertad? ¿No significaría esto la
contradicción entre la globalización del capital y el espíritu
de la modernidad?
2. El primer rasgo que evidencia 'la contradicción entre la
globalización y los fundamentos ideales que le sirven de base
es que se presenta como una necesidad ineluctable. Se trata
de la vuelta a la condición trágica de los seres humanos
cuando, por su voluntad e iniciativa y con la única arma de
su libertad, tratan de desafiar el destino que les han impuesto
los dioses. Tal desafio los afirma como libres pero al afirmar-
se como tales, perecen. Libertad y destino se juegan en esta
trama que los grandes maestros griegos de la antigüedad
captaron y expusieron con dolor y belleza.
Como un nuevo demiurgo, como un nuevo dios que vive
para castigar, la globalización se presenta como inevitable.
No importa lo que quieran, aspiren o sueñen los seres huma-
nos; el ajuste estructural, la apertura del mercado, la desre-
gulación, son inevitables. La letanía se difunde por todos los
medios: apertura en vez de proteccionismo, desregulación
en vez de limitación, competencia en vez de fraternidad. Nos
guste o no -se dice- tenemos que adaptarnos a las nuevas
condiciones; el mundo ya cambió: hay que ser eficientes,
hay que ser productivos, hay que evaluamos permanente-
mente, hay que adoptar criterios empresariales para las más
distintas actividades (por ejemplo, en la ciencia, en las
universidades, en el arte, etcétera). Adviértase que la nece-
sidad de competir, ley a la que efectivamente está sometida
la empresa capitalista, se transfiere (en sentido psicoanalíti-
Gerardo Ávalos Tenorio
co, en el que la culpa se descarga en los otros) a todos los
demás ámbitos de la sociedad y tiende a ser asumida por
todos los demás sujetos incluso por aquéllos que no son
empresarios. Al universalizarse esa ley de la competencia no
sólo se ven los individuos unos a otros como enemigos sino
que se revierte lo ganado por el Renacimiento, la Reforma y
la Ilustración, para mencionar los eventos comúnmente
aceptados como portadores de la modernidad. En otras pa-
labras, la globalización es anti renacentista porque pretende
anular la posibilidad de que los seres humanos desafien al
destino y construyan lo que quieran ser; es además, anti
reforma, porque pretende homogeneizar las creencias, los
pensamientos, los gustos y los deseos; es también anti ilu-
minista porque la razón pierde la batalla frente al dogma del
libre mercado. La duda metódica, las ideas claras y distintas
y la posibilidad de distinguir, todos ellos atributos de la
razón según Descartes, no son puestos en crisis poir el decre-
to pos-moderno sino, más sencillamente, por la puesta en
marcha de la globalización.
Se dirá que eso no es nada nuevo porque la globalización
no es más que la versión actualizada del viejo capital, que
entró en crisis como sistema global y que inició un proceso
de reestructuración también global; igualmente se dirá que
el capital encierra en su propia entraña aquellas tendencias
antimodernas. Eso es cierto, pero debemos poner atención
en que esta nueva fisonomía del capital globalizado rompe
peligrosamente espacios de acuerdo y de anego racional
que le sirvieron históricamente de soportes y acaso de resor-
tes para su impulso; ese es el caso del Estado y del mercado
que no son consustancialmente capitalistas sino, ante todo,
espacios de socialización y de difuminación del conflicto.
Por lo demás, los mecanismos de legitimación que los repre-
sentantes intelectuales del capital diseñan son muy frágiles.
Veamos esto más de cerca.
3. El capital es una relación de dominación entre seres huma-
nos. La dominación tiene dos componentes o si se quiere dos
momentos constitutivos. El primero y definitorio es la nega-
ción de la voluntad y la corporeidad del Otro; es el momento
de la subvención-o sumisión- del otro en el yo; es el momento
de transferencia forzada de las cualidades vitales. Se trata de
una relación que consiste, en palabras de Ernmanuel Levinas,
"en neutralizar el ente para comprenderlo o para apresarlo.
No es pues una relación con lo Otro como tal, sino la reduc-
ción de lo Otro al Mismo".3 Karl Marx -y perdón por el
arcaísmo- trató profundamente en distintas obras esta parte
constitutiva de la dominación como la imposición de un
2 George RiLer, La McDonalización de la sociedad . Un análisis de la racionalización en la vida cotidiana , Barcelona , Ariel, colección sociedad
económica, 1996, 252 p.3 1 nimanuet Lcvinas, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad , Salamanca , Sígueme, 1987, p. 69.
184
Globalización y reforma del Estado
poder ajeno, extraño y hostil, que se sitúa por encima del
"trabajo vivo" y lo somete.
Pero la dominación tiene otro componente. Al ser una
relación entre seres humanos, la dominación también impli-
ca la aceptación por parte de los subordinados del orden que
los subordina. Quizá no haya una formulación más elocuente
de esto que la de Max Weber cuando desarrolla el concepto
de legitimidad y apunta que ésta no es sino la posibilidad de
que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener
quienes en ese momento dominan. Como se sabe, ese acata-
miento puede ser de diversos tipos y puede apelar a la
tradición, a las creencias comunes, a los dioses compartidos,
al carisma, a la razón, a la voluntad mayoritaria, a la ley,
etcétera. De cualquier manera, lo que interesa aquí es poner
de relieve el otro componente de la dominación. Los subor-
dinados resisten, protestan, contienen a los poderosos y, a
veces, se rebelan, hacen motines, roban maíz de los trenes,
protagonizan levantamientos armados, dialogan y negocian,
matan y mueren. El historiador Edward Thompson ha hecho
una recuperación sistemática de varias formas históricas deesta resistencia.s
Podríamos aún tratar la dominación en su doble confor-
mación acudiendo a la dialéctica del señor y el siervo de
Hegel y a la historia de la conquista de América. Pero quizá
con lo dicho sea suficiente para entender la dominación
como imposición coercitiva de una voluntad ajena sobre la
otra (primer momento) y, al mismo tiempo, como la acepta-
ción del mando (segundo momento).
Al ser el capital una relación de dominación (Herrschaft)
entre seres humanos, su reproducción implica desde el punto
de vista lógico -y ha implicado desde el punto de vista histórico-
la incorporación en la totalidad sistémica de los subordinados.
Esto significa que el capital no es pura muerte: "el capitalismo
es una alteración de la vida, una forma de torturarla pero no de
matarla", dice con razón Bolívar Echeverría.
Así las cosas, si el capital, siendo poder sobre los seres
humanos, ha sobrevivido, se ha ampliado y ha envuelto al
mundo, ha sido porque ofrece razones e ilusiones a los
subordinados para que se mantengan dentro de su lógica. Los
dos grandes mecanismos que ha incorporado el capital para
lograr esta incorporación son el mercado y el Estado.
Al respecto hay que apuntar que es muy diferente el "libre
mercado" que defiende el neoliberalismo, del mercado en
cuanto tal. Ese libre mercado no crea ni produce nada, como
frecuentemente expresan sus publicistas. El libre mercado
de nuestros días no tiene como punto de partida capitales
individuales compitiendo en igualdad de condiciones. Horst
Kuminzky ha encontrado en el mercado un medio de socia-
lización con fuertes caracteres libidinales, que diversas so-
ciedades históricas han construido para regular sus
contactos, ciertamente materiales, pero también afectivos
como sujetos. La búsqueda de la satisfacción de una necesi-
dad material, pero también el contacto con los otros indivi-
duos, y la obtención del reconocimiento, la lucha contra la
transparencia o invisibilidad de las personas (el temor de
pasar desapercibido (a) o inadvertido (a), se entretejen en la
institución y en el espacio del mercado. El mercado rebasa
en su existencia histórica al capitalismo. No todo mercado
es capitalista. Cuando ese mercado fue subsumido en la
lógica del capital, se convirtió en una gran arena donde
lucharían grandes capitales individuales cuya tendencia era
la destrucción, la violencia, la guerra. Y los que no tenían
capitales con qué competir serían borrados fácilmente, como
ocurrió con las civilizaciones americanas con el avance de
los conquistadores y la tiranía de los encomenderos. En otras
palabras, el mercado no es suficiente como espacio único de
socialización y de anulación del conflicto. Ya Hegel advertía
acerca de la conflictividad inherente a la sociedad civil. Por
esencia, al capital le es insuficiente el mercado para lograr
la socialización o la reunificación de la sociedad dividida
por relaciones de poder. He ahí el advenimiento del Estado
que, al igual que el mercado aunque con distintas formas, ha
existido antes que el capital. El Estado es la mediación que
requiere el capital para completarse como dominación legí-
tima, esto es, para que los subordinados acepten las órdenes
de los dominadores.
Así entendido, el Estado es un espacio social y comuni-
tario de formalización de acuerdos. Entonces, ha de enten-
derse al Estado como un proceso de reunificación de
dominantes y dominados, racional y mutuamente beneficio-
sa. De esta manera ese enigmático ente que es el Estado
expresa la dominación aceptada y al mismo tiempo pretende
4 "La producción capitalista no es sólo reproducción de la relación; en su reproducción en una escala siempre creciente, yen la misma medida en que,
con el modo de producción capitalista, se desarrolla la fuerza productiva social del trabajo, crece también frente al obrero la riqueza acumulada, comoriqueza que lo domina, como capital, se extiende frente a él el mundo de la riqueza como un mundo ajeno y que lo domina, yen la misma proporción
se desenvuelve por oposición su pobreza, indigencia y sujeción subjetivas. Su vaciamiento [Entleerung] y esa plétora se corresponde , vana la par"Karl Marx, El Capital. Capitulo vi (Inédito), México, Siglo Veintiuno editores, 1984 (ir. Pedro Searon), p. 103,
s Por ejemplo cuando trata la forma en que los pobres de la Inglaterra del siglo xvn luchaban en contra del aumento en el precio del trigo: "...el motín
era una calamidad social, que debía evitarse a cualquier costo. Podía consistir éste en lograr un término medio entre un precio 'económico' muy alto
en el mercado y un precio 'moral' tradicional determinado por la multitud. Este término podía alcanzarse por la intervención de los patemalistas, por
la automoderación de los agricultores y comerciantes, o conquistando una parte de la multitud por medio de la caridad y los subsidios ". "La economía
moral de la multitud" en Id. Tradición, revuelta y consciencia de clase, Barcelona, Critica, 1984, p. 121.
185
Investigación sociológica
superar la dominación/coerción, sin que ello signifique que
deje de existir la negación de la voluntad y el deterioro de la
corporeidad del otro.
4. La esencia del Estado, independientemente de sus formas
históricas, es la re-comunitarización de dominantes y domi-
nados. Su núcleo duro ha sido la reunificación racional que
intenta superar el conflicto. Esto se expresó en la teoría
política clásica en los más diversos autores. La doctrina del
gobierno mixto, que lo mismo sostuvieron Aristóteles, Cice-
rón y Maquiavelo, para hablar tan sólo de algunos pensadores
procedentes de diversas épocas y mundos de la vida, fue una
de esas expresiones en que lo prioritario de lo político estatal
era la unificación de lo diverso y la armonización de lo
contradictorio. Sobre la base de ese thelos definitorio de lo
estatal, o si se quiere, de esa tarea fundamental del Estado,
diversos filósofos de lo político establecieron una jerarquía
valorativa de las formas de gobierno. Algunas eran conside-
radas como buenas y otras como malas; algunas eran conce-
bidas como mejores y otras como peores; unas eran
recomendables y otras desechables. En cualquier caso, la
mejor era aquella que más se acercaba al fundamento unifi-
cador del Estado, la que excluía a menos individuos, la que
incorporaba a todos. Sin esto, el ente estatal pierde sentido.
He ahí la esencia del quehacer gubernativo del Estado. ¿Qué
puede acontecer sin ese espacio de resocialización llamado
Estado'.' La figura del "estado de naturaleza" de los clásicos
del contractualismo, especialmente el hobbesiano es elocuen-
te: la guerra de todos contra todos y una vida precaria, infeliz
y corta.
5. La nueva fase de globalización del capital desborda al
Estado como espacio de resocialización, como mediación
racional que convierte el poder craso y puro en dominación
Gerardo Avalos Tenorio
legítima. La nueva forma histórica del capital ya no quiere
compromisos que limiten, regulen y modifiquen su lógico
desenvolvimiento. Le vienen mal las reglas. Pero al pretender
rebasar al Estado, el capital, actúa en contra de sí mismo. Esto
aumenta los espacios de resistencia y de rebeldía, pero tam-
bién los de agresión y soberbia. La forma en que la nueva
estrategia globalizada atenta contra su propia meditación
estatal ha adquirido varias formas y se expresa de distintos
modos. Por un lado provoca la crisis del Estado en cuanto
figura histórica concreta de Estado nacional. Las migraciones
lo modifican como una corriente subterránea; los múltiples
traslados de capitales individuales a lugares donde subsistan
en mejores condiciones de competitividad, lo desvanecen
como poder real con facultades de control soberano y por
encima de las firmas y los capitales privados. De esta manera,
el ente estatal va perdiendo su forma histórica de Estado
nacional soberano, pero esto no significa que se desmonte el
aparato estatal de administración nacional ni que desaparez-
can los mecanismos coercitivos ni tampoco el proceso de
construcción de decisiones vinculantes. Otras instancias, y no
los parlamentos ni los consejos de ministros, toman las deci-
siones. Los grandes acuerdos de clases del Estado de Bienes-
tar son desmontados y en su lugar se implantan programas de
ayuda a la pobreza. Los sujetos del acuerdo ya no son las
clases sociales subordinadas (campesinos y obreros) sino
ciudadanos miserables que votan y reciben la benevolenteayuda para pobres. Tan precario resulta el nuevo esquema,
que los ejércitos, principalmente el pentágono, no han dejado
de tener actividad. América Latina y sus militares detrás de
los gobernantes civiles, constituye todo un ejemplo de la
nueva fisonomía que pretende sustituir a la antigua legitimi-
dad de bienestar. He ahí las implicaciones.
186
INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA, SE TERMINÓ DEIMPRIMIR EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE MILNOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, EN SIGNUMEDITORES, SA DE CV. EL TIRO CONSTA DE
QUINIENTOS EJEMPLARES.