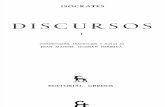Un Reglamento de Consulta que no fue consultado. Análisis del DS 023-2011-EM
Click here to load reader
-
Upload
ileana-rojas-romero -
Category
Documents
-
view
437 -
download
4
description
Transcript of Un Reglamento de Consulta que no fue consultado. Análisis del DS 023-2011-EM

UN REGLAMENTO DE CONSULTA QUE NO FUE CONSULTADO ANÁLISIS DEL DECRETO SUPREMO N° 023-2011-EM
Publicado en El Peruano con fecha 12 de mayo del 2011
Ileana Rojas Romero
Richard O’Diana Rocca
I. ¿QUÉ NOS DICE EL DECRETO SUPREMO N° 023-2011-EM? Luego de que el Tribunal Constitucional ordenara al Ministerio de Energía y Minas
(MINEM) emitir un Reglamento especial que desarrolle el derecho a la consulta de los pueblos indígenas1, casi un año después, tenemos el “Reglamento del Procedimiento para la aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas” (Decreto Supremo N° 023-2011-EM, en adelante, el Reglamento) promulgado por el Presidente de la República y el Ministro de Energía y Minas, y publicado con fecha 12 de mayo del 2011.
Este Reglamento está dividido en tres grandes partes: (i) las disposiciones
generales, en donde se regulan la finalidad de la consulta, las medidas a ser consultadas, así como los actores, los requisitos mínimos, los principios y los pasos a seguirse dentro del procedimiento de consulta, y los supuestos en que se puede suspender o concluir anticipadamente dicho procedimiento; (ii) las disposiciones especiales, en donde se regulan las medidas administrativas materia de consulta en cada subsector, las entidades responsables específicas, así como la oportunidad de la consulta y la no necesidad de la misma en ciertos casos; por último, (iii) las disposiciones complementarias y transitorias, entre las que se encuentran principalmente aquella que prevé que, en caso de ausencia o vacío procedimental, se apliquen supletoriamente las normas de participación ciudadana para cada subsector, otra que dispone dicha aplicación también para procedimientos administrativos iniciados antes de la vigencia de este Reglamento, y aquella que señala que todo aquello que modifique o complemente el Reglamento deberá será sometido al procedimiento de consulta.
Estudiante del décimo primer ciclo de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Equipo de Derechos Humanos “Pro Persona” de la misma universidad. Estudiante del décimo ciclo de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro del Equipo de Derechos Humanos “Pro Persona” de la misma universidad. 1 Sentencia N° 05427-2009-PC/TC. Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 04 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de cumplimiento contra el Ministerio de Energía y Minas a fin de que dé cumplimiento al Convenio N° 169 de la OIT y, en consecuencia, adecue sus normas, reglamentos y directivas al texto del mencionado tratado internacional.

A primera vista, pareciese que este Reglamento por fin hubiese solucionado -y se esperaba que ello fuera así- el problema de la regulación de esta materia en el sector minero energético y que la aplicación del Convenio N° 169 de la OIT finalmente consiguiera obtener su primera victoria al menos en este campo. No obstante, la perspectiva es distinta a medida que aterricemos en cada uno de los puntos del Reglamento.
Si bien es cierto que el MINEM cumplió con emitir el Reglamento especial y, con
ello, podría darse por cumplida la orden del Tribunal Constitucional, ello no significa, sin embargo, que dicho Reglamento sea idóneo para garantizar realmente el derecho de consulta de los pueblos indígenas que puedan resultar perjudicados con aquellas medidas normativas o administrativas susceptibles de afectarlos.
No pretendemos generar una visión pesimista, sino más bien cuestionarnos acerca
de si este deber de reglamentar del MINEM ha sido cumplido en beneficio de un correspondiente derecho o si sólo se ha limitado a ser una mera formalidad. De verificarse lo segundo, ello sería motivo no sólo de críticas académicas, sino además de serios perjuicios en la aplicación práctica del mismo. Algunos podrían llegar a afirmar despreocupadamente: “eso ya se verá cuando se aplique el Reglamento”, pero podría caerse en la improvisación y en la intolerancia que generalmente han caracterizado las relaciones entre el gobierno peruano y los pueblos indígenas a lo largo de nuestra historia nacional.
II. ¿POR QUÉ SE DIO ESTE REGLAMENTO? El derecho a la consulta previa es la principal atribución que hace el Convenio N°
169 de la OIT para con los pueblos indígenas. Pero, a pesar de que el Convenio N° 169 de la OIT se encuentra vigente desde 1995, el Estado peruano no ha aprobado hasta el momento una Ley o Reglamento que regulara la aplicación efectiva de estos derechos a nivel interno. Sin embargo, ello no puede significar que podríamos desconocer aquellos derechos.
En el Fundamento 12 de la Sentencia N° 0022-2009-PI/TC2, el Tribunal
Constitucional señaló que no podríamos basarnos en una “omisión normativa” para no aplicar lo establecido en un tratado del cual Perú es Estado Parte, según lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (1969). Pero no es sino hasta el 30 de junio del 2010 que, mediante la Sentencia N° 05427-2009-PC/TC, el Tribunal Constitucional ordenó al MINEM emitir un Reglamento especial para
2 Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por Gonzalo Tuanama Tuanama, en representación de más
de 5000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo N° 1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales.

que los pueblos indígenas puedan ejercitar su derecho a la consulta previa. De no acatar la orden del Tribunal Constitucional, el MINEM incurriría en una omisión normativa inconstitucional indirecta (fundamento 25). Casi un año después de aquella sentencia, el MINEM ha promulgado el tan ansiado Reglamento. Tengamos en cuenta que el año pasado se intentó aprobar una Ley de consulta, proyecto que finalmente quedó entrampado por las observaciones por parte del Ejecutivo.
III. ¿QUÉ DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO PUEDEN RESULTAR CONTROVERSIALES? La obligación internacional de realizar la consulta le corresponde al Estado
peruano. Pero ello no significa que cualquier ente del aparato estatal está en aptitud de llevar a cabo el procedimiento de consulta. El Reglamento determina que las autoridades técnicas encargadas de realizar la consulta son: el Ministerio de Energía y Minas (MINEM); PERUPETRO S.A.; el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET); el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN); el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN); los Gobiernos Regionales, en caso de que se consulte una medida administrativa; o las Direcciones Generales del Ministerio de Energía y Minas al tratarse de medidas normativas.
En un contexto tan delicado como el que se presenta en un procedimiento de
consulta, por el contraste de enfoques en ambas partes, resultaría más idóneo que otras autoridades del aparato estatal que cuenten con mayor base y experiencia en derechos de los pueblos indígenas, sean quienes asuman la labor de efectuar el procedimiento de consulta. Además, las entidades responsables podrían no ser del todo imparciales, ya que muchas de ellas tienen conexión directa con las concesiones y/o proyectos que se darán en determinadas zonas. Dicha situación se agrava si consideramos que son estas mismas autoridades las que previamente deberán evaluar si la adopción de determinada medida administrativa y/o normativa es susceptible de afectar directamente a los indígenas o no. Ello es peligroso si tenemos en cuenta dicha evaluación se hará en base al propio criterio de estas instituciones.
Otra disposición preocupante es el exiguo margen de tiempo que se determina
para la realización de la consulta. Veinte días para una negociación de carácter intercultural y cuyo resultado puede traer consigo el cambio en la forma de vida de toda una sociedad resulta siendo muy poco tiempo. Las múltiples aristas e intereses presentes en estos conflictos necesitan de un mayor tiempo para conversarse. Es posible que las posturas lleguen a radicalizarse, lo que desembocaría en la necesidad de una segunda rueda de negociación, la cual estaría separada del primer intento por el escaso margen de seis días.

Incluso, el Reglamento establece la suspensión del proceso de consulta en caso no se contara con las “garantías para la realización del diálogo” ni con la “seguridad adecuada”. En estas situaciones, se prevé otorgar un margen de 10 días para volver a convocar a los representantes de los pueblos indígenas, dando por concluido definitivamente el proceso de Consulta, de persistir la “negativa”. Resulta ingenuo establecer que en tan poco tiempo la decisión de los representantes de los pueblos indígenas pueda cambiar, que las posturas sean replanteadas, y las partes vuelvan a sentarse a discutir después de haber cedido en algunos puntos.
En estos últimos años, el contexto de las relaciones entre los pueblos indígenas y el
gobierno peruano ha sido de violencia, la cual no amparamos, pero entendemos que no se trata de algo cuya explicación se encuentra en el presente. La “regla de conducta” que el Reglamento le impone expresamente sólo a los primeros no solamente es un indicativo de un prejuicio que se les tiene -como potenciales perpetradores de violencia, tan erróneo como que se los considere “perros del hortelano”3-, sino además constituye una potencial vulneración al mismo derecho que se pretende proteger a lo largo de la norma, ya que el legislador, conociendo de dicho contexto de violencia, en vez de entender las causas de la misma para tratarla de mejor manera, prefiere ir por lo más fácil: terminar anticipadamente el procedimiento de consulta.
Por otro lado, encontramos que en el Reglamento se intenta restar valor a la
participación de uno de los agentes de la sociedad civil más importantes en materia de la protección de los pueblos indígenas: las ONGs. Al respecto, el artículo 13 es claro al negar algún tipo de facultad de representación para los asesores de los pueblos indígenas. Con ello, se intenta neutralizar las posibles actuaciones de ONGs u organizaciones similares como representantes de los pueblos indígenas en procedimientos que busquen el reconocimiento del derecho de consulta. Basta preguntarnos: ¿quiénes son los que siempre “dan la cara” en defensa de los pueblos indígenas en nuestro medio?
Así también, hay una traba respecto de qué instituciones representantes de los
pueblos indígenas pueden actuar, ya que se exige que estos estén “debidamente acreditados” ante el Ministerio de Cultura. ¿Y qué ocurre si no están debidamente acreditadas?
¿Y qué ocurre si no están debidamente acreditados? Si bien el Estado debe tener en claro con quién va a dialogar, la realidad nos muestra que no hay muchas organizaciones indígenas que cumplan con dicha exigencia. El paralelo con el requisito de pedir el título de propiedad a los pueblos indígenas para considerarlos propietarios de sus territorios es evidente. Al respecto, el artículo 6.1 del Convenio 169 de la OIT no prevé la acreditación como requisito para la realización de la consulta. Si con la acreditación se
3 En referencia a un artículo publicado por el actual Presidente del Perú, Alan García Pérez, en El Comercio,
con fecha 28 de octubre del 2007. Ver enlace de “El síndrome del perro del hortelano”: http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-10-28/el_sindrome_del_perro_del_hort.html

pretende proteger la seguridad jurídica, debe pensarse en otro mecanismo distinto que tenga en cuenta las condiciones en las que se encuentra este grupo en situación vulnerable para lograr un diálogo a la par.
Finalmente, se señala que en caso de “ausencia o vacío procedimental” o
“procedimientos administrativos iniciados antes de la vigencia del Reglamento”, se aplicarán supletoriamente las normas de participación ciudadana. Esta disposición revela el desconocimiento del Estado peruano para con el Convenio N° 169 de la OIT, cuyo carácter de tratado de derechos humanos indica que se encuentra integrado al ordenamiento interno y debería regir no solo sólo ante los vacíos procedimentales que podamos encontrar, sino que además tenía vigencia mucho antes de la promulgación del Reglamento. Es el Convenio N° 169 de la OIT el instrumento que debe aplicarse de manera supletoria y no las normas de participación ciudadana.
IV. ¿QUÉ SE OMITIÓ EN EL REGLAMENTO? Si tenemos en cuenta que el Tribunal Constitucional ordenó al MINEM que emita
un Reglamento especial “de conformidad con los principios y reglas establecidos en los artículos 6.1, 6.2 y 15.2 del Convenio N° 169 de la OIT”4, entonces la finalidad de la consulta señalada por el Reglamento resulta siendo insuficiente, por lo dispuesto en la última parte del art. 6.2 de dicho Convenio, en donde se señala que la finalidad de la consulta también debe ser “lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
En ciertos casos, no sólo basta realizar la consulta, sino también obtenerse el
consentimiento de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente. Parece que aún se considera como tabú que la palabra “consentimiento” esté incluida en nuestro derecho nacional, pues existe el temor a que la misma pueda ser un “obstáculo para las inversiones”.
Con lo anterior, se quiere desconocer lo señalado por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en el caso Saramaka vs. Surinam5; el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos6; las Naciones Unidas, en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 20077; y el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas8; a pesar de que en la cuarta disposición final y transitoria de nuestra
4 Punto 2 de la parte resolutoria de la Sentencia N° 05427-2009-PC/TC, referida en el primer pie de página.
5 Caso Saramaka vs. Surinam. Sentencia del 28 de noviembre del 2007. Corte Interamericana de Derechos
Humanos, párr. 134. 6 Informe de la CIDH sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y
recursos naturales (2010), párr. 330. 7 Artículos 10, 11, 19, 28, 29 y 32 de dicha Declaración.
8 ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales

Constitución Política y en el artículo V del Código Procesal Constitucional se señala que las fuentes internacionales citadas forman parte de nuestro derecho nacional.
Por otro lado, en el Reglamento se prevé que si la primera fase no llega a tener
éxito porque no se llegó a un acuerdo con los representantes de los pueblos indígenas, se convocaría a una segunda fase. Se señala que el plazo entre que termina la primera fase y se convoca a la segunda es de tan sólo seis días hábiles, y que en esta segunda fase se aplicarán los mismos procedimientos y plazos que en la primera: ¿ello quiere decir que también se aplica la misma estrategia?
En principio, el plazo que hay entre las dos fases es muy corto, y podría llegar a ser
inútil, para retomar un procedimiento de consulta que realmente apunte a lograr un acuerdo. La decisión de los pueblos indígenas no cambiará en apenas seis días y mucho menos si la estrategia aplicada para la segunda fase será la misma que en la primera. Debería esperarse que cuando el Reglamento se refiere a “los mismos procedimientos” no hace alusión a la misma estrategia, porque por alguna razón la primera fase fracasó. De lo contrario, la segunda fase se convertiría en mera formalidad y no en una verdadera segunda oportunidad.
Si reparamos en los actores que intervienen en el procedimiento de consulta, nos
encontramos con que la entidad responsable de efectuar dicho procedimiento, que viene a ser el mismo que determina cuándo procede la consulta e incluso el mismo que la supervisa, no es una, sino varias en cada subsector. Es decir, las tres labores (determinación, ejecución y supervisión) se hallan concentradas en un solo ente, lo cual resulta cuestionable, pues la entidad responsable terminaría siendo “juez y parte” en este procedimiento.
En realidad, son los mismos pueblos indígenas quienes deberán establecer cuándo
una medida es susceptible de afectarlos, respetándose así su derecho a la libre determinación reconocido internacionalmente y así se deje de lado el “modelo asimilacionista” que practican los gobernantes.
Además, es peligroso que no se cuente con ente fiscalizador del procedimiento de
consulta ajeno a la entidad responsable, una suerte de superintendencia, independiente del MINEM, que no sólo supervise que la labor del ente responsable de ejecutar el procedimiento de consulta, sino además que esté dispuesto a recibir las quejas de los representantes de los pueblos indígenas respecto de la aplicación concreta de la consulta y canalizarlas al MINEM, e incluso que sea promotor de mesas de diálogo, que sean verdaderos canales de diálogo con miras a un acuerdo, más que una simple negociación de derechos.
de los pueblos indígenas, pág. 2.

Si bien el Ministerio de Energía y Minas sólo puede regular competencias que
conciernen a su sector y, por ende, no podría disponer funciones para otra institución, es necesaria la elaboración de una Ley Marco que supere este vacío, por lo que exhortamos al Congreso a que la promulgue pronto.
Al mismo tiempo que nos damos cuenta de que las tres labores se hallan
concentradas, identificamos que la labor de consulta en particular se encuentra muy dispersa, pues está repartida en muchas entidades. Para ello, fijémonos en las “entidades responsables” de cada subsector: en el subsector minero, son el INGEMMET, el Gobierno Regional correspondiente y la Dirección General de Minería; en el subsector eléctrico, son la Dirección General de Electricidad y el Ministerio de Energía y Minas; en el subsector geotérmico, es la Dirección General de Electricidad; en el subsector hidrocarburos, son PERUPETRO, el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Hidrocarburos y el OSINERGMIN. ¿Son estas entidades imparciales y especializadas en el tema de consulta a pueblos indígenas? Si la respuesta es negativa, entonces el Reglamento estaría promoviendo una labor ineficiente y perjudicial para los pueblos indígenas, quienes podrían tener un procedimiento de consulta sólo en apariencia.
Por otra parte, es importante determinar si el MINEM ha cumplido realmente
con los parámetros proporcionados por el Tribunal Constitucional para dictar el Reglamento, es decir, si lo ha hecho de conformidad con el artículo 15.2 del Convenio N° 169 de la OIT. Lamentablemente, el Reglamento no señala que los pueblos indígenas deban participar de los beneficios que conlleven las actividades que se realicen producto de la adopción de la medida administrativa o normativa, ni mucho menos dispone que se les indemnice equitativamente en caso sufran daños como resultado de dichas actividades.
Si bien dicho Convenio debe constituir una guía para la aplicación del derecho
de consulta de los pueblos indígenas, debemos recordar que la cuestionable tercera disposición complementaria del Reglamento establece que “en caso de ausencia o vacío procedimental, se aplicarán de manera supletoria las normas de participación ciudadana para cada subsector”, es decir, curiosamente la aplicación supletoria sería respecto de normas con rango legal e incluso infra legal referidas a participación ciudadana, pero no de normas con rango constitucional referidas específicamente a la consulta previa de pueblos indígenas, como es el Convenio N° 169 de la OIT.
Otra cuestión curiosa pero altamente criticable es que este Reglamento de
Consulta no haya sido consultado. Si bien se contó con la presencia de asesores de la OIT para la revisión del Reglamento, el Convenio N° 169 de la OIT, que es parte del derecho nacional desde su entrada en vigencia en 1995, establece que toda medida administrativa o normativa susceptible de afectar a los pueblos indígenas deberá ser

consultada a estos últimos para su posterior aprobación, lo cual no sucedió en este caso.
De esta forma, lo que se esperaba que fuese una solución para la gran
problemática que atraviesa nuestro país en el sector minero energético, que es en el que se suscitan la mayor cantidad de conflictos socio-ambientales, termina siendo una mera formalidad más para ocultar falencias internas y tratar de aparentar allá afuera que aquí adentro las cosas van por buen rumbo, que estamos dispuestos a aceptar todo tipo de inversión y que procuraremos eliminar toda aquella dificultad que impida cumplir con dicho fin.
Si bien aún está pendiente que el Congreso dicte la “Ley del Derecho a la
Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio Nº 169 de la OIT”, que permita definir los mínimos que toda norma sectorial no deberá dejar de lado, el Reglamento constituye una muestra más de que aún no comprendemos que el problema de fondo no está en la falta de regulación, sino en la falta de una genuina voluntad política para promover una efectiva comunicación y, de este modo, comenzar a ponerle fin a ese gran lastre que desde tiempos coloniales y republicanos es el gran causante de que no podamos desarrollarnos verdaderamente como país: la absurda intolerancia.