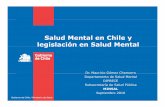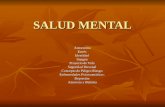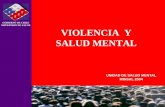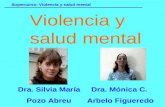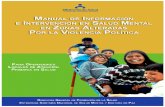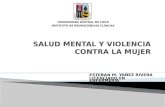Violencia y Salud Mental
-
Upload
jorge-contreras-garcia-i -
Category
Documents
-
view
197 -
download
1
Transcript of Violencia y Salud Mental
-
IAKI MARKEZ ALONSO, ALBERTO FERNNDEZ LIRIAy PAU PREZ-SALES
(Coordinadores)
VIOLENCIA Y SALUD MENTALSALUD MENTAL Y VIOLENCIAS INSTITUCIONAL,
ESTRUCTURAL, SOCIAL Y COLECTIVA
ASOCIACIN ESPAOLA DE NEUROPSIQUIATRAESTUDIOS
VIO
LENCIA
YSA
LUD
MEN
TAL
AE
N/ESTU
DIO
S
2
-
VIOLENCIA Y SALUD MENTAL
ASOCIACIN ESPAOLA DE NEUROPSIQUIATRAESTUDIOS / 42
-
IAKI MARKEZ ALONSO, ALBERTO FERNNDEZ LIRIAy PAU PREZ-SALES (Coordinadores)
VIOLENCIA Y SALUD MENTALSALUD MENTAL Y VIOLENCIAS INSTITUCIONAL,
ESTRUCTURAL, SOCIAL Y COLECTIVA
ASOCIACIN ESPAOLA DE NEUROPSIQUIATRAMADRID
2009
-
Ponencias del XXIV Congreso de la Asociacin Espaola de NeuropsiquiatraCdiz, 3-6 de junio de 2009
Los autores Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra, 2009
Derechos: Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra, 2009C/ Magallanes, 1, stano 2, local 4 / 28015 Madrid / Tel. 636 725599
ISBN: 978-84-95287-46-5Depsito Legal: VA. 408.2009Impreso en Espaa. Unin Europea
Revisin de pruebas: M. Jos Pozo
Detalle de la sobrecubierta: Georges Seurat, 1884
Impresin: Grficas Andrs Martn, S. L. Paraso, 8. 47003 ValladolidDistribucin: LATORRE LITERARIA. Camino Boca Alta, 8-9. Polgono El Malvar.
28500 Arganda del Rey (Madrid)Directores de la edicin: Fernando Colina y Mauricio Jaln
-
7NDICE
Presentacin,Alberto Fernndez Liria, Pau Prez-Sales, Iaki Markez .
Los autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE LA VIOLENCIA. . . . . . . . .
Violencia colectiva, violencia poltica, violenciasocial. Aproximaciones conceptuales, FlorentinoMoreno Martn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Concepto de vctima, Alfonso Rodrguez Gonzlez
II. VIOLENCIAS DEL PASADO Y SU PRESENTE. . . . . . . . . . . Guerra Civil: una psiquiatra para la represin, Enri-que Gonzlez Duro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enterrar a los muertos: trabajo psicosocial en exhu-maciones, Patricia Buckley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. VIOLENCIAS DEL PRESENTE Y SU PRESENTE: MARGINA-CIN Y EXCLUSIN SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marginacin y exclusin social: consideracionessociales y clnicas en la Espaa del siglo XXI, J. Fran-cisco Morales y Antonio Bustillos. . . . . . . . . . . . . . . Apuntes sobre el dilogo teraputico en la interven-cin sobre personas en situacin de exclusin social,Jess Valverde Molina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acompaamiento psicosocial en el contexto de la vio-lencia sociopoltica: una mirada desde Colombia, LizArvalo Naranjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Criminalizacin de la pobreza y de los movimientossociales, Salvador Cutio Raya . . . . . . . . . . . . . . . . El graffiti como herramienta social. Una mirada psi-cosocial a las potencialidades crticas del arte urbano,Xavier Ballaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Violencia estructural y social: naufragios en Galicia,Miguel Anxo Garca lvarez . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. VIOLENCIAS DEL PRESENTE Y SU PRESENTE: EL ENFERMOMENTAL COMO VCTIMA DE LA VIOLENCIA COLECTIVA . . . Violencia, maltrato y sufrimiento en las instituciones,Jos Leal Rubio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111317
193743
45
61
73
75
95
105
119
131
145
157
159
-
Derechos Humanos y enfermedad mental. Aspectostico-jurdicos de la violencia institucional en elmbito de la salud mental, Luis Fernando BarriosFlores y Francisco Torres Gonzlez . . . . . . . . . . . . . Estigma social, violencia y personas con trastornosmentales graves, Marcelino Lpez, Margarita Lavia-na y Andrs Lpez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. VIOLENCIAS DEL PRESENTE Y SU PRESENTE: LA TORTURA. La tortura en el mundo contemporneo, Maren Ulrik-sen de Viar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Claves para analizar la complejidad de la violencia: lapropuesta de tortura social. Una lectura desdePalestina, Davide Ziveri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La situacin de los derechos y libertades en el Estadoespaol. Democracia y tortura en el Estado espaol,Jorge del Cura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peritacin psicolgica y psiquitrica de maltrato ytortura en solicitantes de asilo. Uso del Protocolo deEstambul, Pau Prez-Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descripcin del programa de atencin a vctimas de latortura del T.A.T. (Torturaren Aurkako Taldea), IxoneLegorburu, Ane Ituio, Aiert Larrarte. . . . . . . . . . . .
VI. VIOLENCIAS DEL PRESENTE Y SU PRESENTE: TERRORISMOEN EL ESTADO ESPAOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epidemiologa de la violencia colectiva, Iaki Markezy Florentino Moreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prevencin de la violencia colectiva: posibilidades ylmites, Luis Fernndez Ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estrategias de afrontamiento individuales y colectivasante hechos traumticos causados por el terrorismo:revisin sobre el atentado del 11M en Espaa,Daro Pez y Miryam Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . Terrorismo en Euskadi: legitimacin de la violencia,ideologa y mitologa, Antonio Dupl Ansuategui . . . El estudio ISAVIC: impacto en la salud de la violen-cia colectiva, Itziar Larizgoitia, Iaki Markez e IsabelIzarzugaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aprendizaje postraumtico individual y colectivo antesituaciones de terrorismo y violencia colectiva: datospara un debate, Pau Prez-Sales, Carmelo VzquezValverde y Maitane Arnoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171
187209
211
223
237
249
277
289
291
301
311
327
343
349
8
-
VII. VIOLENCIAS DEL PRESENTE Y SU PRESENTE: DESPLAZA-MIENTO Y MIGRACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Violencia colectiva. Racismo institucional, Inongo ViMakom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racismo y medios de comunicacin, Abuy Nfubea . La Frontera, apuntes psicosociales de una historiade violencia, Eloy Cuadra Pedrini e Ins CordnVergara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Espacio pblico, conflictos y violencias. El caso etno-grfico de las organizaciones juveniles de la calle,Laura Porzio y Luca Giliberti. . . . . . . . . . . . . . . . . . Migracin, violencia social y psicopatologa, YolandaOsorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. VIOLENCIAS DEL PRESENTE Y SU FUTURO: CONFLICTO YPOST-CONFLICTO EN ESPAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dilemas en la atencin a las vctimas por la violenciacolectiva, Iaki Markez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El conflicto vasco: violencia, polarizacin o (re)con-ciliacin?, Carlos Martn Beristain . . . . . . . . . . . . .
IX. EPLOGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Violencia, salud mental y derechos humanos: refle-xiones para un camino, Pau Prez-Sales, Alberto Fer-nndez Liria e Iaki Markez. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
377
379389
409
435
449
463
465
479495
497
9
-
PRESENTACINViolencia y Salud Mental:
Salud mental y violencias institucional,estructural, social y colectiva
Alberto Fernndez Liria, Pau Prez-Sales, Iaki Markez
Sobre las relaciones entre violencia y salud mental han corrido ros detinta y, adems, kilmetros de celuloide. Pero, como ha sucedido con unoy otro tema por separado, lo ms frecuente es que tinta y celuloide sehayan orientado desde la ptica del individuo, que, en las correspondien-tes reflexiones, se contempla como vctima o perpetrador, como pacienteo agente de salud.
Sin embargo la violencia cuya explicacin se agota en lo individual oen lo interpersonal inmediato tiene, con seguridad, menos efectos sobre lasociedad en general y sobre su salud mental en particular que otras formasde violencia a cuyas complejas relaciones con la salud mental se ha pres-tado menos atencin. Y, como, por mucho que se quiera ignorar, sabemosperfectamente, la salud mental de los individuos y sus alteraciones expli-can un porcentaje insignificante de la violencia que sufren nuestras socie-dades.
Una de las preocupaciones que ha constituido una constante en la yalarga historia de la Asociacin Espaola de Neuropsiquiatra ha sido la decomplementar, en lo que a la salud mental se refiere, la ptica individualcon una perspectiva social, o como se ha dado en llamarla, comunitaria. Yello ha hecho visibles fenmenos que desde un enfoque individual eranimperceptibles y ha abierto nuevos y frtiles campos de actuacin.
Quizs por ello en la asamblea del XXIII Congreso de la AEN celebra-do en Bilbao en 2006 (la misma en la que se aprob la constitucin de laseccin de Derechos Humanos), sus socios entendieron que era importanteabrir un debate sobre las relaciones de la salud mental con esas otras formasde violencia que slo pueden comprenderse en el marco de la organizacinmisma de las sociedades y el modo como stas gestionan sus conflictos, yaprobaron para el XXIV Congreso de Cdiz en 2009 la ponencia sobre laque se concitaron los textos que se renen a continuacin.
Este conjunto de textos pretende conjugar observaciones de los pro-fesionales de la salud mental y reflexiones, procedentes de otros contex-tos, que pensamos que podran contribuir a informar a estos profesionalesde la naturaleza de lo que abordan en su trabajo y sobre sus determinantes,y a incorporar a su campo de visin perspectivas en las que este trabajoadquiera nuevos significados.
11
-
Los textos se han ordenado en nueve secciones. En la primera, dedi-cada a los aspectos conceptuales, se revisan conceptos como los de vio-lencia, violencia colectiva y violencia social o diferentes concepcionessobre las vctimas.
La seccin sobre Violencias del pasado y su presente se dedica alconflicto ms importante de nuestro pasado, la Guerra Civil, y sus conse-cuencias, o aspectos sobre la violencia en las instituciones y a analizaralgn ejemplo concreto (el de la gestin de los naufragios en Galicia), enel que se hacen visibles lneas de fractura por lo general olvidadas.
Se han dedicado cinco secciones con el antettulo Violencias del pre-sente y su presente a algunas de las ms lacerantes manifestaciones deesta violencia como la marginacin y exclusin social en general, la queafecta a los enfermos mentales en particular y la vinculada a la tortura, alterrorismo y a un fenmeno ante el que se han hecho evidentes violenciasque se ejercan en silencio, el de los desplazamientos y migraciones.
A los conflictos y postconflictos en Espaa y a las posibles actuacio-nes sobre ellos, se ha dedicado una octava seccin titulada Violencias delfuturo y su futuro.
El libro se cierra con una reflexin que, como indica en su ttulo pre-tende ser final slo del texto, pero que en todo caso, se propone como invi-tacin a iniciar un camino que esperamos pueda concretarse a travs de laaccin de la seccin de derechos humanos de la AEN.
En conjunto, estas pginas representan una aproximacin impresio-nista del tema, no una reflexin articulada, pero nos parece que cumplensu funcin de abrir campos nuevos a la vista y marcan direcciones para laactuacin.
12
-
LOS AUTORES
Arvalo Naranjo, Liz. Psicloga, Directora de la Corporacin Vnculos, ONGdedicada al acompaamiento psicosocial a poblacin vulnerable por la violen-cia poltica y social. Colombia.
Arnoso, Maitane. Politloga. Especialista en Investigacin y Accin Psicosocialcon Sobrevivientes de Violencia Poltica. Grupo de Accin Comunitaria. [email protected]
Ballaz, Xavier. Facultad de Psicologa, Universitat Autnoma de Barcelona. [email protected]
Barrios Flores, Luis Fernando. Profesor de Derecho Administrativo de laUniversidad de Alicante. Hospital Psiquitrico Penitenciario de Alicante.Especialista en Derecho Sanitario. [email protected]
Buckley, Patricia. Psicloga social. Miembro del equipo de acompaamiento enexhumaciones de Madrid. [email protected]
Bustillos, Antonio. Catedrtico Psicologa social, UNED.
Campos, Miryam. Psicloga Social, Universidad del Pas Vasco-EHU. [email protected]
Cordn, Ins. Trabaj durante cuatro aos como directora y locutora del programade radio frica aqu; ha realizado ms de 200 entrevistas a africanos enEspaa. [email protected]
Cuadra, Eloy. Escritor. Colabora con distintos colectivos de defensa de losDD. HH. de las personas migrantes. Muchos aos en el servicio de vigilanciade frontera martima en Canarias. [email protected]
Cutio, Salvador. Profesor del rea de derecho penal, Universidad Pablo Olavide deSevilla. Miembro de la Asesora jurdica para personas presas y sus familiares.
Del Cura, Jorge. Presidente del Centro de Documentacin sobre la Tortura deMadrid (CDDT), miembro de la Asociacin Contra la Tortura (ACT)[email protected]
Dupl, Antonio. Profesor Historia Antigua de la Universidad del Pas Vasco-EHU.Vitoria/Gasteiz. [email protected]
Fernndez Liria, Alberto. Psiquiatra, Coordinador Salud Mental rea 3, ProfesorUniversidad de Alcal. [email protected]
Fernndez-Ros, Luis. Profesor Titular Psicologa Clnica y Psicobiologa.Universidad de Santiago de Compostela. Prof. Tutor de la UNED en A Coruay Pontevedra. [email protected]
Garca, Miguel Anxo. Psiclogo Clnico, Hospital Xeral Galicia de [email protected]
13
-
Giliberti, Luca. Ldo. en Antropologa Cultural en la Universidad de Estudios deTurn (Italia), Grup Hebe de investigacin. [email protected]
Gonzlez Duro, Enrique. Psiquiatra, profesor universitario y escritor espaol.Actualmente en el Hospital Gregorio Maran de Madrid. [email protected]
Ituio, Ane. Abogada, miembro del TAT, Euskadi.
Izarzugaza, Isabel. Mdica especialista en Oncologa y Epidemiologa. Grupo deDD. HH. de MdM, Miembro del equipo ISAVIC, Bilbao. [email protected]
Larizgoitia, Itziar. Especialista en Salud Pblica e Investigacin de ServiciosSanitarios. Ginebra. Miembro del equipo ISAVIC. [email protected]
Larrarte, Aiert. Abogado, miembro del TAT, Euskadi.
Laviana, Margarita. Psicloga Clnica. Coordinadora de ComunidadesTeraputicas. rea de Salud Mental del Hospital Virgen del Roco. SAS.Sevilla. [email protected]
Leal Rubio, Jos. Psiclogo Clnico, Psicoanalista. Asesor y SupervisorInstitucional, Barcelona. [email protected]
Legorburu, Ixone. Psicloga, miembro del TAT. [email protected]
Lpez, Andrs. Psiquiatra. Dpto. de programas, evaluacin e investigacin. FAI-SEM, Sevilla.
Lpez, Marcelino. Psiquiatra y Socilogo. Director de programas, evaluacin einvestigacin. FAISEM. [email protected]
Markez, Iaki. Psiquiatra, CSM de Basauri, SMEBizkaia (Osakidetza). Grupo deInvestigacin IDD, Universidad de Deusto. [email protected]
Martn Beristain, Carlos. Mdico, profesor Instituto DD. HH. Universidad deDeusto, Bilbao. [email protected]
Morales, Francisco. Catedrtico Psicologa Social UNED. [email protected], Florentino. Profesor Psicologa Social, Facultad de Psicologa Univ.
Complutense Madrid. [email protected]
Nfubea, Abu. Periodista y pedagogo especializado en temticas inmigracin,racismo, afrocentrismo y africologa. Preside la Federacin Panafricana deComunidades Negras de Espaa. [email protected]
Osorio, Yolanda. Psiquiatra, Coordinadora del CSM Esplugues de Llobregat,Barcelona. [email protected]
Pez, Daro. Catedrtico Psicologa Social, Universidad del Pas Vasco-EHU.Donostia. [email protected]
14
-
Prez-Sales, Pau. Psiquiatra Unidad de Trauma Complejo, Hospital La Paz.Coordinador del Grupo de Accin ComunitariaGAC (www.psicosocial.net)[email protected]
Porzio, Laura. Sociloga, Doctora en Antropologa Social por la UniversidadRovira i Virgili de Tarragona. Miembros del grupo de investigacin GrupHebe. [email protected]
Rodrguez, Alfonso. Psiquiatra. Corporacin AVRECorporacin Acompaa-miento Psicosocial y Atencin en Salud Mental a Vctimas de ViolenciaPoltica (AVRE), Bogot. Colombia. [email protected]
Torres-Gonzlez, Francisco. Psiquiatra, Profesor Titular de Psiquiatra.Universidad de Granada. [email protected]
Ulriksen de Viar, Maren. Psicoanalista y Profesora Agda. Miembro TitularAsociacin Psicoanaltica del Uruguay, Montevideo. [email protected]
Valverde, Jess. Profesor Psicologa Social. Universidad Complutense de [email protected]
Vzquez, Carmelo. Catedrtico de Psicopatologa, Universidad Complutense deMadrid. [email protected]
Vi Makom, Inongo. Escritor. Actividad asociada al mundo literario. [email protected]
Ziveri, Davide. Psiclogo, Cooperante de Mdicos del Mundo-Espaa en Gazadurante un ao, responsable del Grupo de Palestina de la ONG. [email protected]
Edicin de textos: Beatriz Pastor Surez. Psicloga. Grupo de Accin Comunitaria([email protected]). Luisa Fernanda Sanabria. Psicloga. Grupo deAccin Comunitaria ([email protected]). Juan David Villa Gomez.Psiclogo. Grupo de Accin Comunitaria ([email protected]).
15
-
IALGUNOS CONCEPTOSSOBRE LA VIOLENCIA
-
VIOLENCIA COLECTIVA, VIOLENCIA POLTICA,VIOLENCIA SOCIAL.
APROXIMACIONES CONCEPTUALESFlorentino Moreno Martn
Introduccin
La violencia es una realidad tan presente en la vida cotidiana, tan estu-diada y recreada desde todos los ngulos del saber, que cabra esperar quetanto su definicin como la clasificacin de los distintos modos en que seexpresa, formara parte del acervo comn de la ciencia. Podra pensarseque, al menos en el mbito acadmico de las ciencias sociales, existieracierto consenso en el modo ms adecuado de emplear trminos como vio-lencia, agresin o agresividad y que las tipologas estuvieran consolidadas.No parece ser as. Ni existen jerarquas acordadas sobre estos conceptos enlos sistemas habituales de ordenacin del conocimiento como laClasificacin Decimal Universal (AENOR, 2004) o el tesauro de la UNES-CO (2008), ni hay un acuerdo razonable sobre cundo emplear violenciay cundo agresin al describir conductas interpersonales que generandao (Moreno, 2001). Cuando los protagonistas de la accin violenta noson personas identificables, sino grupos, organizaciones, movimientos, ins-tituciones o redes de individuos, el desacuerdo terminolgico es an mayory las discusiones para definir un acto violento concreto, por ejemplo unamuerte no accidental, pasan del esfuerzo acadmico por describir con obje-tividad un hecho, al debate ideolgico sobre hasta qu punto la adscripcinde un suceso a una categora lingstica no lo est justificando, alentandoo censurando. El caso ms evidente se da en los actos violentos ejecutadospor individuos que de algn modo forman parte de colectivos con ciertogrado de organizacin. Si el agresor o agresores eligen un objetivo huma-no y le matan. Se trata de un acto de violencia social?, poltica?, colec-tiva?, o deberamos calificarlo mejor de agresin?
El trmino violencia ha pasado de su significado original como exce-so de fuerza, a asumir la connotacin negativa de la agresin. Al ir asu-miendo en la prctica todo el campo semntico de la agresin, convieneabordar la descripcin actual de la violencia desde una triple perspectiva:el acto (donde se incluira la acepcin etimolgica de exceso de fuerza,sacar de su estado natural, etc.), los actores (habra violencia cuando unagresor, individual o colectivo, causara un mal a otra persona o grupo) y lasignificacin de la accin (violencia cuando el agresor, el agredido o unobservador de la accin dieran al acto excesivo una significacin negativa
19
-
para la vctima, siendo la intencin de daar el eje articulador de dichaaccin). As, en su uso actual, no hablaramos de violencia en el deportepara describir una carga reglamentaria de un jugador de rugby sobre otroaunque accidentalmente ste resultara daado, pero s lo haramos si obser-vramos que la accin se ha ejecutado con la intencin calculada de que elagredido se golpeara contra una valla publicitaria.
Para diferenciar y jerarquizar conceptualmente los distintos tipos deviolencia (colectiva, social, poltica, de gnero, juvenil, etc.) en los centrosde documentacin y en los organismos acadmicos de organizacin delconocimiento, se ha optado por un criterio pragmtico: es el uso que losensayistas y articulistas dan a los trminos lo que acaba por servir de eti-queta descriptora de los fenmenos. Salvo en la ms utilizada de las cla-sificaciones jerrquicas documentales, la Clasificacin Decimal Universal(CDU) que tiene un criterio ms rgido y que no recoge ni violencia niagresin como descriptores independientes, en la mayor parte de centrosque elaboran tipologas estandarizadas de la violencia se opta por utilizarlos trminos que estn en vigor en una poca, destacando unos sobre otrosfundamentalmente por el nmero y la relevancia de artculos, libros oeventos especializados a los que d lugar la etiqueta definidora. As suce-de por ejemplo en tres de las principales bases de datos internacionalesPsyINfo (2008), Medline (2008) y Sociological Abstracts (2008) o en losclasificadores de centros de documentacin especializados como la basede datos Psyke elaborada por la Biblioteca de la Universidad Complutense(2009) o Psicodoc, administrada por el Colegio Oficial de Psiclogos(2009). En los tesauros de estas bases, el trmino violencia colectiva nose utiliza como descriptor autnomo; s est recogido en algunas de ellasviolencia poltica y prcticamente ha dejado de utilizarse la antes omni-presente etiqueta violencia social. En estas clasificaciones documenta-les se incluyen la violencia de gnero, la ejercida contra los menores o laviolencia escolar, fundamentalmente porque hay una abundante docu-mentacin que utiliza esos trminos. Es su razn cuantitativa la que expli-cara que tomen carta de naturaleza.
Violencia social, Violencia colectiva, Violencia poltica:evolucin histrica y vnculos semnticos
Ni en la CDU, ni en los tesauros profesionales ni en enciclopedias deciencias sociales como las de Sills (1968) y Smelser y Baltes (2001) serefleja un acuerdo en torno a la organizacin conceptual de las distintasformas de violencia. No existe y la utilizacin que se hace actualmentede los adjetivos social, colectivo o poltico aplicados a la violen-cia, tiene que ver con mltiples aportaciones acadmicas y con el deve-nir de las ideologas de los ltimos cien aos (Haupt, 2001). El significa-
20
-
do actual de estas etiquetas, a partir de su evolucin histrica, podraentenderse del siguiente modo:
a) Violencia social: de la desviacin de la norma o el malestar de lospueblos al pleonasmo
Hablar hoy de violencia social puede resultar un pleonasmo.Encontramos literatura especializada que considera que todo acto violen-to es social, incluido el suicidio que podra ser considerado la decisinindividual por excelencia pero que gracias al esfuerzo pionero de EmilioDurkheim (1897), es hoy entendido como un comportamiento con unafuerte base cultural.
Si hoy se utiliza poco la expresin violencia social es, en parte, por-que se entiende que todos los descriptores con plena vigencia en el mundoacadmico y profesional (violencia poltica, colectiva, de gnero, escolar,etc.) encontraran acomodo bajo esa etiqueta genrica que se hara asmucho menos necesaria al existir expresiones ms precisas. Sin embargosi durante muchos aos se utiliz fue porque designaba un amplio abani-co de conductas, ms o menos identificables, que se diferenciaban tantode la violencia domstica, como de la violencia institucionalizada delEstado hacia el exterior (la guerra) y hacia el interior (el orden pblico).Ese amplio espectro de conductas interpersonales, sociales y colectivas(robos, violaciones, protestas, tumultos, etc.) sola etiquetarse como vio-lencia social pero con dos concepciones diferentes sobre su significado:por un lado se tratara de agresiones no legitimadas por la norma comn(la responsabilidad estara en los desviados) y por otro vendran a ser elreflejo de un malestar social, la consecuencia de un sistema de relacionesinjusto (la responsabilidad sera estructural). Violencia social como desviacin de la norma
Hasta que a mediados del siglo XX se populariza la idea de que lasviolaciones de las normas tenan una causa social y un propsito poltico,las sociedades occidentales solan entender la entonces denominada vio-lencia social como la desviacin de la norma acordada, del contratosocial. El Leviatn de Thomas Hobbes (1651/2007) no fue slo fuente deinspiracin para los gobernantes de los siglos XVII y XVIII, tambin influ-y poderosamente en la visin que se tuvo hasta no hace mucho tiempo delo que puede considerarse la accin legtima del Estado (violencia polti-ca institucionalizada la llamaramos hoy) y la violencia social (accionesparticulares de individuos o grupos que no responden a la ley). Hobbeshablaba del estado de naturaleza para referirse a la guerra de todos con-tra todos que se deriva de que cada quien ejerza su libertad y su poder para
21
-
garantizar su supervivencia y la de los suyos. Los ciudadanos particularesrenunciaran al empleo de la violencia, que sera monopolio exclusivo delEstado, que hara cumplir las leyes internas que garantizaran la convi-vencia y protegera a los ciudadanos, por medio de los ejrcitos, de la inje-rencia de otras naciones. La violencia ejercida por el Estado sera legtimay la aplicada por los individuos y grupos particulares ilegtima. Bajo estaperspectiva, cuando un grupo organizado no estatal ejerciera la violenciacon el propsito de subvertir el poder se hablara de sedicin, traicin,subversin, etc. (hoy hablaramos de violencia poltica) mientras que elresto de expresiones violentas no orientadas a la toma del poder caeran enlo que entonces se denominaba violencia social y asociadas a la idea dedesviacin de la norma o falta de cumplimiento del consenso social.
Violencia social como sntoma de injusticia: marxismo revolucionario,pacifismo, humanismo cristiano y estado del bienestar
El concepto de violencia social como comportamiento marginal ale-jado de la norma y reprimido por la violencia legtima del Estado redujo sufuerza en las ciencias sociales a partir de los aos 60 del siglo XX. En lugarde tratar de explicar qu caractersticas individuales o grupales llevaban alos individuos a desviarse de la norma social (instintos, imitacin, amorali-dad) empezaron a analizar en qu circunstancias se daban los actos violen-tos contra la norma, ya fueran comportamientos desviados como la delin-cuencia menor de los adolescentes o actos grupales tan dispares como lasprotestas, los disturbios o las peleas callejeras. Se inici as un uso del tr-mino violencia social donde las expresiones violentas seran fruto de cau-sas estructurales, de condicionantes sociolgicos, de motivos econmicos,insatisfacciones culturales o de fenmenos que trascenderan la voluntad ocaractersticas de personalidad de los perpetradores.
El marxismo ortodoxo ya defenda esta idea con un anlisis centrado enla lucha de clases y las manifestaciones violentas no vinculadas a la llegadade la revolucin quedaban fuera de sus explicaciones o bien ocupaban ren-glones marginales en sus anlisis, como ya Marx hiciera al hablar del lum-penproletariado en su 18 Brumario de Luis Bonaparte (Marx, 1852). Enlos aos 60 se consolidan diversas explicaciones de la violencia social quetrascienden las interpretaciones teolgicas, instintivistas o morales para des-cribir la violencia como consecuencia cierta de fenmenos sociales.Probablemente la que ms tinta derram fue la combinacin entre marxis-mo y psicoanlisis (Reich, 1933/1972; Marcuse, 1955/2003) que ponan enel centro explicativo de la violencia la represin sexual de las masas. El lemahaz el amor y no la guerra sintetizaba el vnculo que se estableca entreinsatisfaccin sexual y agresin, un vnculo que iba ms all de la aplica-cin blica del eslogan y cubra prcticamente todo tipo de violencia social.Quien ejerca la violencia era porque estaba reprimido.
22
-
El segundo bloque de explicaciones relevantes de la poca se centrabaen las condiciones econmicas, antropolgicas y polticas que sustentabanla entonces denominada violencia social. La propuesta del socilogonoruego Johan Galtung, situaba en la violencia estructural la raz de lasdiversas formas de violencia directa ya fueran de orientacin poltica, inter-personal o familiar. Para Galtung (1964), son las estructuras sociopolticasy econmicas como la represin, la marginacin o la pobreza las que expli-can las distintas formas de violencia. Buena parte de los movimientos cris-tianos de la poca adoptaron una explicacin similar aunque entroncada enla doctrina social de la Iglesia: la violencia social sera el resultado de unascondiciones humanas indignas. Esta visin teolgica, con lemas comojusticia y paz, se expres en una escala de compromiso que iba desde laspropuestas ms radicales de los telogos de la liberacin, apoyando a losmovimientos guerrilleros latinoamericanos (por la violencia hacia la jus-ticia) hasta un humanismo cristiano moderado que entenda que se de-ban promover sistemas polticos y econmicos que sacaran de la margina-cin y la pobreza a las poblaciones (paz con justicia social).
Esta concepcin que liga estructuras econmicas y polticas a la razde la violencia social y por tanto da coloracin poltica a casi cualquiertipo de violencia social, perdura en nuestros das en el discurso poltico delos Estados antes denominados del bienestar. Lejos de las pretensionesreformadoras y moralizadoras del pasado, el discurso poltico dominanteasocia el descontento ciudadano con la violencia social; pero, en lugar dereprimir la violencia social generada por las estructuras que ejercen la vio-lencia monopolizada del Estado, los responsables polticos tienden a optarpor mitigar los efectos estructurales atendiendo a las poblaciones ms vul-nerables o potencialmente explosivas a travs de los servicios sociales. Violencia social como etiqueta residual, de modo que el uso del tr-mino ha ido perdiendo fuerza descriptora en el mundo acadmico y pro-fesional a medida que se han ido consolidando etiquetas especficas comoviolencia de gnero, sexual, escolar y otras similares. En el lenguajecomn se sigue utilizando como trmino genrico para aludir a la violen-cia no poltica cuando se habla en sentido general (hay mucha violen-cia social) o como sinnimo de tensin y problemas sociales fuera delhogar (agresiones verbales en la calle, destrozos de mobiliario urbano,conduccin peligrosa, etc.).
b) Violencia colectivaEl uso del trmino violencia colectiva en su presentacin psicoso-
cial clsica tiene dos acepciones muy definidas en la literatura acad-mica: por un lado se refiere a todos los fenmenos violentos que afecten
23
-
24
directamente a un nmero significativo de personas (y por tanto incluye laviolencia poltica o el crimen organizado entre otros fenmenos) y, porotro lado, alude a una tradicin muy consolidada en la Psicologa socialpara referirse a fenmenos de colectivos humanos, con nula o escasa orga-nizacin que actan violentamente en situaciones especiales. Este uso delconcepto es uno de los pilares bsicos del origen de la Psicologa socialcomo disciplina cientfica y abordaremos en la conclusin de este trabajoel uso ms extendido que en la actualidad se hace del trmino para incluirprcticamente todo tipo de violencia no interpersonal.
Violencia colectiva como forma de accin de las masasLos fenmenos que se desencadenan en Europa tras la revolucin
francesa de 1789, especialmente los acontecimientos revolucionarios de1830 y 1848. Centenares de disturbios pblicos aparentemente espont-neos, generan una lnea de pensamiento social a finales del siglo XIX queest en la raz del nacimiento de la sociologa y la psicologa como cien-cias. Los filsofos de la poca observan cmo grupos de individuos de dis-tinto pelaje salen a la calle, toman edificios, asesinan y arrasan con lo queencuentran. Todava no exista ni el psicoanlisis, ni el conductismo, ni lasociologa ni ciencia alguna que explicara las razones de esos comporta-mientos definidos entonces como anrquicos. Marx da una explicacinpoltica a los acontecimientos dentro de su materialismo dialctico pero,adems de la influyente teora marxista, una propuesta alternativa se pre-senta a finales del siglo XIX y principios del XX: el individuo cambia radi-calmente, y a peor, cuando acta dentro de las colectividades. Cuando ungrupo de personas entra en interaccin el resultado no puede entenderseanalizando por separado las conductas, es preciso acudir al anlisis de lapsicologa de la masa. La misma palabra masa designa la idea que setena entonces de estos fenmenos: la masa como un amasijo donde lapersona perda su identidad pasando a ser simplemente materia prima delalma colectiva, puro sentimiento, accin y emotividad. El trmino, ade-ms de designar a la chusma enaltecida, sirvi como instrumento para des-cribir buena parte de la sociologa del siglo XX, desde el estudio pionerode Ortega (1930) hasta el amplsimo desarrollo posterior de las teorassobre el hombre-masa, la sociedad masa y la cultura de masas que llegahasta nuestros das (Giner, 1979, 1998).
Gabriel Tarde (1890) con sus leyes de la imitacin y, muy especial-mente, Gustave Le Bon con su teora de las muchedumbres, simbolizanesta visin negativa del comportamiento colectivo vinculado a la irracio-nalidad y la proclividad a la violencia. La Psicologa de las masas de LeBon (1895/2000) sintetiza una visin de la masa como el lugar en el quese funden por contagio las mentes individuales engendrndose una unidadmental que hace perder a cada uno su individualidad, pasando a tener
-
25
todos las mismas emociones. Para Le Bon, en la masa, el individuo care-ce de voluntad y el control personal de los instintos primarios desaparece,por lo que las masas pasan a ser irracionales, emotivas, extremas, instan-tneas, irritables, volubles e irresponsables.
A partir de los aos treinta, la Psicologa, la Sociologa y laCriminologa fueron alejndose progresivamente del prejuicio hacia losfenmenos colectivos no institucionalizados que rezumaban estas teoras:los humanos al reunirse en ambientes no reglados no son necesariamenteviolentos. Ese fue el nuevo mensaje corroborado por la multiplicidad deformas de comportamiento de las muchedumbres en las calles, los mtineso los estadios deportivos. Le Bon, Tarde y los primeros psiclogos demasas sealaron que el comportamiento de los colectivos no puede expli-carse como suma de voluntades individuales. La accin colectiva tienepeculiaridades inexplicables desde el punto de vista exclusivamente indi-vidual. No olvidemos que hasta los aos 70, el comportamiento colectivoocupaba un lugar central en los manuales de Psicologa social (Brown,1965; Munn, 1971). La falta de organizacin y la espontaneidad como sellos identifi-
cativosEn Psicologa social la etiqueta violencia colectiva ha designado
durante dcadas el comportamiento violento inhabitual de grupos no orga-nizados, sin estructura de roles ni status definidos. Cuando esa estructuraexista, mediaban convocatorias o formas bsicas de organizacin sehablaba de violencia poltica o de movimientos sociales.
Pero existen realmente acciones violentas no organizadas, masas nodirigidas, turbas espontneas imprevisibles? Los cientficos sociales de losaos 60 y 70 tendan a pensar que esas conductas no se daban en el vaconi, por supuesto, eran consecuencia del mero contagio. As surgierondiversas teoras que hablaban de las condiciones que facilitaban la apari-cin de estos fenmenos: privacin relativa (Davies, 1962), frustracinsocial y poltica (Berkowitz, 1993), norma emergente (Turner y Killian,1957) identidad social amenazada (Reicher, 1982), valor aadido(Smelser, 1962), etc. Estas teoras expuestas en los manuales especializa-dos contemporneos (Javaloy y otros, 2001; Ovejero, 1997) no pretendandesmentir de forma categrica cierta espontaneidad e imprevisibilidad dela violencia de la masa, sino que buscaban explicar tanto la especificidadde su desarrollo (liderazgo, excitacin, anonimato, etc.) como las condi-ciones que la facilitaban o inhiban. Los estallidos de violencia colectiva,segn la mayor parte de estos autores, no son previsibles porque combi-nan diversos tipos de variables causales. Lo que han hecho los tericos delcomportamiento colectivo en estas ltimas dcadas es sealar cules sonestas variables que combinadas generan comportamientos espontneos
-
26
de violencia colectiva. Algunas teoras se quedan en cuestiones operativassobre cmo desactivar rumores peligrosos o cmo reprimir los primerosincidentes violentos sin generar ms violencia. Otras teoras van ms ally enlazan este tipo de violencia con la accin poltica, encontrando expli-caciones racionales a los estallidos aparentemente espontneos de lasmasas (Tilly, 1978).
De la violencia colectiva de la masa a la violencia polticaSi la violencia colectiva no es el resultado de impulsos naturales acti-
vados por imitacin como demuestra la evidencia emprica y no puede serexplicada exclusivamente por condiciones ambientales, debemos suponerque existe cierta racionalidad en esos comportamientos imprevisibles yespontneos. Aunque estas muchedumbres, agregados, turbas o colectivoscarezcan de organizacin podemos suponer que su comportamiento estmotivado y tiene una finalidad. La explicacin ms sencilla es describir laaccin espontnea de la masa como el resultado de una situacin colecti-va de privacin (pobreza, explotacin, etc.) que hace que la violenciaestalle ante cualquier excusa. De este modo se emparentaran vio-lencia social y violencia colectiva. Antes de que se popularizaran lasteoras de la frustracin-agresin (Dollard et al., 1939) esta idea era defen-dida en Espaa por Concepcin Arenal que deca que en los delitoscolectivos, cuando las muchedumbres se desbordan y cometen grandesexcesos y crueldades, los elementos que contribuyen a ello no existiransin el egosmo, la ignorancia y la miseria moral de los ricos (Arenal,1870) y en menor medida por Manuel Azaa y otros letrados de la poca(Tllez, 1993). Si esto fuera as, los protagonistas de estos actos deberanser, fundamentalmente, las capas ms castigadas de la poblacin (mendi-gos, desempleados, pobres...) o los ciudadanos sometidos a regmenes dic-tatoriales de larga duracin. Los estudios histricos sobre este tipo deacciones de violencia no organizada desmienten esta hiptesis: ni la cle-ra colectiva est protagonizada por los desarrapados ni los alborotos esta-llan en el corazn de la autocracia como han documentado los estudios deJames Davies (1962); Feierabend et al. (1969) y Tilly (1993).
La relacin de la violencia colectiva (espontnea y no organiza-da) con la poltica parece ser ms compleja y as lo atestiguan las teo-ras ms citadas en el mundo acadmico: desde las que se centran en unelemento explicativo central hasta las que intentan abarcar todos los com-ponentes necesarios para que se d un fenmeno de violencia colectiva(como la teora del valor aadido de Smelser, 1962).
Encontramos elementos explicativos en la mayor parte de teoras: Condiciones estructurales: Adems de los elementos clsicos del
anlisis poltico como la pobreza o la falta de libertades, existe un
-
27
conjunto de condiciones que tienen que ver con el desarrollo ins-titucional, el urbanismo, las comunicaciones y otros elementosque pueden motivar y, sobre todo, facilitar los estallidos de vio-lencia colectiva.
Vnculos, identidades, relaciones: por definicin los fenmenos deviolencia colectiva son ms o menos espontneos y estn protago-nizados por agregados o colectivos sin organizacin, pero eso noquiere decir que no existan lazos de identificacin entre los prota-gonistas. La lgica nosotros-ellos es imprescindible para entenderlos disturbios y las muestras violentas y por tanto cualquiera quequiera activar una masa precisa algn elemento de identificacincolectiva.
Ideas, creencias. Todas las teoras contemporneas otorgan al ele-mento ideolgico un lugar explicativo central: sin una idea que dsentido al malestar, que acte contra un objetivo, la violencia colec-tiva es difcil de entender.
Incidente precipitador. Casi todos los disturbios importantes docu-mentados tienen un hecho precipitador de referencia: La paliza fil-mada a Rodney King en mayo de 1991 y el fallo exculpatorio a lospolicas que le golpearon fue la referencia de los disturbios de 1992en Los ngeles; la muerte accidental de unos jvenes en un trans-formador elctrico cuando huan de la polica fue la mecha queprendi, literalmente, Pars y media Francia en los incidentes de2005; la publicacin de caricaturas sarcsticas de Mahoma en undiario dans y su posterior interpretacin y manipulacin informa-tiva fue el acicate que espole tomas de embajadas, tiroteos y des-trozos en 2006 en varios pases de Oriente Medio; la muerte amanos de la polica griega de un estudiante cuando participaba enuna protesta en diciembre de 2008 fue el bandern de enganche decentenares de manifestaciones y de disturbios en Atenas, Tesalnicay otras ciudades griegas y europeas. Sucesos como estos (abusospoliciales, ofensas religiosas, etc.) se dan con mucha frecuencia enel mundo pero slo en determinadas condiciones provocan violen-cia colectiva, por lo que no pueden tomarse bajo ningn conceptocomo causas suficientes ni siquiera necesarias sino como ele-mentos facilitadores.
Extensin y multiplicacin de los primeros incidentes. Las muestrasespontneas de violencia colectiva suelen localizarse en el tiempo yel espacio. Que ese estallido tenga una repercusin mayor depende devariados factores ntimamente ligados, ahora s, con la accin polti-ca en el sentido amplio del trmino: la utilizacin propagandstica deun hecho aislado como elemento que amalgame el descontento, la lla-mada a la defensa de los nuestros frente a la evidente agresin de
-
28
los otros, la penetracin de grupos organizados en movimientosespontneos con intencin de dirigirlos y el habitual despliegue deinterpretaciones de lo sucedido por todo tipo de personajes pblicos,son algunos de los elementos que pueden contribuir a que un hechoviolento quede como un incidente aislado o que crezca en intensidady se convierta en un fenmeno de violencia colectiva.
Neil Smelser (1962) propuso un modelo que aunaba estos y otros fac-tores en su conocida teora sobre el valor aadido vinculando la espon-taneidad de la violencia colectiva con la racionalidad de la accin poltica.Charles Tilly (1975) fue ms all en el anlisis racional de los comporta-mientos de las multitudes interpretando los disturbios protagonizados porlas masas como una forma de accin poltica racional.
c) Violencia poltica
A diferencia de la acepcin violencia colectiva, la violencia polti-ca tiene ms definido su campo semntico: la accin violenta de gruposorganizados para modificar la estructura de poder, su distribucin o laforma en que se ejerce. Se habla de violencia poltica cuando se puedeatribuir a sus protagonistas un propsito relacionado con el poder y consus principales protagonistas polticos: partidos, organizaciones, gobier-nos o instituciones. Es una etiqueta cmoda para el analista indepen-diente porque permite agrupar en un mismo concepto comportamientosdainos de quienes detentan el poder y tambin de quienes aspiran acontrolarlo o debilitarlo. Violencia poltica sera la ejercida por el Estadocontra sus sbditos o contra quienes se rebelan ante su autoridad y tam-bin la que emplean quienes se oponen a este poder ya sean militaressediciosos, organizaciones revolucionarias, grupos terroristas omercenarios pagados para derrocar un gobierno.
Pese a permitir agrupar distintas formas de agresin vinculadas alpoder sin necesidad de emplear, a priori, etiquetas con fuerte carga valo-rativa (terrorismo, traicin, sedicin, represin) el uso del trmino polti-co no es en absoluto inocuo ni unnimemente aceptado porque, a pesarde que parece un lugar comn afirmar que la etiqueta poltica est des-prestigiada, nicamente quienes detentan el poder se resisten a definir eluso de la fuerza que ejercen para mantener el orden y el statu quo comoviolencia poltica, mientras que quienes aspiran a controlarlo, limitarloo tomarlo se abrazan a la etiqueta como forma de ganar legitimidad y darvalor aadido a sus actos violentos descritos por sus oponentes con trmi-nos como terrorismo, fanatismo, intereses particulares inconfesa-bles, comportamientos mafiosos, etc.
-
29
Si la etiqueta violencia colectiva tiende a sustituir en los ltimosaos a la de violencia poltica para describir de forma menos polmicacualquier tipo de accin daina de grupos organizados o no, se debe engran parte a las relaciones del concepto violencia poltica con las estruc-turas de poder, con la legitimidad del ejercicio de la coercin y con la ins-titucionalizacin derivada de la propia accin violenta.
La violencia poltica se entiende en estructuras propiamente polticasMax Weber (1908/1944) defendi en su tiempo que el monopolio del
ejercicio de la violencia por parte del Estado slo era posible en comu-nidades polticas desarrolladas en las que existiera una estructura depoder centralizada con un gobierno y unas organizaciones que pugnaranpor su control. En otro tipo de sociedades, las definidas como primitivaspor Weber, el carcter poltico de la accin social est permanentementemezclado con otros aspectos religiosos, de intereses econmicos particu-lares, tnicos, etc. (Stoppino, 1983). Siguiendo el planteamiento clsicode Weber la etiqueta violencia poltica puede aplicarse a los fenmenosde uso de la fuerza (desde o contra los gobiernos) en Estados en los queexiste una estructura poltica institucionalizada, pero es ms difcil su uti-lizacin en los hoy conocidos como Estados fallidos, donde no existeen la prctica una estructura de poder comn que monopolice la violenciacon el hobbesiano propsito de garantizar la paz social. Con afn descrip-tivo se pueden calificar las acciones de defensa del territorio, secuestro,piratera o robo de grupos armados en este tipo de zonas como violenciapoltica, porque afectan a la distribucin del poder, pero ese mismo tipode acciones violentas seran definidas en los Estados estructurados polti-camente como violencia delincuencial o crimen organizado y raramentese usara la etiqueta de poltica si no afectara directamente al controlpoltico del poder. Esta distincin es muy importante porque, cuando enun pas los grupos armados organizados con propsitos inicialmente noorientados a gobernar, como la mafias, la camorra o los carteles de ladroga sobrepasan el submundo delincuencial y desafan la autoridadgubernamental instaurando formas paralelas de gobierno o pugnando porel poder institucionalizado, la naturaleza de la violencia pasa a ser otra. Elejemplo ms llamativo es la penetracin poltica del narcotrfico en lasestructuras de poder de algunos pases o las redes de corrupcin policial omilitar que compiten, desde dentro del sistema poltico, con las estructu-ras regladas para el monopolio de la violencia.
Si est legitimada, la violencia poltica se llama ley, autoridad o fuerzaA la hora de definir un fenmeno de confrontacin que provoca daos
relevantes (muertes, destruccin, etc.) como violencia poltica adems
-
de la intencin de afectar al poder hay otro elemento de una importanciasimilar: la legitimidad de quien emplea la fuerza y la forma en que laaplica. La casi totalidad de formas de organizacin poltica estatal queconocemos se caracterizan por que el Estado asume el monopolio de laviolencia aunque permita algunas excepciones (por ejemplo los sistemasprivados de proteccin y la defensa propia). De cmo se emplee ese pri-vilegio del monopolio de la coercin depende en gran parte el etiquetadode los actos de violencia ejercida o sufrida por el Estado como poltica.Pocos utilizarn esa definicin para calificar los arrestos, las cargas poli-ciales, las ejecuciones capitales (en los pases donde existe la pena demuerte), los decomisos de viviendas, los traslados forzosos de residenciacuando se construye legalmente una presa y acciones similares. Las dis-tintas formas de ejercicio violento de la autoridad cuando son ordenadaspor personas legtimamente elegidas, se ajustan a leyes aprobadas demo-crticamente y se aplican sin saa, suelen quedar excluidas del calificati-vo de violencia poltica aunque afecten a la defensa del poder. Por esola principal batalla ideolgica de los grupos que desafan la hegemonaviolenta del Estado se centra en deslegitimar su autoridad definiendo elempleo de la fuerza o la aplicacin de la ley por parte del Estado comoformas de violencia poltica.
La guerra como institucionalizacin de la violencia polticaLa guerra es la forma de violencia poltica que sirve de referencia
conceptual al resto de manifestaciones coercitivas (insurreccin, golpede Estado, guerrilla, conflicto armado, etc.). Como referencia no slocondiciona el proceso de etiquetado acadmico de los fenmenos de vio-lencia poltica sino que se constituye en el centro del debate ideolgicolegitimador. El caso ms evidente es el de la descripcin de los conflic-tos armados: generalmente quienes detentan el poder suelen calificar losenfrentamientos como terrorismo, luchas entre bandas rivales oexpresiones de fanatismo totalitario, etc.; mientras que los rebeldesintentan convencer a los observadores internacionales, a los investiga-dores y a los periodistas, de que se trata de una autntica guerra (de libe-racin, contra la corrupcin, contra la ocupacin, etc.). Aunque puedaresultar paradjico, cuando a un conflicto se le califica como guerra, seeleva la consideracin de los contendientes, se les da respetabilidad,se legitima el uso de la violencia. Este es un elemento conceptual claveporque la guerra es un fenmeno institucional que trasciende a su ma-nifestacin emprica (los combates, los asesinatos, etc.). Tanto en lospases en los que la guerra est presente, como en los que no, existe unproceso de socializacin blica desde la infancia que naturaliza la dis-posicin a justificar la lucha armada en la vida adulta (Moreno, 1991;Fernndez, Aylln y Moreno, 2003).
30
-
El que las diversas manifestaciones de violencia poltica anhelenadherirse al paraguas semntico de la guerra no se debe a que se tratede una institucin prestigiosa defendida racional y pblicamente por lapoblacin sino a que al haber sido interiorizada forma parte de la identi-dad social de la ciudadana, un referente cultural claramente interiorizadoal que en la ola de expansin del movimiento pacifista europeo y ameri-cano de los aos 70 y 80 se pretendi contrarrestar con la bienintenciona-da educacin para la paz (Jares, 1991; Moreno, 1992).
Concepto de violencia colectiva como recurso acadmico unificadorEn la Psicologa social, se sigue utilizando el trmino violencia
colectiva para definir nicamente fenmenos espordicos que involucrana colectivos no organizados (violencia en los estadios, linchamientos) ograndes disturbios no protagonizados por grupos organizados como lossucesos de Caracas 1989, Los ngeles, 1992, Pars, 2005 o Atenas, 2008.Junto a este uso especfico, en los ltimos aos, la etiqueta Violenciacolectiva se est generalizando para describir prcticamente cualquiertipo de violencia en la que intervengan un nmero significativo de perso-nas, incluso para describir casos de violencia ejercida por individuos con-tra otros individuos, siempre que quienes la ejerzan lo hagan amparadosen colectividades a las que creen representar o defender. Aparecen cadavez con ms frecuencia artculos y libros sobre violencia colectiva parareferirse a fenmenos variados que hasta hace no mucho tiempo se in-cluan en otro tipo de etiquetas, bien ms especficas como violencia pol-tica o bien en el uso que se haca en el pasado de violencia social.
Por las variadas acepciones que aparecen en las publicaciones recien-tes, hoy por violencia colectiva se entiende cualquier acto que sea cla-ramente distinguible de la agresin individual y que no se enmarque en lared de relaciones interpersonales. Agrupa por tanto todo el significadootorgado por la psicologa social al trmino (actos espordicos con pocaorganizacin y fuerte contenido emocional) y toda la diversidad de expre-siones de la violencia poltica (guerra, terrorismo, golpes de estado, etc.).Pero bajo el paraguas conceptual de violencia colectiva se incluyen tam-bin la variedad de manifestaciones del crimen organizado, los actos ritua-les (novatadas, pruebas de admisin a grupos, etc.) y por extensin cual-quier forma de violencia social.
Cules son las razones de esta generalizacin del concepto y su usocada vez ms frecuente? Consideramos que existen varios motivos:
a) Desgaste del trmino social frente a la menor carga semnticade lo colectivo. Si el trmino violencia colectiva parece agrupar hoy atodas las manifestaciones no propiamente individuales de la violencia
31
-
podramos utilizar, por contraposicin a individual violencia socialpero, como vimos anteriormente, este trmino tiene una connotacin muyclara para designar fenmenos diferentes a, por ejemplo, la violencia pol-tica. Utilizando una voz relativamente novedosa violencia colectiva ellector se fija ms en la semntica del adjetivo colectiva que alude exclu-sivamente a una agrupacin de individuos frente a la variedad semnti-ca que genera todo lo que tenga que ver con la sociedad. As, bajo elepgrafe violencia colectiva, podemos incluir fenmenos variados como laguerra, las peleas callejeras y las novatadas violentas, algo ms difcil deasumir bajo la etiqueta de violencia social.
b) Versatilidad acadmica. La etiqueta violencia colectiva tienesugerentes ventajas para investigadores, polticos, profesores y organiza-dores de cursos y seminarios acadmicos.
b) Se elude la valoracin de intencionalidad poltica de los fen-menos violentos. Se expuso ya la gran dificultad que suponepara un investigador describir los fenmenos violentos decarcter poltico sin ser criticado por hacer el juego a unos yotros. En los casos de guerras, guerrillas, insurrecciones orevoluciones, la susceptibilidad de los protagonistas antequienes hablan de lucha armada terrorismo o guerra deliberacin est justificada; pero an en estos casos definir unhecho como violencia poltica provoca tambin fuertespolmicas pues una de las partes, generalmente la que deten-ta el poder, no acepta que lo que hacen los rebeldes tenganada que ver con fines de naturaleza poltica. La etiquetacolectiva viene a suavizar las crticas y evita trminos quele sitan como potencial amigo o enemigo de una de las par-tes. Por eso es frecuente verla como sinnimo de violenciapoltica en documentos internacionales (OMS, 2002). Esta esla opcin elegida por diversos autores para referirse a fen-menos como los ocurridos el 11 de septiembre en Nueva Yorky el 11 de marzo de 2004 en Madrid (Pez y otros, 2007).
b) Agrupa distintos fenmenos violentos sin necesidad de definir-los explcitamente. La acepcin psicosocial clsica de vio-lencia colectiva exiga que los fenmenos estuvieran protago-nizados por agregados humanos no organizados y que fueranrelativamente espontneos ya que de estar organizados entra-ran dentro de los fenmenos de grupo o de las organizaciones.Es difcil sin embargo precisar cundo una revuelta rene esasdiscutibles caractersticas. La nueva acepcin de violenciacolectiva no sera tan exigente ya que se empleara para des-cribir cualquier fenmeno protagonizado por ciertos agregados,con independencia de su grado de organizacin.
32
-
b) Otra de las ventajas de esta forma de emplear el trmino es queadmite en su seno el amplio espectro de conductas estudiadaspor la criminologa (delincuencia comn, crimen organizado,mafias y dems grupos al margen de la ley). As se soslaya eldebate de delimitar hasta qu punto estas conductas son o no decarcter poltico o manifestaciones inevitables de la violenciaestructural.
c) La profesionalizacin de la atencin a la violencia centrada en lavctima quita peso al origen causal del trauma y favorece el uso de eti-quetas genricas verstiles. La irrupcin como categora diagnstica delTEPT, el trastorno de estrs postraumtico, ha favorecido que el trminoviolencia colectiva sea cada vez ms aceptado porque para el profesio-nal del psicodiagnstico que siga fielmente las indicaciones del DSM-IV,las caractersticas violentas desencadenantes del TEPT no son necesaria-mente relevantes. El modelo de la Asociacin Americana de Psiquiatra(1994/2000) sobre la aparicin del trauma es muy concreto a la hora dedefinir el estrs postraumtico con dos criterios: a) la persona ha experi-mentado, presenciado o le han explicado uno (o ms) acontecimientoscaracterizados por muertes o amenazas para su integridad fsica o la de losdems; b) la persona ha respondido con un temor, una desesperanza o unhorror intensos. Las manifestaciones de reexperimentacin, evitacin,embotamiento y sobreexcitacin se daran, segn el DSM-IV como resul-tado de esa presencia o evocacin de muertes y amenazas. Si es indife-rente que la base del TEPT sea un accidente de trfico, un atentado terro-rista o una amenaza conyugal, para el profesional de la salud mental serpoco relevante si quien acude a consulta est inmerso en un proceso delucha poltica, huye de un ajuste de cuentas o revive de forma patolgi-ca un atentado. Puesto que no es preceptivo diferenciar el tipo de violen-cia de origen para iniciar un tratamiento, la etiqueta violencia colectivaevita describir la naturaleza del conflicto violento que est en la base delestrs postraumtico del paciente.
d) Tendencia a describir los fenmenos centrndose en los procesosy los comportamientos ms que en las intenciones o argumentos enarbo-lados por los protagonistas de la violencia.
El uso de violencia colectiva como concepto aglutinador de toda laviolencia no individual y familiar permite reformular las manifestacionesviolentas, agrupndolas siguiendo criterios que no tiene que ver necesa-riamente con el nivel de organizacin de los grupos que las protagonizano el fin que dicen perseguir, sino con las formas de expresin y los pro-cesos de intercambio de los protagonistas. En este empeo, uno de losautores ms influyentes, el recientemente fallecido Charles Tilly (2003)
33
-
34
propuso un modelo de descripcin de la violencia colectiva que agrupalas manifestaciones violentas en seis conceptos entrelazados unos conotros en funcin del grado de coordinacin entre los actores violentos yla relevancia de los daos a corto plazo. De este modo la violencia colec-tiva, en lugar de estructurarla siguiendo las manifestaciones clsicas ladivide en: rituales violentos, destruccin coordinada, oportunismo, reyer-tas, ataques dispersos y negociaciones rotas. En cada uno de estos blo-ques conceptuales pone ejemplos de guerras, terrorismo, piratera, sa-queos, peleas callejeras, delincuencia y otras formas de violencia que seentrelazan en mltiples conexiones a travs de procesos descritos con unlenguaje psicosocial empleando trminos como corredura, acapara-miento de oportunidades, emprendedores, representacin activa-cin de divisorias que son la materia prima de especialidades como lapsicologa de las organizaciones centradas ms en los procesos que en lasintenciones.
Se trata de un signo ms, unido a la proliferacin de expertos y tcni-cos involucrados en la gestin de los conflictos polticos y sociales, que noshabla de cmo en la explicacin de los fenmenos violentos parece buscar-se la profesionalizacin del anlisis antes que la implicacin militante o laresistencia no violenta de pensadores, intelectuales y profesionales frecuen-te en otras pocas. Con independencia de las ventajas que puedan traer estosnuevos modelos, formas de anlisis y etiquetas genricas, el uso de unaexpresin que no exige, de entrada, identificar el grado de organizacin delos actores o hacer un juicio indirecto de sus propsitos (polticos, econ-micos, etc.) puede dar mucho juego a la hora de relacionar formas de sacarde su estado, modo o situacin natural a las personas o a las cosas.
Finalmente la validez de las descripciones, modelos y explicacionesde la violencia no deberan ser juzgadas nicamente por su precisin con-ceptual sino por su capacidad para prevenir su aparicin destructiva yreducir su extraordinaria eficacia.
BIBLIOGRAFA
(1) AENOR (2004). Clasificacin Decimal Universal (2. ed). Madrid: AENOR.(2) American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and statistical manual of
mental disorders. (DSM-IV-TR). Washington, D. C.(3) Arenal, C. (1870). El derecho de gracia ante la justicia; y el reo, el pueblo y el ver-
dugo. Madrid: La Espaa Moderna.(4) Berkowitz, L. (1993). Aggression: its causes, consequences, and control. Nueva
York: McGraw-Hill.(5) Biblioteca de la Universidad Complutense (2009). Base de datos PsycINFO.
Documento electrnico.(6) Brown, R. (1965). Social psychology. Nueva York: Free Press.(7) Colegio Oficial de Psiclogos (2009). Base de datos Psicodoc. Documento elec-
trnico.
-
(8) Coromines, Joan (1980). Diccionario crtico etimolgico castellano e hispnico.Madrid: Gredos.
(9) Davies, J. C. (1962). Towards a Theory of Revolution. American SociologicalReview, 27, 5-18.
(10) Dollard, J., et al. (1939). Frustration and aggression. New Haven, CT: YaleUniversity Press.
(11) Durkheim, E. (1897). Le suicide: tude de sociologie. Pars: Felix Alcan. [El sui-cidio: estudio de sociologa. Madrid: Losada, 2004].
(12) Feierabend, I. K.; Feierabend, R. L.; Nesvold, B. A. (1969). Social change andpolitical violence: Cross-national patterns. En H. D. Graham & T. R. Gurr (eds.), Violence inAmerica: Historical and comparative perspectives (pp. 606-668). Nueva York: Signet.
(13) Fernndez, I.; Aylln, E.; Moreno Martn, F. (2003). Cundo se legitima la vio-lencia? Tipologa psicosocial sobre las justificaciones que sirven para legitimar el uso de laviolencia. Encuentros en Psic. Social, 1, (2), 148-151.
(14) Galtung, J. (1964). A Structural Theory of Aggression. Journal of Peace Research,1, 95-119.
(15) Giner, S. (1979). Sociedad masa: crtica del pensamiento conservador. Barcelona:Pennsula.
(16) Haupt, H. G. (2001). History of Violence. En N. J. Smelser y P. B. Baltes, eds.International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (pp. 16.196-16.202).Amsterdam: Elsevier.
(17) Hobbes, T. (1651/2007). Leviatn. Buenos Aires: Losada.(18) Jares, X. (1991). Educacin para la Paz: Su teora y su prctica. Madrid: Popular.(19) Javaloy, F.; Rodrguez, A.; Espelt, E. (2001). Comportamiento colectivo y movi-
mientos sociales: un enfoque psicosocial. Madrid: Pearson Educacin.(20) Le Bon, G. (1895). Psychologie des foules. Pars: Flix Alcan. [Tr. Psicologa de
las masas. Madrid: Morata, 2000].(21) Marcuse, H. (1955). Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into Freud.
Boston: The Beacon Press.(22) Marx, K. (1852/1977). El 18 brumario de Luis Bonaparte. Barcelona: Ariel.(23) Medline (2008). Glosario de trminos de Medline. Acceso por la plataforma
EBSCO. Recuperado 12/11/2008 de web.ebscohost.com/ehost/mesh?vid=8&hid =21&sid=3c9a2557-c68e-4c77-943b-7959003711c8%40sessionmgr2
(24) Moreno Martn, F. (1991). Infancia y guerra en Centroamrica. San Jos: FLAC-SO.
(25) Moreno Martn, F. (1992). La educacin para la paz ante la institucin de la gue-rra. En F. Moreno y F. Jimnez (eds.), La guerra: realidad y alternativas (pp. 175-186).Madrid: Complutense.
(26) Moreno Martn, F. (2001). Violencia y salud pblica. En A. Sarra, ed., Promocinde la salud en la comunidad (pp. 383-401). Madrid: UNED.
(27) Munn, F (1971). Grupos, masas y sociedades: introduccin sistemtica a lasociologa general y especial. Barcelona: Hispano Europea.
(28) Organizacin Mundial de la Salud (WHO/OMS) (2002). World report on violen-ce and health. Ginebra: Organizacin Mundial de la Salud.
(29) Ortega y Gasset, J. (1929). La rebelin de las masas. Madrid: Galo Sez.(30) Ovejero Bernal, A. (1997). El individuo en la masa: psicologa del comporta-
miento colectivo. Oviedo: Nobel.(31) Pez, D., et al. (2007). Social Sharing, Participation in Demonstrations, Emotional
Climate, and Coping with Collective Violence After the March 11th Madrid Bombings.Journal of Social Issues, 63, (2), pp. 323-337.
35
-
(32) PsycINFO (2008). Thesaurus (English). Recuperado 12-XI-2008 de csaweb102v.csa.com/ids70/thesaurus.php?SID=vk6jkikvn7lcgltmrmih5oe0i3&tab_collection_id=0
(33) Reich, W. (1933/1972). Psicologa de masas del fascismo. Madrid: Ayuso.(34) Reicher, S. D. (1982). The determination of collective behavior. En H. Tajfel, ed.,
Social identity and intergroup relations (pp. 41-84). Cambridge, U. K.: CambridgeUniversity Press.
(35) Sills, D. L., ed. (1968). International encyclopedia of the social sciences. NuevaYork: Macmillan Co. & The Free Press. [Trad. esp.: Enciclopedia internacional de las cien-cias sociales. Madrid: Aguilar, 1979].
(36) Smelser, N. J. (1962). Theory of collective behaviour. Nueva York: Free Press.(37) Smelser, N. J.; Baltes, P. B. (2001). International encyclopedia of the social &
behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier.(38) Sociological Abstracts (2008). Sociological Indexing Terms (English). Recuperado
el 12-XI-2008 de csaweb102v.csa.com/ids70/thesaurus.php?SID=vk6jkikvn7lcgltmrmih5oe0i3
(39) Stoppino, M. (1983). Violencia. En N. Bobbio y N. Matteucci, eds. Diccionariode poltica (2. ed) (pp. 1.671-80). Madrid: Siglo XXI.
(40) Tarde, G. (1890). Les lois de limitation: tude sociologique. Pars: Flix Alcan.[Tr. Esp.: Las leyes de la imitacin: estudio sociolgico. Madrid: Gins Carrin, 1907].
(41) Tllez Aguilera, A. (1993). La delincuencia de las muchedumbres: (estudio cri-minolgico y jurdicopenal de la muchedumbre criminal). Madrid: Imp. U.A.H.
(42) Tilly, C. (1978). From mobilization to revolution. Nueva York: McGraw-Hill.(43) Tilly, C. (1993). European Revolutions: 1492-1992. Oxford: Blackwell(44) Tilly, C. (2003). The politics of collective violence. Cambridge University Press.(45) Tilly, C.; Tilly, L.; Tilly, R. (1975). The Rebellious Century. Cambridge, MA:
Harvard University Press.(46) Turner, R. H.; Killian, L. M. (1957). Collective behavior. Englewood Cliffs:
Prentice Hall.(47) UNESCO (2008). Thesauro de la UNESCO. Pars. [Edicin electrnica].
Recuperado el 12-XI-2008.(48) Weber (1908/1944). Economa y sociedad: Mxico: FCE.
36
-
EL CONCEPTO DE VCTIMAAlfonso Rodrguez Gonzlez
An siendo una sola palabra, la referencia al trmino vctima ocul-ta realidades dismiles y sentidos contrapuestos, con fuertes implicacio-nes en dominios tan diversos como son el psicosocial, el comunitario, eljurdico y el poltico. Ya sea en contextos de normalidad o en condi-ciones de persistente y abierta violencia poltica, donde es preciso pres-tar atencin al manejo del trauma, la relacin con el otro que sufredebe contribuir al desarrollo de fortalezas que protejan de nuevas afren-tas, con acciones que respeten aspectos sociales y culturales sin aumen-tar el dao. En esta encrucijada est el debate en el uso de las palabrasafectado, damnificado, vctima o sobreviviente para referirse apersonas que han pasado por situaciones extremas y estn en el caminode superarlas.
En este debate, existen varios elementos clave. Por un lado, quienesprefieren evitar el trmino vctima con base en la necesidad de las per-sonas de no ser estigmatizadas en funcin de sus vivencias y de desesti-mular la posicin pasiva que se produce, sobre todo si la persona es recep-tora de asistencia psicolgica o social por esa misma condicin. En el ladoopuesto, quienes defienden el uso de la designacin de vctima como unaforma de resistencia activa, de ejercicio de derechos civiles con el fin deevitar la impunidad y la desmemoria, reconociendo y reconocindose nosolo en el sufrimiento, sino tambin y especialmente en la condicin deactores sociales por tanto, sujetos de derechos, en procura de que sehaga justicia, se reparen los daos ocasionados y se garantice la no repe-ticin de las violaciones.
Recientemente, moder un debate internacional sobre el conceptode vctima1 en el que resultaban evidentes las posturas dismiles que sur-gan. Algo de aquello traigo aqu. Martha Stornaioulo, psicloga delCentro de Atencin Psicosocial (CAPS) de Per, argumentaba que el usodel concepto de vctima pudiera encubrir una intencin reparatoria de lasociedad, para tomar distancia ante la indefensin y la omnipotencia quedespierta una violencia, donde todos en grado y forma diferente pudie-ran considerarse vctimas. Apoyaba usar conceptos como sobreviviente,afectado o damnificado para no patologizar el sufrimiento, tanto en lo
37
1 Mesa Redonda El concepto de vctima. I Congreso Internacional ConstruyendoRedes. Grupo de Accin Comunitaria. Abril-Mayo 2008.
-
individual como en lo colectivo y adverta que muchos victimarios tam-bin son vctimas. Noem Sosa del histrico Equipo Argentino deTrabajo e Investigacin Social (EATIP), privilegiaba el uso del concep-to afectado(a) para no independizar el dao individual sufrido del de lasociedad en general (incluyendo a los terapeutas). Pero en la prctica, alreferirse a la poblacin atendida en EATIP haca referencia constante alas vctimas. Hernando Milln de la Corporacin AVRE, en cambio,defenda un enfoque de atencin psicosocial desde una perspectiva dederechos humanos, en el que ste ira ms all de lo jurdico e inte-grara una dimensin moral, que incluyera los valores y procesos deidentificacin de las personas, en un contexto cultural y social donde elsistema de creencias est devastado. En el caso colombiano, los daosemocionales producidos por hechos de violencia poltica no solo hansido ocasionados de manera intencional y deliberada, sino adems hansido repetitivos en personas y colectivos. Es por esto, que la relacinteraputica busca evitar el silencio, la negacin de la realidad o la insti-lacin del olvido. Por otra parte, el modelo de atencin clnica buscafomentar los vnculos, la recuperacin del control, la autonoma y la par-ticipacin de las vctimas en las organizaciones, para el fortalecimientode las capacidades locales e institucionales de stas, en un entornode violencia crnica e impunidad rampante. En este contexto, la idea devctima se constituye en eje vertebrador y motor de cambio. Nombrarsevctima genera una distincin identitaria desde la que es posible recono-cerse y dignificarse, ya que lo que no se nombra no existe o difcil-mente se reconoce. Para Milln, y hablando desde Colombia, desde unenfoque de atencin con mirada de derechos humanos, el concepto devctima se convierte en herramienta de fortalecimiento.
Los distintos conceptos son, en consecuencia, en algn sentido, tiles,pero deben aplicarse segn el contexto de quienes han sufrido los impac-tos de la violencia, escuchando a los protagonistas en escenarios reales,sin abstracciones o generalizaciones. El empleo del trmino vctimapuede cristalizar una identidad anclada en el pasado y peor situada para elcambio, mientras el de sobreviviente sita al individuo en una mejorposicin para la psicoterapia y para el trabajo de recuperar el control vital.Como deca Pau Prez, del Grupo de Accin Comunitaria, una alternativaes pensar a la persona en trminos de identidades mltiples trabajando enla terapia las connotaciones de cada una y como se requiera esgrimir deacuerdo a la situacin contextual por la que se atraviese. Supervivientecomo actor de cambio en la propia vida, Vctima como actor de cambiosocial. Ambos trminos iran de la mano y deberan considerarse situacio-nes transitorias que hacen referencia a hechos (vctima de) y no a con-diciones constitutivas de un sujeto. Son conceptos eminentemente rela-cionales y segn su pertinencia clnica y contextual, permite a aqul aquien acompaamos, a moverse con consciencia y comodidad.
38
-
Tomar el concepto de vctima como lugar desde el que se hablapuede conducir a un trabajo conjunto entre pares, a la reubicacin de laexperiencia dolorosa y a re-colocarla para ganar control, hacerla mane-jable y permitir la reivindicacin de los derechos vulnerados. Cuandose promueve la elaboracin de las experiencias de violencia incorpo-rndolas en la trayectoria vital, los sujetos y colectivos pueden irse defi-niendo y percibiendo de manera distinta, evitando anclarse a una solaidentidad, como puede ocurrir con algunas organizaciones de vctimas.Mara Celia Robaina, del equipo del Servicio Social de las IglesiasCristianas (SERSOC) de Uruguay refera en la misma mesa, cmo eltrabajo clnico en su pas mostraba que algunas personas quefueron vctimas en determinado espacio y tiempo, quedaron atadas aesta identidad de manera demandante y desvalorizada y esa identidadera un lastre para cualquier posibilidad de trabajo. A la vez, describacomo en otros casos iluminando esa misma duplicidad a algunos ex-presos polticos les llev veinte aos darse cuenta que ellos haban sidovctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ellosexplicaba Mara Celia mantenan un discurso como: yo era militan-te, saba que poda caer preso y asum ese riesgo, lo que me pas am no es tan terrible porque otros murieron o desaparecieron ence-rrando en esa negacin de su condicin de vctima un espacio de no-ventilacin, de culpa, de militancia mal entendida.
Por otra parte, es importante establecer quin emplea el trminopara hacer la designacin al abordar una identidad particular frente a lasexperiencias de violencia sufridas. En el caso de mujeres que han vivi-do el trfico de personas, por ejemplo, puede requerirse acudir a estafigura para darles existencia legal, para la denuncia y para reafirmar elatropello sufrido, pero siempre y cuando la persona acepte, ya que inter-venciones sociales y legales impuestas son opresivas, re-victimizan yfavorecen el estigma.
La vctima, como construccin subjetiva, puede adems traer su pro-pia violencia intrnseca hacindose destructiva cuando encierra al indivi-duo o colectivo en el pasado, cuando imposibilita o anquilosa al sujeto ocuando se instrumentaliza con fines polticos o lucrativos. Ligado a lo cualest la transmisin transgeneracional de la condicin de vctima. JavierCharry, psiclogo colombiano quien trabaja en Suecia, pona como ejem-plo de todo lo anterior, cmo los judos del norte de Europa, aunque yatransitan la segunda generacin siguen acudiendo constantemente al tr-mino vctima del Holocausto, hacindolo cosa del presente, aunquemuchos de ellos ya han hecho el cierre a nivel individual. En este caso, eluso del concepto tiene efectos psicolgicos tras-generacionales conimpactos en la vida privada y en la pblica respecto a la exigibilidad dederechos y a las connotaciones polticas. Este colectivo elige lo pblicopara hablar de su ser vctima y preservar la memoria para la no repeticin.
39
-
Desde esta mirada el grupo se nombra vctima y al hacerlo se segrega,configurando una forma de control social tanto interno como externo.Otros colectivos deca Javier prefieren hablar de ello en tiempo pasado:fuimos vctimas, dicen los chilenos. Quiz necesitaron del trmino enlo privado para obtener su compensacin jurdica y reconocimiento, peroluego trascendieron esta identidad.
Es un espacio comn considerar que los contextos de impunidadrefuerzan y prolongan el sufrimiento y el dao individual y social de laviolencia. Desde este punto de vista, es claro el papel de reparacin sim-blica de la justicia, en su doble funcin psquica y social. En lo psquico,es necesario que alguien sea castigado por el crimen, que ste quede ins-crito en un orden social que no legitime el hecho, donde se establezca quehubo un delito y un responsable, que debe ser sancionado. En lo social, lajusticia facilita la elaboracin del duelo en las personas afectadas msdirectamente y promueve una respuesta social organizada que resignifiquela situacin de impunidad y tenga un papel instituyente en el cuerposocial.
Pero no es menos cierta la fragmentacin e individualizacin del daoen contextos especficos que, mediante polticas especficas, conducen aprocesos de despolitizacin, y a intervenciones que descontextualizan yprivatizan el fenmeno. La judicializacin cobrara aqu el mismo sentidopeyorativo que la psicologizacin, medicalizacin, etc. del sufrimiento.Por tanto, es pertinente preguntarse: Hasta qu punto la nocin de vcti-ma (siempre atenida al derecho individual) politiza o despolitiza los efec-tos de la violencia social y poltica que tienen un origen, desarrollo eimpacto colectivos? Qu implica en lo individual y grupal la caracteriza-cin de vctima, de afectado o de damnificado y qu funcin debe cumplirel sujeto dentro de los roles asignados por los Estados en la gestin pol-tica de la violencia?
Es importante entender este fenmeno en los grupos sociales que seperciben a s mismos como sujetos colectivos, y que han logrado resis-tir a las mltiples violencias de las que son objeto gracias a su particularvisin de su relacin con el otro y con su entorno. Hacemos referenciaparticular a los grupos tnicos indgenas y afro descendientes que, msall de ubicarse como vctimas que merecen reparacin individual, reivin-dican su derecho a existir como cultura y a recuperar su autonoma polti-ca e identitaria, que ha sido vulnerada histricamente.
Sujeto vctima y proceso vctimaCristian Cottet, psiclogo chileno marcaba, en este sentido, una dife-
rencia entre sujeto vctima y proceso vctima (en el sentido de victi-mizacin). El proceso vctima busca explicar los hechos de manera tal que
40
-
se inmoviliza y hace manipulables a sujetos sociales, reinstalndoloscomo objetos de atencin y no como actores de cambio. En el imaginariosocial se ven contrapuestos la vctima y el hroe. Afirma Cottet que losmonumentos de memoria instalan a las vctimas como derrotados, sus pro-yectos polticos cercenados desaparecen y su lucha y su sacrificio quedasubsumido a la condicin de vctima que, como tal es funcional a laestructura social. La sociedad necesita un grupo de personas a las quedesignar vctimas para oficializar los ritos y ceremonias de la catarsis, elperdn y la impunidad. Una sociedad que surge de la violencia necesitavctimas inmviles y dolientes como espejo y arqueologa cosificada delpasado, en una historia que slo permitir un anlisis unidireccional de loocurrido, en donde no cabe su reivindicacin como luchadores. La socie-dad les admite y repara slo en cuanto a derrotados.
En cuanto a la subjetividad de las vctimas, tambin surgen contrarie-dades cuyas consecuencias advierte el intelectual colombiano AlfredoGmez Muller. Una sociedad que busca patologizar el dolor de las vcti-mas o anular la distincin y asimetra existente en la relacin vctimavic-timario, tambin crea condiciones de impunidad y olvido que lesiona a lasvctimas. Afirmar que hay una simetra entre las vctimas y los victima-rios, sugiere que las demandas de las vctimas corresponden a un deseo devenganza que alimenta el odio y perpeta la violencia. En un escenarioque privilegia la seguridad nacional y la paz, este enfoque conduce a silen-ciar a las vctimas y a polticas de borrn y cuenta nueva que conside-ran inconveniente las labores de esclarecimiento de la verdad.Latinoamrica cuenta con mltiples ejemplos pasados y actuales como elde Colombia donde an no se puede hablar de un postconflicto en queacallar y negar la condicin de vctima ha producido severos impactos enla vida individual y familiar, pero tambin en el tejido social.
Por tanto, al pensar en la categora vctima se entrelazan diferenteselementos: (a) la duracin y extensin de las identidades anotadas paraevitar la cosificacin, el estigma y la re-victimizacin; (b) el contexto deaplicacin y pertinencia, segn se trate del nivel jurdico, poltico, cultu-ral, social, organizativo o teraputico; (c) si se considera un rol, se trata deun rol asignado socialmente, asumido, impuesto, escogido, o acordado porlas partes de acuerdo a las circunstancias; (d) el nivel de abordaje, segnse trate del espacio privado, familiar, colectivo o pblico2.
41
2 Esto no agota el debate: El concepto vctima es derivado o infraordinado del con-cepto rol, identidad, subjetividad? Es parte del imaginario social occidental o puede enten-derse de modo similar en una mirada transcultural? Qu postura tomar cuando se trabajacon actores borrosos, que pasan de vctimas a victimarios y viceversa, con excombatien-tes reclutados de manera forzada, con adolescentes, nios y nias que han participado en unconflicto armado o en acciones violentas de lucha callejera?
-
Desde ah, las palabras designan y en ese acto desempean rolesdiversos. Entender ese rol en cada contexto y para cada identidad indivi-dual y social es el autntico reto del trabajador psicosocial, siempre desdeuna mirada de resistencia, que busca fortalecer en las personas y gruposque han sufrido el impacto de la violencia, la dignidad y el control sobresus vidas como actores sociales de cambio.
Y, ms all de pensar cmo se deben nombrar las personas y colecti-vos que sufren el rigor de la violencia social o poltica, deberamos refle-xionar en aquello que hacemos al nombrarlo y en aquello que llevamos acabo porque lo nombramos as.
42
-
II
VIOLENCIAS DEL PASADOY SU PRESENTE
-
GUERRA CIVIL:UNA PSIQUIATRA PARA LA REPRESIN
Enrique Gonzlez Duro
La represin franquista durante la cruenta Guerra Civil y en la tene-brosa posguerra espaola fue mucho mayor de la que los militares rebel-des podan justificar como imprescindible para la consecucin de la vic-toria total sobre la II Repblica. El uso de la violencia y el terror estabanprescritos en las instrucciones reservadas que el general Mola distribuaentre los militares que preparaban un golpe de estado. El 19 de julio de1936 Mola declaraba que es necesario propagar una atmsfera de terror.Hay que extender la sensacin de dominancia, eliminando sin escrpulosa todo aquel que no piense como nosotros (Thomas, 1976, p. 283). Esaeliminacin se estaba ya aplicando en toda la Espaa sublevada, y conti-nuara en meses y aos sucesivos. Mientras Franco esperaba su turno enCeuta y declaraba a un periodista que estaba dispuesto a salvar Espaa delsocialismo al precio incluso de matar a media Espaa. Pasado el estre-cho de Gibraltar, sus tropas avanzaron rpidamente hacia Madrid, perocuando se encontraban a 70 kilmetros de la capital, se desviaron paraliberar el alczar de Toledo. Fue un error militar, pero a Franco le favore-ci polticamente: fue designado Generalsimo de los Ejrcitos Nacionalesy Jefe del nuevo Estado. El caudillo ya no tena prisa en derrotar a losrepublicanos: Debemos realizar la tarea, necesariamente lenta, de reden-cin y purificacin, sin la cual la ocupacin militar sera bastante intil(Cantalupo, 1948, pp. 230-233).
Al comenzar la guerra, los sublevados coincidan en que ellos repre-sentaban a la autntica Espaa, al tiempo que negaban a sus adversarios lacondicin de espaoles. Si queran destruir las instituciones republicanasera porque favorecan el desorden y la revolucin: siendo la revolucinextraa al alma espaola, los revolucionarios eran extranjeros e invasoresde su propio pas. El Alzamiento Nacional era una cruzada bendecida porla mayora del Episcopado espaol, con una ideologa patritico-religio-sa. Se negaba, pues, el anlisis de clases de conflicto armado. Y sin embar-go, era una guerra de clases, como lo reconoca el peculiar capitnGonzalo de Aguilera, encargado de explicar a los corresponsales extranje-ros las razones por las que luchaban los franquistas. En otoo de 1937,viajando con una periodista inglesa por una zona recin conquistada, lecomentaba: Tenemos que matar, matar y matar, sabe usted? Son comoanimales, sabe? Y no cabe esperar que se liberen del virus del bolchevis-mo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste. Ahora
45
-
espero que usted comprenda qu es lo que entendemos por la regeneracinde Espaa (). Nuestro programa consiste en exterminar un tercio de lapoblacin masculina espaola. Con eso se limpiara el pas y nos des-haramos del proletariado (Preston, 2006, p. 277).
La necesidad de acabar con la barbarie roja derivaba del diagnsti-co de la enfermedad de Espaa, que encarnaba la Repblica. Se trataba depurificar Espaa de los cuerpos enfermos, tal como haban preconizadolos idelogos de nuestro pensamiento reaccionario. La masa espaolaestaba enferma, con una intensa tendencia a la patologa social, tal comoexpuso el psiquiatra militar Vallejo Ngera en tres artculos publicados enAccin Espaola, de ideario monrquico y antiliberal. Se refera a la psi-copatologa de la conducta antisocial, que no era sino un efecto biolgicodel desequilibrio de la personalidad, de una personalidad que se hallabadeterminada por complejos de inferioridad, de rencor, de venganza y deperversin, lo que aumentaba una criminalidad que se justificaba ideol-gicamente y daaba el fundamento de la sociedad. Segn Vallejo, la revo-lucin era obra de locos o degenerados que sembraban la sociedad decuantas ideas pudiesen favorecer las tendencias psicopticas latentes en laHumanidad (Sevillano, 2007, p. 89).
En su libro Eugenesia de la Hispanidad y regeneracin de la razaescrito entre 1936 y 1937, Vallejo mostraba su desesperanza por el creti-nismo social dominante en Espaa, y que el Alzamiento trataba de ponerfin. El citado libro fue el inicio de un tosco discurso patritico, que resul-tara bastante til al primer franquismo. La guerra poda regenerar la raza,actuando sobre el individuo y su entorno, moralizndolo: era la eugenesiade la Hispanidad, consistente en resaltar las cualidades espirituales yreprimir las bajas pasiones y las ideas revolucionarias. Espaa se encon-traba en una encrucijada, pues o se dejaba arrastrar por las corrientes posi-tivistas y materialistas, o, como los pueblos italiano o alemn, se vigori-zaban los valores espirituales y sociales propios. Vallejo describa aladversario, en contraposicin al espaol selecto catlico y patritico. Elrojo era psquica y moralmente inferior, peligroso, porque en l predomi-naban los complejos psicoafectivos (resentimiento, rencor, envidia,canibalismo, ambicin y venganza) sobre los factores afectivos bsicos(religiosidad, patriotismo, responsabilidad, inclinacin a los valores ti-cos), propios del verdadero espaol (Vallejo Ngera, 1938a, p. 14).
Vallejo Ngera segua escribiendo en defensa de la Nueva Espaa quese estaba forjando. El ejemplo a seguir era el Caudillo, constituido comoel yo ideal de las multitudes al personificar lo que el pueblo quera ser ylo que quera que fuese Espaa. Abogaba por el militarismo social quequera decir orden, disciplina, sacrificio personal, puntualidad en el servi-cio, fortaleza corporal y espiritual: crea preciso el reestablecimiento de laInquisicin y la creacin de un Cuerpo de Inquisidores, vigilantes de lasideas antipatriticas y en contra del envenenamiento de las masas. Y una
46
-
justicia implacable: Nuestras esperanzas de justicia no quedarn defrau-dadas, ni tampoco impunes los crmenes perpetrados, lo mismo moralesque materiales. Inductores y asesinos sufrirn las penas merecidas. Unospadecern emigracin perpetua, lejos de la Madre Patria, a la que nosupieron amar, a la que quisieron vender, a la que no podrn olvidar, por-que tambin los hijos descastados aoran el calor materno. Otros perdernla libertad, gemirn durante aos en prisiones, purgando sus delitos paraganarse el pan, y legarn a sus hijos una mancha infame: los que traicio-nan a la Patria no pueden legar a la descendencia apellidos correctos.Otros sufrirn el menosprecio social, aunque la justicia humana les hayaabsuelto, porque la justicia social no les perdonar (Vallejo, 1938b,p. 70). La venganza de Abel sobre Can sera perpetua.
Haba que estar alerta contra las fuerzas secretas enemigas del catoli-cismo y de Espaa, que trataran por todos los medios de impedir la uni-dad de los espaoles y de sembrar la cizaa. La unidad nacional de Espaasurgi el da de la conversin de Recaredo a la religin catlica. Pero a esaunidad hispano-romano-gtica se haba opuesto una serie de factoresintrnsecos y extrnsecos, principalmente porque la poblacin del territo-rio hispano no perteneca a una raza antropolgica pura, sino que era unamezcla de tres troncos, el ibrico, el latino y el gtico. Fusionados los trestroncos por la amalgama del catolicismo, result la raza de conquistado-res que durante ocho siglos pugnaron por la expulsin de los invasoresmusulmanes del solar patrio. En tan largo lapso recibi la raza elementosparsitos hebreos y rabes que, pese a su expulsin, algunos permanecie-ron adheridos a la raza hispnica, produciendo toxinas anticristianas. Laviolencia del Alzamiento habra de remover el lgamo de complejos afec-tivos sedimentados en el transcurso de los siglos. Hoy, como en laReconquista, luchamos los hispano-roman