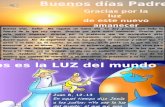Volveré y seré millones lo dijo en 1781 un cacique del Alto.docx
-
Upload
tucumana-paris -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
Transcript of Volveré y seré millones lo dijo en 1781 un cacique del Alto.docx
Volver y ser millones lo dijo en 1781 un cacique del AltoPerJos NatansoPgina/122 de abril de 2007
Dice que quizs en Amrica latina no tengamos an brjula propia, pero hay cierta sensibilidad para volver a imaginar algunas utopas. La historiadora Patricia Funes acaba de publicar Salvar la nacin, un libro sobre los intelectuales latinoamericanos de los aos 20. Es una de las pocas especialistas argentinas en historia de Amrica latina del siglo XX. Aqu habla de su investigacin y se anima con Pern, Evo, Chvez, Lula, Kirchner y Bachelet.Hay momentos en que la historia de Amrica aflora y momentos en que los pases se ponen en el centro. Un caso peculiar es el de las dictaduras, o mejor dicho de las ltimas dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas en el Cono Sur. Por un lado la Argentina y Chile casi llegan a la guerra en 1978, y por otro lado disean el Plan Cndor, que articula regionalmente polticas represivas. Y todo animado por la Doctrina de la Seguridad Nacional, que borra unas fronteras, las del enemigo externo, para crear otras, las del enemigo interno. En la dictadura la misma expresin Amrica latina era subversiva. Y esto era muy concreto.La poltica usa a la historia?Siempre hay y habr una remisin a la historia, y eso en s mismo no est ni bien ni mal desde la poltica. Es natural. Pero contestando del lado de los historiadores, quiero descubrir qu hay de nuevo bajo el sol, sin inventar la plvora. Hacer historia de Amrica latina no es para extraer enseanzas. Siempre hay alguno nuevo bajo el sol. Slo que, para que sea nuevo en serio, no debe ignorar la historia de esta parte del mundo. La historia no es para repetir hoy mimticamente el pasado, o solo para recuperar discursos de Mart, del Che Guevara, de Fernando Henrique Cardoso y su teora de la dependencia como si fueran todos contemporneos nuestros. Lo que s podemos recuperar de la historia es la libertad de pensar en momentos de crisis, que son los momentos ms creativos de las ideas.Uno de los ejes de su libro es la idea de nacin. Percibe ahora en Amrica latina un intento de recuperar la nacin, que se haba dejado de lado durante los 90?S. Es una recuperacin de la nacin como forma de inclusin y pertenencia. La nacin debe ser uno de los conceptos ms difciles de definir. Hay varias formas de pensarla. Una tradicin de pensamiento sobre la nacin tiene que ver con lo histrico en nosotros: las vivencias y sufrimientos comunes, el pasado comn y tambin un proyecto compartido. Otra tradicin se relaciona con los derechos y su real ejercicio. La idea de nacin supone inclusiones. Y esto es justamente lo que vemos hoy en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, en la Argentina. La idea de nacin de la Revolucin Francesa es la nacin a travs de la ciudadana poltica: un ciudadano, un voto. Hay un pensamiento ms esencialista, ms sensible y, por qu no, ms emocional. Ninguna idea se da de manera pura, yo dira que afortunadamente. Pero siempre supone interpelaciones a las mayoras.Cmo son interpeladas?Desde la inclusin ciudadana, social, tnica, cultural. Hoy lo interesante es que se recuperan ideas contrahegemnicas de la nacin y de la regin, panteones alternativos. Tomemos el caso de Bolivia. Tupac Katari a fines de la dcada de 1770 se recorri caminando cuatro mil kilmetros desde un pueblo cerca de La Paz hasta Buenos Aires para que el virrey Vrtiz le reconociera su cacicazgo. Hizo el viaje acompaado solo por dos o tres indios de su comunidad. Vrtiz se lo reconoci, pero al regreso el encomendero lo encarcel. As se desat la gran rebelin aymara, contempornea a la de Tpac Amaru. Volver y ser millones lo dijo en 1781 un cacique del Alto Per. Era el mismo Katari antes de su descuartizamiento. La frase exacta fue: A m solo me mataris, pero maana volver y ser millones. Eva Pern la saba de algn lado, alguien se lo dijo, fue simple casualidad? Lo ignoro. Pero impresiona. Con Katari estaba Bartolina Sisa, una mujer valiente que tambin termin sacrificada por los espaoles. Esto es parte de la memoria aymara. Evo Morales lo sabe. Por eso, cuando interpela a las mayoras, en cada uno de sus discursos figuran Katari y Bartolina. Tambin habla de Zrate Willka, un cacique muy importante de Cochabamba ignorado o estigmatizado por la historia oficial boliviana. En 1899, durante la guerra federal, moviliz un ejrcito de campesinos y siti La Paz por 109 das demandando las tierras usurpadas. Todos sabemos que Bolivia tiene dos capitales, Sucre y La Paz. Bueno, eso pasa desde 1899. La historia oficial cuenta la guerra pero omite a Zrate Willka, y as a tantos otros. De all que la llegada de un representante de los pueblos originarios a la presidencia de Bolivia sea no slo un hito en la historia de las comunidades de ese pas (quechuas, aymaras, guaranes) sino tambin un justo llamado de atencin para toda la regin. En este sentido, la ceremonia de Tiwanaku de Evo un da antes de asumir como presidente de Bolivia se concret en el mismo lugar en el que las tropas de la Revolucin de Mayo de 1810, lideradas por Castelli, anunciaron el fin de la servidumbre indgena, que se concret, y slo en parte, recin en la revolucin de 1952.Cmo funciona en Amrica latina el vnculo entre la nacin y la regin?Histricamente hubo tres momentos fuertes en los que se pens la nacin enhebrada con la regin. El primero fue el tiempo de las independencias, a comienzos del siglo XIX. El segundo en el siglo XX, en la dcada del 20. El tercero es tambin en el siglo XX, en los 60 y 70. En este caso depende de los pases. Hubo otros momentos en que los Estados se pensaron ms endgenamente y con total exclusin o casi en contra de Amrica latina: durante el proceso de conformacin de los estados nacionales, la dcada perdida, los noventa. Justamente en mi libro planteo que los aos 20 latinoamericanos fueron crticos y fundacionales de la cultura poltica de esta parte del mundo. Todo se revisa: la idea de civilizacin, el progreso indefinido, el racionalismo, las autoridades, el positivismo, el europesmo. Si Europa se haba suicidado en una guerra, los trminos civilizacin y barbarie podan ser revisados si no con autonoma, con mucha ms libertad para reemplazar el orden oligrquico. Se abandona Europa y aparece Amrica latina como alternativa a la luz de esa crisis y de otro gran evento, que fue la revolucin en una sociedad no clsicamente europea ni central: Rusia. Crisis, periferias, exclusiones y ciertos movimientos de la economa capitalista (la presin imperialista) se conjugan para pensar la nacin y la regin. Quiz sea se el camino para empezar a explicar el resurgimiento de hoy, despus de los 90.En algunos lugares esta inclusin se hace contra la idea de nacin. Por ejemplo en Bolivia, donde ahora se habla de muchas naciones aymara, quechua, guaran conviviendo en un mismo pas, bajo un mismo Estado.Los Estados nacionales configuraron sus permetros bajo el credo liberal, ms en contra que a partir del pasado. As los pobladores originarios fueron considerados un problema. En realidad, fueron tratados como supuesto problema todos los otros. Tambin los inmigrantes, los obreros. En los 20, a la luz de otra revolucin, la mexicana, aparecen distintas ideas indigenistas como las de Luis Valcrcel en el Per o Manuel Gamio en Mxico, o, bajo la idea de raza csmica, la de Jos Vasconcelos, el creador de la educacin pblica del Mxico revolucionario. Pero quien plantea un problema que se volver clsico es el peruano Jos Carlos Maritegui al unir el asunto tnico con el social. Maritegui afirma que el problema del indio es el de la tierra. Y ahora hay un resurgimiento de los pueblos originarios bajo la idea de una ampliacin y demanda de derechos. Algunos, ancestrales: la tierra. Otros, muy aejos y muy nuevos: el cuidado de la tierra. La nacin est donde estn las mayoras. Bien: en Bolivia la mayora est integrada por aymaras, quechuas, guaranes y muchos ms. Por eso, en trminos ya ms tericos, dudara de si Bolivia se constituy alguna vez como Estado nacional. Los campesinos fueron excluidos siempre, a diferencia de otros pases como Mxico, donde la revolucin, aunque con un ideario mestizo pero tambin con la reforma agraria, los transform en mexicanos. Esto marca una particularidad en el proceso de inclusin y en la idea de nacin en Bolivia. El caso opuesto podra ser Uruguay, donde la nacin tiene que ver bsicamente con la identificacin con un partido, ya sea el Blanco, el Colorado o, ms recientemente, el frenteamplista, en el marco de un pas ms homogneo y donde la poltica estatuy el lazo social.Cmo se construye la idea de nacin, que el discurso de Kirchner reivindica, en la Argentina?Es curioso lo que ocurre en la Argentina, donde el brbaro, que aqu era el gaucho, termina siendo la personificacin de la nacin para oponrsele a otro brbaro, el inmigrante o maximalista. El crisol de razas, sobre lo que tanto trabaj el sistema educativo, fue clave para esta construccin. Y no es casual que los que entronizaron al gaucho, sacndolo de su lugar de barbarie y ponindolo en el centro de la construccin nacional, hayan sido intelectuales del interior. Porque en la Amrica latina de los aos treinta y cuarenta aparecen en las capitales esos extraos: los cholos, los rotos, los zoolgicos, los pelados, los canarios. Ese interior que les hace recordar a esas ciudades capitales que quizs no eran Europa. Algunos los estigmatizaron, otros los interpelaron. Quienes los interpelaron hablaron de nacin. Pero hay que hacer aqu una precisin. Apelar a la nacin no es ni malo ni bueno en s mismo. La ambivalencia del concepto sirvi para incluir o para matar, ya lo sabemos. Pero tambin sirvi para la revolucin, para la reforma, para la democracia, y en Amrica latina incluso para el socialismo. Salvar la Nacin no es un ttulo que yo eleg inventando una frase. Descubr que todas las corrientes de ideas antioligrquicas sostenan ese principio. Por eso el ltimo captulo tambin habla de ser salvados por la nacin como principio de hegemona poltica.Si la idea de nacin est definida por la capacidad de incluir, el populismo, con el que tambin se califica a algunos gobiernos latinoamericanos actuales, desde Chvez hasta Kirchner, encaja bien, pues implica un movimiento de ampliacin de derechos.Qu buena y difcil su pregunta. Muy latinoamericana. Hablemos de las experiencias populistas clsicas: Lzaro Crdenas en Mxico, Juan Domingo Pern en la Argentina y Getulio Vargas en Brasil (y considero populista al Vargas posterior a 1945), ponen en el centro el discurso nacional o el nacionalismo. Y lo llevan adelante, porque no es slo un tema retrico. Aclaro esto porque tambin se habl mucho de neopopulismo con Collor de Mello, Fujimori, Menem y ellos no tienen nada que ver con aquel populismo. El trmino es muy latinoamericano y muy confuso. El populismo clsico implic derechos muy reales para mucha gente. Es interesante la continuidad. Hay una foto famosa del ao pasado: Lula con las manos negras de petrleo cuando anuncia que Brasil se autoabastece. Es la misma foto de Vargas en el 52, cuando nacionaliz el petrleo y cre Petrobras. Ah hay una memoria, y probablemente tambin una estrategia comunicacional, pero montada en esa memoria: Lula era un obrero del ABC paulista. Sin embargo, hay un equvoco respecto de los populismos, porque estas experiencias, a mi juicio, fueron antiliberales, s, pero no antidemocrticas en los procedimientos de acceso al poder en el ms intrnseco de los sentidos: elecciones libres. Crdenas lleg al poder en 1934 por la eleccin ms limpia que hubo en la historia de Mxico. Es ms: desde 1910 hasta Crdenas la sucesin presidencial se resolva con un balazo al presidente. No volvi a ocurrir en Mxico desde el asesinato de Alvaro Obregn, en 1928, hasta el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, una inflexin en la transicin mexicana adems de Chiapas, como es obvio. En 1946 Pern gan las elecciones ms transparentes tambin desde 1928.Lo mismo ocurre con Chvez ahora, que arrasa en las elecciones. Lo que se discute es que, una vez en el poder, violan lmites institucionales, no son republicanos, no abren espacios para la deliberacin.Efectivamente algunos critican a Chvez con los argumentos que usted cita. Otros piensan distinto. En la Argentina, donde Chvez no es candidato, es uno de los presidentes con mayor ndice de imagen positiva. La cuestin es larga de explicar, pero si me preguntan rpido quin es Chvez yo dira esto: un llanero.Otra de las grandes cuestiones latinoamericanas, adems del nacionalismo y del populismo, es el famoso giro a la izquierda. Esto conecta con experiencias anteriores?En principio, me parece que hay que hablar en plural y decir izquierdas. La cultura poltica latinoamericana tiene un gran componente movimientista. Los politlogos se agarran la cabeza, porque las clases sociales no se comportan como tales y los partidos tampoco. A excepcin de la izquierda clsica, el giro a la izquierda de hoy se define en principio por lo que no es: no es privatista, no es neoliberal, ya no hay Consenso de Washington. Pero eso abre la posibilidad de alternativas diferentes. En Amrica latina hay cierta especificidad de los partidos polticos, aun de aquellos ms parecidos al modelo abstracto. La Concertacin chilena, por ejemplo, es una coalicin de varios partidos. Y si bien es un producto histrico de la salida de la dictadura, recoge una tradicin del sistema poltico chileno: las experiencias de los frentes populares en los aos cuarenta y de la Unidad Popular, que tambin era una coalicin de partidos. Otro tanto sucede con el Frente Amplio, que se cre en los 70. Cada uno tiene sus particularidades. En Brasil, el PT es el nico partido poltico de la historia de ese pas que no se crea de arriba para abajo y que es una estructura nacional. Los brasileos tienen dos grandes coaliciones, una de izquierda, por decirlo de alguna manera, y otra de derecha. Pero hay que entender las particularidades de cada pas. En Brasil, los analfabetos no podan votar hasta la reforma constitucional de 1988. Y recordemos que Brasil fue un imperio esclavista todo el siglo XIX. Ms an: es el nico caso en la historia del colonialismo en que la metrpoli se traslada a la colonia. Es una de las historias ms maravillosas del mundo. En 1808 la corona de Braganza, corrida por Napolen y por supuesto escoltada por la Royal Navy, traslada sus gobelinos, sus porcelanas y toda la biblioteca de Coimbra en barcos muy precarios de Lisboa a Ro de Janeiro. El rey se instala en Brasil y hasta tiene que jerarquizar a Brasil. Si no, no poda ser rey de nada. Entonces se convierte en el rey de Portugal, Algarves y Brasil. Hasta construye una ciudad real: Petrpolis. Despus, en 1889, vino la repblica del caf con leche. Pero, qu repblica? La de los cafetaleros paulistas. Y Brasil era bastante ms que los cafetaleros de San Pablo. En perspectiva histrica, la ciudadana, la democracia y los derechos suponen un proceso largo, accidentado y sinuoso. Si uno mira las sociedades de hoy, quizs ms que un giro a la izquierda la gran novedad es la enorme vitalidad y polifona de los movimientos sociales que pugnan por derechos al agua, a la igualdad sexual, a la recuperacin de lenguas y costumbres. Y se suman a otros que tienen una historia de lucha ms larga: movimientos por la tierra, por el salario digno, incluso por el simple hecho de tener salario, por la educacin. Las historias y las memorias a veces se juntan y a veces se separan de manera irreductible. En un archivo que conozco muy bien, el de la Direccin de Inteligencia de la Bonaerense, gestionado por la Comisin Provincial por la Memoria, tenemos papeles sobre unos anarquistas expropiadores de los aos 30. Y tenemos unos apristas. Tambin tenemos el Comachi, el movimiento de solidaridad con Chile, creado despus del golpe de Pinochet. Y tenemos un legajo que dice Neftal Reyes, alias Pablo Neruda. Eso tambin forma parte de la experiencia poltica y cultural de la generacin militante de los aos 60 y 70. Nada de lo que nos pas se entiende si lo vemos aislados bajo la frontera del Estado nacin. Amrica latina sigue teniendo problemas para pensarse dentro del mapa del mundo.La particularidad argentina es el peronismo?Es una respuesta posible, la explicacin ms sencilla. Yo creo que la particularidad argentina es la de un pas de una temprana inclusin por la va del voto. Dur muy poco, de 1916 a 1930. Tuvo una sociedad civil fuerte y protestona que gener la reaccin de los sectores de la derecha. Ellos, sin posibilidad de ganar las elecciones, llamaron a la hora de la espada. Vuelvo a mis aos 20 latinoamericanos. Sedujeron mi carrera de historiadora durante ms de diez aos. Bueno, tambin en los aos veinte se incubaron los nacionalismos integristas y corporativos. Para m, la particularidad argentina ms que el peronismo son los seis golpes de Estado entre 1930 y 1976. Y en los aos 20 hay tambin una clave para descifrarla. En los aos 20 se pensaron todas las opciones: el indigenismo, el socialismo, el comunismo, las democracias funcionales. Pero tambin el corporativismo y el llamado de Leopoldo Lugones a los militares en 1924. Bien: en el 30 llegaron.En su libro, usted recuerda que en los 20 se deca que el problema no era que no haba una brjula propia para Amrica latina, sino que se haba perdido la brjula ajena. Amrica latina tiene hoy una brjula propia?Esa frase la escribi Pedro Henrquez Urea (dominicano, exiliado primero en Mxico y despus en la Argentina) en un libro que se llama La Utopa de Amrica. Los intelectuales de los aos 20 fueron audaces para pensar. Muchas experiencias lo demuestran. Por ejemplo, Vctor Ral Haya de la Torre pens un partido poltico a escala continental, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Si bien el APRA no prosper como partido a nivel regional, influy fuertemente en toda una generacin de intelectuales y polticos. En el Per el APRA se convirti en Partido Aprista Peruano en 1930. Cuando se presenta a las elecciones, al PAP lo acusaban de ser un partido internacionalista. Entonces Haya de la Torre apel a un conjunto de estrategias para peruanizar al APRA. Cuando lleg del exilio y desembarc en el puerto de Talara, los obreros le cantaron La Internacional. Entonces, despus de esa experiencia mand a escribir una Marsellesa aprista. Pero segua siendo un poco internacionalista. Se inspir en el tango Yira, que en ese momento estaba de moda en Per, y a la misma msica le puso una letra aprista. En lugar de Yira, yira, deca Apra, Apra. Contemporneamente los indigenistas cuzqueos le declaraban la guerra al idioma espaol. Las frases eran como stas: Basta ya del yugo de la gramtica espaola o Contra las letras opresoras. As planteaban y estamos hablando de los aos 20, hace ms de 80 aos un tema que todava genera controversias. Tambin existi en los 20 una sensibilidad de los intelectuales para acercarse a las lenguas populares. En Brasil, Mario de Andrade, el autor de Macunama, intent durante muchos aos escribir una gramtica de la lengua brasilea, que asentara los modos vernculos de hablar de Brasil frente a la gramtica portuguesa. Ms audaz fue Xul Solar, que intent crear un idioma mezclando el portugus y el espaol. Pero no slo en el terreno de la lengua se planteaban rupturas. En el Mxico revolucionario, el 22 de septiembre de 1927 el Senado mexicano aprob un proyecto de ley para establecer una ciudadana latinoamericana que inclua explcitamente a Brasil. Quiz no tengamos an brjula propia pero hay cierta sensibilidad para volver a imaginar algunas utopas. Probablemente menos altisonantes y picas que en otros momentos. Hace menos de una dcada era imaginable una mujer presidenta de Chile, un indgena presidente de Bolivia o un obrero de Brasil?http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/index-2007-04-02.htmlAcerca de estos anuncios


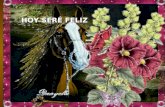
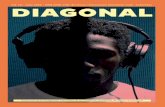
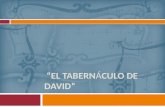




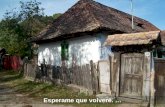
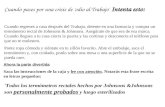

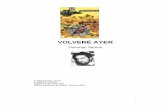
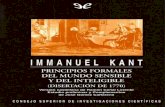
![De Herradores, Albéitares y Veterinarios de Andoain (1781 ... · [BOLETÍN DE LA R.S.B.A.P. LXV, 2009-2, 689-743] De Herradores, Albéitares y Veterinarios de Andoain (1781-1983)](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5f70c2404bd1a15e8022edd8/de-herradores-albitares-y-veterinarios-de-andoain-1781-boletn-de-la-rsbap.jpg)