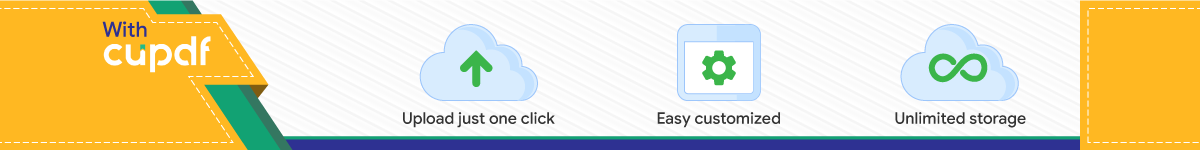

Reingresos hospitalarios en pacientestratados con antibióticos parenteralesen domicilioSr. Editor: De las últimas publicaciones y co-municaciones a congresos (más de 20 comu-nicaciones en el último Congreso Nacional deHospitalización a Domicilio [HAD], celebradoen Barcelona en septiembre de 2002) se des-prende que la administración de tratamientosantibióticos parenterales a domicilio (TAPD) esuna práctica en auge. Un aspecto que interesaconocer y estudiar es el de los reingresos hos-pitalarios que presentan estos pacientes. Elobjetivo de este estudio es describir los rein-gresos ocurridos en los pacientes con TAPD,administrados en una unidad de HAD de unhospital terciario, y compararlos con las esca-sas experiencias publicadas previamente.
Se ha realizado una revisión retrospectiva de las his-torias clínicas de los pacientes con TAPD, adminis-trados en la unidad de HAD del Hospital Donostia deSan Sebastián, entre 1995 y 2001. Se estudiaronedad, sexo, vía de administración, infección tratada,antibiótico administrado y las causas y cronología delos reingresos habidos en estos pacientes. Se definereingreso hospitalario como alta de HAD con destino,por la causa que fuere, al régimen de hospitalizacióntradicional.Durante el período 1995-2001 se instauraron 576TAPD; el 85% fue tratamiento intravenoso. Las ca-racterísticas de la serie se encuentran en la tabla 1.El número total de reingresos hospitalarios habidosen estos pacientes fue de 42 (7,3% del total deTAPD). Las características de los pacientes reingre-sados fueron las siguientes: media de edad, 60 años(rango: 17-85 años), el 79% eran varones y el 21%mujeres. En 35 casos (83,34%) los tratamientos fue-ron intravenosos y en 7, intramusculares.Las infecciones que estaban siendo tratadas en lospacientes que reingresaron fueron: osteoarticularesen 11 casos (26,2%), respiratorias en 10 (23,8%),bacteriemias en 6 casos (14,2%), intraabdominales yde piel y tejidos blandos en 5 (11,9%), síndrome fe-bril sin foco en dos (4,7%) y retinitis por citomegalo-virus, endocarditis e infección de herida quirúrgicaen un caso (2,4%).
Comparando las tasas de reingreso según los proce-sos patológicos, los pacientes que más reingresanson los tratados por infecciones intraabdominales(14,7%; 5/34), osteoarticulares (12,6%; 11/87) ybacteriemias (11,7%; 6/51), seguidos de infeccionesde piel y tejidos blandos (9,6%; 5/52), síndrome fe-bril sin foco (7%; 2/29), endocarditis (6,2%; 1/16) yrespiratorias (4,8%; 10/208).Los antibióticos utilizados en estos casos fueron cef-triaxona (31%), ceftazidima sola o con aminoglucósi-do (14,2%), piperacilina-tazobactam (14,2%), tobra-micina sola o en combinación (14,2%), teicoplanina(11,9%), cloxacilina (9,5%), vancomicina (4,8%),imipenem (4,8%) y ganciclovir (2,4%).Las causas que motivaron los ingresos fueron: nomejoría en 11 casos (26,2%), ingreso programado en9 casos (21,4%), aparición de nueva enfermedad en14 (33,4%), complicaciones del tratamiento en 7(16,7%) y, en un caso, claudicación familiar (2,3%).Los pacientes reingresan, de media, el día 13 de tra-tamiento (mínimo día 1, máximo día 64). Se han ob-servado diferencias en el tiempo que tardan los pa-cientes en reingresar en relación con la causa delingreso; así, los pacientes que reingresan por no pre-sentar mejoría lo hacen más en la primera semana(media [DE] día 5 [3,8]). En los otros tres supuestos,el día de ingreso es muy variable, tanto en los casosde aparición de nueva enfermedad (media día 10[10]) como cuando es programado (media día 20[17]) o por aparecer complicaciones del propio trata-miento (media día 20 [14]).
De los 576 TAPD realizados en los 7 años, el7,3% (n = 42) tuvo que reingresar antes de fi-nalizarlo. Este porcentaje de ingresos es similaral comunicado a partir de un registro interna-cional de casos1 (7,5%) y al de Tice2 (7,8%),pero superior al presentado por Martinelli et al3(2,9%), aunque en este último caso descono-cemos el tipo de pacientes e infecciones trata-das. En una serie recientemente publicada4,un 15% de los tratamientos fueron interrumpi-dos prematuramente, y en un trabajo que estu-dia específicamente las readmisiones hospita-larias en pacientes que reciben tratamientosantiinfecciosos extrahospitalarios5 el 21,7% delos pacientes tuvieron que reingresar.En nuestro país, Hazas et al6 tuvieron un 6%de ingresos hospitalarios. En nuestra serie, delos 9 casos con reingreso programado, en 6 lacausa fue realizar procedimientos quirúrgicosno urgentes (tres casos en osteomielitis cróni-cas, dos casos en pies diabéticos infectados y
uno de bacteriemia en un paciente con unaneurisma de aorta), dos para realizar pruebasdiagnósticas (retinitis por citomegalovirus yquiste abdominal infectado) y en un caso porpetición del paciente. Son, pues, reingresos nourgentes y no achacables a fallo del programa.En un caso el paciente reingresó por claudica-ción familiar a los dos días del ingreso HAD;este reingreso, tal vez, se podría haber evitadocon una mejor selección del caso. De los 11pacientes que no presentaron mejoría o empe-oraron, 10 presentaron dos síntomas: fiebre o disnea. Esto puede ser debido a que las en-fermedades mayoritariamente tratadas fueroninfecciones respiratorias y osteomusculares.Además, el reingreso se presentó antes de unasemana como media (5 días). Este hecho re-marca la importancia que tiene el control deestos pacientes una vez que acuden a su do-micilio. Los pacientes que presentaron falta dedisminución o aumento de la disnea estabansiendo tratados por infecciones respiratoriasbajas. Los diagnósticos de los casos en los queapareció fiebre o ésta persistió fueron: dos in-fecciones respiratorias, dos infecciones intra-abdominales y un caso de endocarditis y oste-omielitis crónica. Un paciente con colangitis yneoplasia ingresó en el hospital para morir.Además de la necesidad del control inicial deltratamiento en los domicilios, la aparición deuna nueva enfermedad y de complicacionesdel tratamiento indica que este control ha deser continuo y prolongado en el tiempo. Eneste grupo destaca por su importancia la apa-rición de dolor no controlable en el domiciliocomo causa de reingreso. Fueron 4 casos: unode ellos presentó dolor abdominal en el senode una colangitis; el segundo, una infecciónen un pie diabético, presentó dolor no contro-lado con opiáceos mayores; un tercer caso eraun paciente con una bacteriemia y una neo-plasia de próstata de base, que presentó dolo-res óseos progresivos no controlados con me-dicación analgésica, y el último presentó uncuadro de cefalea pospunción lumbar y granansiedad. Completan este grupo de nuevasenfermedades dos casos de accidentes case-ros con resultado de luxación de cadera y aflo-jamiento del fijador externo (días 35 y 30); uncaso de obstrucción intestinal, varicela, insufi-ciencia cardíaca, anemización, disuria, deli-rium, paresia de miembros inferiores y cambiode diagnóstico, al aparecer en un pacienteque estaba siendo tratado por una bacteriemiasin foco aparente, signos inflamatorios agudosen la cadera donde portaba una prótesis.Con respecto a las complicaciones del trata-miento destacan dos casos de trombosis degrandes venas en pacientes portadores de víascentrales. Recientemente se ha publicado la ex-periencia del Hospital de Cleveland, llamando laatención sobre la asociación de trombosis y ca-téteres centrales de inserción periférica. Enotros dos casos se encontraron infecciones decatéter por Candida (con hemocultivos positi-vos), infecciones que se han de considerarcomo nosocomiales o nosohusiales. Las infec-ciones del torrente sanguíneo relacionadas conlos catéteres, en pacientes sometidos a trata-mientos intravenosos en el domicilio, son me-nos frecuentes que en el ámbito hospitalario7,8.Su frecuencia varía dependiendo del tipo decatéter, la enfermedad de base, la situación delpaciente y el antibiótico y método de infusiónutilizados. En los estudios anteriormente cita-dos, la tasa oscila de 0,46 a 0,99 infeccionespor 1.000 días-catéter, aunque en ambos estu-
43 Med Clin (Barc) 2003;121(15):595-7 595
CARTAS CIENTÍFICAS
51.749
TABLA 1
Características de la serie
Reingresos Total de casos
Número de casos 42 576Media de edad (años) 60 60Sexo
Varón 33 (79%) 386 (67%)Mujer 9 (21%) 190 (33%)
TratamientoIntravenoso 35 (83,4%) 490 (85%)Intramuscular 7 (16,6%) 86 (15%)
DiagnósticosInfecciones respiratorias 10 (23,8%) 207 (36%)Infecciones osteoarticulares 11 (26,2%) 86 (15%)Infecciones de piel y tejidos blandos 5 (11,9%) 52 (9%)Bacteriemias 6 (14,2%) 51 (8,8%)Infecciones intraabdominales 5 (11,9%) 35 (6%)Otros 5 (11,9%) 145 (25,2%)
AntibióticoCeftriaxona 13 (31%) 196 (34%)Ceftazidima sola o en combinación 6 (14,2%) 94 (16,3%)Piperacilina-tazobactam 6 (14,2%) 25 (4,3%)Teicoplanina 5 (11,9%) 61 (10,6%)Cloxacilina 4 (9,5%) 38 (6,6%)Tobramicina sola o en combinación 6 (14,2%) 86 (15%)Vancomicina 2 (4,8%) 18 (3,1%)Imipenem 2 (4,8%) 22 (3,8%)Ganciclovir 1 (2,4%) 19 (3,3%)

dios no sólo se incluía a pacientes con trata-mientos antibióticos, sino también a pacientescon quimioterapia y nutriciones parenterales.Otros dos casos presentaron insuficiencia renal,que, junto al previamente comentado de ane-mización, destacan la importancia de los con-troles analíticos en estos pacientes, como esconocido9, lo que recientemente se ha confir-mado al comunicarse un 4,8% de efectos ad-versos serios en una amplia serie de TAPD10.En definitiva, la administración de TAPD es se-gura pero requiere una vigilancia, similar a laque se realiza en los hospitales, ya que pue-den surgir complicaciones que no pueden serresueltas en el domicilio de los pacientes yprecisan del reingreso hospitalario. Para ello,son necesarios tanto un equipo sanitario entre-nado y conocedor de las posibles complicacio-nes que puedan aparecer como una buenacoordinación con el hospital de referencia,que, además de resolver los problemas quepuedan surgir, va a dar seguridad al pacientey al equipo sanitario responsable. En este sen-tido, creemos que las unidades de HAD sonun recurso muy adecuado para llevar a caboestas tareas asistenciales.
Miguel Ángel Goenaga Sánchez,Carmen Garde Orbaíz,
Manuel Millet Sampedro y Edurne Arzelus Aramendi
Unidad de Hospitalización a Domicilio. Hospital Donostia.
San Sebastián. Guipúzcoa. España.
1. Nathwani D, Morrison J, Barlow G, Tice A. Mea-suring the quality of an outpatient and home in-travenous antibiotic therapy (OHPAT) program-me: use of an Internacional Registry. Abstractsof the 10th European Congress of Clinical Micro-biology and Infectious Diseases (abstract 868);2000, May 28-31; Stockholm.
2. Tice AD. Experience with a physician-directed,clinic-based program for outpatient parenteralantibiotic therapy in the USA. Eur J Clin Micro-biol Infect Dis 1995;14:655-61.
3. Martinelli LP, Tice AD, Hoaglund PA. Outpatientparenteral antimicrobial therapy (OPAT): safety,efficacy and outcomes. Abstracts of the IDSA38th annual meeting (abstract 436); 2000, sep-tember, 6-9; New Orleans.
4. Wai AO, Frighetto L, Marra CA, Chan E, Jewes-son PJ. Cost analysis of an adult outpatient pa-renteral antibiotic therapy (OPAT) programme. ACanadian teaching hospital and Ministry of He-alth perspective. Pharmacoeconomics 2000;18:451-7.
5. Rehm SJ, McCafferty B, Carroll D, Taege AJ,Longworth DL. Hospital readmissions among pa-tients receiving community-based parenteralanti-infective therapy (CoPAT). 37th AnnualIDSA; 1999, November 18-21; Philadelphia.
6. Hazas J, Fernández-Miera MF, Sampedro I, Fa-riñas MC, García de la Paz AM, Sanroma P. An-tibioterapia intravenosa domiciliaria. Enferm In-fecc Microbiol Clin 1998;16:465-70.
7. Graham DR, Keldermans MM, Klemm LW, Se-menza NJ, Shafer ML. Infectious complicationsamong patients receiving home intravenous the-rapy with peripheral, central or peripherally pla-ced central venous catheters. Am J Med1991;91(Suppl 3B):95-100.
8. Tokars JI, Cookson ST, McArthur MA, Boyer CL,McGeer AJ, Jarvis WR. Prospective evaluation ofrisk factors for bloodstream infection in patientsreceiving home infusion therapy. Ann InternMed 1999;131:340-7.
9. Hoffman-Terry ML, Fraimow HS, Fox TR, SwiftBG, Wolf JE. Adverse effects of outpatient parente-ral antibiotic therapy. Am J Med 1999;106:44-9.
10. Tice A, Seibold G, Martinelli L. Adverse effectswith intravenous antibiotics with OPAT. 40th An-nual Meeting of IDSA, 2002 (poster 59); Chicago.
Preparación de los servicios deurgencias ante un eventual ataqueterrorista con armas de destrucciónmasivaSr. Editor: Desde el 11 de septiembre de2001, la población civil de los países desarro-llados se encuentra amenazada por grupos te-rroristas internacionales que disponen de ar-mas de destrucción masiva (ADM). El recienteconflicto con Iraq no ha hecho sino acrecentaraún más este temor. En este nuevo escenario,la mayoría de los médicos que trabajan en losservicios de urgencias (SU) se han preguntadosi éstos están realmente preparados paraafrontar un acto terrorista a gran escala. El ob-jetivo del presente estudio fue determinar cuálera la percepción de estos profesionales res-pecto al nivel de preparación de los SU de Ca-taluña para hacer frente a un eventual acto te-rrorista con ADM.Cataluña tiene una población estimada de unos 6,5millones de habitantes; la mitad habita en el áreametropolitana de Barcelona. En su territorio existe untotal de 115 hospitales de pacientes agudos, de loscuales 78 disponen de un SU con atención las 24 hdel día.En noviembre de 2001 nos pusimos en contacto conun miembro de plantilla de los SU de cada uno deestos 78 centros y enviamos un cuestionario destina-do a conocer su percepción respecto al nivel de pre-paración ante un eventual acto terrorista con ADM.Para participar en el estudio los encuestados debíanhaber trabajado en los SU de sus respectivos hospi-tales durante al menos tres años. El cuestionario secentró principalmente en las características del cen-tro, así como en la actividad, organización, equipa-miento y recursos disponibles en el SU. Se analizaronlos resultados de la encuesta en función de las ca-racterísticas de cada hospital (metropolitano o no,menos o más de 150 camas) y la actividad de los SU(menos o más de 250 visitas/día). Durante el mes demarzo de 2003 realizamos una nueva encuesta tele-fónica a los mismos centros, para determinar si sehabía introducido alguna reforma desde noviembrede 2001.Los resultados se expresaron como media (desvia-ción estándar) y en porcentajes, y utilizamos la prue-ba de la χ2 y la prueba exacta de Fisher para realizarlas comparaciones de las variables cualitativas.Respondieron a la primera encuesta un total de 59SU (75%). La experiencia media (desviación están-dar) en los SU de los médicos entrevistados fue de11 (5) años. El 46% de los hospitales eran metropoli-tanos, el 58% disponía de más de 150 camas y el17% de los SU atendía a más de 250 pacientes/día.Los resultados de la primera encuesta se recogen enla tabla 1.A la segunda encuesta respondió un 68% de los cen-tros. El 92% de los hospitales encuestados no habíarealizado ningún tipo de reforma estructural desde laprimera encuesta. El 8% restante había incorporadomedidas de descontaminación de pacientes, medi-das de protección física del personal del hospitalfrente a agentes químicos y biológicos y la posibilidadde detección de los agentes tóxicos más comunes ydisponibilidad de sus correspondientes antídotos. Lareforma más frecuente consistió en la creación o ac-tualización de planes de desastres en el 57% de loshospitales. A pesar de las citadas reformas, el 91%de los médicos entrevistados seguían considerandoque su SU no estaba preparado para hacer frente aun ataque con ADM.
De acuerdo con nuestros resultados, la mayo-ría de los SU de los hospitales catalanes no es-tarían preparados, en la actualidad, para hacerfrente a un ataque con ADM, debido a la exis-tencia de unos recursos y equipamiento limita-
dos, el bajo nivel de organización y la falta deexperiencia del personal médico. Los datos denuestro estudio concuerdan con los de otrosrealizados en áreas desarrolladas, que mues-tran niveles de preparación similares. Porejemplo, una valoración realizada en diversosSU de hospitales de tercer nivel de España res-pecto a la existencia de antídotos para hacerfrente a un hipotético ataque con armas quími-cas mostraba importantes déficit, tanto cualita-tivos como cuantitativos, en su disponibilidad1.Por otra parte, varios estudios realizados antesdel 11 de septiembre de 2001 ya habíanpuesto de manifiesto la falta de conocimiento,la escasez de planes de desastre y la limi-tación de recursos para el manejo de inciden-tes de carácter masivo en los países desarro-llados2-7.Un dato destacable del presente trabajo esque, a pesar de los 16 meses transcurridosentre las dos entrevistas, la única reforma quese efectuó, de una forma más o menos gene-ralizada, en los centros encuestados, fue lacreación o actualización de planes de desas-tres. Sin embargo, no parece que la dotación oestructura de estos centros haya cambiadosustancialmente para adaptarse a este nuevoescenario. Tras los acontecimientos del 11 deseptiembre, los países desarrollados han ela-borado diferentes estrategias para afrontar ata-ques con ADM8. Sin embargo, estas medidasson más bien de carácter general y pueden re-sultar en ocasiones poco operativas. Además,hace que los profesionales que trabajan en losSU no perciban esta potencial capacidad deayuda que pueda llegar desde la Administra-ción. Como ejemplo, baste decir que en Ingla-terra, mientras que la Oficina Nacional de Au-ditoría considera que más del 80% de los 20hospitales de Londres están «preparados» o«bien preparados» para hacer frente a un inci-dente con armas químicas9, en una encuestatelefónica realizada en diciembre de 2002 a 5hospitales de Londres se puso de manifiestoque, a pesar de que el personal médico de di-chos centros había sido informado de la exis-tencia de planes para afrontar un ataque quí-mico, la mayoría de ellos no habían recibidoentrenamiento en medidas de autoproteccióno en el manejo de los pacientes10.La magnitud de la necesidad de estrategias yde capacidad organizativa en caso de ataqueterrorista con ADM se hace difícil de precisar.Los tristes ejemplos del atentado contra elWorld Trade Center o del ataque con gas sarínen el metro de Tokio permiten acercarnos aeste hipotético escenario. Tras el atentado congas sarín, cerca de 500 enfermos acudieron alSU de un hospital de Tokio en menos de unahora, la mayoría de ellos con pronóstico leve.La falta de control de los accesos a urgenciashizo imposible la categorización de los enfer-mos. A su vez, durante los días siguientes alataque al World Trade Center, se recogieronmás de 500.000 unidades de sangre, de lasque muy pocas se utilizaron. Por todo ello,además de la dotación, es importante contem-plar todas estas eventualidades organizativasde las que depende el éxito o el fracaso antesituaciones como las descritas.En cualquier caso, sabemos a ciencia ciertaque desde el 11 de septiembre de 2001 esta-mos inmersos en un nuevo escenario en el quelas autoridades sanitarias deberían proporcio-nar los medios precisos para la adecuada res-puesta de los SU ante un hipotético ataque conADM. Además, los hospitales tendrían que op-
CARTAS CIENTÍFICAS
596 Med Clin (Barc) 2003;121(15):595-7 44
89.531
Top Related