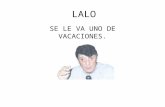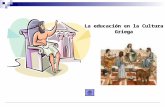Automación en Lalo Barrubia y Julio Inverso
-
Upload
cesar-andres-paredes -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
description
Transcript of Automación en Lalo Barrubia y Julio Inverso

Escrituras uruguayas actuales: La representación autoficcional en Lalo Barrubia y Julio Inverso. Lucía Delbene – Cecilia Gerolami
Este trabajo se centrará en la producción literaria de dos autores que se ubican cronológicamente en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI: Papeles de Juan Morgan Narrativa y otras prosas, de Julio Inverso, obra póstuma compilada por Luis Bravo en 2013 pero concebida por el autor en la década del ´90 y Los Misterios Dolorosos de Lalo Barrubia novela, publicada en el 2013. Nos pareció pertinente investigar en la obra de estos autores contemporáneos los rasgos de la autoficción que presentan para observar a partir de allí la construcción de una historia social y política reciente que conecta vidas particulares con lo universal, dicho de otro modo; cómo lo privado refracta en el ámbito público. Al tratarse de una literatura contemporánea, de escaso relevamiento bibliográfico y cuya entrada en el mundo literario es demasiado reciente para haber obtenido perspectiva histórica en su inserción en el canon, carecemos de una profusa producción crítica acerca de la misma a excepción de artículos y reseñas en el momento de sus lanzamientos. A esto se suman otras dificultades de categorización: ambos autores comienzan su producción como poetas y forman parte de la generación que surge en el segundo lustro de la década del 80, caracterizada como la movida contracultural donde participan activamente de los eventos generados en este contexto. Según Luis Bravo, la movida contracultural abarca la segunda promoción de la generación del 80, más jóvenes que la llamada promoción de la Resistencia. Esta última había surgido durante la transición democrática que se extiende hasta la restauración definitiva de la democracia en 1984 y cuya obra se había gestado en las postrimerías del período de facto. La segunda camada, perteneciente a la movida, ingresa a la escena montevideana durante la apertura democrática. Ha sido caracterizada por el mencionado crítico como:
“una etapa que inaugura múltiples lenguajes: performativiza la palabra en escena y en libros objeto, en pleno auge del video adopta la velocidad intermitente del clip, y así hibrida y transvanguardiza el género. Desde una praxis transgresora afecta los códigos formales y axiológicos en micropolíticas revulsivas que esgrimen el imaginario de la diferencia: lo sexual (hetero y homo erótico), lo neo psicodélico y la autocrítica ideológica, son sus tópicos.” (Bravo: 2007)
Si bien la teoría sobre postmodernidad, acuerda que sus principales características fueron delineándose en el periodo de la segunda postguerra, debemos reparar en que el proceso no se produjo de forma históricamente simultánea conociendo diferencias importantes en los despliegues geopolíticos que efectuaron las fracturas del discurso moderno. En particular, para el caso del subcontinente, el arribo de la postmodernidad estaría mediatizado por la expansión de la guerra fría a través de la implantación de las dictaduras en las décadas del 60 y 70, que intentaron frenar el impulso revolucionario atizado por el triunfo de la revolución cubana en 1959. Según Hugo Achugar, en el Uruguay, el debate llegado tardíamente sobre dicho proceso, comienza a darse en el último periodo de la dictadura, durante la transición a la democracia liberal, es decir iniciados los años 80 no obstante estar plenamente en marcha algunos de sus mecanismos, sobre todo lo relacionado con la introducción del neoliberalismo político - económico y la profundización de la dependencia estructural de los países periféricos. De acuerdo al autor, para los sectores intelectuales de la época, la posmodernidad consistía en:

“…una etapa que se inicia después de la segunda postguerra, o quizás después de la revolución cubana y de la guerra de Vietnam, o entre 1968 y 1973 (golpe de Estado en Uruguay y Chile). Sería la era del rock, la TV y el video, el boom de la literatura latinoamericana, de los satélites y la aventura del espacio, de la dependencia y del capitalismo tardío de las multinacionales y de los shopping centers…” (Hugo Achugar 1992: 40-41).
Más allá de los cambios estructurales sufridos en la civilización occidental después de la segunda guerra mundial, para el tema que aquí nos convoca, el del cruce milenario y ambiguo entre literatura y ficción, es relevante pensar en los cambios acaecidos en el sujeto de cara al arribo a una nueva época mundializada. Fenómenos como el de la masificación de la cultura a partir de la era de los medios de comunicación incidirán palmariamente en la constitución del sujeto posmoderno, hecho que se va a reflejar, paradojalmente como inflación de las expresiones del yo. Con respecto a estos procesos, la teoría literaria se ha manifestado en torno a las producciones autobiográficas que comienzan a visibilizarse a partir de la década del 60, como una parte importante y marginal a la vez, de la producción escrita. Es a partir de la teoría francesa de Phillipe Lejeune que se produce la inclusión del género autobiografía dentro del canon con El pacto autobiográfico (1975), donde el autor consigna la identidad entre autor –narrador – personaje avalada por la firma como un contrato que se establece con el lector, dotando de realidad histórica a los sucesos narrados en la autobiografía. Más adelante, la teoría reformulada por el mismo autor evolucionará hasta el concepto de autoficción enunciado como categoría por Doubrovsky, donde los elementos paratextuales dejan de operar como agentes que definen al género.
Los trayectos histórico-estéticos del “yo”
Este término proclamado autoficción, en realidad ha tenido larga data en la historia de la literatura, pensemos en Dante, en cuya obra suma La Comedia, el locus de enunciación oscila entre Dante autor, Dante narrador y Dante personaje, siendo imposible de escindir terminantemente las tres posturas de la voz. Anotemos también que La Comedia como catedral de la Edad Media surge en los umbrales de la modernidad, en las pequeñas polis del norte de Italia no completamente desurbanizadas desde el periodo imperial, hecho que propició el desarrollo de una temprana burguesía de intelectuales, como por ejemplo la escuela poética del Dolce Stil a la que perteneció el joven Dante. Podemos concluir que el enclave histórico – cultural de La Comedia se sitúa en un contexto de crisis del sujeto medieval, tradicionalmente vinculado a la institucionalidad de la Iglesia como principal configuradora de las identidades y su relación con el poder.
Otro momento fuerte en la historia de Occidente en cuanto al auge del sujeto se produce en el Romanticismo, etapa de crisis de la civilización que algunos críticos sostienen como la instauración definitiva de la modernidad y de la modernización a partir de las transformaciones políticas y económicas, iniciadas con la Gloriosa y culminada en la revolución francesa, revoluciones burguesas acaecidas a fines del S XVII y XVIII respectivamente. Es en J.J. Rousseau, en cuyas obras Confesiones (1770) y Las ensoñaciones de un paseante solitario (1778), aflora un detallado autoanálisis en los procesos del yo y su relación con el mundo, la subjetividad y el poder como forma consciente. En el mismo periodo, la escuela de los Sturmers, también desarrollaban la idea de la fusión absoluta entre vida y arte, hasta el punto de hacer exclamar a

Goethe: La literatura no es sino más que una larga confesión. En el Romanticismo es claro el proceso de desmembración del sujeto tradicional, construido en la identidad de la tierra y las tradiciones por los fenómenos de trastorno provocados por el ascenso de la burguesía y la sustitución de la nobleza en la constitución de las futuras repúblicas.
Según la ya reconocida idea de Paul De Man en su artículo Autobiografía como desfiguración, la indeterminación entre realidad y ficción en las escrituras del yo permanece insoluble, en cuanto que los procesos de la memoria se presentan investidos de los mismos mecanismos formales utilizados por la ficción narrativa. Y la construcción de una identidad, en última instancia, no se produce únicamente con los materiales provistos por la biografía del autor sino que en ella incurren los elementos constructivos de la subjetividad humana, activos en la producción de tal constitución y no únicamente elaborados como mera representación de procesos externos, fenómenos históricos bajo los cuáles se formaría como en un molde. Es imposible pensar hoy en día en un determinismo absoluto sin abolir por completo la implicancia de la libertad. Esto explicaría las formas de homogeneización en la identidad de los colectivos no así los puntos de fuga, donde el sujeto tiende a descentrarse a partir de su propia inflación. En el romanticismo se ha hablado, con respecto al fenómeno de individualidad en la literatura de las inflaciones del yo. Este deslumbramiento momentáneo por el análisis en los procesos de la constitución de la subjetividad, será suprimido por el movimiento de vanguardia, cuyo imperativo se centrará en la legalidad de la representación y su evolución histórica, convirtiendo al arte en un aparato conceptual de reflexión sobre sí mismo en sus procesos de simbolización y su relevancia política.
El fin del “yo” moderno
Actualmente estamos viviendo una nueva emergencia del yo en el arte y en la literatura ante la desestructuración del sujeto moderno en su tránsito hacia la postmodernidad. La literatura de testimonio, la biografía o las memorias, muestran una tendencia contemporánea de nueva focalización en el sujeto que había sido puesto entre paréntesis en el auge de la vanguardia y la post-vanguardia. Según Alberca los rasgos de la ficción contemporánea en Hispanoamérica consisten en la hibridación y la mezcla de géneros:
Es precisamente este cruce de géneros lo que configura un espacio narrativo de perfiles contradictorios, pues transgrede o al menos contraviene por igual el principio de distanciamiento de autor y personaje que rige el pacto novelesco y el principio de veracidad del pacto autobiográfico. (Alberca: 10, 11. 2005, 2006).
Si bien esta categorización corresponde a la narrativa de nuestros autores, tal hibridación se produce como fenómeno performático y acción política. Los autores consignados comenzaron publicando poesía y desarrollaron asimismo la actividad performática en los pubs, boliches y eventos de diversa índole que proliferaron en la etapa de la movida. Entre estos encontramos publicaciones contraculturales como revistas y fanzines subterráneos. Mientras Lalo Barrubia escribe en La Oreja Cortada entre 1988 y 1991, Julio Inverso junto a la brigada Tristan Tzara fundada junto al poeta Rodolfo Tizzi en 1985-86, grafitea las calles de Montevideo en una dura confrontación

con la anquilosada noción de cultura que se promovía desde el oficialismo de la restauración, así como también desde las filas de la izquierda. Asimismo se presentan en las performances en espacios ajenos al circuito oficial, donde la movida nocturna se fusiona con la creación artística. Fueron los casos de Amarillo, Juntacadáveres, Arte en La Lona y otros locales pertenecientes al circuito de la Movida. En dichas presentaciones se asimilan la personalidad artística con la biográfica en el acto más propio de la performance, género en el cual el cuerpo del artista es arte y parte del mensaje estético. Queremos hacer hincapié en el hecho de que ambos artistas hayan primero desarrollado su actividad en el ámbito mencionado y en la poesía, para luego evolucionar hacia una narrativa que no deja de ostentar las marcas identitarias en el cuerpo textual. En el caso de Inverso es ostensible su progresiva incorporación a la narrativa, hecho que muestra a las claras la publicación de sus prosas póstumas.
Las escrituras del yo en el Uruguay de fin de siglo
Contrariamente al estatuto que define al género de novela autobiográfica como la consabida identidad entre los entes autor- narrador -personaje, en las escrituras de estos autores no podemos verificar tales rasgos ya que la antedicha identidad no se confirma. Aunque sí comparecen ciertas marcas que indican tal identificación de forma oblicua (el personaje de María que escribe sobre su vida en Los Misterios Dolorosos, de Barrubia, y Juan Morgan para Julio Inverso como personaje en las Aventuras de la Torre Maladetta).
Siguiendo el concepto de Alberca, estos autores no entrarían dentro de la categoría novela autobiográfica ya que no existe identidad entre el nombre de los personajes y los autores, pero se constatan en sus obras características que comprueban una consonancia en la identidad de los personajes y la experiencia de los mismos. En el caso de Juan Morgan, aparece la referencia a la Brigada Tristan Tzara y al grupo de la Torre Maladetta actuante en el período, en el de Lalo, el origen periférico de la protagonista, la dictadura como contexto y el posterior exilio en Europa del Norte, se corresponden con los datos biográficos. Es en este sentido precisamente, que el distanciamiento existente entre el personaje y el autor produce la categoría autoficcional, donde “La indeterminación genérica de la autoficción proviene de su posición liminar entre la autobiografía y la novela autobiográfica” (idem:2006).
Estos autores oscilarían en esa posición ambigua donde se produce el enmascaramiento del sujeto histórico para su preservación. No sería aventurado vincular este enmascaramiento del sujeto con las prácticas residuales de la resistencia política, donde el mismo, para ocultarse adoptaba una identidad falsa o un seudónimo en la época de la democracia tutelada. La experiencia de la clandestinidad, de los autores proscriptos, de las razzias sobre todo contra los jóvenes, llevó a adoptar nomes de guerre, sobrenombres, alias, cuando el nombre verdadero significaba la exposición pública en una sociedad amordazada en los rigores de la Dictadura durante doce años sin haber desmantelado el aparato represivo que se mantenía intacto desde el período. En el extremo del temor a la comparecencia pública, encontramos la vivencia del insilio que la dictadura había operado como la introyección del panóptico, propiciado por la formación de conductas acordes a las ideologías de extrema derecha que sustentaba el gobierno militar. El nombre real, se preserva de la res pública, únicamente confinado al ámbito de lo privado.

A la ambigüedad en estos autores se le suma la complejidad en cuanto al ingreso al sistema literario, puesto que en un principio tienen como rasgo fundamental de sus estéticas, la hibridación del género, como productos ficcionales, prosa poética en el caso de Inverso y performance poética en Barrubia. Motivo que compartieron con el resto de la generación, uno de cuyos rasgos principales fue el trabajo interdisciplinario y colectivo. En cuanto a la distinción entre prosa y poesía, Inverso, en una entrevista inédita realizada en 1998 e incluida en la citada edición de sus prosas póstumas declara: “No me considero un literato precisamente (…) Hay cosas que son presentadas como literatura pero son en realidad poesía, como en el caso de Dostoievsky, Kafka o cualquiera de ellos. Balzac por ejemplo, es un cronista, pero Dostoievsky no, hay una gran diferencia” (Inverso: 256)
La elusión de la auto-ficción en Los Misterios dolorosos
Lalo Barrubia es escritora y performer. Su nome de guérre como ha dicho Trigo, data de fines de la década del 80, y juega con el piropo “camionero” de la loba rubia. En su nombre artístico, ella asume la identidad que la calle le ha dado, que los hombres de la calle le han asignado. En su nombre está, por tanto, lo que se ve desde afuera así como el juego paródico de la asunción de la masculinidad. Asumir la masculinidad no es un acto que reivindique tanto a una orientación sexual, sino que se vincula más con una cuestión política: asumir un lugar de poder. Lalo no habla de su vida privada públicamente. En el cuestionario realizado por el blog escrituras indie, Lalo responde: “me llamo Lalo Barrubia, quien afirme lo contrario, debería revisar sus fuentes”. Esta mujer tan celosa de su privacidad fue un sujeto activo en la movida contracultural post dictatorial. Comenzó haciendo performances en el 88 y ya era Lalo y desde entonces es el nombre con que se la conoce. Aunque extraoficialmente sabemos que se llama Rosario, que nació en Lezica, un barrio obrero en la periferia de Montevideo, que escribió poesía tenazmente, que se exilió en Suecia en el 2002.
La infancia de María, la protagonista de la novela, se describe a través de escenas familiares para la mayoría de la población, al hablar de sus padres se dice:
“se convirtieron en una célula ambigua de la sociedad, que vivía en una pequeña casita alquilada en las afueras de la ciudad pagada con sueldo de trabajador, pero cultivada con esmero de campesino inmigrante, costumbres asociadas a la clase media” (Barrubia, 19) En esta síntesis de costumbres, se mezcla la conformación del Uruguay país de inmigrantes con el orgullo pequeño burgués, destinos que la protagonista no querrá para sí, o al menos no en Uruguay, razones por las cuales emigra a Noruega, y tendrá un pequeño sueldo de trabajadora del primer mundo. En Los Misterios Dolorosos, su última novela, se narra la vida de María. En principio y en consonancia con todas las reglas de la autoficción, Los Misterios Dolorosos no podría ser juzgada como novela autobiográfica. El primer principio, básico, para que exista autoficción, no se cumple. No hay identidad entre nombre de autor y nombre de personaje. Sin embargo, adentrándonos en un análisis de la obra, observaremos cómo la novela narra su vida, o mejor, un camino paralelo, una vida que tiene idéntico recorrido a la suya. En el personaje, que está escribiendo una novela, hay una clara conciencia de lo que se quiere contar, y de que se deben eludir ciertos caminos para hacer de esta historia la historia de alguien, un ser neutro, acaso una mujer llamada María (que es todas las

mujeres): “Ha decidido hacer el esfuerzo de contar la otra historia, toda la historia de cómo llegaron hasta aquí, saltando barreras, o llevándoselas por delante” (Barrubia: 23). El aquí desde el que se enuncia, es el de la mujer migrante que se va a probar suerte a otro país por no haber hallado el ámbito propio del artista desde el cual producir su obra, y retrospectivamente analiza su vida, utilizando a la escritura como acto de comprensión y reconocimiento, y también como testimonio de la juventud de una época, como producto de una sociedad.Otra de las formas de burlar el pacto autoficcional es la cuestión del narrador. La novela narra en tercera persona todo lo que le sucede a María. El narrador – dice Débora Quiring – “se mantiene ajeno en el transcurso de todas las historias, aspecto que contribuye a que el lector observe esta generación desde los recuerdos de su protagonista. Esto vuelve inevitable vincular ese yo biográfico con la propia autora…”. El narrador se mantiene tan ajeno de lo que sucede, pero a la vez narra tan desde adentro de los sentimientos, que fácilmente descubrimos que el uso de la tercera persona es un intento, otro, por preservar su identidad y su privacidad. Los ejemplos más claros de este procedimiento se dan en los fragmentos de la vida adulta de la protagonista, cuando ésta reflexiona sobre la historia que está escribiendo. La novela se vuelve un metarelato que permite ver el armado y compilación de piezas, especie de work in progress que muestra la selección de fragmentos y la utilidad de los mismos de acuerdo al propósito de la novela:
“Va a seguir hurgando en su infancia, rascando, tratando de arrancarse cáscaras para llegar a ese sentimiento de injusticia y de desamparo frente a la injusticia que se alojó en ella entonces, hizo un nido, un nudo que obstruyó el fluir de los líquidos normales de la vida” (Gerolami, Silva, s/p)
En entrevista realizada a la autora, ésta dice en relación a la selección de la tercera persona:
“Yo tenía un cierto problema, sobre cómo encarar una historia que en realidad debería ser una historia contada en primera persona. Al mismo tiempo yo me siento muy incómoda frente a la primera persona, porque me parece que si yo estoy contando una historia, tendría que explicar por qué la estoy contando, me siento incómoda frente a la escritura por la escritura misma. Entonces lo que hice fue poner un narrador dentro de la cabeza de María, que no existe, es más un recurso gramatical. ” (Gerolami, Silva, s/p)
La autoficción aparece como una molestia, una carga: ¿quién soy yo para contar mi historia? ¿qué historia debe ser contada? El recurso gramatical pretende la objetividad para llegar a “la verdad” que es la pretensión del libro: “y por el sentido de la verdad que no existe/ pero la ficción puede ayudar a crear” aparece en la dedicatoria. En la misma entrevista, Barrubia dice que todo lo que ella escribe, de algún modo es autoficción, al pensarse ella como personaje, pero que una vez que se ha vuelto personaje, éste cobra existencia autónoma, “uno llega a ser personaje”. Narrar es narrar la propia vida, o “lo que habría pasado en mi vida si…”introduciendo una leve variante. A través de la variante, la vida del autor, se vuelve una vida ficcionalizada.
Volviendo al tema del nombre y del nombre del libro, Los misterios Dolorosos es un rezo del Rosario que incluye cinco etapas para la meditación, los cinco capítulos en que se divide la obra. Entonces el nombre real de la autora aparece disfrazado en el título,

haciendo de esos cinco capítulos cinco etapas de su vida, o de una vida posible. La unión de los capítulos da como resultado un posible rezo del Rosario, una Rosario posible, una María más.
Juan Morgan, el último maldito.
La contrucción del personaje Morgan, quien protagoniza las prosas de Papeles de Juan Morgan, no se produce dentro de la ficción poética sino como experiencia vital. Prueba de ello es la carta que Inverso enviara a Marcelo Marchese en 1993 titulada Esto no es una carta donde aparece la firma de Morgan. Esta primera marca de identidad, se introduce durante la realización de los Papeles como un personaje de ficción que protagoniza los avatares poéticos del autor y sus amigos en la obra. El nombre del personaje es tomado del histórico pirata Henry Morgan, famoso filibustero inglés que asoló los mares del Caribe contratado por la corona de Inglaterra en la época de la colonización. En esta elección encontramos la postura marginalizante, de actitud romántica, recordemos que el pirata fue una de sus figuras literarias, subversiva, característica de la Movida Contracultural, que se debatió en una época en la cual el aparato represivo montado por la dictadura se mantenía intacto y donde eran habituales las detenciones colectivas y la criminalización de los jóvenes por las calles de Montevideo. Asimismo esta postura crítica con la política de la restauración, se lleva a cabo por Inverso y sus colegas en la práctica del graffitti, realizada por la Brigada Tristán Tzara de forma clandestina.
La línea autoficcional en el Uruguay se introduce a través de la lectura de los norteamericanos como Henry Miller y sus muy leídos por aquella época Trópicos, y de la generación beat y posteriores, como el poeta Bukowski autor referente de varios artistas de los 80, poeta de estética revulsiva y fustigante hacia el régimen nortemericano de postguerra. El caso de los beat, es quizás el más claro, por tratarse de poéticas autoficcionales, declaradas por los mismos autores, J. Kerouac en On the road novela emblemática de la generación, declaraba haber cambiado solamente los nombres de los protagonistas por seudónimos. Las poéticas del rock, la psicodelia, las drogas, el underground y una vida puesta al margen de todo sistema unen a los norteamericanos con la generación del 80. Según Luis Bravo:
A grandes rasgos se trata de autores que inocularon el beat en la literatura, dígase: el ritmo del deseo alineado con el cuerpo de la escritura, el compás del jazz y el rock improvisando nuevas prosodias, más la beatífica hostia del ácido lisérgico u otros alucinógenos en pos de las visiones reveladoras. (Bravo: 2011, 8)
La historia de la Torre Maladetta es una especie de manifiesto narrativo autoficcional en siete capítulos, donde al dúo Inverso – Juan Morgan y Rodolfo Tizzi – Rudolph Tizzik – se incorporan Marcelo Marchese, con el seudónimo de Kápatax y Ernesto Alazraqui, con el de Turco Torquemada. En este manifiesto se declara el rechazo de un canon estético - literario, a la manera paródica de la quema de libros que recuerda el capítulo del Quijote, cuando el pobre caballero enloquecido por las absurdas ficciones de caballería es visitado por el cura que, con el objetivo de subsanar tan sonada locura, realiza una purga de su medieval biblioteca. De la misma manera, Inverso acusa la obsoleta cultura uruguaya de la post-dictadura, cimentada en un folklorismo de cuño

patriótico-romántico o en el sociologismo político en el cual abrevaba la poesía comunicante de alta penetración popular:
Muchos, muchísimos libros fueron también consumidos por esta pasión purificadora, obras que según Tizzik tenían un alto valor combustible. Confieso que he vivido, de Neruda, La Madre, de Gorki; Obras completas, de Benedetti, Obras completas, de Barrán y Nahum; Cuestiones de Leninismo, de Stalin; El burgués gentilhombre, de Molière; Ariel, de Rodó; Tabaré, de José Zorrilla de San Martín; Raíz Salvaje, de Juana de Ibarbourou; Poemas montevideanos de Emilio Frugoni; Artigas: Tierra y Revolución, de Lucía Sala de Turón, Nelson de la Torre y Julio Rodríguez; Lenin, la revolución y América Latina, de Rodney Arismendi; Poemas de amor, de Amado Nervo; Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes; La independencia oriental, de Pablo Blanco, Correspondencia de Bolívar a San Martín; Diario de un genio de Dalí; Metafísica, de Juan Llambías de Azevedo; Educación Moral y Cívica, de Véscovi; Historia del Uruguay, de Shurmann y Cooligham; Learning English; Parlons y otros muchísimos textos que torturaron a nuestros poetas en su más tierna niñez” (Inverso: 278)
La lista revela una postura estética bien determinada. Inverso, sin desmedro de haber participado en la militancia socialista, se proyecta con una fuerte crítica a las posturas ortodoxas de izquierda que más adelante irían mostrando sus fétidos cadáveres desperdigados por la Unión Soviética, Yugoslavia y Europa del Este con regímenes que habían demostrado ser más déspotas y autoritarios que el capitalismo salvaje. Por otro lado, la estética de la poesía comunicante de la generación del 45, todavía preponderante en la larga sombra de Benedetti además del romanticismo tardío de la primera Juana, eran rechazados de manera contundente por una nueva afiliación estética que muestra claramente la actitud abuelicida de la generación del 80 en su tránsito hacia una postmodernidad de la periferia. Y por último, la crítica de las instituciones estatales, los aparatos ideológicos como la enseñanza, bajo los últimos estertores de la dictadura, que así como el aparato represivo mantenían intactas sus estructuras, programas y metodologías que lentamente empezaban a reincorporar a los funcionarios destituidos durante la etapa.
Un poco a la manera del manifiesto futurista de Marinetti, donde el poeta y sus amigos con el tono beligerante que se hacía eco desde la Europa de la primera preguerra mundial, exhortaban a abandonar el decadentismo finisecular de “la inmovilidad pensativa, del éxtasis, del sueño” (de Micheli: 307) por la belleza de un automóvil de carreras con su capó adornado de gruesos tubos semejantes a serpientes: las nuevas máquinas de la velocidad que aparejaba el siglo, Inverso y sus amigos promulgan asimismo una palabra combativa, un espacio desde el cual se configura el territorio propio. El marco autoficcional narra la llegada de Morgan y sus compañeros de la Torre Maladetta al bar El Lobizón, boliche emblemático del Montevideo de la posdictadura, donde se desarrollaba una lectura de poesía, el hecho da pie para que Morgan realice una crítica un poco sarcástica un poco paródica de los ciclos literarios que se llevaban a cabo en la capital:
Dentro del barsucho un poeta tirifilo castigaba al desprevenido auditorio con su poesía sospechosa. A pesar de ser un espectáculo bochornoso en esa época se reproducían en Montevideo los chocolates literarios y no había bar que se preciara que no ostentara en su programa un ciclo de lectura presidido por alguna vieja culona y sus acólitos pederastas” (Inverso: 286)

Más allá de la desaprobación de Inverso a este tipo de cultura bolichera de los ciclos, nos muestra a un poeta conectado con la vida literaria de su tiempo, situándose como un elemento emergente pero disidente al mismo tiempo de la “movida”. El tema de la disidencia lo retomaremos en cuanto a la construcción de la leyenda del último de los poetas malditos.
Hartos de tanta mala poesía, los Maladettos deciden proclamar sobre una mesa y a viva voz los ochenta y nueve principios formulados en enunciados categóricos algunos de los cuales con el verbo conjugado en futuro, por lo que se proyecta en un arte visionario, venidero: “La torre Maladetta volará como un águila que les arrancará los ojos y pondrá en su lugar piedras preciosas alucinantes” (Inverso: 287)
La Declaración de principios n. 1 de La Torre implica una lista serial en la que se afirma o se niega una configuración de identidad artística, proponiéndose en una postura combativa y agresiva, así como adscribiendo a un malditismo estético de raíz gótico – romántica, con la incorporación contemporánea de la psicodelia, el rock and roll y el consumo de drogas, que enfrenta decididamente las culturas estéticas preponderantes en la Montevideo de los años 90:
La Torre Maladetta escribió un libro llamado Génesis en el que se cuenta cómo de los amoríos de Baudelaire, Marx, Dostoievsky, Freud, Prevert, Pavese, Kerouak y el subcomandante Marcos con Frida Khalo nació La Torre Maladetta. (Inverso: 287)
Tales afinidades electivas muestran claramente algunas de las filiaciones de Inverso, el malditisimo, la literatura rusa, la vanguardia europea, el psicoanálisis, la generación beat y el surrealismo mexicano conforman un plato cosmopolita, de abrevadero diverso, donde el poeta nutría su curiosidad innata ya que como sabemos Inverso había cursado la carrera de medicina sin formar su habilidad literaria en ninguna academia más que en sus lecturas y en el contacto con los amigos y el medio. Autodidacta, ecléctico, cosmopolita, izquierdista crítico, el poeta se situó al margen de una cultura de la restauración que conecta su experiencia vital con la de los malditos franceses de fines del siglo XIX. En el arco que va de fin de siglo a fin de siglo, se unen la marginalidad social del poeta ignorado de la polis, con dificultades tremendas para la publicación de su obra, que se consagra en cuerpo y alma a una actividad restringida a un círculo social limitado. En papeles de un poseído el protagonista declara en primera persona estar escribiendo su “autobiografía” (Inverso: 102) El texto está dividido en fragmentos enumerados que conforman el proceso de formación del yo autofictivo y el grupo de sus amigos. En el fragmento número sesenta, se realiza la descripción de la entrada del neoliberalismo de la década del 90:
Estábamos entrando de lleno en la era Peñarol, la manga callejera, el HIV, las drogas bobas, sin psicodelia, la acelerada y pestilente televisión poluida, los shoppings, la mano enguantada que roba y después nada queda claro, el consumo masivo de lexotán, el movicóm y los neogurúes, el rock recatado e insulso, la ebriedad multiplicada, los políticos cada vez más truchos, el fin de las utopías, la gente hablando sola por la calle, el arte visto como artículo suntuario, inaccesible, el derrumbe moral, el ensanchamiento escandaloso de los cinturones de miseria, los discursos inconsistentes, los asesinatos de menores por la policía, la locura y el miedo, los suicidios, el descreimiento. El infierno (Inverso: 121)
La cita expresa con una síntesis meridiana el avance del neoliberalismo y la entrada de la identidad postmoderna en el Uruguay de fin de siglo. Algunos elementos se

deslindan claramente como fuertes componentes de la nueva era: la diferencia entre clases sociales, es decir el aumento desproporcionado del abismo social y económico entre ricos y pobres, el aumento progresivo del mercado de las drogas que ya había irrumpido durante los ochenta para recrudecer en los noventa, la penalización de algunos sectores sociales, la miseria. No es aventurado conectar la Montevideo de la postdictadura con el París postindustrial de Baudelaire, donde el poeta supo incorporar en sus Flores del mal el cuadro de la mendicidad, la drogadicción y la miseria que se arrastraban por las calles de París.
La construcción del poeta maldito en la prosa de Inverso, se realiza desde “Vidas suntuosas” texto que ganó el concurso de inéditos de la intendencia en 1996. El primer relato, “Juan Morgan, poeta” narra una breve historia del personaje, desde su nacimento en 1958 hasta su deceso por sobredosis de heroína, dato que parece un presentimiento del final de Julio Inverso quien en 1999 se autoeliminara con un arma de fuego. De algún modo el suicidio del poeta es la consagración del maldito, en su último acto de rebelión ante la desidia, la impunidad, el anquilosamiento y finalmente el confinamiento en la marginalidad de la poesía en la cultura de la restauración. El protagonista se autoproclama un “monstruo” alguien que por la asunción de su postura ética y estética permanece fuera del canon de la ciudad letrada aun bajo la sombra ilustrada de la generación crítica y su fe en la inteligencia como forma de cambiar el mundo. No obstante, el mundo de la postdictadura era bien otro, con todos los aparatos desmantelados que lentamente comenzaban a repoblarse con los agentes del insilio y del exilio donde se excluía a los jóvenes.
Morgan no entendía otra cosa que el arte. Era un monstruo. La vida le parecía por completo desdeñable si no se hallaba en conexión íntima con un principio trascendente que lo volviera a poner en comunicación con un magma que el llamaba “la poesía” y a veces simplemente “la vida” (Inverso: 29)
Esta misma expresión sobre la poesía y la vida, la asunción de lo monstruoso como parte del ser poético desterrado de la polis, vuelve a aparecer en “Morgan, el inmortal. Una novela psicodélica” en cuya carátula figura la fecha de 1993. Ésta indica, de acuerdo a la crítica, un cambio de rumbo en la escritura del autor que iba transitando hacia estadios mayormente narrativos y a “Morgan, el inmortal” como posible genotexto de algunos relatos de Vidas Suntuosas. El magma en formación de una escritura que se alimentaba en el lenguaje de la poesía, se iba cristalizando en estas formas narrativas de la autoficción. El desenlace de la literatura de Juan Morgan – Julio Inverso ha quedado silenciado por el suicidio y de esta forma la leyenda no ha hecho más que comenzar.
Bibliografía
Achugar, Hugo. La balsa de medusa. Trilce, Montevideo, 1994.
Alberca, Manuel. Existe la autoficción en hispanoamérica. Cuadernos de Cilha, Nº 7 – 8, (2005 – 2006) en http://www.bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1095/albercacilha78.pdf consultado en mayo, 2014.
Bravo, Luis. Huérfanos, iconoclastas y plurales (La generación poética uruguaya de los 80) Artículo publicado por APLU. Actas del Congreso, Montevideo, 2007.

--------------. Prólogo a Los Papeles de Juan Morgan, Narrativa y otras prosas, Julio Inverso, Estuario Editor, Montevideo 2011.
De Man, Paul. Autobiografía como desfiguración, en suplemento Revista Anthropos, Nº 29, Barcelona, diciembre 1991.
De Micheli, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Alianza Editorial, España 2000.
Gerolami, Cecilia y Silva Lourdes. “Nosotros éramos muy incultos”, Proyecto Fósforo, Montevideo, 11/12/13 en http://proyectofosforo.com/2013/12/11/nosotros-eramos-muy-incultos-entrevista-a-lalo-barrubia/
Inverso, Julio. Narrativa y otras prosas. Obras/1. Estuario, Mdeo., 2011.
Lejeune, Philiphe, El pacto autobiográfico, en suplemento Revista Anthropos, Nº 29, Barcelona, diciembre 1991.
Micro-excursiones, Cuestionario Lalo Barrubia, Blog http://escriturasindie.blogspot.com/2012/08/micro-excursiones-lalo-barrubia.html consultado en 10/3/2014.
Quiring, Débora. “Retrato en punk”, La Diaria, (Montevideo, 03/12/13: 11)
Trigo, Abril. ¿Cultura uruguaya cultura linyera? (Para una cartografía de la neomodernidad posuruguaya) Vintén Editor, Montevideo, 1997.






![estado actual de la automación [']](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/618f64da660b103f1b6037c9/estado-actual-de-la-automacin-.jpg)