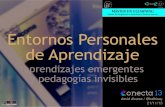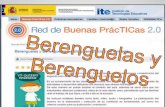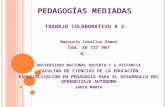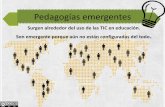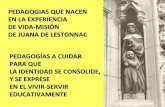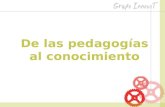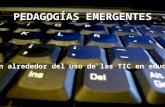Competencias y pedagogías en la enseñanza de las ... · formas de educación sacralizadas y que,...
Transcript of Competencias y pedagogías en la enseñanza de las ... · formas de educación sacralizadas y que,...

Competencias y pedagogías en la enseñanza de las ciencias sociales1
G A B R I E L R E S T R E P O F O R E R O *
J O S U É S A R M I E N T O L O Z A N O ' *
J A V I E R R A M O S R E Y E S * *
Introducción
Aunque data en Colombia de más de tres lustros -como lo indica el profesor Fabio Jurado en otro ensayo publicado en este libro-, el concepto de competencias recuerda esas nociones que, como especie de monedas comentes, pierden su sentido o evoca esas cartas que se convierten en comodines para explicarlo todo. Una aclaración en torno a lo que son y no son las competencias se impone, tanto más en las ciencias sociales, por cuanto éstas han sido espectadoras en la definición de este tema. La discusión que aquí se ensaya en torno a este concepto sirve además para invitar a un debate necesario sobre la educación en general y sobre temas como la pedagogía, el papel del maestro, la relación del aula con las disciplinas y con el entorno social y, en general, sobre la relación de la educación con un proyecto de nación.
En este ensayo se incorpora, además, una reflexión sobre el papel especial de la formación de jóvenes y adultos, porque de ella se pueden derivar ciertas directrices que son pertinentes para la educación en general, y esto, fundado
Profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Grupo de Evaluación de competencias.
Profesores del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar, de la Universidad Nacional de Colombia. Miembros del Grupo de Evaluación de competencias.
Este ensayo se apoya en el texto de Gabriel Restrepo; Josué Sarmiento y Javier Ramos (2000). "Hacia unos fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales en la educación media", elaborado por la Universidad Nacional de Colombia para la Secretaría de Educación de Bogotá. Muchas ideas nuevas se han incorporado a partir de conferencias en el tema de la educación de jóvenes y adultos y en no menos de 40 conferencias para maestros(as) dictadas desde el año 2000. Y, en fin, el ensayo se ha sometido a una reelaboración para este libro.

18 T R A Z A S Y M I R A D A S
en el principio de que las tradiciones de la educación popular, desde Simón Rodríguez hasta Freiré, tienen todavía hoy mucho por enseñar y aportar a formas de educación sacralizadas y que, por serlo, ignoran que los procesos de "enseñanza y aprendizaje" ocurren en espacios sociales y culturales.
En la primera parte, se examina el concepto de competencia; en la segunda, se discurre en torno a su pertinencia para las ciencias sociales, y en la tercera, se considera su posible aporte para la formación de jóvenes y adultos.
Primera parte: ¿Qué entendemos por competencias?
U N A D E F I N I C I Ó N I N I C I A L Y P R O V I S I O N A L DEL
C O N C E P T O DE C O M P E T E N C I A S EN LA E S C U E L A
Las definiciones son útiles, a condición de que no se conviertan en fórmulas fáciles y, por el contrario, permitan abrir el pensamiento a la re-creación. En las ciencias sociales deben significar algo distinto al razonamiento dogmático, por ejemplo, el expuesto en el Catecismo de Astete, que data de 1588, y también del razonamiento geométrico, que avanza en línea recta, axiomática, de definición en definición, ambos propios de una mentalidad escolástica.
Por ejemplo, se debe intentar precisar qué se dice y, sobre todo, qué no se dice, se calla o se oculta cuando se circunscribe una idea a ciertos términos y no a otros. Según la definición, ya convencional en Colombia, el concepto de competencia alude a un saber y a un saber hacer en contexto. Es necesario penetrar en los términos de esta definición y preguntarse por cada uno de ellos, por su nexo y por su sentido, para saber si la definición es útil y suficiente, y cómo debemos tomarla, modificarla, extenderla o aplicarla. Eso significa descomponer los conceptos de competencia, de saber, de saber hacer y de contexto, antes de apreciar si esto es suficiente, y de qué manera, para el propósito que predica la escuela de una formación integral.
L O S S E N T I D O S T R A D I C I O N A L E S D E L C O N C E P T O
DE C O M P E T E N C I A
El primer sentido y el más común de la palabra "competencia" es el referido al juego. Competidor es alguien que, dadas ciertas reglas que delimitan una actividad como juego, se enfrenta a otros para ganar, lo que significa demostrar su superioridad o primacía en una actividad social referida a ciertas destrezas y habilidades corporales, lingüísticas o culturales. Aunque el juego es una actividad común a los animales y a los hombres, sólo en éstos alcanza esa conciencia de sí o esa reflexión que se llama cultura, y sólo también en ellos tiene ese fundamento agónico que es el sustrato de todo lo humano y que consiste en hacer del juego, en última instancia, un asunto de vida o muerte,

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S E N LA E N S E Ñ A N Z A D E L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 19
como ocurría por ejemplo entre los gladiadores romanos o como sucede en el toreo, que es un dejo de la más primitiva lucha de los hombres entre sí y con la naturaleza. Los griegos refinaron el concepto de juego, asociado en ellos al ocio, a la diversidad y a los primeros indicios de democracia (limitada por la esclavitud, sobre cuyos hombros se edificaba la libertad de los ciudadanos).
El sentido agónico del término "competencia" fue transferido en el siglo XIX a tres ámbitos en apariencia distintos, pero complementarios, en el uso de una misma metáfora. En la demografía, Malthus pensó que las variaciones de la población en su conjunto y de las clases que la componían se debían a la manera como se distribuían y se disputaban los excedentes. En la biología, el concepto de competencia aludió, tal como lo pensó Darwin, a la posibilidad de sobrevivir un organismo vivo en la lucha de las especies por los recursos disponibles. En la economía, el concepto significó la habilidad de un empresario para optimizar los factores de producción a fin de triunfar en la concurrencia propia del mercado. Marx observó con ironía el traslado de la misma metáfora a los ámbitos demográficos, biológicos y económicos.
El concepto decimonónico de competencia se aplicó también a la diferencia entre estados y personas, en términos del metanelato del progreso, es decir, de una idea teleológica de una historia guiada hacia un fin predefinido. Así, por ejemplo, Salvador Camacho Roldan advertía en 1882 que: "Quedarse atrás en la carrera de las ciencias es morir"2, en la medida en que la obsolescencia científica o técnica determinaba el fracaso de la producción agrícola colombiana, como se demostró en el caso del añil, la quina y el guano, productos de exportación de América Latina que fueron remplazados por colorantes, antifebrífugos y abonos sintéticos. Lo que importa en la cita es poner en evidencia esa comparación en la línea del tiempo (un adelante y atrás) y en la línea jerárquica (un arriba y un abajo) y cómo en esta topología hay un sentido agónico.
Línea jerárquica (competente - incompetente)
Línea temporal (atrasados - adelantados)
Salvador Camacho Roldan (1924). "Discurso inaugural de la sociología, en la entrega de premios de la Universidad Nacional, diciembre 10 de 1882". En: Artículos escogidos. tá, Librería Colombiana.

20 T R A Z A S Y M I R A D A S
El mismo concepto de competencia, usado en estos sentidos, ha servido de fundamento a toda discriminación social, como la que los griegos establecían entre ciudadanos y esclavos o entre griegos y bárbaros. En Colombia y en América Latina, fue el fundamento para una depreciación de las culturas indígenas, sometidas al escarnio físico y cultural en la Conquista (sodomitas, idólatras, caníbales, carentes de poder técnico, se decía) y luego, en el siglo XIX, como no imputables, al modo como son juzgados los menores de edad, y por tanto necesitadas de tutoría (las misiones católicas en los llamados territorios nacionales se justificaron en esa premisa).
De ahí se deriva un sentido de competencia que es necesario expurgar, pues contiene una serie de presupuestos axiológicos o de valor bastante disputables, en la medida en que establece una doble escala lineal que consagra con imaginarios religiosos una doble jerarquía: una línea del tiempo horizontal que señala un adelante y un atrás y distingue entre adelantados y retardados, y una línea vertical o de jerarquía que establece un arriba donde están los competentes y un abajo donde se sitúan los incompetentes.
Es una especie de cruz o de cuadrante en el cual abajo y a la izquierda o siniestra están los condenados y arriba a la derecha los salvados. El uno es el lugar del paraíso, el otro el del infierno, situándose los del centro de la cruz en una suerte de purgatorio. Tratándose de la educación de jóvenes y adultos (aunque no sólo en este caso), como se verá más adelante, es necesario tener un especial cuidado con el uso del concepto de competencia, por lo menos para librarlo de la carga peyorativa que pueda arrastrar.
L O S S E N T I D O S N U E V O S DEL C O N C E P T O DE C O M P E T E N C I A
El concepto de competencia que se usa en el ámbito de la educación, apela, sin embargo, a otra historia distinta a la mencionada. Se ha tomado de la teoría lingüística de Chomsky para significar la virtualidad que tiene todo ser humano de acceder al lenguaje. En este sentido, competencia es igual a capacidad de desempeño, y en la teoría de Chomsky tiene un carácter democrático, en tanto que disocia esta capacidad de distinciones hereditarias, sean genéticas o sean sociales. A diferencia del constructo de inteligencia, medido convencionalmente desde 1905 en términos de un coeficiente que clasifica a todos los humanos en una curva normal que va de los morones a los genios, pasando por los comunes y corrientes y que se estima en buena medida heredado (sobre lo cual se ha erigido el nuevo etnocentrismo de la cultura blanca, anglosajona y protestante expresado por algunos representantes de la psicología más rancia de los Estados Unidos), el concepto de competencia lingüística y los conceptos derivados de él, como es el caso de las competencias escolares, estiman esa capacidad de desempeño como un atributo adquirido por la experiencia, cristalizado como hábito y, por tanto, susceptible de modificarse en términos de programas de educación. Tal es,

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN I A E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 2 1
por ejemplo, el fundamento de la modificabilidad cognitiva. Las competencias se disocian así de las "aptitudes", definidas como una disposición hasta cierto punto fija.
El concepto de competencia pensado en este sentido ha sido introducido, de modo pleno, en Colombia desde 1984, y su raíz son las posibilidades de identificar los desempeños en el sistema escolar, iniciadas en principios de esta década para examinar los diferentes resultados de la Escuela Nueva y de la Escuela Rural Tradicional. Decimos que de modo pleno, porque, como ha indicado el profesor Fabio Jurado, ya se había enunciado como un concepto clave en los documentos de la renovación curricular de los ochenta, aunque, por una serie de razones, dicho concepto no halló un modo de incorporarse en las prácticas de la educación. La plena incorporación del concepto de competencias se aviene a un cambio en el enfoque de la evaluación que, antes de ello, privilegiaba la medición de conocimientos o de contenidos aprendidos en la forma de una memoria autoritaria o heterónoma, tal como lo venía haciendo el examen del Icfes desde 1968 y como convenía a una escuela tradicional que suponía una verdad dada, de una vez y para siempre, de la cual el maestro era una especie de portero o guardián.
La introducción del concepto de competencia debe enmarcarse en el principio de democracia introducido por la Constitución de 1991 y por una de sus derivaciones, la Ley General de Educación de 1994, respondiendo ambas, en lo que concierne al sistema educativo, al movimiento pedagógico, al progreso de las ciencias sociales y a un deseo de ir más allá de la renovación curricular con sus presupuestos cibernéticos y conductuales, tendientes a modelar desde arriba y por la tecnología educativa las operaciones del aula.
Dentro de la diversidad de caminos que se ofrecen a la educación con los Proyectos Educativos Institucionales, los cuales abren la escuela al contexto (a tono con el espíritu de descentralización y con el reconocimiento de la ventaja de la diversidad étnica y cultural), las competencias convergen con los lineamientos curriculares y con los indicadores de logro nacionales (decreto 2343), de los cuales son una expresión distinta pero complementaria, en un mismo principio: obtener la máxima unidad posible en los resultados deseables en la formación de los estudiantes, según patrones mínimos de excelencia inspirados en una educación integral, con la máxima diversidad de los procesos para llegar a las mismas metas posibles, en función del significado del contexto, de las creencias de los educadores, de la tradición de los colegios y de las opciones curriculares y pedagógicas.
Sin embargo, de nuevo, conviene advertir una y otra vez que pese a esta noción democrática, el concepto de competencia puede ser susceptible, por sus raíces, de arrastrar presupuestos éticos o culturales criticables, por lo cual siempre será indispensable aclarar qué sentido se da al término

2 2 T R A Z A S Y M I R A D A S
"competencia" y deslindarlo de sus connotaciones peyorativas. Pero, además, el asunto crucial es apreciar si en el entramado del concepto de competencias se trasciende la reducción de éstas a un tipo de competencias, propias de la tradición etnocentrista o monológica (lo que Howard Gardner llama las competencias propias de la inteligencia lógico-lingüístico-mate-mática5). Tales reducciones suelen ocurrir fácilmente y pasar desapercibidas cuando se apelan, ponderan o justifican unas competencias más que otras, y para ello se apela a razones extrínsecas, como por ejemplo, la necesidad de hacer economías en las mediciones, con el resultado de que a la larga esto se convierte en una excusa para reducir las competencias a unas cuantas. Así sucede también cuando de modo implícito más que explícito se establece una jerarquía de prioridades en términos de utilidad social o económica, en la cual finalmente se olvida tomar en cuenta otras dimensiones del saber o del saber hacer y, por tanto, de las competencias, que no sean las que ocupan un primer lugar, por una u otra preferencia.
EL C O N C E P T O DE S A B E R
Para comprender qué significa la competencia como un saber y un saber hacer en contexto, conviene explorar qué se entiende por saber y por saber hacer. El saber ha hecho explosión en el mundo moderno. En los albores de la modernidad un sabio, el savant, tal como lo denominaban los franceses, era el filósofo que poseía un saber universal que recorría todo el espectro natural, humano y divino, pasando con igual propiedad de la física, a la metafísica y a la teología. La multiplicación de distintos saberes en la modernidad quebró esa maravillosa simplicidad y fue equivalente a una división del trabajo que ya se insinuaba en el siglo XVIII con la publicación de la primera enciclopedia. División del trabajo intelectual tan compleja, que no hay hoy una persona, como en su tiempo podían hacerlo Goethe o Alejandro de Humboldt, que disponga en su cabeza de esa suerte de conocimiento universal que es un saber sobre el cosmos. Ya a fines del siglo XIX, Labrousse hablaba de una ignorancia enciclopédica, ignorancia que hoy, con la revolución digital, puede calificarse como telemática.
Desde el siglo antepasado, el saber se mueve entre una disposición filosófica y una vocación profesional. La vocación general o filosófica es ahora más modesta que la metafísica, caracterizándose el filósofo, de un modo un tanto exagerado, como aquel que sabe un poco de todo lo físico y humano, mientras que, por su parte, el profesional y, más aún, el especialista, se define como aquel que sabe cada vez más acerca de cada vez
3 Howard Gardner (1984). Las estructuras de la mente. Las inteligencias múltiples. México, Fondo de Cultura Económica.

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN LA E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 2 3
menos. No obstante, la educación ha encontrado un modo de aliar la formación general en el conjunto de los saberes (Bildung, tal como la llamaban los alemanes) con la formación especializada en un saber específico (Bemfo profesión, según la distinción de los mismos alemanes), graduando progresivamente la enseñanza, de tal forma que se inicie con una formación panorámica en la educación básica y media e incluso en los dos primeros años de la universidad y prosiga con una educación especializada en un conocimiento aprendido en los años profesionales o, en el caso de la profesión académica (la de quien se destina a investigar y enseñar de un modo sistemático), conformado en el doctorado y confirmado en estudios postdoctorales.
Para el mismo fin, la educación une y gradúa la libertad de enseñanza con la libertad de aprendizaje; la primera destinada a que el maestro indague sin censura aquello que constituye su pasión; la segunda, a que el estudiante configure poco a poco sus intereses ejercitando sus preferencias, según su proyecto intelectual o profesional.
Al mismo tiempo que se multiplican los saberes, ganan en complejidad. Hay cuatro clases de saberes generales, según los cuatro ámbitos de la cultura: el saber científico-técnico, el saber estético, el saber ético y el saber trascendente (filosófico o religioso), cada uno de ellos susceptible a la vez de numerosas divisiones, como por ejemplo el conocimiento científico o técnico de la naturaleza (y allí el conocimiento geológico, químico, biológico, físico) o el conocimiento sobre la sociedad (y allí el conocimiento geográfico, antropológico, sociológico, etc.) o, en el caso del saber estético, la lingüística, la semiología, la crítica literaria.
Aunque el saber científico-tecnológico-técnico ha llegado a ser decisivo en la cultura mundial dominante, no es el único saber, e importa mucho no llegar a esta reducción del saber al conocimiento científico, tecnológico o técnico o, lo que es otro modo de decirlo, a la dimensión cognoscitiva racional. Apreciar que puede haber un saber en una obra de arte o en una novela, lo mismo que en los códigos legales o éticos o filosóficos o religiosos, significa aceptar que la creatividad humana tiene muchas formas de resolverse y el saber muchas maneras de expresarse. Y en cuanto toca a la educación, este principio es fundamental allí cuando se formula el ideal de una educación integral del sujeto.
Al mismo tiempo que se han multiplicado los saberes aumentando la brecha entre el saber general y el saber especializado, se ha acelerado la distancia entre el saber codificado en teorías y métodos y, por otro lado, el saber popular o el llamado sentido común, o el saber de la vida cotidiana. Esta distancia, como se verá más adelante, impone a la escuela y al maestro la necesidad de inventar toda una serie de estrategias pedagógicas y axiológicas para producir una realimentación virtuosa entre el saber enseñado en la escuela y el saber popular o cotidiano, realimentación mucho

2 4 T R A Z A S Y M I R A D A S
más urgente en el caso de la educación de jóvenes y adultos, por cuanto éstos cuentan con una experiencia de vida que, debidamente interpretada e interpelada, puede conducir a un progreso en el aprendizaje.
Lo mismo puede decirse de la relación entre el saber académico y el saber escolar. El saber universitario no puede trasladarse sin más al aula escolar, pues requiere mediaciones pedagógicas (saber enseñar sabiendo aprender) que involucran una síntesis especial de los saberes elaborados por los académicos y que sea adecuada a las condiciones psicológicas, antropológicas y didácticas de la escuela. Si esto es válido en general, lo es con mayor razón para la educación de jóvenes y adultos.
Más adelante se verá qué significa una competencia en el saber según la doble definición de contexto que se proporcionará allí.
E L C O N C E P T O DE S A B E R H A C E R
El saber hacer se refiere al saber tecnológico o al saber técnico, ambos concebidos como saberes prácticos. La diferencia entre uno y otro es de grado de complejidad. El saber tecnológico alude a la capacidad de organizar o disponer el conjunto de condiciones en las cuales opera la técnica, concebida ésta como una operación más específica que la tecnología por referirse a la adecuación particular de un medio a un fin. Una técnica es, por ejemplo, el uso del palustre para ensamblar ladrillo a ladrillo una pared. Una tecnología es un saber hacer que relaciona el palustre, la arena, el cemento y el ladrillo con la construcción de una casa entera en un conjunto de casas que deben organizarse entre sí y con la ciudad mediante sistemas de redes eléctricas, hidráulicas, viales, telefónicas.
En el ejemplo se puede ver la relación entre un conjunto de saberes, un conjunto de tecnologías y un conjunto de técnicas. Aunque el albañil no lo sepa, el instrumento que manipula, el palustre, no se ha podido fabricar sin conocimientos sobre fundición de hierro, el cual supone la confluencia del saber de la física (termodinámica) y de la química, lo mismo que una tecnología fabril. Y aunque el obrero pueda construir él mismo su casa de piso en piso con cierto sentido propio de un saber popular obligado por necesidad a la inventiva, el producto resultará diferente a la manera como los grandes constructores emplean el saber científico de la arquitectura, del urbanismo, de la geología (estudio de suelos), o el saber tecnológico propio de la planeación de actividades, el tendido de redes y el trabajo coordinado, o el saber expresado en el uso calculado y convergente de miles de técnicas encerradas en máquinas, herramientas e instrumentos de trabajo.
Cuando se introduce el concepto de competencia en el saber hacer, se hace referencia a una tendencia del mundo moderno, de la cual, por distintas razones, se ha sustraído la educación del colombiano.

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN LA E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 2 5
Para rastrear esta tendencia hay que remitirse a los siglos XVI y XVII cuando Tomás Moro y Roger Bacon escribieron La Utopía y La Nueva Atlántida*. La primera expuso la idea de una sociedad regida por la educación; la otra trazó el ideal de una comunidad guiada por el saber. Ambas utopías corroboran que los sueños, las aspiraciones, los ideales, también a veces las pesadillas, tienden a cumplirse, porque son fuerzas del deseo que regulan el curso de la acción social.
S A B E R Y S A B E R H A C E R
Es importante que las competencias escolares se hayan definido no sólo como un saber, sino como un saber y un saber hacer. La conjunción es esencial, por lo que se expondrá a continuación.
Bacon ya enunciaba en el siglo XVII que "saber es poder". La expresión es preciosa, porque aunque no siempre se cumple la equivalencia (hay saberes que no se han constituido en poder, lo mismo que poderes que no se inspiran en todo el saber disponible), indicaba la vocación práctica del pensamiento y de la ciencia moderna, la misma que expresaban en el siglo XVIII los filósofos Kant y Hegel; el primero, cuando decía que no hay nada más práctico que una buena teoría, y el segundo cuando indicaba que el pensar está destinado a ser. De hecho, tal ha sido el curso que ha seguido la modernidad con las tres revoluciones científico, tecnológicas y técnicas que han determinado la estructura del mundo actual.
La Revolución Industrial, ocurrida en el último cuarto del siglo XVIII y simbolizada en la invención de la máquina de vapor, representó la sustitución de energía física elemental (eólica o hidráulica), de energía animal o de energía humana por una energía artificial, cuyo uso extensivo será correlativo a la aparición de la ingeniería y al empleo del cálculo en un mundo cada vez más urbano y entrelazado por el ferrocarril, los vapores y las fábricas.
La Revolución Tecnológica o Eléctrica del último cuarto del siglo antepasado puede condensarse en el motor de combustión interna y en el uso del petróleo como fuente de energía. De dicha revolución fue insignia Edison, un representante del pragmatismo norteamericano y encarnación del saber hacer tecnológico y técnico. Edison inventó por ejemplo todo un sistema en red de producción, distribución y uso de energía eléctrica. A partir de entonces el mundo se urde como redes de comunicación (telégrafo, cine, radio, televisor, redes de transporte), redes simbólicas (cine, radio, televisión), redes de energía y redes financieras, alcanzando una intensidad en una producción ya no sólo basada en máquinas, sino en bienes de
4 Moro, Campanela, Bacon (1975). Utopías del Renacimiento. México, Fondo de Cultura Económica.

2 6 T R A Z A S Y M I R A D A S
capital concebidos como máquinas para hacer máquinas, con una incalculable acumulación de capital, y por tanto de dominio planetario.
La tercera revolución es la Científico-técnica, que data de 1946, y que puede encarnarse en ese símbolo que es el computador, aparato que representa la síntesis de una revolución electrónica (la cual supone todo el desarrollo de la física cuántica), mediante la cual se moviliza una inmensa energía en operaciones sutiles y veloces de comunicación e información. El significado más decisivo de esta nueva revolución científico-técnica es producir una realimentación entre saber y saber hacer, en general, y, en particular, entre ciencia, tecnología y técnica, relación que permea todas las esferas de la actividad humana: desde una producción cada vez más basada en los servicios (la educación, por ejemplo), hasta un mundo de la vida que, con mayor tiempo libre (aunque no liberado), es cada vez más colonizado por la comunicación e información organizadas por centros mundiales de emisión telemática y de capital simbólico que urden imaginarios globales.
El mundo, se dice, es hoy "glocal", neologismo que une dos términos: lo "global" y lo "local". La fórmula parecería sugerir una unión feliz. Sin embargo, no lo es, por una razón: no todos somos globales de la misma manera, porque unos son productores de sentidos de mundo y otros son consumidores, diferencia que responde a un pluralismo jerarquizado.
UN SÍNTOMA DE FATALIDAD EN COLOMBIA Y EN AMÉRICA
LATINA: EL DIVORCIO ENTRE SABER Y SABER HACER
Si la relación entre saber y saber hacer ha hecho el éxito del mundo moderno (aunque relativo, por otros aspectos), su divorcio es un síntoma de nuestra fatalidad y esta fatalidad nos revela lo grave del abismo entre saber y saber hacer en la dimensión de las ciencias sociales. Se trata de una fatalidad que no obedece tanto a un destino, como a una ausencia de designio o de proyecto cultural que la conjure.
La distancia a veces abismal entre teoría y práctica, pensamiento y acción, ciencia y técnica, cerebro y actividad es una de las características de la mentalidad predominante en Colombia y América Latina, y merece una explicación tendiente a una transformación de la cultura, en general, y de la educación, en particular. Tres ejemplos de esta distancia se pueden enunciar. El primero es tomado de la literatura. En Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez revela la existencia de un saber que no sirve para nada. Toda la comunidad sabe que una persona ha sido señalada para ser asesinada porque ha violado una convención, pero nadie utiliza ese saber para prevenir esa muerte fatal. Hay allí, como se dice comúnmente, un saber que se hace "el de la vista gorda", un saber que es un no saber, un saber que es impotente, un saber que no se traduce en acto.

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN LA E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 2 7
Segundo ejemplo: en todas las evaluaciones sobre competencias, internacionales y nacionales, se registra que la dificultad mayor en Colombia es relacionar una teoría con una acción, un saber con una solución de problemas, una fórmula o una ley con un caso. Así sucedió en el Tercer Estudio Internacional de Ciencias y Matemáticas (Timms), realizado en 1996 en 41 países del mundo. Colombia quedó allí en el lugar 40, superando apenas a Suráfrica. Pero si estos resultados se han comentado aquí y allá, no sucede así con el análisis fino de los temas, que revela que la distancia con los países más avanzados (Singapur, Corea, Japón) y aun con los países intermedios (Estados Unidos quedó en puestos mediocres, lo que suscitó una reacción del Gobierno, en cabeza de Clinton) se hace aún mayor en todos los dominios relativos a solución de problemas, cuando se avanza más allá de las definiciones y de las fórmulas elementales.
Lo mismo ocurre cuando se examinan los resultados en la evaluación de competencias en las pruebas del Icfes o en las pruebas de lenguaje, matemáticas y ciencias en grados 3o., 5o., 7o. y 9o. que ha realizado un equipo de la Universidad Nacional de Colombia para la Secretaría de Educación de Bogotá: los resultados netos en lo que el Icfes llama competencia propositiva (ésta versa sobre el para qué de una teoría, es decir: sobre un uso dinámico), competencia que requiere una capacidad de juicio mayor (en último término, el juicio es fundamental tanto para la solución de problemas, como para la relación entre el saber y el saber hacer, por esa capacidad para urdir lo individual con lo general, sea por vía inductiva, sea por vía deductiva) o los resultados en lo que la Universidad Nacional de Colombia llama nivel tres (siendo su sentido el mismo de la competencia propositiva) son sustancialmente menores a aquellos en las competencias interpretativas (las cuales versan sobre el qué) o argumentativas (el por qué) o a los niveles uno y dos de la Universidad.
Entonces, la solución entre saber y saber hacer no es automática. Está mediada por elementos de la cultura, de la ética colectiva de un pueblo, de las formas pedagógicas y de las formas de ser. Y, en último término, este equilibrio pasa por la formación de un sujeto libre y responsable, autónomo y, a la vez, solidario, lo cual implica crear una forma de educación muy diferente a las que provienen de la segunda revolución tecnológica, diseñadas para el sujetamiento del individuo a las máquinas de reproducción económica o política.
Por lo mismo, es urgente una interpretación de las causas de este divorcio entre el saber y el saber hacer, y una doble diligencia de quienes trabajan en cultura y educación para transformar la cultura de esa aula grande que es la Nación (de ahí el papel estratégico de un movimiento pedagógico) y esa aula no por pequeña menos decisiva que es la escolar (de ahí el papel crucial de una nueva pedagogía del aula).

2 8 T R A Z A S Y M I R A D A S
U N D I A G N Ó S T I C O DEL S Í N T O M A DEL D I V O R C I O E N T R E
S A B E R Y SABER H A C E R
¿Por qué en países como Colombia y en América Latina es más acusado ese divorcio entre la teoría y la acción, entre el saber y el saber hacer, que es lo que constituye parte de nuestro síntoma de fatalidad, y por qué tal divorcio es más grave y agudo en épocas de globalización?
La respuesta ha de situarse en la historia de la ciencia y de la cultura en América Latina y en Colombia, y remite a la manera como fuimos conformados en los albores de la modernidad por España. De España poseemos elementos grandiosos: la tradición del derecho de gentes inaugurada por Bartolomé de las Casas, el idioma común, ciertos rasgos del carácter maravilloso, como son el sentido de la aventura y la experiencia estética de la vida, entre otros. Pero infortunadamente España se quedó rezagada de la modernidad, debido a un espíritu dogmático: mientras Newton y Leibniz inventaban el cálculo infinitesimal, mientras en Inglaterra se desanollaba la máquina de vapor, por el contrario España, con los rasgos nobiliarios de su sociedad tradicional, devaluaba el trabajo productivo, el espíritu de indagación y la experimentación técnica. Mientras la duda y la incertidumbre se entronizaban como la llave de oro del espíritu científico y también del talante democrático, en América Latina se difundía el Catecismo del padre jesuita Astete (1598), inspirado en tres guerras (contra los turcos, protestantes e indígenas), matriz de un sello militante, inmune a las sorpresas, a las dudas o a las preguntas, cerrado a la consideración de otras posibles verdades.
No podemos olvidar, y esto tiene una importancia para la formación cultural de la Nación, pero también para el trabajo de aula, que hasta hace relativamente poco tiempo -digamos siglo y medio- en Colombia había esclavos, siervos y un estamento que fundaba su existencia en la renta o en el disfrute de cargos públicos: los imaginarios conservan huellas de esta discriminación, y se traducen en distintas formas de sindicación y devaluación del saber popular, del saber común o del saber cotidiano en el aula y fuera de ella. Fuimos incubados en una divisoria radical entre el trabajo mental y el trabajo manual, pues mientras el español o el criollo estaban hechos para pensar en términos religiosos y tradicionales, el esclavo y el siervo estaban destinados para el trabajo con las manos y el cuerpo, que se consideraba como algo vil.
De ahí viene, en último término, esa separación entre saber y saber hacer, que no ha sido superada pese al desarrollo de la industria y de la técnica. Pues si bien la Escuela de Minas, fundada en 1888, había sido la matriz para un desarrollo industrial y técnico de la primera mitad del XIX, factores como el atraso del campo y un modelo de sustitución de importaciones -que alentaba la industrialización, pero la ataba a un mercado cautivo y a una condición monopolista- hicieron que el impulso de innovación

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN LA E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 2 9
tecnológica se perdiera, que la plusvalía industrial se transformara en renta especulativa financiera o territorial, que el pretexto democrático enmascarara una nueva aristocracia, que el Estado se instituyera como un depósito de clientelas.
De ahí también que ante una división estamental y ante un lento desarrollo tecnológico, la educación secundaria y media haya oscilado entre una formación academicista y una formación técnica; educación academicista para los que quieran seguir en la universidad, y una educación técnica, muy incipiente en cobertura, para redimir supuestamente a los pobres, condenados sin embargo al adocenamiento o a la obediencia en una enseñanza instruccional que hoy, con las condiciones móviles de la técnica y en su relación orgánica con la ciencia y la tecnología, se torna obsoleta al poco tiempo de aprendida. Y pese a que ahora se clame por la necesidad de ofrecer una educación bivalente, tanto teórica como práctica en todos los terrenos, hay una resistencia contra ello.
E L S I G N I F I C A D O U N I V E R S A L O GLOBAL D E L C O N C E P T O
DE C O N T E X T O
Tomamos de nuevo la definición inicial: competencias como un saber y un saber hacer en contexto. ¿Qué significa el contexto?
Éste debe entenderse en dos acepciones distintas, pero absolutamente complementarias para el éxito en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Uno es el "universal" o "global", y a él nos referimos en este apartado. El otro es "local" y se considerará adelante.
Por una parte, contexto alude a las "gramáticas" de cada saber. Es decir, a la red de conceptos que constituyen un saber como algo intrínsecamente organizado. Este entramado conceptual es lo que se denomina una teoría, la cual expresa el resultado de una acumulación del conocimiento a través de distintas generaciones que lo han refutado, confrontado, alterado, ampliado, codificado por medio de la investigación.
Si no se quiere repetir la experiencia adánica o genesíaca narrada en Cien años de soledad, cuando se descubre lo que ya ha sido descubierto hace muchos siglos, la escuela debe iniciar al estudiante en el desciframiento de lo que significan las teorías, no tanto en su contenido exhaustivo (pues debe postergarse para la educación universitaria y, más aún, para la formación doctoral el dominio relativamente pleno de una teoría o de un saber sobre lo que significan las teorías), como en su método de proceder, es decir, en el espíritu de investigación científica.
Las teorías tienen sus propios alfabetos, como son, por ejemplo, en la física los conceptos elementales de velocidad, peso, masa, aceleración; en la biología, la célula, el organismo, el ecosistema; en la sociología, la posición sodal, el papel social, el estrato social, las clases y las instituciones sociales, etc.

3 0 T R A Z A S Y M I R A D A S
Cómo se enseñen progresivamente esos alfabetos y, sobre todo, los nexos que tienen las unidades elementales en términos de leyes, relaciones, tendencias, es algo que no puede prescribirse de antemano, pues responde tanto a la índole de la ciencia (la matemática y la física son iguales aquí y en Cafamaún, mientras que las ciencias sociales, pese a tener nociones de validez relativamente universal, dependen más de los contextos locales), como a los métodos de enseñanza y a la manera como se combinen la teoría y la práctica.
Por lo general, podría decirse que un buen camino establecería una alianza entre la pedagogía constructivista y la pedagogía activa, con el énfasis que pone la primera en los mapas conceptuales y la segunda en la iniciativa del estudiante y en la confrontación de las ideas con la experiencia (ante todo, con la experiencia propia de cada sujeto, para que la enseñanza pueda ser incorporada como algo significativo), lo cual, de paso, va más allá de la mera acumulación de sensaciones, pues la ciencia no progresa tanto por el mero ejercicio de los sentidos, como por las percepciones, que son sensaciones reguladas de modo experimental por un punto de vista ideal y conceptual (así, por ejemplo, ver es distinto al acto fisiológico de mirar; escuchar, al acto de oír, etc.). Todo esto supone una formación de un profesor competente en la maestría de un saber disciplinario y, a la vez, bien estructurado en términos no tanto de la pedagogía y de la didáctica tradicionales, como de los principios filosóficos que hoy en día nutren nuevas ideas en torno al oficio de un magisterio posmoderno (psicagogía, razón comunicativa, transdisciplinariedad, pensamiento complejo, entre otros).
Otra dimensión que ha de considerarse cuando se habla de saber y de saber hacer en contexto, refiriéndolo a la iniciación, en lo que significa una teoría, es la diferencia entre formación e información. Propiamente, la formación en el saber científico es la incorporación en el estudiante del método experimental de la ciencia: es decir, es adquirir el espíritu de asombro, de interrogación y de duda; es el sentido de la precisión del lenguaje; es el uso creativo y controlado de los conceptos; es la capacidad de inferencia y de deducción; es la madurez del juicio, o sea la propiedad de referir un caso a una ley o de saber el significado de una ley para un caso; es la capacidad de autocrítica; es el poder de la pregunta; es la capacidad de asombro; es el manejo de la complejidad y de la incertidumbre; es la persistencia en la indagación. Valores que, debe insistirse mucho en ello, son también consustanciales a la formadón de un sujeto creativo en el diseño de su vida y de un sujeto democrático.
En ese contexto, la información ha de correr pareja a la formación, pero ha de supeditarse a ésta. Tal afirmación es tanto más válida hoy, cuanto que hay por doquiera una información virtualmente infinita, mucha de la cual puede ser absolutamente efímera, irrelevante, sometida a una deriva de no haber un sistema de selección que proporcione sentido a lo que de otro modo puede ser insignificante y producir no más que una especie

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN I A E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 3 1
de ebriedad y resaca informáticas. La revolución digital, con la explosión de la información, obliga al maestro a concentrar toda su atención en una tarea que no puede delegar, porque nadie más la puede encauzar: la de formar en esa red de conceptos significativos, que pasa de manera ineludible por la experiencia de la ciencia o de la apropiación crítica de saber es estéticos, éticos y filosóficos.
La misma revolución digital torna obsoleta la figura del profesor que puede ser llamado "Almanaque Mundial" o "Yo sé quién sabe lo que usted no sabe", es decir, de aquel profesor que basaba su autoridad en la manipulación de la ignorancia enciclopédica o telemática o el que reduce el concepto de investigación a la simple recolección de hechos o a la búsqueda de informaciones, ocultando las fuentes, actividades en las cuales se emplea un tiempo precioso que debería servir más bien para aguzar el pensamiento. En otros términos, el enfoque memorístico de la educación ha sido desbordado y es hoy anacrónico e inútil.
EL S I G N I F I C A D O L O C A L D E L C O N C E P T O DE C O N T E X T O
Si la primera acepción de la palabra "contexto" apela a un referente que es casi universal (la comunidad de los científicos que en el mundo han construido una teoría cuyo uso sirve para distintos contextos locales), la segunda, por el contrario, se refiere a un contexto que es decididamente local y que proporciona claves absolutamente cruciales para replantear los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
El concepto de saber y de saber hacer en contexto se refiere en este caso no solamente al lugar desde el cual se aprende, sino a las condiciones históricas y sodoantropológicas desde las cuales se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje. El tomar en cuenta este significado local del término "contexto" llevaría a una transformación de la pedagogía, siempre y cuando se advirtieran sus implicaciones en toda su plenitud, cosa que aún está en ciernes en Colombia, pese a que el significado del Proyecto Educativo Institucional, PEÍ, es abrir la escuela y la pedagogía a la comunidad local y pese a varias experiencias que asumen el trabajo de la escuela como un reto de gestión social y cultural para el valimiento del ciudadano. Y, por supuesto, esta dimensión del contexto es esencial cuando se trata de poblaciones con desventajas culturales y sociales, como es el caso de la educación campesina, de la educación urbana para estratos 1 y 2 y, con mayor razón, de la educadón de jóvenes y adultos.
El contexto local no sólo importa como el medio que proporciona las claves de un aprendizaje significativo, tan decisivo en el progreso escolar. Hay un factor de larga duración en la constitución y reproducción de la pobreza que debe tomarse en cuenta por su incidencia en la escuela. Consiste en toda una constelación de imaginarios que por generaciones

3 2 T R A Z A S Y M I R A D A S
y generaciones han socavado la autoestima de los pobres. Baste indicar que durante la Colonia se designaba como mulatos a los cruces de euroamericanos, y afroamericanos, y que esa designación provenía de ese híbrido que es el mulo, un animal de carga que aquí y allá tipifica tanto la resignación, la terquedad, como la ignorancia. Recuérdese también que a los cruces de afroamericanos e indoamericanos se los designaba como "zambos", término que en su etimología quiere decir "torcidos", a más de compararlos con micos, pues cuando se ve la definición de un mono americano, el "zambaigo", se lee transpuesta la descripción física de un zambo.
Tal minusvalía cultural, reproducida y transformada de siglo en siglo -la Urbanidad de Manuel Antonio Carreño es una expresión de esas transformaciones- y aún en plena vida republicana -léase la conferencia de Laureano Gómez en 1928, "Interrogantes sobre la Nación Colombiana"-, podría explicar cómo hay una resistencia de los pobres hacia la escuela, en la medida en que ella ha significado históricamente una suerte de acto ventrílocuo en el cual se filtra la voz del amo y la depreciación de la cultura propia. La resistencia al habla del español y a la escritura en este idioma no se podría comprender, de igual modo, si no es en términos culturales, sabiendo que "las escrituras", en su significación religiosa (la Biblia) representaron la expropiación de la cultura, y en su sentido notarial ("correr unas escrituras"), la de la tierra.
E L E S T U D I A N T E N O ES A - L U M N O ( C A R E N T E DE L U Z ) NI
A L G U I E N A Q U I E N HAYA Q U E L L E N A R DE A L I M E N T O
Pudiera decirse que todos estos imaginarios están sumergidos muy en el fondo de las conciencias individuales o colectivas. Pero un modo de activarlos en la escuela ocurre a diario a partir de una actitud arrogante del profesor hacia la "ignorancia" del estudiante y de una mentalidad que ve en una aparente indisposición o resistencia frente a un saber una incapacidad absoluta para acceder a un saber científico o técnico.
Aquí el presupuesto debe ser, por el contrario, otro, que implica más esfuerzo, pero rinde mucho más: es el recuperar la estima propia del estudiante, ya herida por la vejación social, y partir de que éste no es, en los términos de cierto discurso corriente, un a-lumno, es decir, un ser carente, o un ser necesitado de alimento, según la versión etimológica del concepto de alumno, sino un sujeto informado biológica y culturalmente, el cual posee un saber de vida que es necesario interpretar y enriquecer. Esto implica, en términos de la teoría de Basil Berstein, comprender el significado de los códigos restringidos y ponerlos a dialogar con los códigos elaborados o, en otros términos, interpretar el saber cotidiano, el saber común, el saber popular, lo que los griegos llamaban doxa, para

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN LA E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 3 3
buscar los medios más expeditos que lleven de allí a una episteme, a una teoría, a un saber más universal. Esto significa, si se quiere, que la clase debe ser también un conversatorio, como se dice, a diferencia de un discurso monológico y jerárquico. Es la misma mediación que hizo Gabriel García Márquez al poner a dialogar en sus hemisferios cerebrales a su abuela y a su padre telegrafista con la Antígona de Sófocles o con la saga novelística de Faulkner. Y la misma actitud de Patarroyo cuando junta en su cabeza sus recuerdos de Ataco y la herencia de Pasteur. Y la disposición de Botero cuando mezcla los recuerdos de los pre-rafaelistas con las prostitutas gordas de Guayaquil.
Se diría que esto sería válido para las ciencias sociales o para las artes o para la ética, en las cuales el contexto local es, sin duda, más rico en sentidos de experiencia. Con todo, también lo es para las ciencias naturales o las matemáticas. Porque en estos saberes, por más que el saber se eleve hasta leyes generales o hasta formulaciones abstractas, siempre habrá un fondo intuitivo y, además, por su misma generalidad pueden aplicarse a cualquier contexto. Lo esencial en ambos casos es esa capacidad de juicio y de imaginación para referir lo singular o local a lo general y la ley al caso. La ventaja estriba en que lo local introduce una valoración del mundo de la vida esencial para un aprendizaje significativo (las cuentas domésticas, por ejemplo, para las matemáticas; el plano inclinado y su relación con la vida en pendientes, como ocurre en Ciudad Bolívar; la relación entre el páramo de Sumapaz, las glaciaciones, el río Tunjuelito).
M A E S T R O ES EL Q U E SABE A P R E N D E R
La introducción de este elemento del contexto es fundamental y entraña por lo demás dos consecuencias. La primera, que aun para el desarrollo de competencias de orden cognoscitivo (la matemática, la física, la biología, las ciencias sociales) se puede validar un principio que se podría formular de una manera simple: un conocimiento será tanto más efectivo, cuanto más afectivo haya sido su aprendizaje, es decir, cuanto más se ha incorporado en el sujeto por el placer o por el interés, lo cual implica concebir hasta cierto punto la educación como inducir un amor por el saber.
Y este prindpio reposa en una lección pedagógica casi elemental contenida de modo tácito en El Banquete de Platón. Sócrates, nos dice allí el filósofo, fue iniciado en el amor al saber (filosofía es en su etimología amor al saber) por una mujer que lo enseñó con el saber del amor. Adviértase que no es sólo el amor, sino un saber del amor, como es, por ejemplo, el psicoanálisis -que es un saber sobre la transferencia- o una técnica menor de éste, como es la llamada inteligencia emocional, o, en general, todos los saberes sobre el otro que se basan en el saber sobre sí mismo.

3 4 T R A Z A S Y M I R A D A S
Todo lo anterior impone, de paso, un cambio en la concepción del profesor y de la pedagogía que tome en cuenta esas dimensiones de la psicagogía y de la paresia que Foucault5 rescató del pensamiento antiguo. La retórica o la pedagogía convencionales, nos dice el filósofo francés, enseñan un saber objetivo con una retórica impersonal. La psicagogía y la paresia, por el contrario, muestran un saber que compromete en su totalidad la subjetividad de quien enseña, y por lo mismo apelan a la subjetividad entera de quien aprende. En otros términos, la pasión, el afecto, el amor al saber se enseñan desde el ejemplo del compromiso y, por supuesto, desde una actitud ética que ve en los estudiantes unos seres dignos y, por tanto, capaces de aprender.
Esto entraña, por supuesto, una dificultad, pero una dificultad que puede transformarse en una enriquecedora oportunidad. Porque ante estas premisas el maestro tendría que definirse, en los términos acuñados hace siglo y medio por ese maestro de maestros que fue don Simón Rodríguez, como "aquel que sabe aprender", definición en apariencia paradójica porque invierte la noción tradicional según la cual maestro es el que sabe enseñar. Definirse según el modo de don Simón implica acaso perder la seguridad o la aparente autoridad de ser alguien que ya sabe todo y reconocerse, a tono con los tiempos modernos, como aquel que quiere y sabe aprender a aprender (y, por ende, a desaprender) de la cuna a la sepultura.
La segunda consecuencia que entraña el valorar el contexto local como fuente de procesos de enseñanza y aprendizaje radica en que las ciencias sociales cobran un papel estratégico en el conjunto de la enseñanza, siempre y cuando se integren y sean suficientemente perspicaces para emplear el conjunto del saber social universal en la indagación sobre el significado del contexto social de la localidad y de la comunidad educativa, para hacer del entorno un laboratorio que armonice la docencia, la investigación y la gestión y, a la vez, un referente para una enseñanza significativa de todos los saberes.
Esto quiere dedr que se construya poco a poco un saber local calificado, con base en programas flexibles, abiertos, acumulativos ("núcleos problémicos"6) que usen al máximo recursos como los disponibles en el modelo de Ciudad educadora, los saberes acumulados en la descentralización dudadana, en el Plan de Ordenamiento Territorial, en la gestión cultural de la localidad y, además, utilicen los procedimientos de la historia oral individual, familiar, barrial, vecinal, de la dramatización de la vida cotidiana, de la investigación acdón partidpativa, de la fotografía, del video, de los mapas culturales locales, de los diarios de vida, del estudio de los dichos y hechos cotidianos.
5 Michel Foucault (1994). Hermenéutica del sujeto. Madrid, La Piqueta.
6 Véase Gabriel Restrepo, et al., op. cit.

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN LA E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 3 5
LA R A Z Ó N DE U N A O M I S I Ó N EN EL C O N C E P T O DE
C O M P E T E N C I A S
Para acceder a esta innovación de la enseñanza, entrañada en la idea de una traducción de saberes entre lo local y lo global, se debe ir aún más allá del concepto convencional de competencia asumido en Colombia y discutido hasta el momento, no porque no sirva, sino porque, tal como se ha definido, es insuficiente. Porque a la definición inicial de competencia, tal como se ha tomado de las fuentes: "Un saber y un saber hacer en contexto", le falta, sin embargo, algo decisivo. Y la falta es un síntoma. Eso que está ausente se llama la competencia para saber vivir y saber ser.
No es extraño que estos dos conceptos: aprender a vivir y aprender a ser, pese a estar incluidos en el famoso informe de la Comisión Delors7, no se hayan incorporado de modo expreso en el discurso colombiano de las competencias. La razón es que, pese a los cambios en los códigos -asumidos por casi todos, como ocurre con las modas-, todavía existe una pugna no resuelta entre una razón instrumental y una razón pedagógica, pugna que, con todo, no sería difícil de armonizar, si se hiciera explícita la diferenda.
La razón instrumental privilegia algunas competencias de orden cognoscitivo, relacionadas directamente con la globalización. No por azar las competencias que se han medido en los grados 3o., 5o., 7o. y 9o., pertenecen a esta dimensión: el lenguaje, las matemáticas y las ciencias. Las tres corresponden a lo que Gardner llamaría inteligencias lingüística y lógico-matemática. Nadie, que sea cuerdo, dudará de la trascendencia de estas inteligencias y, por tanto, de la importancia enorme de esas competencias, haya o no haya globalizadón. Lenguaje y matemáticas son, como expresiones fundamentales del ser humano, las vías regias para ser en sociedad. Son dos metalenguajes, sin el soporte de los cuales, los distintos saberes carecerían de sustento.
No obstante, se extrañaría que, pese a lo crítico del asunto, no haya -salvo excepciones muy honrosas- mediciones sobre otras dimensiones del saber científico, como las ciencias sociales, y sobre otras de saberes no científicos, como las éticas, estéticas, filosóficas o religiosas, o sobre otras dimensiones de la educación que no pertenecen al ámbito del saber, sino del ser, como son las afectivas o las corporales, cardinales algunas de ellas para entender por qué distintos tipos de violencia subsisten.
La omisión no es sólo asunto de economía, aunque esta razón nunca sea desdeñable. Implica un sesgo de valor, presente en toda evaluación, lo cual, para insistir, no debería llevar a negar la importancia de esas mediciones, pero sí a controvertir el juicio de valor oculto en una reducción que
7 JaquesDelors (1997). "Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás". En: La educación encierra un tesoro, México, Correo de la Unesco, p. 103.

3 6 T R A Z A S Y M I R A D A S
semeja a las operaciones de lo que los latinos llamaban un Capitis Diminutio (una disminución de cabeza), o lo que podría denominarse como un fibarismo, a tono con la práctica de empequeñecimiento de cabezas, en la que eran duchas ciertas tribus del Amazonas.
Esta reducción converge con lo que, por su parte, hace el Icfes, con las mejores intenciones. Pues, pese a que los exámenes se hayan modificado en muchos sentidos y en una forma bastante positiva, todavía envían a los grados 10o. y l io . de la educación un mensaje equivocado o reductor, el cual determina que la pedagogía se oriente hacia el examen, en lugar de hacer del examen un instrumento de la pedagogía para una educación integral en los dos últimos grados, decisivos en la formación de un ciudadano. Señal tanto más equivocada cuanto que -y esto es decisivo para proyectar las pautas de la enseñanza de ciencias sociales en la educación básica y media- el porcentaje de quienes pasan a la educación superior es, y con probabilidad, será, por algún tiempo, relativamente precario.
La razón de una necesaria crítica consiste en que, contraviniendo el principio de la educación integral, el Icfes -o mejor, la disposición o el encuadre cultural y social frente a estos exámenes- filtra los saberes escolares en función de un interés por el conocimiento científico o por unos saberes esenciales, pero limitados, destinados a certificar la idoneidad para el paso a la educación superior, en la tradición de unos imaginarios prevalecientes desde la Colonia que hacían de los estudios universitarios la clave del ingreso a la élite.
Pero, de nuevo, la diferencia no sería insalvable, si, como lo recomendó una vez uno de los autores de este texto alguna vez, el Icfes entregara a cada bachiller, al término de sus estudios, una bitácora y un avío, no sólo para su paso a la universidad, sino para su orientación en la vida laboral, virtual, afectiva. Con cuyo simple acto se transmitiría una señal a la educación básica y media, en el sentido de que las únicas cualidades que interesan para la vida no son las mismas que se demandan para la educación superior.
C O N V I V I R C O M O S A B E R V I V I R Y S A B E R S E R E N C O N T E X T O
Por lo mismo, conviene insistir en que el concepto de competencia incluya en una forma radical la noción de convivir como un saber vivir y un saber ser en contexto. Convivir significa, en primer lugar, vivir, primer deber del sujeto consigo mismo, inscrito como automatismo en su código genético y razón de ser de las sociedades humanas y de la cultura que se instauraron históricamente con la prohibición tantas veces traicionada, pero tantas veces repetida del no matar.
La pertinencia de esta competencia en nuestras aulas salta a la vista ante un par de indicadores: "La violencia mata a 300.000 personas al año

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN LA E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 3 7
en América Latina y el Caribe, donde el índice de criminalidad es... cerca de 6 veces más alto que en otras regiones"8. El mismo informe de prensa añade que: "Las tasas de homicidio han subido en casi todos los países de la región y desde finales de los años 70 y prindpios de los 80 ha pasado en Colombia de 20,5 por cada 100.000 personas a 89,5 por cada 100.000". Convivir también significa coexistir con la naturaleza, lo cual implica inducir una ecosofía, un amor por los ecosistemas.
En segundo lugar, el concepto de vivir y el de convivir no pueden limitarse a sobrevivir, algo en lo que, por causa de la necesidad, también son expertos los colombianos que lo adquieren en la universidad de la vida, como llaman a la calle los gamines. La escuela estaría en la obligación de indagar y de exponer a la sociedad con sentido crítico, creativo y propositivo lo que significa en términos etnográficos esa hazaña y esa dificultad de la supervivencia, por ejemplo, en las historias del rebusque o en lo que representa la incidencia de la pobreza absoluta y relativa en la existencia cotidiana, en el tejido de la vida diaria, en los dilemas de las familias, en los acomodos, en las resignaciones, en las esperanzas y desesperanzas, en la trama de violencias y frustraciones que ocurren en la familia o en la vecindad.
Y por lo que se refiere a los niños y niñas y a los y las jóvenes, el saber vivir debería contribuir a reconocer el destino de la vida, con todo lo trágico que pueda ser, para transformarlo hasta donde sea posible en un designio o diseño de vida y a explorar en las diferencias ostensibles entre destino y designio la manera más idónea para superar la condición social y, también, para pugnar con lucidez y valor por un cambio en las condiciones de existencia de los colombianos y en especial de quienes, para emplear una expresión con ironía, carecen de "fortuna". La transformación del destino de vida en un designio, diseño o proyecto de vida debería ser el primer deber de la escuela y del maestro con el estudiante, bajo la premisa de que el aprender a ser con conocimiento de sí, armonía (equilibrio entre la razón y los sentimientos y entre el destino y el designio) y re-creatividad (capacidad para transformarse en los pasos o trances de la vida) sería el mejor fundamento de una democracia. Una tarea liberadora consistiría en transformar el re-sentimiento en re-conocimiento, sabiendo que éste es el mejor medio para modificar las situaciones que han llevado a lo primero. Dicha transformación debería inspirarse en un pensamiento que puede ser extractado del poeta Federico Schiller9, cuando invitaba a que la razón fuera sensible y el sentimiento razonable, un ideal que él sabía que era muy fácil de postular, pero muy difícil de
8 El Tiempo, junio de 2000, resume un informe de la OEA.
9 Federico Schiller (1990), Cartas sobre la educación estética del hombre. Madrid, Espasa.

3 8 T R A Z A S Y M I R A D A S
practicar y, empero, necesario para vivir y convivir. Para Schiller, los medios para esta sutil mediación de contrarios eran el arte, el humor, el amor, el juego y la imaginación.
El ejercicio del conocimiento de sí mismo, lejos de conducir al narcisismo o al egoísmo, puede ser la llave de oro para abrirse por empatia y simpatía al conocimiento de los otros. Vivir y con-vivir serían los dos rostros de ese signo de intercambio que es el sujeto con su doble referencia a sí mismo y a los demás.
Convivir entraña un ejercicio que debe ir más allá de la tolerancia, una virtud ésta, es cierto, pero limitada, porque su alcance sólo llega a la consideración negativa del otro como alguien distinto a quien debe soportarse.
Para ir más allá de la tolerancia se necesita apelar al concepto de conciudadanía. Éste, a su vez, trasciende lo que se entiende por lo común bajo la noción de ciudadanía. La idea de ciudadanía se limita a predicar la igualdad formal de los sujetos de un estado (o de la tierra, pues también debe hoy hablarse de ciudadanía planetaria), mientras que la conciudadanía implica un re-conocimiento de lo que nos vincula en forma recíproca a los otros (para bien o para mal). Crear conciudadanía es encauzar la reciprocidad de los ciudadanos en términos de solidaridad, lo cual, lejos de omitir las diferencias, hace de la indagación crítica, comunicativa y razonada de las mismas un fundamento para enfrentar y resolver los conflictos generados por desigualdades extremas con energía y valor, pero sin violencia10. El ideal de conciudadanía se dirige a crear en la sociedad una "aversión social por la injusticia"11, lo cual exige que en la escuela se representen las distintas posiciones y papeles sociales, incluyendo allí esas diferencias de sexo y género, raza y etnia, proveniencia ecológica y social, estrato, clase, oficio, creencias. Como la escuela no es policlasista, esto exige un esfuerzo especial de imaginación y de comunicación para acceder a la comprensión del otro por medio de juegos de roles o de representaciones sociales.
Saber vivir y saber convivir requieren, por supuesto, aquello que los franceses han llamado "savoir vivre"', es decir, ciertas técnicas y rituales de
10 Todo esto es necesario para construir una democracia pluralista y evitar el riesgo de una democracia monista. La diversidad y, dentro de ella, la desigualdad, es una de las mayores fuentes de inspiración de la democracia pluralista, pero también uno de sus mayores riesgos, puesto que, ante la imposibilidad de integrar la diversidad o de mitigar los efectos negativos de las desigualdades, un énfasis en la igualdad, sea ideológica, sea económica, tiende a inclinar la balanza hacia una democracia monista, cuyo límite con regímenes monárquicos (o dictatoriales) o aristocráticos (o sus equivalentes funcionales, entendiéndose por aristocracia también un estamento iluminado) es bastante impreciso.
11 Se trata de un concepto de Arrow, citado por Jorge Iván González (1996). "La política fiscal y los efectos redistributivos de los subsidios y de los impuestos en Colombia". En: Cuadernos de Economía, Universidad Nacional de Colombia, V. XV, No. 25: 69-84. p. 71.

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN LA E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 3 9
la vida, que incluyen la cortesía, la urbanidad, el "adoucissement" o endul-zamiento de la vida, el humor y el amor, la imaginación, la diversión. Pero frente a esta tradición del "savoir vivre" hay que saber ser crítico para aceptar lo que una democracia debe reconocer y para desechar todo lo que sea perpetuación nobiliaria o violencia simbólica. Ante todo, no conviene reducir la ética a la etiqueta ni la moral a la moralina, formas ambas del jibarismo del que se ha hablado.
S A B E R Y S A B I D U R Í A
¿Qué se buscaría con una redefinición del concepto de competencias, como la que se ha formulado allí? No sólo la búsqueda del saber o de los saberes, ni tampoco solamente la prosecución de los saberes tecnológicos, técnicos o prácticos. Todo ello es necesario, más aún, indispensable, pero no es suficiente. Como la humanidad ha demostrado hasta la saciedad, la competencia en el saber científico o técnico puede llevar a la destrucción de la naturaleza o de la vida, si no va acompañada de un saber ético y, aun, estético, religioso o filosófico.
La sabiduría debería formularse como un ideal que integra los distintos saberes y las distintas competencias (en últimas, la sabiduría es el saber de todos los saberes y la competencia de todas las competencias), bajo la premisa radical de una apuesta por la vida individual y colectiva. Sabiduría personal dentro de una sociedad que se aproxime a un ideal de sabiduría. Uno de tal naturaleza que resuelva en forma creativa la tensión que experimentan la sociedad, la escuela y el sujeto entre la taradiction y la demoncracy, dos neologismos que empleó el escritor irlandés James Joyce12 para referirse, con el primero, a la transmisión compulsiva de una tradición13 y, con el segundo, a la ruptura mefistofélica o demoníaca de la misma14, tensiones que la sociedad contemporánea no ha resuelto y quizás tarde mucho en resolver, si es que se puede. Por ello ensayarlo adquiere el valor de los principios.
12 James Joyce 1967 (1939). Finnegans Wake. London, Penguin. p.p. 151 y 167.
13 Con una brizna de justificación etimológica, pero ante todo, con una riquísima adición semántica, "Taradiction" une dos sentidos diferentes, pero aquí complementarios: tara y tradición. Tara es, según el diccionario de María Moliner, un defecto o falta que mengua el valor de algo o de alguien y se emplea en forma usual para hablar de deficiencias que se transmiten por herencia, más probables cuando hay relación entre parientes cercanos.
14 El autor juega con la extensión del concepto de "Democracy" (democracia o gobierno del pueblo) a "Demon Crazy", literalmente la locura del demonio o el demonio de la locura, y se refiere con ello al hecho de que la diversidad bajo el mundo moderno, librada del control religioso, puede producir toda clase de engendros y de excesos.

4 0 T R A Z A S Y M I R A D A S
Segunda parte: Los saberes de las ciencias sociales
L A E N S E Ñ A N Z A DE LAS C I E N C I A S S O C I A L E S C O M O
T R A D I C I Ó N
Si no se ha sabido situar el saber vivir como prioridad de la educación y de la democracia, si en el aula pequeña es arrinconado y en el aula grande de la nación reducido, no extrañará que la enseñanza de las ciencias sociales vague a la deriva entre la tradición y el remiendo.
La tradición es una historia sin geografía y una geografía sin historia. Un tiempo sin espacio y un espacio sin tiempo. Es la historia nacional de bronce y de héroes, salpicada aquí y allá por una maratón sin sentido y agotadora que surca de modo superficial la cronología de mundo, de período en período. O es esa tediosa recitación memoriosa de los accidentes geográficos del mundo, del Nilo al Missisipi y del Mont Blanc al Everest, o ese concurso que el profesor realiza entre los estudiantes para que el más obediente responda "Quién mató a Moctezuma" o acierte en decir cuál es el río más largo o el monte más alto.
Es una ciencia social enseñada para la repetición y para la obediencia; para continuar la tradición del Catecismo de Astete, recidado en distintos momentos de nuestra historia y con los más distintos pretextos. Aquí y allá, entonces y ahora: el dogma de la tradición o de la contradicción (puesto que hubo catecismos republicanos que calcaban el catecismo de Astete para propósitos seculares), el dogma del poder (puesto que también hay catecismos neoliberales, aunque no estén escritos) o el simétrico dogma del contrapoder (puesto que también se han escrito catecismos marxistas): en unos y otros, el pábulo a la guerra, a la intolerancia, al ahorro de ese esfuerzo de la cultura que es la comprensión y la contradicción razonada con el otro.
Es la tradición de Lancaster contra la propuesta de don Simón Rodríguez. El primero dio lugar en la primera mitad del siglo XIX a un sistema de reproducción de educandos por imitaciones, réplicas, repeticiones y recitaciones. El segundo proponía una educación original, creativa, crítica, afianzada en la indagación de lo americano, que es lo que falta.
L A E N S E Ñ A N Z A DE LAS C I E N C I A S S O C I A L E S C O M O
R E M I E N D O O C O M O R E M E D O
Por supuesto que este cuadro se ha intentado superar. Y en lo que concierne a las ciencias sociales ha sido ese el propósito al introducir cátedras que, dado el conjunto de la enseñanza de las ciencias sociales, son remedíales. Cuando se advierte una falla en la democracia, entonces se apela a la cátedra de Educación para la democracia. Cuando se registra un vacío ético, se crea la cátedra de Ética y valores humanos. Cuando hay problemas de

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN LA E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 4 1
adicción al alcohol o a sustancias psicoactivas, se introduce una cátedra de Prevención integral. Cuando se suman consecuencias graves por una sexualidad no bien regulada se introduce la cátedra de Sexualidad. Cuando algún Ministerio concibe la idea de ampliar coberturas con pocos recursos, se crean cátedras y programas de alfabetización o de atención primaria.
No es que estos conocimientos o prácticas sean desdeñables. Pero son un síntoma de que algo falla en la enseñanza de las ciencias sociales, pues todos ellos son propios de ese saber y saber hacer de las ciencias sociales. Si ellas se enseñaran de una manera coherente, integral, imaginativa y significativa, los saberes enseñados en las cátedras de emergencia tendrían la ventaja de poseer un contexto más extenso y profundo.
No obstante, ocurre que, debido unas veces al enfoque tradicional, otras a una mirada fragmentada, la enseñanza de las ciencias sociales deja por fuera al sujeto, a la existencia cotidiana, a la vida vecinal o barrial. Sea en su forma tradicional, sea en la fórmula del archipiélago de buenas recetas o de técnicas de acción o de prevención, las ciencias sociales se tornan así en "costuras", como se las llama, en opinaderos, en "botadera de corriente", en saberes banales sobre temas distantes, con los cuales o sin los cuales todo sigue igual, en cátedras que se demoran un año en repetir lo que suele salir en los suplementos de los periódicos.
Por el contrario, los estudiantes sienten fascinación por el patio, por el recreo, por la esquina, por la gallada, y piensan con frecuencia que el saber de verdad está en la calle o en la televisión o en el cine, medios que les acercan lo distante en una forma más fascinante que en las clases de geografía o de historia y que, además, los alejan irremediablemente de los próximos, padres o maestros. La mediación telemática, si acerca lo lejano, toma insignificante lo próximo, ya devaluado por la fatalidad, y aumenta la brecha generadonal con los padres y con los maestros o maestras, tanto más si éstos persisten en una enseñanza tradicional, irrelevante para la vida cotidiana o en una enseñanza de edificantes fórmulas sobre la democracia (contradichas a menudo por la vida escolar o la vida local), sobre la sexualidad o sobre el alcohol o las drogas (negada tantas veces por el ejemplo de los mayores), sobre los valores o sobre la acción comunitaria. Entre la tradición y el remedio, la enseñanza de las ciencias sociales ha perdido hasta el momento una oportunidad de oro para formar una ciudadanía y una conciudadanía crítica y creativa.
No por azar las ciencias sociales son uno de los pocos campos que tuvo grandes dificultades para definir unos lineamientos curriculares, y no por azar en las condiciones de conflicto armado, algunos grupos prohiben la enseñanza de las ciencias sociales y de la filosofía. Y no se trata sólo de un problema inherente a la complejidad de las ciencias sociales, conjunto de saberes que duplica en disciplinas el que existe en las ciencias naturales. El asunto responde tanto a ignorancia como a negligencia y, en último término, a una resistencia a ese cambio que significa tejer una democracia pluralista desde abajo.

4 2 T R A Z A S Y M I R A D A S
U N A E N S E Ñ A N Z A I N T E G R A L DE LAS C I E N C I A S S O C I A L E S
Q U E R E S P O N D A A LA C O M P L E J I D A D DE LA N A C I Ó N
Es necesario proponer una enseñanza de las ciencias sociales que responda a la diversidad y complejidad de estos saberes, pero también a la posibilidad que éstos tienen de iluminar y transformar esa diversidad y complejidad que se llama Colombia. Colombia es un estado nacional en cuyo territorio se encuentran poblaciones de distintas procedencias. Desde aquellas que descienden de no menos de 60 etnias indoamericanas existentes antes de la llegada de los europeos y africanos, hasta los herederos euroamericanos y afroamericanos15 de quienes arribaron de allende, unos en plan de conquista, otros como esclavos, pasando por la infinita gama de cruces étnicos que ocurrieron en nuestra historia y por los migrantes, que venidos de distintas partes del mundo, han elegido este lugar como su patria.
Tal variedad étnica y demográfica se ha concentrado en ese enigmático término que es el(la) mestizo(a), el(la) cual ha ocupado poco a poco una geografía en extremo compleja por su orografía e hidrografía, en un país que asoma al Caribe, al Orinoco, al Amazonas, al Pacífico y se tiende sobre los Andes. La variedad geográfica ha condicionado una extraordinaria diversidad biológica, sobre cuyos 37 ecosistemas16 se ha erigido una cultura plural, diversa, compleja, muchas veces tensa y dramática. La megadiversidad en Colombia no es sólo biológica, sino también étnica, social y cultural. De los pueblos precolombinos se conservan registros de un saber ecocultural y mítico que aún aguarda descubrimiento e interpretación, además de todo el inmenso saber transvasado en los procesos de hibridación.
Somos un pueblo multicultural en un mundo que es cada vez más multicultural, dados los inmensos desplazamientos de población producidos en la tierra en los dos últimos siglos17. Desde esa puntada que significó el arribo de Colón al Caribe y la subordinación al dominio español (con los infinitos claroscuros del antiguo Imperio), hasta el advenimiento re-
15 Adoptamos estas designaciones de Jaime Jaramillo Uribe (1977) La personalidad histórica de Colombia y otros ensayos. Bogotá, Colcultura, pues son más precisas y menos cargadas de connotaciones denostativas provenientes de imaginarios sociales como "indio", "negro", "blanco".
16 Alvin Gentry y otros (1993) Nuestra diversidad biológica. Bogotá, Cerec.
17 Con razón se indica aquí y allá en el pensamiento contemporáneo que el problema del multiculturalismo será el tema más decisivo en el siglo XXI en las ciencias sociales. Hay que añadir que en Colombia ha sido muy difícil acceder a una aceptación del multiculturalismo: sólo se consagró jurídicamente en la Constitución de 1991, pero aún las mentalidades, los imaginarios y las pautas culturales distan mucho de atenerse a las consecuencias, lo que significaría hacer más sustantiva la democracia en sus dimensiones económicas (equidad, medida por una menor desigualdad de ingreso) y políticas (mayor participación efectiva de la población).

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN LA E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 4 3
cíente de la llamada "aldea global", nuestra historia nacional se entrelaza con la historia universal, a veces de modo trágico, a veces de modo feliz.
Como muchos países de América Latina, el Caribe y otros de África y Asia, Colombia no ha hallado aún ese horizonte de gracia significado en la genial expresión de nuestro premio Nobel, cuando alude a unas condiciones que ofrezcan una "segunda oportunidad sobre la tierra a las estirpes condenadas a cien años de soledad". Colombia se caracteriza por un destino laberíntico, como el de muchos otros pueblos y estados, pero adivinable en los registros del devenir nacional. Los saberes de las ciencias sociales deben orientarse a comprender y hacer convivible ese enigma que se llama Colombia, y a formar un sujeto que pueda reconocer su destino o plano de vida y transformarlo en designio o proyecto creativo de vida.
U N A B I T Á C O R A PARA LAS C I E N C I A S S O C I A L E S
Se ofrece en la tabla 1, a la izquierda, una lista de los temas que debería incluir la enseñanza de las ciencias sociales y, a la derecha, una descripción de las disciplinas que han considerado con preferencia los respectivos temas. Una justificación y un tratamiento más detallado de esto se encuentra en el documento mencionado en la nota 1. El punto de partida es la reladón más inmediata de tiempo y lugar con la naturaleza y con el mundo (historia y geografía) y con el sujeto que es el principio de toda acción social, y también la premisa de posibilidad de sí mismo (psicología): estos tres gradientes componen las condiciones de la acción del sujeto en el mundo.
TABLA 1. TEMAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y DISCIPLINAS QUE LOS CONSIDERAN
Temas o ámbitos dominantes
1. Espacio
2, Tiempo
3. Sujeto
4. Población
5. Producción
6, Poder
7 Sociedad
8. Familia y comunidad
9. Códigos científicos y técnicos
10. Códigos estéticos y expresivos
11. Códigos íntegradores: ética y moral, derecho, ideología e imaginarios y códigos de urbanidad
12, Códigos trascendentes: filosóficos y religiosos
Disciplinas más relevantes
Geografía
Historia
Psicología
Demografía
Economía
Ciencia poiífica
Sociología y antropología
Trabajo social
Ciencias de la cultura
Ciencias de la cultura: lingüística, semiología, literatura
Ciencias de la cultura: sociología filosofía, antropología, derecho
Ciencias de la cultura

4 4 T R A Z A S Y M I R A D A S
A ello sigue la consideración de la demografía, la economía y la política como ciencias que reflexionan sobre la población, la organización del poder económico y del poder político. Dicha reflexión puede ser de orden analítico y estructural (relación de factores en un todo) o histórica (evolución de las estructuras en el tiempo). La orientación tradicional de estas disciplinas se ha referido a lo que Habermas ha denominado el mundo de los sistemas18.
Por su parte, la sociología, la antropología y el trabajo social se han centrado en la organización de la sociedad, considerada en distintos niveles: macro (sociedad como un todo), meso (instituciones sociales) y micro (familia, comunidad) y con distintos propósitos (interés sociológico y antropológico en la explicación, comprensión o transformación; interés del trabajo social en las técnicas de descripción e intervención). Los saberes de la antropología, la sociología y el trabajo social representan una bisagra entre el mundo de los sistemas y el mundo de la vida, dependiendo de su vocación filosófica y axiológica, y de su orientación analítico-estructural (relación de factores en un todo) o histórica y hermenéutica.
A su turno, la historia cultural, la sociología de la cultura, la antropología cultural, la lingüística, la literatura, las humanidades y las artes, el derecho y la filosofía, en tanto ciencias de la cultura dan cuenta de cuatro clases de códigos: científicos y técnicos; estéticos y expresivos; ideológicos, jurídicos, éticos, morales y de comportamiento; filosóficos y religiosos. Configura este conjunto de códigos un cuarto ámbito concerniente al mundo de los significados. Dichos códigos han sido examinados tradicionalmente, como en los otros ámbitos disciplinarios, en términos de su organización analítica y estructural o en función de su evolución histórica y de su significado hermenéutico.
Los límites de las disciplinas son fluidos, dado que todas ellas se ocupan de un tema de temas (la sociedad) visto desde diferentes prismas, en parte por razones sustantivas, en parte por tradiciones que entrañan algo de rituales académicos. Cada saber disciplinario se distingue no sólo por la preferencia por un tema que organiza su perspectiva, sino además, por unas "claves dominantes" o "gramáticas" que constituyen el entramado o la red de conceptos filosóficamente organizados y heurísticamente dispuestos que sirven para considerar su tema19: son las teorías de cada disciplina, construidas como un acumulado que se enriquece de generación en generadón, en función de la crítica, de la investigación y, naturalmente, sobre la base de las preguntas que cada situación histórica plantea en dis-
18 Jürgen Habermas 1987 (1981, 3a. y 4a. ed. revisadas, 1985, 1987) Teoría de la acción comunicativa. Versión de Manuel Jiménez Redondo. Madrid, Taurus.
19 Por heurística se comprende la disposición de una teoría para abrirse a la consideración significativa de hechos distintos y nuevos.

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN LA E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 4 5
tintos contextos sociales. En la mayoría de las disciplinas hay una tensión creadora entre la exposición analítica y estructural y la presentación histórica. Teorías dominantes conforman lo que se ha denominado grandes paradigmas, alrededor de los cuales se articula el saber de una época: por ejemplo, la teoría de la gravitación de Newton, el marxismo, el darwinismo.
Al mismo tiempo, cada saber disciplinario construye métodos y técnicas apropiados para el tratamiento del tema disciplinar según su objeto y según su teoría, lo mismo que modos de relacionar de forma más o menos orgánica especialidades dentro del conjunto de una disciplina.
Desde la segunda mitad del siglo pasado se ha multiplicado la hibridación de saberes, métodos y técnicas de las ciencias sociales, provocado por la aparición de ámbitos transversales como son la ecología, la pobreza, el género, la cultura o, en nuestro caso, la violencia. Tal ductilidad teórica ha sido facilitada por cinco razones: primera, el progreso de la investigación no sólo interdisciplinaria, sino transdisciplinaria20. Segundo, la flexibilidad de la organización universitaria de las ciencias sociales y de otros saberes. Tercero, la aparición de teorías integrales que asumen el reto de abordar la complejidad. Cuarto, una educación universitaria que favorece la formación general en los primeros años y la hibridación especializada en dos o más ámbitos en los estudios graduados, posgraduados o posdodorales (fisicoquímica, psicolingüística, por ejemplo). Quinto, el progreso de la revolución digital que pone al alcance del investigador o del estudioso una información virtualmente infinita y en segundos, lo cual libera un tiempo extraordinario para la tarea de pensar.
Todo ello hace posible una movilidad entre disciplinas, de enorme importancia para la educación básica y media, en donde lo crucial no es formar al estudiante en un saber disciplinario especializado (para lo cual existe la universidad), sino en un panorama general que ofrezca una orientación del saber social en su conjunto para la construcción de sujetos y ciudadanos, organizado, es decir, seleccionado en forma significativa y dispuesto de modo pedagógico según las necesidades impuestas por el contexto desde donde se mira el panorama general de las ciencias sociales (Colombia, Santafé, una de las veinte localidades de la ciudad de Bogotá).
Dado que la historia moviliza los saberes de todos los ámbitos, dicha disciplina se convierte en el eje pedagógico por excelencia para una formación integral en ciencias sociales, siempre que los maestros y las maestras posean la ductilidad suficiente para integrar en la exposición temporal las distintas dimensiones analíticas e históricas de los distintos ámbitos de las ciencias sociales.
20 Interdisciplinario alude a un trato o diálogo exterior entre dos disciplinas que colaboran en un propósito común. Lo transdisciplinario implica una interiorización por parte de un investigador de los principios, teorías, métodos y técnicas de dos o más disciplinas.

4 6 T R A Z A S Y M I R A D A S
Tercera parte: La enseñanza de ciencias sociales en la educación de jóvenes y adultos
E L E S T I G M A DE LA E D U C A C I Ó N T A R D Í A
Dentro de la tradicional educación pobre de pobres para pobres, la educación de jóvenes y adultos figura en la escala del menosprecio. Incluso, su ubicación nocturna parecería tender un velo de sombra sobre su significado. Los estudiantes de ella son los olvidados, los "retardados" (con la significación análoga al nombre que designaba hace algún tiempo la discapacidad mental, medida por los test de inteligencia), los quedados, los tardíos, los susceptibles de una educación remedial de estilo mejoral, es decir, casi de placebo.
La situación de quienes estudian a destiempo es por ello vergonzante en términos de los valores dominantes, tanto más cuanto que éstos premian la rapidez para escalar y, al mismo tiempo, las políticas se dirigen a destacar la precocidad a través de la estimulación temprana, las mejoras en el preescolar, las transformaciones de la educación básica.
Todo esto supone una densa capa cultural de imaginarios que entroniza la vergüenza, el estigma y la culpa de quienes habiendo sido lesionados por una educación excluyente, son sindicados como culpables de su propio "subdesarrollo" y caracterizados tácitamente por vivir una niñez, una pubertad o una adolescencia a destiempo, tanto más gravosa allí donde la enseñanza remedial reproduce palmo a palmo los contenidos escolares, prescindiendo de su adaptación tanto a una mentalidad más evolucionada por el simple paso de la edad, como a la experiencia laboral o de la vida, que de hecho han enriquecido al individuo.
El asunto es más dramático si se tiene en cuenta que la mayoría de evaluaciones apuestan contra la educación nocturna, asociada a la educación de jóvenes y adultos. Así ocurre desde por lo menos 1984, cuando se publicó un estudio completo sobre el bachiller colombiano21, el cual indicó que la educación en la jornada nocturna mostraba un sistemático rezago en todas las áreas evaluadas por el examen. Después, en las mediciones de competencias emprendidas en los años noventa, la tendencia se ha corroborado, hasta configurar una de las constantes en los llamados factores asociados al logro: colegio público, estratos bajos, jornada nocturna dan como resultado la probabilidad de unos bajísimos rendimientos en términos de las competencias.
21 Elena Amézquita de Pardo, Germán González Peña y Carlos Armando Rojas Cortés (1984). Características del bachiller colombiano y su relación con los resultados en los exámenes de Estado y su Ingreso a las instituciones de educación superior. Bogotá, Instituto SER.

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN LA E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 4 7
L A N E C E S I D A D D E CAMBIAR EL ESTIGMA E N S Í N T O M A Y
EL SÍNTOMA EN SÍMBOLO Y EN S O L U C I Ó N
Por todo lo anterior, se podría afirmar que la primera condición para el éxito en la educación de jóvenes y adultos es disolver en la crítica cultural el estigma que la acompaña. Para ello, debería partirse de una consideración sociológica que muestre que la exclusión o la deserción antigua del joven o del adulto que ha vuelto a la educación fueron un síntoma, no tanto de la incapacidad individual, como de la responsabilidad de la sociedad y de la escuela en la perpetuación de condiciones sociales que explican la exclusión o la deserción, sea en un caso por el marco estructural de la pobreza (con todas sus implicaciones materiales o culturales), sea en el caso de la escuela por una enseñanza que desalienta la permanencia en las aulas. Como tampoco se puede ignorar que en los estratos más pobres, una concepción cultural privilegia una pírrica ganancia inmediata frente a la ventaja que podría ofrecer seguir en la educación.
La segunda razón para modificar el cuadro del estigma y trocarlo en su contrario, es decir, en el indicio de un inmenso valor, es lo que significa como riqueza de un sujeto el arrostrar el prejuicio social y confiar en la educación como una oportunidad de superación personal. En ello hay también un síntoma sodal, puesto que esa decisión individual, multiplicada por todos los que siguen ese camino, confirma que, pese a todos los defectos de la enseñanza colombiana, el valor de la educadón como vía de hacer y de rehacer una vida, tanto individual, como colectiva, está arraigado en una larga tradición.
Dicha tradición está en la raíz de la constitución de los estados de América Latina y de Colombia, los cuales, antes de ser enundados como voluntad política o erigidos como resultado de la guena, fueron esbozados en ados pedagógicos como los que vinculaban en Venezuela al maestro Simón Rodríguez y al discípulo Simón Bolívar, expósito el primero, huérfano el segundo y creadores ambos de la noción de Patria, o como los que tejían una red del saber en Colombia bajo la guía de Mutis en la Expedición Botánica. Aunque el asunto merecería mayor espacio del que se dispone, baste decir que la decisión de fundar la soberanía política democrática estuvo asociada, en los términos de la Ilustración, a la idea de apoyarla en la mayoría de edad, es decir, en la educación del pueblo. Y que a lo largo de la vida republicana los momentos más fecundos han sido aquellos en los cuales el poder político que representa la soberanía se ha fundado en el saber y en su sustento, la educación.
Una tercera fuente de valoración de la educación de jóvenes y adultos proviene de toda la reconceptualización de la educadón en las condiciones del mundo contemporáneo, que desde el libro Aprender a ser de la Comisión Fauré (1972) hasta el Informe de la Comisión Delors (1996) valoran el aprender a aprender a lo largo de toda la existencia como una exigencia vital.

4 8 T R A Z A S Y M I R A D A S
TRANSFORMAR LA DIFICULTAD EN O P O R T U N I D A D Y LA
FATALIDAD EN LIBERTAD
La educación de jóvenes y adultos representa, por derto, una dificultad. Pero la labor de la educación y de la cultura consiste justamente en transformar la dificultad en oportunidad, el padecimiento en pasión, los círculos viciosos en virtuosos, la fatalidad en libertad, el destino en designio.
Hay por lo menos dos casos que muestran en Colombia esta posibilidad de transformación. El primero es el programa de educación de ex combatientes, luego de los acuerdos de paz con el M-19, parte del EPL, el Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y la Corriente de Renovación Socialista22. Esta experiencia, por lo demás, debería reexaminarse en todo su sentido ante lo que significaría un eventual acuerdo de paz con distintas organizaciones armadas, acuerdo que, por lo demás, entrañaría, de llegar a darse, una voluntad colectiva por la educación y la cultura, mucho mayor en su sentido histórico a la que ocurrió con el Plebiscito del 1 de diciembre de 1957 que decidió destinar por lo menos el 10% del presupuesto nacional a la educación.
Un segundo caso es el de la experiencia de la jornada nocturna del Colegio Distrital Cristóbal Colón. Se encontró que en la mayoría de resultados de la evaluación de competencias, en grados 7o. y 9o., en lenguaje, matemáticas y ciencias, los estudiantes de la jornada nocturna superaban a los estudiantes de las jornadas de la mañana y de la tarde. Cuando se interrogó a los profesores y profesoras de la jornada de la mañana, adujeron como causa de ello la motivación que tenían los estudiantes nocturnos por hallarse en condiciones de rehabilitación personal a través de la educación, lo cual corrobora la afirmación hecha en un apartado anterior sobre el valor de la decisión personal de tomar la educación en serio como modo de transformarse a sí mismo.
No obstante, indagaciones posteriores completaron la respuesta: los profesores de la jornada nocturna trabajaban con el modelo pedagógico de la modificabilidad cognitiva23, un modelo elaborado por Reuven Feurstein, quien dedicó "buena parte de su vida a la evaluación y mejora de la inteligencia de los sujetos que presentan bajo rendimiento y privación cultural", y el cual parte de la premisa de que no hay condición humana que no sea susceptible de mejorar mediante un programa de aprendizaje mediado.
22 Erick Israel Ariza Roncancio y Julio Hernando Mancera (1997). "Semilleros de vida, paz y democracia". Tesis de maestría. UPB.
23 José María Beltrán S.F. (1996). Modificabilidad cognitiva y Programa de enriquecimiento instrumental. Madrid, Instituto Superior Pío X.

C O M P E T E N C I A S Y P E D A G O G Í A S EN LA E N S E Ñ A N Z A DE L A S C I E N C I A S S O C I A L E S 4 9
Mucho se han estudiado los factores asociados al logro. Pero por más estimación estadística de las probabilidades, quienes han meditado sobre ello concluyen que hay unos factores imponderables, entre los cuales se destaca la pedagogía. Ocurre allí lo que se pudiera llamar un milagro pedagógico (como lo comprueba por lo demás la historia de la humanidad), el cual consiste en el hecho de que allí donde se encuentran unos buenos maestros con unos buenos discípulos (entendiendo aquí lo "bueno" en el sentido de la disposición de voluntad y de ideas) se produce una sinergia de tal naturaleza, que entonces se produce un auténtico comienzo o principio en la vida de las personas o de los pueblos.
El asunto recuerda la célebre obra de teatro de Bernard Shaw, Pigma-lión, llevada al cine bajo el nombre de "My Fair Lady". Dos nobles ingleses, uno que encarna el escepticismo proverbial en ese país, otro de talante liberal, apuestan, el uno a que puede, como lingüista, transformar a una vendedora de flores de plaza en una aristócrata, rehaciendo todos sus hábitos junto con el lenguaje; el otro, a que una mutación de la personalidad forjada en la infancia y en la pobreza es inmodificable (se trata de una versión de la disputa entre los partidarios de la herencia y los del medio ambiente). Triunfa el lingüista gracias a un programa de entrenamiento y a una perseverancia contra todo desaliento.
Por supuesto que en la obra hay un cierto cinismo (muy propio además del talante inglés), no sólo porque se trata allí de un cierto juego en el cual la dama es apostada y, por tanto, se convierte en una especie de rata de laboratorio (como en cierto sentido hará el análisis experimental de la conducta en ciertos casos), ni tampoco sólo porque al transfigurarse en aristócrata la florista se burla de su maestro, sino, esencialmente, porque lo único que no entra en el juego es la modificación de las condiciones sociales en las cuales hay aristócratas ociosos y hay floristas, hijas de pobres borrachos.
LA E D U C A C I Ó N DE J Ó V E N E S Y DE A D U L T O S C O M O U N A
O P O R T U N I D A D DE C A M B I O S O C I A L
Y es justamente esa la diferencia que surge cuando se piensa, con todas las tradiciones libertarias de educación popular en América Latina, en una pedagogía destinada a transformar algunas de las condiciones de la pobreza en el acto mismo de educar a los jóvenes y a los adultos. Porque no se trataría sólo de "remediar" un sujeto mediante una educación remedial, sino de re-mediar, es decir, de volver a mediar sobre la relación del sujeto con las condiciones que lo alejaron de la escuela y que lo regresan a ella, para que en una reflexión sobre esas condiciones pueda cambiarlas tanto en lo personal como en lo colectivo. De ahí la importancia de una enseñanza creativa y, más aún, re-creativa, de las ciencias sociales.

5 0 TRAZAS Y MIRADAS
Para ello, la educación de jóvenes y adultos debe partir de una deconstrucción de las secuencias programáticas y de los contenidos que rigen a la educación "regular" y fundar la enseñanza de modo radical en el mundo de la vida, en la valoración de la experiencia de los jóvenes y adultos y en actividades organizadas que conviertan a la escuela en un centro de gestión económica, social y cultural de un entorno, a cuya indagación sirvan los doce ámbitos o temas enunciados en la parte segunda.