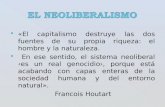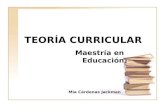Crisis Neoliberal - Franklin Ramírez Gallegos.pdf
-
Upload
malaspabras -
Category
Documents
-
view
44 -
download
0
Transcript of Crisis Neoliberal - Franklin Ramírez Gallegos.pdf
-
8786
CRISIS NEOLIBERAL Y RECONFIGURACIONES ESTATALES: ECUADOR Y LA HETERODOXIA
SUDAMERICANAFranklin Ramrez Gallegos
99% vs. 1%
La crisis del capitalismo neoliberal ancla hoy en da sus ms complejos efec-tos en los que hasta hace poco se consideraban los estables centros de la eco-noma-mundo. El imperativo de tranquilizar a los mercados financieros ha em-pujado a la recesin en la zona euro y a una desaceleracin del crecimiento en EEUU. Aunque desde un inicio la gestin de la crisis ha sido asumida desde la ortodoxia fiscalista y la disciplina presupuestaria, las calificadoras de riesgo voceras de las finanzas transnacionales y comisarias de la poltica econmica global- no dejan de demandar cada vez ms austeridad y mayor control de la deuda pblica. En los ltimos meses dicha lgica se ha vuelto implacable, in-cluso all donde la histrica prestancia del Estado pareca jugar en contra del dominio de la agenda pblica por el inters de los mercados.
En efecto, la gestin de la crisis en la Eurozona ha estado marcada por sucesi-vas amenazas por parte de Standard & Poors -S&P-, de reducir la calificacin de riesgo sobre la deuda pblica de sus Estados. A los ojos de los mercados financieros, ni las polticas de represin presupuestaria ni las drsticas me-didas para el control de la deuda que provocaron, en el Reino de Espaa, una inconsulta reforma constitucional que fija un lmite al endeudamiento de las administraciones pblicas- parecen decisiones lo suficientemente ambi-ciosas como para enfrentar la situacin. As, luego de la cumbre europea de diciembre de 2011, donde se adoptaron una serie de reformas institucionales que refuerzan el pilotaje de la gran banca sobre el conjunto de las economas, S&P rebaj la nota de nueve pases europeos. Francia y Austria perdieron su triple A e Italia fue situada en el nivel de Colombia y Per. Irnicamente, en su comunicado del 13 de enero de 2012 la agencia calificadora que segn P. Kurgman otorg la mxima calificacin crediticia a los activos txicos que causaron la debacle financiera en el Septiembre Negro de 2008- seal que el proceso de reformas [de la Eurozona] basado nicamente en el pilar de la austeridad fiscal tiene el riesgo de provocar su propio fracaso.
En este escenario, y en medio del ascenso al poder sin voto popular de tecn-cratas prximos al poder bancario en Italia y Grecia- y de la impaciencia con que se rechaza cualquier atisbo de gestin democrtica de la crisis -Francia
y Alemania coincidieron con las bolsas de valores en condenar, y luego blo-quear, el intento del ex primer ministro griego de someter a referndum un plan de rescate-, todo apunta a que en el futuro inmediato se refuerce el poder de clase del bloque neoliberal: la alianza de los jerarcas del mundo financiero, los gerentes y profesionales de la banca y, ms atrs, los partidos alineados con el credo de la disciplina presupuestaria. Bajo dicha hegemona, el imperativo del control al dficit pblico continuar sofocando cualquier poltica activa de los Estados y trasladando los costos de la crisis a las grandes mayoras.
Estas ltimas, no obstante, ya han dado mltiples evidencias de su frustracin poltica. Animadas por la Primavera rabe, gran parte de las protestas socia-les realizadas en diversos puntos del planeta desde los indignados madrile-os, las movilizaciones en Tel Aviv, los estudiantes chilenos, el Occupy Wall Street del bajo Manhattan, hasta las movilizaciones en 951 ciudades el 15 de octubre 2011- muestran no solo la mundializacin del malestar popular frente los efectos de la crisis y su modos de gestin, sino la abierta contestacin al bloque de poder que pilotea, desde inicios de los aos setenta, el vigente rgi-men de acumulacin flexible, el capitalismo neoliberal que domina el globo.
Los ocupantes de Liberty Street, a una cuadra del Banco de la Reserva Fede-ral de Nueva York, lo han expresado con nitidez: somos el 99%. El uno por ciento restante condensa al poder corporativo de las finanzas y, simplemente, a los ms ricos entre los ricos: el gobierno del dinero organizado, para re-tomar la expresin con que Roosevelt calific a la plutocracia que se opuso a sus polticas durante la gran depresin de los aos treinta. Sidney Tarrow encuentra diversos aires de familia entre la repulsa de Roosevelt y la indig-nacin de los movilizados en Wall Street. No obstante hoy en da, a diferencia de entonces, el poder poltico norteamericano apenas ha dado seales de sim-pata con los manifestantes, ratificando en cambio su voluntad de proteger a los mercados: En su rueda de prensa, luego de reconocer que entiende la ira de los movilizados, el Presidente Obama enfatiz la plena continuidad de su apoyo al sector financiero1.
La contestacin de Occupy Wall Street al poder corporativo global, la de-manda de los indignados por democracia real ya y el salto, por parte de los estudiantes chilenos, desde reivindicaciones por la gratuidad de la educacin universitaria y en contra de su financiamiento mediante la banca privada2 ha-cia demandas de reforma tributaria, tejen entre s una impugnacin de doble filo: los intereses del mercado financiero juegan en contra de las necesidades de los ms, mientras el poder poltico claudica en la defensa del bien co-mn para representar a los banqueros, acreedores y especuladores globales. El que tal impugnacin contenga una correcta aprehensin de la correlacin de fuerzas a nivel global no debe hacernos confundir sobre el carcter real de las movilizaciones que se despliegan a partir de ella. Se trata de un conjunto de luchas que en trminos generales contienen demandas parciales y defen-sivas buscan menos promover un avance que evitar el retroceso y la prdida
-
88 89
Lnea Sur|Dossier
de conquistas sociales en medio del ataque sistemtico al Estado Social3- sin pretender superar, en definitiva, los lmites fijados por el frreo dominio trans-nacional del capital financiero.
Tal es la cuestin que suele perderse de vista por parte de un espectro nada despreciable del pensamiento crtico, con relacin a la orientacin y al des-empeo de los diferentes gobiernos de izquierda en Amrica Latina. Ms all de sus retricas altisonantes, y de que algunas de sus expresiones hayan trado de vuelta la idea del socialismo, el escenario poltico en que se desenvuelven no deja de estar configurado por los vectores de dominacin de las finanzas globales en que se sostiene el neoliberalismo. Reconocer aquello no supone, como cierta vulgata insina, dimitir poltica e intelectualmente en la bsqueda de alternativas anticapitalistas concretas pero s busca enfocar, sin veleidades ideolgicas, el especfico terreno de la lucha poltica, condicin necesaria para una ponderacin adecuada de los avances, tensiones y contradicciones de los gobiernos progresistas de la regin.
El nuevo tiempo del Estado en Amrica del Sur
En su globalidad, y luego de una acelerada crisis de legitimidad del neolibe-ralismo, los gobiernos de izquierda de la regin procuran reconstruir y redi-reccionar las mediaciones sociopolticas que han contribuido a la integracin subordinada de los territorios nacionales a la dinmica de acumulacin espe-culativa del capital financiero. La recomposicin de tales mediaciones se cata-pulta en el nivel nacional a travs de la accin poltica de los Estados. Quebrar su iniciativa y capacidad de accin, su deber de regular los mercados y su capacidad de direccin del conjunto social ha sido parte medular del proyecto poltico del neoliberalismo. Contra l se dirige el vigente relanzamiento ms o menos voluntarista y/o institucionalizado segn los casos- del Estado al pri-mer plano de la coordinacin social en mltiples experiencias sudamericanas.
La nocin de integracin implica, no obstante, que un Estado no puede ne-garse a ella es concebible una estrategia de aislamiento?- y que acta en un contexto internacional determinado. De hecho, el debilitamiento estatal promovido por el neoliberalismo nunca signific que las polticas nacionales fueran del todo irrelevantes, sino que estaban limitadas por las pautas de la acumulacin financiera global. Desde esta perspectiva, en medio de una in-tensa conflictividad poltica, la accin estatal engrana estrategias que pueden apuntalar mayor o menor grado de autonoma y soberana en relacin a la determinacin global .
Aunque para diversos sectores, el espacio de lo local -ciudades-Estado, mi-ni-gobiernos, regiones autonmicas- brinda las mejores condiciones para la recomposicin democrtica de las mediaciones polticas y sociales con los mer-cados globales, los gobiernos de izquierdas han optado por la reconfiguracin
Crisis neoliberal y reconfiguraciones estatales: Ecuador y la heterodoxia sudamericana|Franklin Ramrez
de la dimensin estatal-nacional de la poltica y lo pblico y por la configura-cin de un espacio poltico regional -Unasur, Celac-, como acciones prioritarias en la tensin con la estructura global de poder. Se perfila as una estrategia neo-soberanista que, reivindicando la autodeterminacin de los intereses na-cionales, realiza una apuesta geopoltica por la integracin (sub)regional -rom-piendo as con la tradicin liberal de un tipo de integracin regida por los puros intereses comerciales-, mientras toma distancia de un nacionalismo refractario a reconocer la dinmica de los intercambios globales.
As, pese a la incorporacin de demandas localistas y autonomistas en sus pla-taformas de reconstruccin del poder estatal, tales gobiernos no parecen re-ceptivos a la idea de propulsar regmenes territoriales de autonoma plena, fcilmente digeribles por la globalizacin neoliberal. La centralidad poltica del Estado bloquea ms bien previas tendencias a la atomizacin (en Ecuador y Bolivia) -propulsadas por proyectos de base regional dispuestos a forjar re-publiquetas hostiles a toda idea de comunidad poltica nacional- y recupera la iniciativa de los aparatos centrales de cara a gobernar y a mantener presen-cia activa en el conjunto del espacio nacional. De hecho, anclan parte de su legitimidad en haber logrado que sus plataformas programticas interpelen a la sociedad como proyectos nacionales. Luego del prolongado ciclo de des-estatizacin de la economa y desnacionalizacin de la poltica que acompa al neoliberalismo, los espacios estatales re-emergen entonces como el terreno en el que se ponderan los intereses nacionales, sin cuya definicin resulta in-viable imaginar vas alternativas de insercin externa.
Este retorno del Estado ha provocado las ms virulentas reacciones de las lites bancarias, empresariales y financieras nacionales que, en su momento, impulsaron polticas de desregulacin, liberalizacin y privatizacin, que pul-verizaron las capacidades estatales de promocin del desarrollo nacional, con-trol del mercado y redistribucin de la riqueza social. Vertientes de izquierda y sectores con sensibilidades autonomistas tambin contestan la centralidad que los gobiernos sudamericanos asignan a la reestructuracin estatal. Por un lado argumentan, en tono funcionalista, que todo lo que hace al Estado contribuye a la reproduccin del capital y por otro, en una mirada anti-institucionalista que bordea una visin antipoltica de corte conservador, que solo en la accin colectiva autnoma reside el potencial para construir alternativas.
La crtica conservadora combina elementos de la doctrina liberal el impe-rativo del Estado mnimo como garanta de la no intromisin poltica en las iniciativas individuales (la libertad negativa) y en la fluidez del mercado- con la ms llana defensa de un puado de intereses particulares que florecieron en los tiempos de la desregulacin. La crtica autonomista presupone, por su parte, un corte tajante entre auto-organizacin social e institucionalidad poltica bajo un presupuesto moralizante sobre las virtudes siempre emancipa-doras de los movimientos sociales virginales. En tal lectura, la poltica estatal solo puede contaminarlos y derruir su capacidad de movilizacin utpica. La
-
90 91
Lnea Sur|Dossier
distancia del movimiento social respecto a la poltica instrumental es impres-cindible para preservar su potencial de imaginacin crtica5; pero creer que la sola reivindicacin de la autonoma de los colectivos resuelve el dilema de la lucha por el poder estatal y la transformacin social es una ilusin que pue-de conducir a su exclusin en la disputa por el cambio histrico y, ms an, a una suerte de feudalizacin de sus luchas en microarenas de actividad pblica (hegemona de ONG).
Por su parte, la crtica funcionalista del Estado como una pieza ms de la re-produccin del capitalismo pierde de vista su carcter de relacin social con-tradictoria y que sus acciones, su andamiaje organizativo y su misma orienta-cin estn atravesados por dicha contradiccin. De all que las polticas y las instituciones estatales que pueden aparecer como conquistas de los sectores populares y las clases subalternas contribuyen tambin a la legitimacin de un sistema que tiende a perennizar su condicin. La historia de los derechos so-ciales y las instituciones de bienestar, arrancadas al capital por los de abajo, refleja de modo ntido la complejidad de tal ambivalencia. Decir entonces que el Estado constituye una pura continuidad del capital es una abstraccin inca-paz de captar la contradictoria dinmica de los intereses que se materializan en su seno y, sobre todo, una generalizacin que no da cuenta de los conflictos histricos que pueden orientar la accin estatal hacia la defensa de los intere-ses mayoritarios, la produccin de bienes colectivos y la confrontacin de las lgicas excluyentes e inequitativas sobre las que se funda el capitalismo.
Dicha orientacin es siempre una posibilidad que, condicionada por las lgi-cas de acumulacin global, depende de las fuerzas que disputan por inscribir sus demandas dentro del Estado, incluso para convertirlo en mecanismo de transformacin social. Esto ltimo abre el interrogante, particularmente, sobre el sentido de las decisiones polticas de las instituciones y las lites nacionales responsables de la conduccin estatal en cada sociedad. A continuacin se de-sarrolla este punto a partir de la experiencia gubernamental de la Revolucin Ciudadana en el Ecuador durante el periodo 2007-2011.
La reconstruccin del poder estatal
Decir que el retorno del Estado supone la quiebra poltica del poder de las fi-nanzas globales y del consenso neoliberal puede resultar una generalizacin tan banal como aquella que sostiene que todo lo tocante al Estado alimenta al capital. Si se trata de entender la orientacin general del cambio poltico en curso cabra ms bien indagar, por un lado, en qu medida el relanzamiento del Estado, definido como prioridad estratgica por los distintos gobiernos progresistas de la regin, logra desmontar el ncleo duro de la agenda neoli-beral, y por otro, si las polticas por ellos adoptadas abren la va para disputar en el mediano plazo esquemas alternos de acumulacin y distribucin de la riqueza y formas democrticas de coordinacin social. Ambas cuestiones de-penden, sobre todo, de la capacidad de las nuevas coaliciones de conducir
Crisis neoliberal y reconfiguraciones estatales: Ecuador y la heterodoxia sudamericana|Franklin Ramrez
el andamiaje estatal con relativa autonoma respecto a las constelaciones neoliberales y a los poderosos intereses particulares.
A este respecto la contienda democrtica no es para nada sencilla. La procura de la autonoma estatal demanda una combinacin de reformas institucionales progresivas y de decisiones polticas radicales que, de modo ineludible, abren lneas de confrontacin y conflicto con la amalgama de sectores nacionales y transnacionales que han capturado para s las instituciones pblicas. De all que, sin soporte y articulacin popular, difcilmente los gobiernos civiles que empujan dicha contienda podran avanzar en sus propsitos e incluso per-severar en el poder. Ms all de su potencia y anclaje social, sin embargo, tales gobiernos deben tambin dar muestras de su capacidad para deshacer los factores polticos y los marcos regulatorios que han otorgado enormes facul-tades de veto a determinados centros de poder -los poderes fcticos- sobre la construccin de una agenda pblica que responda a los intereses de los ms.
Aunque el arribo de dichos gobiernos estuvo precedido por una oleada de protestas y resistencia social que desde mediados de los aos noventa6 resque-braj la hegemona del proyecto neoconservador, ha sido en el curso de sus mandatos cuando la lucha poltica alcanza un carcter dirimente respecto a la superacin de la agenda ortodoxa. A lo largo de la ltima dcada no ha estado en juego entonces, nicamente, la gobernabilidad del sistema poltico sino una recomposicin global de la matriz de poder social7 que busca asegurar la viabilidad de nuevas polticas de desarrollo nacional propulsadas desde la agencia estatal: de ah el vigente desgarramiento de la poltica sudamericana, en su faz de pura expresin de fuerzas e intereses contrapuestos. La propia evolucin de la gestin pblica, atravesada por disputas de alta y baja intensi-dad, se ha moldeado en un entorno de extremo realismo de poder gubernativo orientado a la resolucin de este momento pan-poltico. El encadenamiento de batallas electorales -visible sobre todo en Venezuela, Ecuador y Bolivia- ha sido una pieza clave en tal proceso y ha conducido a movilizaciones en torno a unas fuerzas gobernantes que, como en el caso de los pases andinos, llega-ron al poder sin estructuras partidarias slidas y carentes de real experiencia poltica y administrativa.
Los escenarios de procesamiento de la lucha poltica varan, en efecto, segn el grado de consolidacin de las fuerzas que guan cada experiencia guber-nativa. Para los gobiernos que llegaron al poder con partidos polticos ins-titucionalizados el problema del cambio se ha presentado, prioritariamente, en el mbito del desarrollo econmico nacional y de la justicia distributiva -equidad, combate a la pobreza, etc.-. Sus organizaciones ya han ocupado un espacio reconocido en el sistema de partidos y, aunque busquen ampliar su margen de influencia en l, incorporar nuevos sectores sociales en el proceso democrtico o incluso realizar ciertas reformas institucionales, no pretenden y no les hace falta recomponer ntegramente el rgimen poltico. Por el contra-rio, para las emergentes plataformas organizativas de vocacin transformadora
-
92 93
Lnea Sur|Dossier
que carecen de partidos polticos ms o menos institucionalizados, la posibi-lidad del cambio se ha presentado como una ruptura conflictiva con el modo de organizacin social8 en su conjunto y dentro de este, en primer trmino, con el orden poltico en el que no tenan cabida. Su agencia poltica no ha buscado nicamente sacar a sus sociedades de un estado de crisis especfico sino, a la vez, reconfigurar el espacio poltico ampliando sus posibilidades de instituirse y consolidar el proceso de cambio que abanderan. Crisis y cambio aparecen as como problemas eminentemente polticos que demandan alterar los escenarios y las relaciones de poder vigentes. De ah la relevancia de las asambleas constituyentes y el peso de los liderazgos como mecanismos insti-tucionales para la refundacin de la comunidad poltica, la recomposicin del orden poltico y el trazado de una nueva matriz de organizacin de las rela-ciones sociales que, recuperando capacidades de accin estatal, contrarreste el peso de la regulacin pro mercado en la coordinacin del conjunto social.
En el caso del Ecuador, con la puesta en marcha de la Asamblea Constituyente (2007-2008) y en medio del inmenso revs electoral que supuso para la dere-cha la eleccin de los constituyentes9, el gobierno nacional de la Revolucin Ciudadana tom una serie de medidas que, reivindicadas desde hace ms de una dcada por el movimiento popular, reconfiguraban la matriz de poder so-cial: el fin del convenio de cooperacin que permita a EEUU tener presencia militar en la Base de Manta; la ratificacin de la caducidad del contrato con la petrolera norteamericana OXY; la suspensin de la negociacin del Tratado de Libre Comercio con EEUU; la ilegalizacin de la tercerizacin laboral; la declaracin de ilegitimidad de un tramo de la deuda externa; la incautacin de bienes a los banqueros implicados en la quiebra del sistema financiero y en la dolarizacin de la economa, entre otras.
La orientacin programtica de tales decisiones expresaba el virtual desaco-plamiento del poder poltico democrticamente sancionado de los circuitos transnacionales y de algunas expresiones de las clases dominantes en su for-ma de especficas redes empresariales, bancarias, familiares que sostuvieron el largo proceso de liberacin de la economa, captura rentista de las institu-ciones pblicas, debilitamiento del Estado y subordinacin de la poltica exte-rior a los intereses de Washington. Si en los primeros aos de gobierno dicha orientacin responda, en lo fundamental, a la voluntad de la nueva clase poltica, en lo posterior su capacidad decisional se apalanc en la reconstruc-cin de los factores de poder que habilitaran el relanzamiento del Estado al centro de la coordinacin social y la recuperacin de su rectora sobre el con-junto de las polticas pblicas. Cuatro lneas de decisin gubernativa y nueva regulacin institucional han tenido particular relevancia en la reconstruccin de los factores que habilitan, en trminos de poder, el nuevo dinamismo de la agencia estatal:
En primer lugar, un conjunto de medidas orientadas a la gestin nacional sin interferencia del capital global- de una porcin sustantiva del excedente local
Crisis neoliberal y reconfiguraciones estatales: Ecuador y la heterodoxia sudamericana|Franklin Ramrez
proveniente de rentas de recursos estratgicos. La creacin, fortalecimiento y/o capitalizacin de empresas pblicas en sectores claves de la economa -petrleo, minera, servicios pblicos10, etc.- y la renegociacin de contratos con diversas transnacionales de cara a incrementar los mrgenes de partici-pacin estatal en los ingresos y regalas que all se producen (p.e., petrleo), aparecen como decisiones fundamentales de cara a la (re)apropiacin estatal de recursos con alta capacidad de generacin de renta diferencial11. A con-tramano del sentido comn neoliberal capturar porciones del capital global mediante la apertura a la inversin extranjera, las zonas de libre comercio y la plena movilidad del capital-, dicha estrategia es de gran importancia para un Estado perifrico cuando se trata de elevar los grados de libertad (soberana) frente al poder global.
En segundo trmino, una serie de decisiones polticas encaminadas al resque-brajamiento de las correas de trasmisin decisional del capital financiero so-bre la economa nacional. Luego de la apertura de una auditora integral sobre la deuda externa12 y la declaratoria de ilegitimidad de algunos de sus tramos -sobre todo deuda comercial-, el gobierno nacional encamin procesos de judicializacin contra presuntos implicados en la adquisicin fraudulenta de crdito, declar una moratoria tcnica y, posteriormente, entr en el default de una parte significativa de los bonos 2012 y 2030. En este marco el pas logr retirar el 93% de la deuda contenida en ellos. La transformacin radical de la gestin pblica de la deuda adquirida por el pas hasta 2006, ha implicado una reduccin substantiva de su peso en la economa nacional13 y, de modo ms significativo, ha reducido el poder de la especulacin financiera en torno suyo.
En tercer lugar cabe sealar un conjunto de medidas orientadas a reforzar la poltica tributaria y la capacidad recaudatoria del Estado, con un nfasis en la progresividad de los impuestos14 y la lucha contra la histrica rebelda tributaria de las lites y los grandes grupos econmicos. La implementacin de una reforma tributaria se ha situado en el centro de la nueva agenda pblica desde el inicio mismo de la Revolucin Ciudadana y ha redundado en un in-cremento del 65% de la recaudacin entre el ciclo 2003-2006 y el 2007-2010. El nfasis en la transformacin de la poltica en esta rea que ha significado un ntido incremento de la presin fiscal15- parece fundamental en un pas en el que la estructura de los ingresos del fisco depende largamente de la capaci-dad recaudadora del Estado Nacional16.
Cuarto, una reforma institucional del Estado orientada a recuperar las capa-cidades de rectora, regulacin y control del gobierno central sobre el con-junto de la agenda pblica, a incrementar los niveles de presencia estatal en los territorios (desconcentracin ms que descentralizacin), a racionalizar el aparato administrativo y a regular los arreglos corporativos al interior de las instituciones pblicas17. Ms all de la especificidad de la nueva arquitectu-ra institucional -en cuya reconstruccin el gobierno ecuatoriano ha colocado un pronunciado nfasis18-, tal reforma ha supuesto, sobre todo, un ajuste en
-
94 95
Lnea Sur|Dossier
la comunidad de tomadores de decisiones y en las redes de poltica pblica que dan forma a la agenda en cada sector. As, la tecnocracia neoconservadora vinculada al lobby bancario y empresarial que comand la reforma liberal de los aos noventa, se encuentra ahora desplazada de los mbitos neurlgicos de la accin estatal. De igual modo, para los organismos no gubernamentales, agencias internacionales y consultoras que promovieron la nueva cuestin so-cial -equidad, focalizacin de la poltica social, participacin civil, presupues-tos sostenibles, etc.- y que llegaron a capturar importante capacidad decisional dentro de la agenda pblica, ha resultado muy difcil conservar su influencia poltica y, en muchos casos, insertarse en las nuevas redes estatales de gestin19.
Aunque la profundidad de este conjunto de decisiones ha sido desigual, ha generado mejores condiciones para disputar la centralidad del Estado y en al-gunos casos apenas su legtima intervencin- en la determinacin de la agen-da pblica a nivel nacional. Se tratara de un momento indito en el vigente perodo democrtico, en el que las condiciones de poder habilitan y legitiman la operacin del Estado como actor poltico con capacidad de enfrentar, e in-cluso zanjar en favor del inters general, mltiples negociaciones con agentes sociales y polticos que haban capturado segmentos fundamentales de la po-ltica pblica. Lo que en el terreno de la correlacin de fuerzas aparece como un proceso de construccin y reconstruccin de coaliciones, bloques y/o redes de poder, en el de la accin estatal se decanta como una efectiva disposicin poltica e institucional para alcanzar mayores mrgenes de autonoma relativa y capacidad decisional con respecto al entorno de actores sociales y polticos, nacionales, transnacionales y locales, que preservaban alto poder de veto so-bre un amplio conjunto de decisiones del poder civil democrticamente electo.
Este escenario abri diversos frentes de conflictividad poltica. El extraa-miento del poder, incluso ms que los contenidos de la agenda pblica, agita a los desplazados: los gremios asociados a la banca, el comercio y las ex-portaciones, los grandes medios y otros sectores privados no han cesado en su confrontacin con la Revolucin Ciudadana. La poltica tributaria ha abierto, por ejemplo, diversas querellas judiciales entre el gobierno y el alto mundo empresarial. A la vez, mientras algunas empresas transnacionales han denun-ciado al Ecuador ante las instancias globales de regulacin del comercio y las inversiones, en no pocas ocasiones desde los grandes tenedores de deuda se ha especulado sobre una posible fuga de capitales, un nuevo feriado bancario o el fin de la dolarizacin. Si bien el gobierno logr contener algunos de estos embates y mostr alta iniciativa poltico-judicial en los litigios20, an le quedan procesos pendientes en los tribunales internacionales de arbitraje de conflictos asociados con las inversiones por ejemplo, el proceso abierto con la petrolera OXY-. Diversos actores, por otra parte, han contestado la orientacin general de una reforma del Estado que desactiva medidas especiales y bolsones de excepcionalidad institucional que, segn el gobierno, han reproducido formas de apropiacin particularistas y corporativas dentro del Estado21. En medio de esta conflictividad, el alto capital poltico del gobierno y los mayores mrgenes
Crisis neoliberal y reconfiguraciones estatales: Ecuador y la heterodoxia sudamericana|Franklin Ramrez
de autonoma frente al poder econmico han permitido el sostenimiento de una poltica heterodoxa de desarrollo nacional, en medio de la prolongada crisis global del rgimen de acumulacin flexible y de las incesantes presiones por la vuelta a la desregulacin estatal, la austeridad fiscal y la seguridad jurdica para las grandes inversiones.
La transicin postneoliberal
En el perodo 2007-2011, entonces, la sociedad y la nacin hacen uso de su Estado como agente fundamental para encaminar, desde un reconstituido es-pacio de soberana poltica, una estrategia heterodoxa de desarrollo. En el discurso de la ortodoxia neoliberal, por el contrario, la globalizacin es vista como un momento histrico en la cual los Estados Nacin pierden relevan-cia. All reside, en trminos conceptuales, una de las principales diferencias con la agenda del Consenso de Washington22. El desmontaje del ncleo duro de dicho programa comprende lneas especficas de accin pblica. Aunque muchas de ellas tienden a converger entre los pases de la regin, una de las particularidades del proceso de cambio en el Ecuador reside en la constitu-cionalizacin de gran parte de las polticas de ruptura con el viejo orden. A continuacin se describen algunas de ellas.
Recuperacin de la planificacin pblica: La Carta Magna, aprobada por el 63% de la poblacin en septiembre 2008, coloc a las funciones de planifica-cin en el centro del nuevo rgimen de desarrollo y Buen Vivir23. Para ello fija la obligatoriedad de constituir un Sistema descentralizado de planificacin parti-cipativa que establezca los grandes lineamientos del desarrollo y las priorida-des del presupuesto e inversin pblica24. Esto se ha materializado en el prota-gonismo que ha adquirido la Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo en la concepcin de la agenda de transformacin social y reforma del Estado.
La afirmacin del rol del Estado como promotor del desarrollo: En contra-va con el discurso ortodoxo, que plantea que el ahorro externo y la inversin extranjera son los principales mecanismos para el financiamiento del desarro-llo, el gobierno ha otorgado prioridad a los capitales nacionales y al ahorro. La Revolucin Ciudadana expidi, en este sentido, el Cdigo de Planificacin y Finanzas Pblicas que ampla los instrumentos presupuestarios de accin pblica y desmonta las sinuosas regulaciones implementadas en dcadas pa-sadas para reducir a su mnima expresin la posibilidad de dinamizar el gasto pblico25. As mismo se opt por repatriar y movilizar los recursos de la Re-serva Internacional Monetaria de Libre Disponibilidad, antes depositados en la banca extranjera, hacia la inversin productiva y la activacin de la banca pblica. Con una similar orientacin, los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se cre el Banco del Instituto Ecuatoriano del Seguro So-cial- han sido dirigidos al financiamiento de proyectos nacionales estratgicos y a polticas de expansin de la vivienda. El uso del ahorro nacional ha sido
-
96 97
Lnea Sur|Dossier
condenado por el discurso ortodoxo como una poltica que atenta contra la prudencia fiscal. La Constitucin establece, sin embargo, que la poltica fiscal no podr estar desligada de la generacin de incentivos para la inversin pro-ductiva. Bajo este paraguas, entre 2007 y 2011 la participacin de la inversin pblica como porcentaje del PIB creci en promedio hasta el 11,7%, es decir, ms del doble que en el ciclo 2001-2006 (5,4%). Durante 2009, en medio de la gran crisis del capitalismo global, tal indicador lleg incluso a situarse en niveles histricos cercanos al 14%. La poltica contracclica del gobierno con-tuvo as sus efectos ms complicados. Se trata, en suma, de un ciclo en que el peso del Estado en la promocin y el financiamiento del desarrollo aparecen como factores centrales en el desenvolvimiento de los diferentes sectores de la economa nacional.
Grfico 1 Evolucin de la Inversin pblica por perodos y por sectores
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2010.
Regulacin econmica: En medio de una permanente confrontacin con el sector financiero, el gobierno ha planteado diversas iniciativas de regulacin y control de las finanzas y la banca en procura de bajar las tasas de inters, conseguir la repatriacin de sus reservas depositadas en el exterior, dinami-zar el aparato productivo y apuntalar a la banca pblica y cooperativa. El esquema de desregulacin financiera de los aos noventa se revierte. Particu-larmente significativa fue la expedicin, desde el poder Legislativo, de una nueva regulacin que elimina la autonoma de Banco Central y determina la centralidad del Ejecutivo en la fijacin de la poltica monetaria. Para el dis-curso ortodoxo, la independencia de los bancos centrales ha sido presentada como un valor fundamental cuando se quiere conquistar la confianza de los
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
USD
MIL
LON
ES
INVERSIN 2001 - 2006
INVERSIN 2007 - 2010
0 13 30 54 43374 281 214
1.226 1.145
1.248
3.415 3.494
932
4.408
1.044
4,7 Veces
2,8 Veces
3,0 Veces
5,7 Veces3,7 Veces
8,7 Veces
1,8 Veces -Veces
POLTICO POL.ECONMICA
PATRIMONIO SEG. INT. Y EXT. SEC.ESTRATGICOS
PRODUCCINDES. SOCIAL PETRLEO
Crisis neoliberal y reconfiguraciones estatales: Ecuador y la heterodoxia sudamericana|Franklin Ramrez
mercados. Con relacin a la regulacin del poder bancario la Constitucin estipul igualmente que su propiedad accionaria se concentre solo en activi-dades ligadas a las finanzas. Adems, se promulg una ley de control del po-der de mercado Ley Antimonopolio- que permite sancionar los abusos de las grandes firmas y faculta al Ejecutivo para, en determinados casos, definir polticas de precios en mbitos neurlgicos para el consumo de la poblacin.
Poltica comercial y nueva integracin regional: En un pas dolarizado y sin capacidad para devaluar la moneda local algo que hicieron sus vecinos en medio de la crisis de 2009- una poltica comercial activa emerge como recurso bsico para dinamizar la produccin nacional y precautelar los desequilibrios en la balanza de pagos. El gobierno nacional ha intentado esbozar una agenda en esa direccin. El camino no ha sido fcil. Adems de rechazar la opcin de un TLC con los EEUU y de mostrarse renuente a firmar un acuerdo similar con Europa, ha intentado diversificar los productos y los destinos de las exporta-ciones. Las presiones empresariales para reabrir una agenda de libre comercio con las economas ms fuertes del planeta se incrementan de manera propor-cional a su inercia productiva (primario-exportadora) y a las dbiles respuestas gubernamentales a los enormes problemas de la balanza comercial26.
En medio de las dificultades por esbozar una poltica comercial activa, el gobierno ha dado prioridad a la ampliacin del espectro de relaciones geopo-lticas del Ecuador y la aceleracin de los procesos de integracin regional abanderados por el eje Brasilia-Buenos Aires-Caracas. El gobierno nacional se ha sumado al apuntalamiento de tales procesos: adems de los acuerdos estratgicos con Venezuela y el financiamiento de proyectos con Brasil, Chi-na, Irn y Rusia, el Ecuador impulsa activamente la Unasur -cuya sede se encuentra en Quito- y la Alternativa Bolivariana para las Amricas ALBA-. Entre el realismo de poder en el sistema internacional -cercana con Brasil- y las perspectivas contra-hegemnicas para procurar su transformacin -eje ALBA-, la Revolucin Ciudadana ha tomado medidas pragmticas como am-pliar la presencia consular del Ecuador en el globo; adems de decisiones ra-dicales como la renuncia del pas al Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversin.
Ha liderado adems propuestas innovadoras para una nueva arquitectura financiera regional con el Banco del Sur y el Fondo Comn de Reservas del Sur, y el apun-talamiento del Sistema nico de Compensacin Regional (SUCRE). Este ltimo propende a emplear asignaciones en moneda electrnica a fin de minimizar los costos de transaccin en el comercio regional, desvinculndolo de la utilizacin del dlar u otras divisas27.
Poltica laboral: En el marco del proceso constituyente, el gobierno anun-ci la ilegalizacin de la tercerizacin laboral y en lo sucesivo plante esquemas de control pblico a las empresas con el fin de evitar la conti-nuidad de mecanismos de flexibilizacin contractual. A la vez recompuso
-
98 99
Lnea Sur|Dossier
la poltica de aseguramiento universal reafirmando la obligatoriedad de afiliacin a la seguridad social de las personas en rgimen de dependencia, evitando la precarizacin de las condiciones de trabajo28: as, entre 2007 y 2011 el porcentaje de ocupados plenos con seguridad social ha pasado del 38% a ms del 57%. La nueva Carta Magna aporta adems un enfoque que apunta a revertir una de las dimensiones que ms afectan las relaciones sociales de gnero, a saber, aquella que distingue el trabajo productivo del domstico y reproductivo29. La Constitucin reconoce el trabajo no remu-nerado de autosustento y cuidado humano, garantizando la seguridad so-cial progresiva a las personas responsables del trabajo no remunerado -que en su abrumadora mayora son mujeres-. La inercia neoliberal se observa, no obstante, en la continuidad de marcos regulatorios que no estimulan, y que incluso dificultan, la organizacin colectiva del trabajo.
Polticas distributivas: Con el objetivo de consolidar una sociedad de de-rechos, el texto constitucional otorga un rol central al papel distributivo del Estado. Dicho imperativo depende de su capacidad para obtener recursos y de las polticas de asignacin que se implementen. Respecto a lo primero, se ha visto ya que desde 2007 ha aumentado la presin fiscal. En corres-pondencia, se observa que con relacin al presupuesto general del Estado, la inversin social pasa del 18% durante el ciclo 2001-2006, al 26% en promedio durante el vigente ciclo gubernativo30. En lo que concierne a las modalidades de asignacin se pueden identificar cuatro lneas de accin:
Poltica salarial: el gobierno ha decretado diversas alzas al ingre-so bsico de los trabajadores entre 2009 y 2011. Al comparar los promedios anuales, en 2008 el ndice del salario real fue de 117,15, el promedio en 2009 asciende a 122,46 y para 2010 se coloca en 131,1231. En medio de la crisis econmica el salario real fue com-pensado en 3,6%, es decir, en correspondencia con la inflacin anual. As, las polticas del Gobierno han ayudado a que se mantenga, e incluso incremente, el poder adquisitivo de los hogares32. Si en 2007 el ingreso familiar promedio cubra el 65,9% del costo de la canasta bsica, en 2011 dicha relacin se coloca en 85,3%.
Poltica de transferencias directas y subsidios: Se destaca aqu el au-mento del Bono de Desarrollo Humano un programa que tiene como beneficiarios a los hogares pobres y extremadamente pobres- de 15 a 35 dlares. Dicho programa ha sido uno de los principales ejes de accin del Estado desde hace ms de una dcada. En el nfasis que el gobierno ha puesto en su continuidad se observan, nuevamente, las inercias de una visin focalizadora de la poltica social, propia del neoliberalismo33. Puede considerarse un distanciamiento con dicha perspectiva la decisin de hacer de los receptores del Bono sujetos de crdito para el sistema financiero. En la misma lnea, se duplic el Bono de la Vivienda de 1800 a 3600 dlares (en el sector rural lleg
Crisis neoliberal y reconfiguraciones estatales: Ecuador y la heterodoxia sudamericana|Franklin Ramrez
a 3960) y se cre un Bono para las personas que se ocupan del cuida-do de personas discapacitadas. El gobierno ha defendido tambin la continuidad del subsidio universal del gas domstico y la gasolina y promulg tarifas diferenciadas en los servicios pblicos34.
Polticas con tendencia universalista: dirigidas a la eliminacin de las barreras de acceso a la educacin y a la salud pblicas en procura de la universalizacin de su cobertura. Se suprimi el cobro de 25 dlares para la matrcula en escuelas y colegios, se distribuyeron los textos escolares de modo gratuito y se entregaron uniformes a los alumnos de las escuelas rurales. En el campo de la salud se eliminaron los costos de las consultas mdicas, se ampli el acceso a medicamentos esenciales gratuitos y se normaliz la jornada de atencin a 8 horas. Para ambos sectores se ha elevado el nmero de partidas disponibles -profesores y mdicos- y la inversin en infraestructura bsica. En la misma ptica universalista, la constitucin fij la gratuidad de la edu-cacin pblica universitaria.
Los factores productivos: Su distribucin tambin est contemplada en la Carta Magna. El gobierno solo ha avanzado, no obstante, con el traspaso y la titularizacin de las tierras improductivas de propiedad estatal y con la venta a los trabajadores de acciones sobre las empre-sas incautadas. El grueso de la reforma agraria est pendiente. La ley que habilita cierta redistribucin del agua qued, a la vez, entrampada en el legislativo en medio de una intensa conflictividad entre, por un lado, el gobierno y diversas organizaciones indgenas respecto a la institucionalidad del sector hdrico y, por otro, entre el oficialismo y algunos grupos empresariales que prefieren que el sector hdrico con-tine, como desde 1994, desregulado y sin autoridad estatal.
En este ltimo nivel se observa la otra faceta de la autonoma relativa del Estado en el perodo de gobierno de la Revolucin Ciudadana: la capaci-dad de veto de determinados grupos de poder (dentro y fuera del gobierno) y de ciertos anillos burocrticos, aunada al parcial aislamiento de las orga-nizaciones sociales e incluso su debilitamiento-, bloquean el avance so-bre la distribucin de los factores de produccin, incidiendo directamente en la relacin entre trabajo y capital. An en tales condiciones, si se asume que en la estructura del gasto pblico se expresa parte de la correlacin de fuerzas de una sociedad, se constata que el ciclo 2007-2011 registra una reconfiguracin de las bases materiales de la reproduccin social y un giro en la orientacin de la agenda pblica y las prioridades redistributivas.
Las polticas de redistribucin reconstruyen, en este sentido, una matriz de inclusin social proteccin del poder adquisitivo, continuidad de las subvenciones, combinacin de polticas universalistas y focalizadas de proteccin social y acceso a derechos- que se funda en el imperativo de
-
100 101
Lnea Sur|Dossier
reducir la pobreza y procurar mayores niveles de igualdad35. La riqueza social beneficia a un ms amplio conjunto de sectores, estratos y clases sociales. En medio de presiones por mayor prudencia fiscal, un cmulo de demandas populares largamente represadas obtiene as respuesta institu-cional, ampliando el margen de confianza ciudadana en la accin pblica. Esta ltima toma forma material en el Estado y no se limita entonces al voluntarismo de la conduccin poltica, como repite el pensamiento con-servador en su evocacin al fantasmagrico carisma del lder populista o como errticamente insiste el propio marketing oficialista.
Ms all de la transicin, qu?
Entre la recuperacin de las capacidades de accin estatal y el desafo de la integracin regional, los gobiernos progresistas procuran replantear las lgicas de poder que subyacen a su histrica inercia en un tipo de integracin subor-dinada al mercado global. Apuntalados en la estrategia de apropiacin estatal de una porcin significativa de las ingentes rentas provenientes de las ventajas comparativas, ganan mrgenes de autonoma frente al sistema internacional y consiguen, en consecuencia, poner en marcha un conjunto de polticas que se distancian de la an dominante lgica de acumulacin flexible propia del ca-pitalismo neoliberal. El sostenimiento de tal estrategia depender, no obstante, de la preservacin de los factores de poder que la apuntalan en cada pas, y de la capacidad de los experimentos de integracin regional sobre todo el Banco del Sur como banca de desarrollo regional- para constituirse en entidades su-prarregionales que capturen y valoricen el capital que circula por la regin, as como el excedente producido en su interior36. El apuntalamiento de la banca regional de desarrollo supondra ciertos grados de autonoma frente al ciclo del capital global lo que protegera a la economa regional del enceguecido do-minio de la especulacin financiera- y la posibilidad de reorientar el financia-miento ms all del eje primario-exportador -dominante incluso en pases con mayor diversificacin econmica como Argentina o Brasil- hacia la promocin de una articulacin alternativa entre los distintos tipos de economa y produc-cin existentes (popular, social, privada y estatal)37 en los pases de la regin.
Pasado el primer momento de la disputa poltica por la reconstruccin de las capacidades estatales y, desde all, de la reconfiguracin de las mediaciones con el mercado global, el desafo en la transicin de los modelos de desarrollo reside en la posibilidad de modificar el patrn de especializacin productiva ms all de las exportaciones primarias. La salida del neoliberalismo ampla las posibi-lidades de dicha reconfiguracin, al menos en la medida en que se cuestiona la primaca de las finanzas sobre el sector real de la economa, pero de ninguna manera la garantiza. De hecho, aunque la estrategia estatal de reapropiacin del excedente que proviene de las rentas de recursos estratgicos eleva los mrgenes de soberana nacional respecto a la estructura del poder global, tambin puede contribuir a la continuidad del lugar de cada pas, y de la regin en su conjunto, en la vigente divisin internacional del trabajo.
Crisis neoliberal y reconfiguraciones estatales: Ecuador y la heterodoxia sudamericana|Franklin Ramrez
El Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013) del gobierno ecuatoriano reconoce tal situacin y seala que en las prximas dos dcadas el pas de-ber transitar hacia una economa de servicios, centrada en el conocimiento, y hacia el desarrollo de la industria nacional en el marco de una poltica de sustitucin selectiva de importaciones38. Ello apunta a superar, en el mediano plazo, la centralidad del sector primario y de las exportaciones petroleras en la economa nacional. Las bases de la transformacin en la estructura productiva del pas no terminan sin embargo de esbozarse con claridad. Entre 2007 y 2011 el sector industrial del pas se ha mantenido en torno al 14%, el primario ha experimentado un leve descenso desde 26,1% a 23,1% y el de servicios registra un cierto repunte de 51,5% a 53,6%39. Por lo dems, el dilema de cmo financiar la transicin en el patrn de especializacin productiva parece no tener ms alternativas, en el presente, que el desarrollo hidrocarburfero y minero. Dicha opcin estratgica ha abierto una dinmica de conflictividad socio-poltica con sectores que rechazan un tipo de transicin que, aun cuando contiene elementos postneoliberales y redistributivos, reproduce formas con-vencionales de explotacin de los recursos naturales.
El debate abierto al respecto no permite an esclarecer en qu medida y bajo qu modalidades y criterios, el excedente generado por la dinmica extractiva se encaminar hacia el apuntalamiento de las fuerzas productivas locales y la industria nacional, en el horizonte de construccin de una economa diver-sificada y plural y de una sociedad de plenos derechos. Tal dilema no escapa, como ya se ha sugerido, a la necesidad de una mnima convergencia entre los esfuerzos de financiamiento endgeno del desarrollo nacional y la aceleracin de las tendencias de integracin regional, y requiere adems un conjunto de polticas pblicas que incentiven nuevos modos de articulacin entre lo p-blico-estatal, lo privado y lo popular-comunitario, abriendo opciones para la innovacin y la transferencia cientfica y tecnolgica en los diversos sectores de la economa, que garantice la distribucin de los factores de produccin y que, en suma, propicie la expansin de la produccin nacional desde una pers-pectiva que considere los lmites biofsicos de la naturaleza y el carcter social y solidario que la Constitucin confiere al conjunto de la economa. Todas estas cuestiones requieren de la preservacin de los mrgenes de autonoma relativa del Estado en articulacin con la movilizacin autnoma de los acto-res sociales que han soportado las dinmicas concentradoras y excluyentes de una economa centrada en las finanzas y las exportaciones primarias. La debi-lidad de tales fuerzas y la fragilidad de dicha articulacin abren interrogantes sobre la sostenibilidad poltica de la transicin postneoliberal en el Ecuador del siglo XXI.
En cualquier caso, la continuidad de dicha agenda ser el centro de la contien-da electoral de 2013. De cara a la misma, y mientras la crisis del capitalismo neoliberal arrecia en el norte del planeta, el gobierno nacional puede exhibir unas robustas cifras econmicas que combinan, para 2011, una tasa de cre-cimiento cercana al 8%, una de las tasas de desempleo urbano ms bajas de
-
102 103
Lnea Sur|Dossier
los ltimos aos y la ms baja de la regin (5,1%), y el mantenimiento de las polticas redistributivas. El dinamismo estatal empuja una importante activi-dad econmica con capacidad de movilizar el empleo, promover la igualdad y regular al mercado. Si bien esta constelacin de polticas postneoliberales ha conseguido impregnar a la sociedad40, las finanzas, desde luego, no se fan: el mapamundi de S&P coloca al Ecuador en la zona roja para inversores y acreedores, con una calificacin de riesgo soberano que ha oscilado entre CCC+ y B- en los ltimos dos aos. Para enero 2012, solo Bolivia y Argen-tina alcanza ndices semejantes. La heterodoxia sudamericana no convence a los mercados; as como tampoco los representantes locales de estos ltimos consiguen hacerlo, desde hace ya una dcada, con gran parte del electorado de la mayora de pases de la regin.
1. Sidney Tarrow, Why Occupy Wall Street is Not The Tea Party of the Left pub-licado en Foreign Affairs [www.foreignaffairs.com/articles/136401/sidney-tarrow/why-occupy-wallstreet-is-not-the-tea-party-of-the-left?page=2]. Consultado el 10 de Octubre de 2011. Traduccin del autor.2. Como seala la dirigente estudiantil Camila Vallejo: Si utilizramos las ganan-cias que tiene una sola gran minera, lograramos financiar toda la educacin supe-rior. Todo podra ser gratuito, porque tiene un costo de 2,2 billones de pesos ($2.200 millones), que es la utilidad que tiene una gran minera Lo que queremos es ase-gurar la gratuidad para las universidades que pertenecen al Consejo de Rectores -24 instituciones-. Para las otras universidades, buscamos un sistema de financiamiento ms amigable, como un Fondo Solidario, eliminando completamente a la banca pri-vada, en Necesitamos un cambio constitucional en Chile publicado en Librered [www.librered.net/?p=11465] (el nfasis es nuestro). Consultado el 13 de octubre de 2011.3. Ver Boaventura De Sousa Santos, La huelga general, publicado en Universidad Santiago de Compostela [http://firgoa.usc.es/drupal/node/50539].4. Ver Mabel Thwaites Ray, 2008, Qu estado tras el experimento neoliberal?, Revista del CLAD, n. 41, Caracas, junio de 2008.5. Ver M. Saint-Upry, 2004, La mistificacin de lo social, en Revista Barataria n. 1, La Paz, Editorial Malatesta, octubre-diciembre de 2004.6. Ver al respecto F. Ramrez Gallegos, Mucho ms que dos izquierdas, Revista Nueva Sociedad, n. 205, Buenos Aires, septiembre-octubre de 2006, p. 30-44.7. Con esta nocin se alude, ms all de la poltica formal, al conjunto de pautas distributivas que permiten a las fuerzas sociales acceder a los mecanismos de deci-sin y a los medios de produccin, organizacin y comunicacin sobre cuya base se instituye, y se disputa, el poder poltico. Ver. C. Offe, Contradicciones del Estado de Bienestar (Madrid, Alianza Editorial, 1990).8. O. Ozlak plantea que este concepto integra los componentes de desarrollo econ-mico, gobernabilidad democrtica y equidad distributiva y no se limita al problema de los sistemas democrticos o del Estado democrtico. Ver, El Estado democrtico en Amrica Latina. Hacia el desarrollo de lneas de investigacin, Nueva Sociedad n. 210, Buenos Aires, julio-agosto de 2007, p. 50.
Notas
Crisis neoliberal y reconfiguraciones estatales: Ecuador y la heterodoxia sudamericana|Franklin Ramrez
9. La Revolucin Ciudadana obtuvo 80 de los 130 curules de la Asamblea y el resto de fuerzas progresistas 10 ms. Tal configuracin de la representacin dejaba a los partidos conservadores sin mayor capacidad de incidencia en los debates constitucio-nales. 10. Hago referencia a los sectores de telecomunicaciones, correos, ferrocarriles, e hidroelctricas.11. Para 2011, la extraccin pblica duplica la extraccin privada de petrleo y luego del proceso de renegociacin de contratos el Estado percibe U$D 46 millones adicio-nales por cada dlar de aumento en el precio del barril. Ver Senplades, Evaluacin Plan Nacional para el Buen Vivir (Quito, 2012).12. En 2007 por decreto ejecutivo se crea la Comisin para la Auditora Integral del Crdito Pblico (CAIC), conformada por expertos, ciudadanos y representantes de organizaciones nacionales e internacionales. La CAIC audit diversas modalidades de adquisicin crediticia a nivel comercial, multilateral, bilateral, entre 1976 y 2006.13. As, mientras que la ratio deuda pblica/PIB llegaba al 49% en el perodo 2000-2006, en el perodo 2007-2011 se coloca en 25%. En cuanto al gasto pblico, si en 2006 se destinaba 24% del presupuesto al pago de la deuda externa, para fines de 2011 esta cifra baja al 7%. Ver Senplades, ob. cit.14. La participacin de los impuestos directos en el total de la recaudacin se incre-ment en 11 puntos durante el vigente periodo de gobierno: pas de 34% a 43% del total de la recaudacin entre 2006 y 2010.15. En 2006 Ecuador tena una presin fiscal del 10,38%. Para 2011 este indicador se coloca en el 14,3%. (Ver Senplades, ob. cit.).16. En efecto, para 2011 el peso de los ingresos no petroleros en los ingresos per-manentes del fisco representa una participacin del 53%. Ver, Ministerio de Coordi-nacin de la Poltica Econmica, Informe de indicadores macroeconmicos febrero 2012 (Quito, Serie Ecuador Econmico, 2012), p. 4.17. Los intentos descorporativizadores se han dirigido tanto hacia los grandes grupos econmicos como a los arreglos corporativos societales expresados, por ejemplo, en el control del gremio de profesores pblicos sobre las tareas de seleccin y evaluacin docente. El gobierno recuper la presencia estatal en tales tareas.18. De las 103 leyes aprobadas en el ciclo 2007-2011, el 29% se orientan a la rees-tructuracin del Estado. Dicho porcentaje solo es superado por aquel que correspon-de a la garanta de derechos (30%). Las reformas en el rgimen de desarrollo han sido objeto, por su parte, del 23% de las leyes aprobadas en el vigente ciclo guberna-tivo. Ver, Senplades, ob. cit., p. 100.19. Ver F. Ramrez Gallegos, Decisionismos transformacionales, conflicto poltico y vnculo plebeyo. Poder y cambio en las izquierdas sudamericanas del siglo XXI, en VV.AA. Amrica Latina 200 aos y nuevos horizontes (Buenos Aires, Secretara de Cultura de la Nacin, 2010).20. El Estado redujo el monto (de 941 a 149 millones de dlares) de las demandas econmicas exigidas por cuatro inversionistas en cortes extranjeras en 2008. Se lleg tambin a arreglos con diversas empresas para que abandonen los procesos. La nego-ciacin ms compleja fue con Brasil luego de la decisin ecuatoriana de expulsar a la constructora Odebrecht por incumplimiento de contrato.21. As, por ejemplo, el putsch policial del 30 de septiembre de 2010 estara vinculado a diversas reformas institucionales encaminadas a deshacer mecanismos de protec-cin estamental de la fuerza pblica. Ver al respecto, F. Ramrez Gallegos, El da ms triste. La revolucin ciudadana y las batallas por el Estado en Ecuador, en Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, noviembre de 2010.
-
104 105
Lnea Sur|Dossier
22. Ver L. C. Bresser Pereira, Estado y mercado en el nuevo desarrollismo, en Re-vista Nueva Sociedad, n. 210, julio-agosto de 2007, p. 110-125.23. Con la nocin de buen vivir o sumak kawsay algunos sectores de la Revolucin Ciudadana han buscado reorientar la discusin sobre el problema del desarrollo. En el Plan Nacional de este se define como: La consecucin del Buen Vivir de todas y todos, en paz y armona con la naturaleza y la prolongacin indefinida de las culturas humanas. Ver Senplades, Plan Nacional de Desarrollo 20072010 (Quito, 2007).24. El Cdigo de Planificacin, la Ley de Participacin Ciudadana y el Cdigo de Or-denamiento Territorial, Autonomas y Descentralizacin, aprobados en el parlamento entre 2009 y 2010, son las tres leyes que configuran la nueva arquitectura en que se sostiene el andamiaje de la planificacin.25. Por ejemplo se derogaron la Ley Orgnica de Responsabilidad, Estabilizacin y Transparencia Fiscal y otras regulaciones que colocaban rgidos lmites al gasto y al endeudamiento pblico y que suponan la existencia de fondos de estabilizacin ubicados en la banca internacional a fin de recomprar deuda (uno de tales fondos, el FEIREP, destinaba el 70% de los recursos all colocados a la recompra de los pape-les de deuda) y guardar las reservas pblicas para hacer frente a eventuales choques externos.26. En el momento ms lgido de la crisis capitalista 2008-2009, adems del esfuerzo por inyectar recursos a la economa, el gobierno dio visos de una poltica comercial activa a travs del sostenimiento a determinados sectores productivos por la va de la aplicacin de salvaguardas a las importaciones. Dicha medida abri un margen de tensin con los pases vecinos, sobre todo con el Per, ms proclives a la plena liberalizacin de los mercados. La aplicacin de las salvaguardas favoreci a ciertos sectores de la industria nacional, hizo descender los niveles de importacin y logr contener la salida de divisas. Luego de superada la crisis dichas salvaguardas no fue-ron conservadas en su totalidad. Ello se tradujo, en aos posteriores, en la continuidad de los problemas con la balanza comercial.27. El total de transacciones del Ecuador en sucres pasa de USD $7198.225 a USD $262226.922 entre 2010 y 2011.28. Una de las preguntas de la Consulta popular de mayo 2011 plante procesos pena-les contra los patronos que no afilien a sus trabajadores a la seguridad social: 55% de la poblacin vot a favor de dicha medida.29. Ver P. Palacios, Los derechos de las mujeres en la nueva Constitucin, publi-cado en Institut-Gouvernance [www.institutgouvernance.org/fr/analyse/ficheanaly-se-452.html].30. Antes del 2007 los recursos destinados al pago de deuda duplicaban a la inversin social. Hoy sucede lo contrario.31. Ver, Ministerio Coordinador de la Poltica Econmica, Informe de desempeo de la economa ecuatoriana 2010 (Quito, MCPE, 2011), p. 16.32. Ver Acosta, A. et. al., Una lectura de los principales componentes econmicos, polticos y sociales del Ecuador durante el ao 2009 (Quito, Flacso-Ildis, 2010) p. 65.33. Ver F. Ramrez Gallegos, y A. Minteguiaga El nuevo tiempo del Estado, Revis-ta OSAL n. 22, Buenos Aires, Clacso, segundo semestre de 2007.34. Por ejemplo, la Tarifa de la dignidad (electricidad) que disminuye a la mitad el valor de cada kw/hora para los sectores de bajo consumo y eleva dicha tarifa a los sectores medios y medios altos.35. Desde 2006 la pobreza por ingresos a nivel nacional cay del 37,6% al 28,6%, mientras que el coeficiente de Gini nacional pas de 0,54 a 0.47. Ver Senplades, Eva-luacin Plan Nacional para el Buen Vivir (Quito, 2012), p. 59.
Crisis neoliberal y reconfiguraciones estatales: Ecuador y la heterodoxia sudamericana|Franklin Ramrez
36. Ver M. Thwaites Rey, 2010, Despus de la globalizacin neoliberal. Qu Estado en Amrica Latina? en Cuadernos del Pensamiento Crtico Latinoamericano No 32. Clacso, julio.37. Ver Enrique Torres, Crisis econmica internacional, nueva arquitectura finan-ciera. Entrevista a Pedro Pez, en Lnea Sur, Vol.1, n. 1, Quito, diciembre de 2011, p. 193-204.38. Ver Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 publicado en Senplades [http://www.senplades.gov.ec/web/senplades-portal/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013]39. El restante 9% alude a otros elementos del PIB como derechos arancelarios, im-puestos indirectos sobre las importaciones e impuesto al valor agregado, menos las subvenciones. Ver Senplades, Evaluacin Plan Nacional para el Buen Vivir (Quito, 2012). p. 19.40. Segn el reporte del Latinobarmetro 2011, el Estado ecuatoriano se sita entre los dos Estados valorados como ms justos y eficaces en toda la regin [www.latin-obarometro.org].