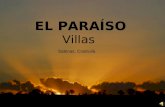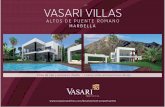Estado y Senorio de Las Siete Villas de Los Pedroches
-
Upload
dillinger7 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
description
Transcript of Estado y Senorio de Las Siete Villas de Los Pedroches
-
ESTADO Y SEORO DE LAS SIETE VILLAS DE LOS PEDROCHES
Esteban Mrquez Triguero
Diputacin Provincial de Crdoba (1991) 169 pp.
ORGENES:
Existen indicios de poblacin desde el neoltico (dlmenes, cromlechos,). Poblados (conocidos como villariegas). Ganadera (cerdos, ovejas, bueyes) y minera (cobre, oro, plata); desarrollo minero en poca romana con abundante poblacin; minas de cobre aurfero y plomo argentfero.
En la poca visigtica las villariegas se fueron agrupando. Al estar amuralladas destacaron Pedroche, Sta. Eufemia y Belalcazar; de este ltimo, con topnimo Gafeq-Gahete en la Edad Media, procede el oftalmlogo Mohamed ben Dassim al Gafeqi, autor de la gua del oculista.
El orden de creacin de la siete villas fue el siguiente: Pedroche, Torremilano, Torrecampo, Pozoblanco, V. de Crdoba, Alcaracejos y Aora (Torremilano y Torrefranca dieron lugar a Dos Torres).
Alfonso VII conquist Pedroche y Santa Eufemia en 1155, despus de tomar Calatrava. Despus de la conquista de Crdoba (1236), Fernando III mand poblarla y parte de los judos provenientes de Toledo se quedaron en Pozoblanco, Pedroche, Torrecampo, En 1179 se conceden estos territorios a la Orden de Calatrava. Ms tarde (s. XV) pas al Concejo de Crdoba. En 1660 (14/IV) pas a depender del Marquesado del Carpio, por concesin de la Corona al que fue primer Ministro de Fernando IV (Luis Mndez de Haro y Guzmn) de 2000 vasallos en Andaluca (el resto, hasta los 3674 vecinos existentes en las siete Villas, los abon a razn de 16 000 maravedes de plata por vecino). Por casamiento, pas al Ducado de Alba. En 1747 se retrotrae a la Corona.
Algunos datos de inters: 1. Las siete Villas dependan bsicamente de la existencia de terrenos
comunales, que administraban en comn. Estos eran las dehesas de La Jara, Ruices y Navas del Emperador. Las 48 947 fanegas de la dehesa de La Concordia y Labrados, en el trmino de Obejo. La dehesa de Pealva, en el de Villaralto.
-
2. A partir del s. XIII se produce la aparicin de las Vrgenes patronas de estas Villas (Gua, Pea, Esperanza/Piedras Santas, Luna y Veredas). Tambin se construyen ermitas a San Sebastin (contra las pestes) y San Gregorio (contra las plagas). A este respecto el autor seala (pg. 160) que la plaga ms frecuente en la comarca era la de langosta, que inicialmente proceda de tierras africanas, pero que se lleg a establecer en el norte de Andaluca, depositando anualmente sus abundantes huevas en las dehesas de esta regin. Estas no podan roturarse para sembrar en ellas, salvo en tiempos de escasez y en los aos de plaga de langosta, en los que se rompan y entraba el ganado de cerda para destruir las huevas que poda; adems, los vecinos de las siete Villas se obligaban a recoger langosta, que se pagaba a cuatro reales el celemn (1 celemn = 4 cuartillos = 4, 625 litros).
3. Al estar estas Villas en el trayecto entre Toledo y Crdoba fueron obligadas a dar acogimiento y sufragar gastos de las tropas que pasaban por all, lo que supona un grave perjuicio a sus economas, sumamente precaria en muchas ocasiones.
4. En Pozoblanco fue importante su fbrica de paos, desde el s. XVII al s. XIX, sirviendo la ropa para el ejrcito, lo que les permita la exencin de sus mozos a quintas. El declive vino marcado cuando los mercaderes de Catalua y Levante empezaron a introducir lanas de inferior calidad en los dems pueblos, lo que provoc el hundimiento de esta industria.
Aprovechamiento de los bienes comunales:
En febrero de 1666 la Villa de Pozoblanco pidi que se le dieran dos o tres quintos para romperlos (ponerlos en labor) debido a la gran necesidad de sus vecinos, lo que se deneg por las juntas de las restantes Villas, al estar ellos en la misma necesidad y porque ese era el sitio donde pacan los rebaos durante el invierno y porque al labrar la dehesa se cortaban y destruan numerosas encinas, a pesar de las graves penas que la justicia impona. Un ejemplo de ello se ve en las denuncias realizadas ante la junta comn, realizada en la ermita de Piedras Santas, en 1710, por los rompimientos hechos en la dehesa para poderla labrar, que sumaban 2537 encinas y 325 chaparos.
-
A continuacin se detallan las normas a cumplir en el caso de realizar el rompimiento de quintos:
1. En caso de que en los quintos de labor hubiese algunos pedazos de tierra que tenga mucho monte y sea necesario hacer de l roza o manta y, habindolas, se han de hacer capachos y desviar de las encinas la distancia de tres varas (castellana = 0,836 m; 3 pies) para evitar la quema de ellas. Los capachos deban ser registrados y reconocidos por los diputados nombrados por las correspondientes Villas, para concederles las oportunas licencias. Se tenan que quemar el da que se les asignase y, a pesar de ello, si se quemase alguna encina, el vecino y la Villa correspondiente deberan de pagar la pena que se les asignara.
2. En los quintos asignados para ser rotos se deberan dejar los chaparros que se considerare conveniente, dejando en cada mata un chaparro olivado y desmontado, y uno de otro a la distancia de 15 pies y si el labrador correspondiente no lo hiciese debera ser penalizado con tres reales de velln por cada uno de los chaparros que omitiese hacer, los cuales seran repartidos a tercias entre el juez, el denunciador y la Villa responsable. Esta labor de roza y quema de los capachos debera estar hecha antes de entrar a barbechar la tierra.
3. Cada una de las Villas a las que se les asignases quintos para labrar estaban obligadas a chaparrar los pedazos de monte que los diputados nombrados considerasen oportuno en la tierra que cada Villa tuviese asignada para realizar esa labor. La realizacin de los chaparros deba hacerse en el mes de marzo, y a acapachar para quemar los restos el da asignado, a la que deberan asistir los diputados nombrados y las personas que fuera necesario, a costa de las correspondientes Villas.
4. Antes de proceder a las correspondientes rozas estaba establecido que se celebraran juntas en las Villas a las que se les conceda algn quinto para sembrar, en las que asistieran los capitulares de la Villa y los vecinos, en las que se ajustasen las cantidades que deberan ser cargadas sobre el beneficio de los terrenos comunes las penas correspondientes a los daos causados en los quintos que tuviesen asignados, tanto las Villas, como los vecinos. Una vez notificadas las cantidades a la Villa de Pedroche y ajustadas las cantidades
-
correspondientes, se emitan certificados para que se pudieran hacer las labores de roza concedidas.
5. El pago por cada encina y cada chaparro quemado o cortado era de 500 maraveds.
6. Por cada 10 fanegas (1 fanega = 12 celemines = 55,5 litros) de trigo, cebada o centeno que hubiere de cosecha, se debera de pagar 1 fanega como renta.
La divisin de la dehesa de la Jara tuvo lugar en el s. XIX (Ver Juan Ocaa Torrejn La dehesa de la Jara).








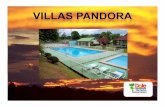


![[ B ] 1749-1756 Los intendentes delegan en … · corregidores realengos: Bujalance y Siete Villas de los Pedroches. En cuanto a Galicia, que constituía una sola provincia dentro](https://static.fdocumento.com/doc/165x107/5bc3881309d3f28a2b8befb3/-b-1749-1756-los-intendentes-delegan-en-corregidores-realengos-bujalance.jpg)