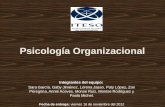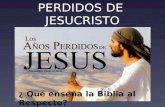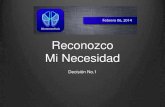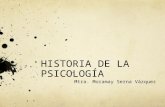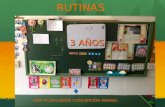Lección 4: LA CRISIS DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL DE LOS AÑOS SETENTA
-
Upload
andres-araneda -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Lección 4: LA CRISIS DE LA PSICOLOGÍA SOCIAL DE LOS AÑOS SETENTA
401514_Psicología Social
Lección 4: LA CRISIS DE LA PSICOLOGÍA SOCIALDE LOS AÑOS SETENTA
Los Debates Sobre La Aplicación De La Psicología Social En América Latina
A partir de los supuestos que acabamos de proponer, examinaremos las formas en quese ha tratado el contexto de aplicación de la Psicología Social en Latinoamérica a partirde los discursos que formulan algunos de sus exponentes. Haremos especial énfasis enla forma en que los mismos construyen la imagen de aplicación a este espacioespecífico. Es necesario que señalemos que aunque hablamos de América Latina, nopretendemos hacer una generalización de las formas particulares en que en cada país,y dentro de los mismos en cada comunidad de científicos, se conforman tales discursos.Más bien, hemos hecho una selección - como toda, arbitraria - de aquellos queentretejen los contextos que nos permitan determinar, para delimitar, la categoría queanalizamos.
Por otro lado, hacer una lectura de las producciones en América Latina, y por supuestoel Caribe, supone situar en un espacio histórico - cultural y político - específico losmodos de construir el trabajo en torno a la Psicología Social Aplicada. Las nociones deestado, nación, identidad, sujeto y subjetividad requieren de una reconceptualización ala luz de los cambios que se producen actualmente en las formas de integración delcapital a escala mundial: tarea que ha implicado el cuestionamiento de las formas derepresentación en los discursos de la modernidad, de sus crisis y sus transformaciones.En cualquier caso lo que se pone de manifiesto es la necesidad de actualización yexplicitación de las discusiones y los «supuestos» (Bateson,l980) sobre los que elaboran las unidades analíticas en las «aplicaciones de la Psicología Social». Es decir,que es un ejercicio fundamental el que se examinen tanto los cambios que se operan enla «arena social» como los que se dan en el interior de las ciencias, sus «crisis» yreconfiguraciones.
El marco en el que se conforman las aplicaciones de la Psicología Social en AméricaLatina está marcado en primer término por el fuerte impacto del corte neopositivista dela psicología estadounidense. A su vez, la crisis que antes señalamos de este modeloimpacta las formulaciones de la Psicología Social y, como en las ciencias en general, harequerido de un lento proceso de reencauzamiento de los supuestos de trabajo einvestigación. No obstante, es claro que no es ya ésta la matriz dominante y que sepropone una Psicología Social, y por tanto sus aplicaciones, dentro de un marco «críticoy plural». Además, desde este contexto tampoco se pretende separar campos quedelimiten y generalicen psicologías sociales como latinoamericanas o europeas. Lo quesí se puede analizar es la manera en que los psicólogos sociales, como comunidadcientífica, en cualquiera de estos continentes, regiones o países establecen relaciones entre el saber en la disciplina y lo social en la contemporaneidad.
Podríamos situar el discurso de la aplicación de la Psicología Social en el contexto deAmérica Latina en tres terrenos que coinciden con los ejes de la ciencia queinicialmente señalamos. En un primer nivel, se sitúa el debate en cuanto a la forma que
debe asumir la aplicación en relación al campo teórico de la Psicología Social. En unsegundo nivel, se analiza el modo en que los científicos sociales entienden suconfiguración como grupo de practicantes en la disciplina. Un tercer nivel recoge ladiscusión en cuanto a la relación entre la Psicología Social y la participación política asícomo el planteamiento en torno a las implicaciones de la «intervención social.
La aplicación de la Psicología Social ha puesto de manifiesto formas diferentes deconcebir lo aplicado. Algunas conceptualizaciones se han empeñado en desarrollar unatecnología en tanto que aplicación de principios del corpus teórico de la PsicologíaSocial; desde otras posiciones se plantea el propósito de realizar análisis y proponersoluciones a problemas sociales; y realizar investigaciones aplicadas. Las propuestas,desde estas posiciones, han contribuido a que se discuta en torno a las posibilidadesdel conocimiento en Psicología Social de desplegar una tecnología; también sobre lasimplicaciones y alcances de la realización, más que de un encargo social, de uncompromiso social que contribuya a la producción de transformaciones sociales.
En cuanto a aquello que se deriva de las posiciones en torno a lo aplicado, Salazar(1981, pp. 39-40) destaca que:
«Existen dos formas contrastantes de concebir la Psicología Social Aplicada:
Una se centra sobre la aplicación de principios y la otra sobre el análisis y solución deproblemas. Lo primero, se aproxima a una tecnología; lo segundo, a la aplicación delmétodo científico para dilucidar un problema que surge no del desarrollo de una teoríasino de la vida cotidiana.»
El autor citado plantea la importancia de «una Psicología Social asentada sobre nuestrarealidad» y señala que el psicólogo social aplicado debe definirse como alguien «quebusca contribuir a la solución de problemas sociales a través de los procedimientos yadescritos».
En este sentido, Salazar destaca los planteamientos de Sánchez (1979), quien relativizalas posibilidades de desarrollo de una «tecnología social» a la vez que valora el que elpsicólogo social aplicado solucione problemas desde su actuación como investigadoraplicado. Estas consideraciones se expresan a la luz de la comparación que hace esteautor entre lo que significa, desde las ciencias naturales, la elaboración de tecnologías,entendidas como derivadas de un cuerpo teórico, como el de las ciencias naturales,«altamente coherentes sobre un nivel de la realidad generalmente estable», y lo queimplica que las tecnologías elaboradas se sustenten en principios básicos en épocas ycondiciones diferentes. La situación en la Psicología Social es otra, subraya el autorreferido, ya que «la interacción se estudia en determinadas condiciones históricas quecambian y la vuelven novedosa; el cambio de circunstancias, desde luego, originatambién cambios en las explicaciones que se formulan».
Las consideraciones de Sánchez y Wiesenfeld (1994, p. 47), acerca de la PsicologíaSocial Aplicada los llevan a destacar que:
«Consideramos.., que esta tecnología psicosocial debe estructurarse alrededor de laconcepción interaccionista de la conducta.., lo cual presupone la acción del psicólogosocial aplicado, tanto a procesos que median la relación hombre- ambiente, como en elentorno mismo.»
Lo antes planteado hace referencia a varias consideraciones que han sido analizadaspor los autores antes mencionados quienes destacan tres posiciones y realizacionescon respecto a estos planteamientos:
a) aquellos en los cuales se asume que la validez externa de las teoríassociopsicológicas está limitada, principalmente, al entorno cultural donde se producen y,en consecuencia, la generalización de éstas a otros contextos requiere replicar en losmismos las investigaciones fundamentales que los apoyan; b) aquellos que tomandocomo hipótesis los hallazgos sociopsicológicos intentan producir nuevos modelosrelevantes a la realidad de América Latina; y e) aquellos que consideran que loshallazgos de la Psicología Social pueden contribuir a la solución de problemas socialesde diferentes contextos. La aplicación, en este sentido, contribuiría a una prueba de lautilidad de dichos hallazgos.
Sánchez y Wiesenfeld hacen la clasificación partiendo de las propuestas de variospsicólogos sociales latinoamericanos, ubicándolos en relación a cada una de estasposiciones. En este sentido, Aroldo Rodrigues, brasileño, se considera entre los
psicólogos sociales que valoran replicar investigaciones hechas en otros contextos paraintegrarlas y generalizarlas al contexto latinoamericano; Luis Escovar, panameño, quepropone un «modelo psicosocial de desarrollo» y Emilio Ribes, mexicano, que planteó,en 1976, consideraciones acerca del rol de la psicología frente a los grandes problemassociales de los sectores marginados de la sociedad, son identificados con el grupo delos que intentan, a partir de los hallazgos psicosociológicos. Presentar nuevos modelospara la realidad latinoamericana; a Jacobo Varela, uruguayo, que hace una propuestade tecnología social, lo sitúan como representativo de los que persiguen que laaplicación valide los hallazgos científicos.
Desde esta óptica surgen a la vez interrogantes que no sólo se refieren a lasaplicaciones de la Psicología Social sino también a algunas disciplinas de las cienciassociales. Es el cuestionamiento en torno a lo que constituye propiamente la presenciade la Psicología Social en la aplicación y cómo se distinguen estas aplicaciones de laelaboración de políticas públicas; servicios y asistencia social, para citar dos ejemplosfrecuentes que han asumido como tarea los científicos en las ciencias sociales. Esdecir, subsiste la pregunta que no sólo alude lejanamente a las viejas dicotomías entrelo teórico y lo aplicado, sino la que alude a saberes prácticos que podrían serformularios, es decir, que no responden o plantean su relación con el campo teórico.Como figura en este entrejuego de propuestas para una aplicación, está la debatidaidea de la «constitución» de una Psicología Social latinoamericana, a diferencia de unaPsicología Social en Latinoamérica, como señala Marín (1994).
Por su parte Montero (1994, p. 20), al realizar un análisis en torno al desarrollo de Psicología Social en Latinoamérica, destaca el significado de las posiciones críticas y decompromiso y hace el recuento siguiente:
«Así, es una psicología que reconoce el carácter histórico de los fenómenos que estudia(Montero, 1978 Martín-Baró, 1983; Jurema, 1985); que plantea una aperturametodológica. en el sentido de aceptar métodos alternativos y una diferente relaciónentre quien investiga y su objeto de investigación (Montero, 1984), y rechaza el dominioabsoluto del modelo de producción de conocimiento generado en el campo de lasciencias naturales, privilegiando la investigación en ambientes naturales sobre la delaboratorio (Marín, 1978); que reconoce el carácter activo de los sujetos deinvestigación, productores de conocimientos, que reconoce igualmente el carácterdinámico y dialéctico de la realidad social, y por ende, de la condición relativa, temporaly especialmente del conocimiento producido; que amplía su objeto de estudio,incluyendo el nivel psicológico de fenómenos tales como la ideología y la alienación,que admite el carácter simbólico de la realidad expresado a través del lenguaje(Fernández Christlieb, 1989), y que asume explícitamente su compromiso político ysocial. (MartínBaró, 1986, 1987).»
Frente a los planteamientos referidos por la citada autora, se presentan otros puntos devista desde los cuales se va a enfatizar en el carácter del conocimiento científico enPsicología Social distanciando éste de la naturaleza de la acción aplicada; así comotambién delimitando las áreas disciplinares y separando el conocimiento científico, enPsicología Social, del compromiso político. Los comentarios de Marín (1994, pp. 28-29)al respecto, nos ofrecen una visión distinta:
«El contenido teórico más que la identificación profesional de los interventores es,entonces, lo que definirá una intervención como un caso de Psicología Aplicada...Elpunto de análisis es más bien hasta donde llegan los límites de nuestras acciones, detal forma que las podemos encasillar en lo que es Psicología Social antes de pasar aser sociología, ciencias políticas, filosofia, teología o una ideología personal. De igualimportancia es definir la labor del psicólogo social aplicado como diferente de la de unpromotor comunitario, un trabajador social, un político, o un misionero...».
Por su parte Rodrigues (1994, p. 32) expresa su planteamiento en el sentido siguiente:
«Mi posición es, pues, que la preocupación inmediata de un descubrimiento científico nodebe ser la preocupación dominante de ningún científico, ni aún de un científico social.Su preocupación dominante debe ser conocer mejor la realidad que estudia. Los frutosde sus descubrimientos y de su contribución al avance del conocimiento vendrían,necesariamente, con la creatividad de los tecnólogos sociales. ...Insisto: mi divergenciase ubica en la prioridad que se da al compromiso del psicólogo social con latransformación de la sociedad; para mí, el compromiso es con el conocimiento de larealidad que estudia, de ahí es, a través de la actuación del tecnólogo o del que haceuso en la práctica de los conocimientos descubiertos, su impacto en la transformación
de la sociedad.»
La posición de Martín-Baró (1983, p. 45) se presenta, sin embargo, destacando lanecesidad de reconocer, precisamente, la vinculación entre ciencia y política al hacerhincapié en lo siguiente:
«A pesar de que muchos psicólogos sociales siguen insistiendo en la necesidad de quela ciencia permanezca ajena a la opción axiológica, la crítica formulada ha roto elespejismo de la asepsia científica. Quien se atrinchera en su negativa a optarconscientemente, sabe que sirve de hecho a aquellos bajo cuyo poder opera, es decir, ala clase dominante en cada sociedad, y ello no sólo en las aplicaciones prácticas de suquehacer, sino, más fundamentalmente, en la estructuración misma de su saber yoperar científico.»
La discusión en este contexto sitúa la integración del binomio universal-particular en unrelato fundacional que provea de «identidad» a la Psicología Social «latinoamericana».Si bien se alude a las diferencias entre los discursos teóricos de los psicólogos socialesy a la complementariedad entre «críollismo y cosmopolitismo» (Páez, 1994), quedaríapor pensar cuáles son las inflexiones de la categoría identidad, las que exploran másallá del qué y cómo somos (relatos canónicos) en momentos en que es debatida lacrisis de representación de lo que llamamos realidad.
Es, sin embargo, un tema ampliamente tratado el establecer la necesaria vinculaciónentre el trabajo del psicólogo social y la «realidad». En estos planteamientos no quedaclara la diferencia entre Psicología Social como ciencia y como profesión. A esterespecto, Rodríguez (1992, p. 16) señala su desvinculación cuando apunta:
«Estos nuevos psicólogos sociales hacen construir una masa de conocimientos teóricosrecibidos desde los ámbitos universitarios - conocimiento que muchas veces nada tieneque ver con la realidad en que se inserta su quehacer cotidiano - pero que sí locapacitan conceptual y metodológicamente. Este hecho que se reproduce en lodos losaprendices y profesionales psicosociales, en algunos casos, se une a una particularsensibilidad o capacidad para observar el dolor, la injusticia, y el oprobio por el quetransitan las grandes masas de marginados, subalimentados y desesperanzados quepueblan nuestra América.»
Esta afirmación que no queda del todo clara es, sin embargo, interesante en la medidaen que podría señalar algo que no puede obviarse en la ciencia, que son lasespecificidades históricas de sus saberes. Es evidente que no se trata de dicotomizaruno u otro contexto, sino de saber establecer sus líneas de demarcación y sus puntosde intersección. Esta referencia de Rodríguez nos sitúa a la vez en la discusión sobre laactividad científica y profesional del psicólogo social que se ejemplifica, desde susámbitos precisamente contradictorios, en la propuesta, que haremos nuestra, deconstitución de la Psicología Social en América Latina que hace Martín-Baró (1977, p.12):
«Propugnamos un quehacer científico comprometido con la propia realidad histórica conlos pueblos y anhelos del propio pueblo. La psicología debe ser en este sentidodoblemente ciencia de la conciencia. Por un lado, en cuanto que la concienciaconstituye un objeto muy particular de su estudio; pero, por Otro lado, en cuanto a suconocimiento deben ponerse de manifiesto los verdaderos determinantes delcomportamiento humano en la propia sociedad y circunstancia histórica. La concienciaserá tanto más diáfana cuanto su conocimiento se funde más en la ciencia; pero estaciencia debe a su vez enfrentar conscientemente los verdaderos conflictos de larealidad humana (personal y social) en que vivimos».
Dentro de estos límites, este autor se propuso el estudio de temas y problemas como laviolencia, la agresión social y la tortura. Está claro que el trabajo de Martín - Baró seenfoca hacia la aplicación de la Psicología Social en el contexto latinoamericano ydesde éste, particularmente, convoca a la transformación de las condicionessociopolíticas de países como El Salvador. Por otro lado, es importante destacar suaportación a la discusión en torno a la reorientación de la Psicología Social que seobserva en la propuesta que elabora en tomo a la noción de poder en el libro Sistema,grupo vpoder (1989). Con respecto a esta noción, y siguiendo los trabajos de MichelFoucault, hace el señalamiento de «la importante tarea de la Psicología Social desmontar la configuración de las acciones y descubrir el papel que el poder tiene en sudeterminación y ejecución concretas» (pp. 95-96).
Se establece también como terreno delimitado en la Psicología Social la Psicología
Política. Montero (1987, p. 46), al realizar una revisión acerca de las publicaciones dePsicología Política en Latinoamérica, observa que las mismos se dirigen, en diferenteproporción, a temas tradicionales, al trauma político, a ensayos sobre la ideología, laalienación y aspectos críticos teóricos; así como a hacer consideraciones acerca del rolpolítico del psicólogo en la sociedad. En este sentido, esta psicóloga social señala que:
«Mirando esta revisión y tratando de sintetizar sus puntos principales, se encuentranalgunos aspectos que sobresalen por sí mismos. Primero, la innegable presencia dedos líneas generales que orientan las investigaciones y los estudios. Una que se refierea lo que podría llamarse temas tradicionales de la Psicología Política, otra que es labúsqueda de una marca de identidad latinoamericana en esos estudios.»
Al referirse a los aspectos que caracterizan la construcción teórica en Psicología Políticaen realidades latinoamericanas, la autora, también, hace referencia a lasconsideraciones que se hacen acerca del rol de la psicología y a la intervención en Psicología Política destacando que:
«Se atribuye un rol significativo a la psicología en la sociedad. La Psicología Políticalugar de ser un testigo de procesos sociopolíticos que afectan al individuo, es vistacomo un medio para intervenir en transformaciones sociales, para promoverlas yanalizarlas. a fin de producir respuestas a los problemas planteados por las relacionessociales, económicas y políticas.»
De otra parte, debemos señalar también que la propuesta que hace la Psicología Socialcomunitaria en su crítica a la psicología como profesión y en su identificación con losreclamos de los movimientos sociales en la década de los sesenta, es la de dirigir sutrabajo hacia comunidades e incidir directamente en sus conflictos a fin de darlessolución y promover la activación social. Es así como a partir de una ciertaconvergencia de la Psicología Social y la Psicología Clínica, se introduce el rolprofesional de la psicología en el ámbito comunitario (Marín, 1980; Brea y Conca, 1980).
Dentro del área de la Psicología Social y comunitaria existen diversos planteamientossobre su conformación. Marín (1980) plantea que las corrientes predominantes enNorteamérica, a partir de los años setenta, evolucionan en tres dimensiones: las de Psicología Social Aplicada en la cual los trabajos de investigación se llevan a cabo en lacomunidad y no en situaciones artificialmente creadas; los de la tecnología social, lacual persigue entrenar a técnicos en estrategias de acciones aplicadas a lasnecesidades de situaciones cotidianas y las de la Psicología Social comunitaria, basadaen el estudio de la interacción del individuo con el grupo, abarcando distintos niveleshasta la participación en la sociedad. A este respecto, López (1992, pp. 109- 110)señala las contradicciones de esta Psicología Social comunitaria:
1. Con frecuencia se hace uso de esquemas progresistas de desarrollo y movilizaciónde comunidades, al tiempo que la inserción de los/as agentes continúa siendo de formamarcada en las agencias o en los centros universitarios.
2. Se desarrollan discursos en tomo a la autonomía de las comunidades, al tiempo quese utilizan estrategias que dependen de la ampliación de la esfera de control del Estadosobre la ciudadanía: más servicios, más dependencia.
3. Se utilizan métodos para el desarrollo de comunidades como la identificación denecesidades y recursos que van a parar a los escritorios de la burocracia estatalaumentando así la posibilidad de una intervención regulada por el Estado...
4. Se desarrollan planes de prevención de psicopatología cuya premisa es ladeseabilidad de la ausencia de conflicto social y un clima de paz y conciliación laboral.
5. Se diseñan nuevas estrategias para el manejo de personas desviadas - niñas y niñoscon pobre ejecución escolar, presidiarios/as, delincuentes, adictos/as, madres solieras -al tiempo que se denuncia la desviación como una manufactura por parte del Estadomismo.
Toda esta labor da la impresión de un proyecto de cambio social inspirado por undiscurso radical y una práctica que se instala en los servicios del Estado. Se desarrollaun discurso de ruptura en cuanto a la necesidad de cambios sociales que coexisten conun empeje hacia la institucionalización y la profesionalización.
Es tal vez la propuesta de Martin – Barósobre la aplicación de la Psicología Social comodenuncia social y de la Psicología Social comunitaria como activación social la que nos
pues de servir para examinar algunos contenidos en el discurso de la intervención enesta disciplina. En el mismo se presentan las narrativas de emancipación de los sujetosy del compromiso de la investigación para éstos, que en este caso sería sinónimo del«pueblo». Es decir, la propuesta en la Psicología Social de las formas contestatariasque se desarrollan a partir de los años sesenta y setenta en sus reclamos de autonomíay poder.
Por otra parte, y como efecto del cuestionamiento de los discursos científicos(iluministas - el saber libera-) y radicales (críticos - la liberación del saber-), se planteaen la dimensión actual la necesidad de discutir en la noción de «intervención» losreclamos de aplicabilidad, de practicabilidad, de una cierta forma de contabilidad de lavida social que se están generando en las dinámicas actuales del capital. En estecontexto se presenta, entonces, no sólo la visión práctica de los problemas, sinotambién la transformación en los modos de solución de éstos, orientados hacia elconsenso social, con modelos «participativos» que han sido basados en la medida de laingobernabilidad para la supresión de su prefijo «in». Es el reclamo de «conocimientoútil» que plantearon Correa, Figueroa y López (1994, p. 156) al decir:
«En lo de ‘útil’ no se equivocan. Para eso quedan como testimonio los tropeles depsicólogos que desarrollaron pruebas en la Segunda Guerra Mundial; los facilitadoresde grupo para la formación de líderes en los batallones de la Segunda Guerra Mundial,la de Corea y la de Vitnam. También los que se hicieron ‘útiles’ en Madison Avenue; enlas campañas publicitarias y en las campañas electorales... Estos son aquellos queredujeron la complejidad y el antagonismo a un problema de ‘comunicación’, deactitudes y de estilos, pensando que si tratamos eventualmente nos pondremosfelizmente de acuerdo... Esto no niega que las resistencias a la dominación existan. Alcontrario, pone de manifiesto cuan extensas eran y son, al margen de lo que fueron lasretóricas de cambio social en las ciencias sociales».
« Anterior | Siguiente »
Por la calidad educativa y la equidad social