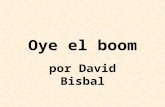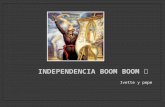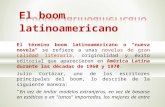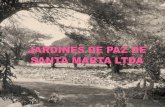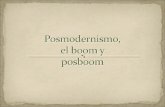Oye el boom por David Bisbal. Con el boom boom boom de mi corazón, ven y dime tú, no me digas no.
Notas Sobre (Hacia) El Boom II Los Maestros de La Nueva Novela (Emir Rodriguez)
description
Transcript of Notas Sobre (Hacia) El Boom II Los Maestros de La Nueva Novela (Emir Rodriguez)
"Notas sobre (hacia) el boom II: los maestros de la nueva novela. " Emir Rodrguez Monegal
todo es boom lo que resuena, habran dicho en el Siglo de Oro. Porque la batalla del boom tiene otros aspectos, menos publicitados, pero no menos dramticos que los que indicbamos en nuestro artculo anterior. (Vase Plural, nm. 4, enero 1972, pp. 29-32.) Hay diligentes, infatigables escribas que se dedican a componer inventarios inconciliables de quienes pertenecen, o no, al boom. Hay bandas de mafiosos que practican la poltica de la calumnia o del silencio, la inclusin tonitruante, la exclusin solapada, para sentirse (por un instante, al menos) dueos del boom. Hay quienes ponen todo en una carta (Garca Mrquez es de las ms jugadas) no para hacerla ganar sino para que pierdan todas las dems. Hay quienes buscan el genio ignorado: algn caballero postmodernista que ni las ratas de los depsitos de libros han practicado; algn joven esotrico de provincia que es la nica justificacin para que se siga hablando de literatura en el caf de la plaza. Hay quienes slo piensan en la autopromocin cuando reparten (a los mediocres, a los inofensivos) escudos de nobleza, espaldarazos, migajas de imaginarios banquetes.
En medio de tanto ruido, tanto furor y estrpito que significan nada, hay toda una literatura que el boom ha servido para revelar, para dejar de ser folklrica y marginal, para saltar al centro del ruedo. Es esa literatura la que importa y no las retumbantes resonancias del boom; esa literatura la que conviene analizar y no las incoherencias de una carrera de tantos hacia una meta ilusoria. El boom (cualquiera sea el juicio que con una perspectiva histrica llegue a merecer) no es sino el fenmeno exterior de un acontecimiento mucho ms importante: la mayora de edad de las letras latinoamericanas. Esa mayora de edad no ha sido dada por el boom: ha sido puesta en evidencia por el fenmeno publicitario. Si no hubiese existido esa literatura, el boom habra sido imposible. Por eso, lo que importa ahora es examinar, valorativamente, esa literatura.
El primer paso consistir en reconocer que si bien el boom puso en evidencia principalmente la madurez de la nueva novela latinoamericana, esa madurez no se alcanza por el slo efecto del desarrollo de un gnero publicitariamente privilegiado. Las categoras formales son vlidas para el estudio especializado de cada obra pero si lo que se busca es definir un espacio literario dentro del cual se produce en un cierto momento una obra determinada, es preciso salir de cada gnero, romper la barrera retrica, examinar todo el contorno literario. Entonces se advertir algo que las simplificaciones habituales omiten: la inmensa deuda de la novela nueva con los dems gneros, y no slo los narrativos, como la nouvelle y el cuento. Sino con la poesa, en primer trmino, y con el ensayo literario, en segundo. Para reconocer los modelos bsicos de muchas de las invenciones que la nueva novela ha difundido hay que buscar, pues, en los otros gneros. Aqu apuntar algunas pistas.
Un estudio a fare
La crtica brasilea tan alto, (en esto, como en otras cosas, mucho ms seria y responsable que la mayora de la hispanoamericana) ha establecido ya sin lugar a dudas las profundas vinculaciones entre la poesa y la prosa ensaystica del Modernismo brasileo y la nueva novela que empieza a escribirse en el Nordeste hacia los aos treinta. En estudios colectivos como los que dirige el profesor Afrnio Coutinho (A literatura no Brasil, 1956-1959), en obras panormicas como las de Wilson Martins (O Modernismo (1914-1965), 1965), o en los ensayos diversos que le ha dedicado el excelente Antonio Candido, la vanguardia brasilea ha sido estudiada en su contexto de prosa y verso, simultneamente. La labor precursora de Mario de Andrade, como poeta, ensayista y aun novelista (se le debe Macunama, 1928, el ms audaz experimento lingstico-narrativo del movimiento), ya est situada por la crtica brasilea con toda nitidez. EI valor excepcional de las novelas de Oswald de Andrade para la prehistoria de la nueva narrativa brasilea fue puesto en evidencia por Antonio Candido en su Brigada ligeira (1945) y ha sido aceptado por la crtica posterior. En cuanto a la influencia del pensamiento de Gilberto Freyre sobre los narradores nordestinos, est el testimonio vivo del propio Jos Lins do Rego en un artculo de su libro Poesa e vida (1945), en que al definir las races pernambucanas de su maestro Freyre, define su propia situacin esttica:
Ele no fica o saudoso, o poeta que se contenta con os temas poeticos, tomados pela superficie; le quer valorizar, conhecer, medir, sugerir. O Brasil o seu tema, ou melhor, a vida do seu corpo de idias. Pernambuco entra no formao de seus livros como sangue e carne. (ob. cit., p. 40)
Infortunadamente, no hay nada equivalente a estos estudios generales en la crtica hispanoamericana. EI proceso de la vanguardia, y de lo que acontece despus que la vanguardia ha triunfado est por estudiarse en nuestras letras. Un libro como el de Gloria Videla, excesivamente titulado El ultrasmo (1963), slo estudia los orgenes espaoles del movimiento y abandona la exploracin de los hispanoamericanos (Huidobro, Borges, para citar slo a los mayores) en el momento en que regresan a Amrica. Los intentos de recopilacin de todos los vanguardismos realizados por Guillermo de Torre desde sus Literaturas europeas de vanguardia (1925) hasta la ms reciente Historia de las literaturas de vanguardia (1965), estn malogrados por el afn egotstico del crtico por situarse como inventor de una vanguardia de la que slo fue escoliasta, y por su indiscriminada recopilacin de toda clase de ismos. Los intentos parciales de estudiar por separado las distintas manifestaciones de la vanguardia (el ultrasmo argentino, el estridentismo mexicano, el surrealismo chileno, etc., etc.) fracasan por la parcelacin. Obras tan capitales (por su importancia estratgica) como el ndice de la nueva poesa americana, que compil Alberto Hidalgo en 1926 y para la que escribieron sendos prlogos Vicente Huidobro y Jorge Luis Borges, siguen siendo ignoradas por buena parte de la crtica. No existe siquiera una bibliografa fehaciente de la vanguardia hispanoamericana. A qu seguir?
Esas ausencias justifican que ante el fenmeno de la nueva novela y de su exploracin de las estructuras lingsticas (y no slo las narrativas), la crtica hispanoamericana no tenga un cuerpo de anlisis potico suficientemente organizado y vlido como para establecer necesarsimos vnculos. Para citar slo algunos ejemplos, dnde est el estudio de las narraciones de Vicente Huidobro, y sobre todo de esa ltima novela, Stiro, o El poder de ldar un cierto tipo de perversidad no ya psicolgica, sino lingstica? Dnde est el anlisis de esa novelita que escribi Pablo Neruda en 1926, que se titula El habitante y su esperanza, y en que el poeta ensaya una narracin discontinua, un collage de momentos aislados, en cuyas interlneas se desliza una historia de aventuras ms soadas que reales? (EI libro sale en una hora en que la literatura chilena est dominada por los narradores realistas como Mariano Latorre, y se pierde en el silencio.)
Y lo que se dice de la literatura chilena de vanguardia podra decirse de otras literaturas. En la mexicana, por ejemplo, quin se ha preocupado en ir a buscar los relatos que Octavio Paz incluye en guila o Sol? (1951), o esas secuencias ('Trabajos del poeta", "Arenas movedizas") que anticipan mucho de lo que la nueva novela (pienso en Juan Jos Arreola, en Salvador Elizondo, por ejemplo) habra de descubrir a la zaga de los franceses? Los relatos de guila o Sol? tambin fueron ledos por varios escritores sudamericanos y los juegos de palabras de Trabajos del poeta, distintos a los de Huidobro en Altazor, se oyen despus en otros hispanoamericanos. En la Argentina, dnde sino En la Masmdula, de Oliverio Girondo, buscar el origen del famoso glglico con que Cortzar deslumbr a los lectores de Rayuela? (Sin embargo, los poemas realmente revolucionarios de Girondo se publicaron en 1954; Rayuela, en 1963, casi diez aos ms tarde.) En la cubana, de dnde sino del inmenso repositorio barroco que es la obra en prosa y verso de Jos Lezama Lima saca Severo Sarduy esas esencias de una Cuba de pacotilla que luego verter en la lcida koin telquelista de sus crucigramas: De donde son los cantantes, Cobra, por ahora? Hay todo un estudio a fare de las relaciones entre la vanguardia potica y ensaystica de Amrica hispnica y la nueva novela. Ese estudio tendra que saltar por encima de las, ideolgicas, pero sobre todo estilsticas) entre la fabulosa vanguardia y la nueva narrativa. Se comprendera entonces por qu Salvador Garmendia busca y encuentra en el Neruda de Residencia en la tierra el ardor ertico-verbal que necesita para sus narraciones muy posteriores. Se podra determinar entonces hasta qu punto exacto la interpretacin de la realidad mexicana en todas sus dimensiones simblicas que practica Octavio Paz en El laberinto de la soledad (1950) reaparece metamorfoseada en sustancia narrativa en el ciclo de novelas que comienza Carlos Fuentes con La regin ms transparente (1958) y culmina en la exasperacin de un clebre pasaje de La muerte de Artemio Cruz (1962). Los ensayos de Paz, no en su vertiente mexicana sino en la oriental, tambin estn presentes en Cobra de Severo Sarduy, aunque, claro, admirablemente transfigurados. Se encontrara en la obra ensaystica enorme, algo monstruosa, de Ezequiel Martnez Estrada, a partir de esa deslumbrante Radiografa de la Pampa (1933), el origen de todo ese movimiento literario de los parricidas argentinos que empiezan a manifestarse, hacia 1954, en vsperas de la cada de Pern.
Del ensayo a la novela, como de la poesa y el relato corto a la novela, la transfusin es constante, e ininterrumpida. An ahora, an hoy, los poetas jvenes estn ensayando ellos mismos nuevas formas narrativas. Dejando por un momento de lado al ms audaz, ese Severo Sarduy que es radicalmente un poeta, bastar sealar al Enrique Lihn, de Agua de arroz (1964), que contiene algn relato deslumbrante, o a los Jos Emilio Pacheco, de Morirs lejos (1967), y Homero Aridjis, de Persfone (1967), ambos grandes jvenes poetas, ambos inquietantes como narradores. Los ejemplos podran multiplicarse infinitamente.
Un aporte central
He dejado deliberadamente fuera de este rpido recuento la obra del ms influyente escritor latinoamericano contemporneo. Aunque Jorge Luis Borges no ha escrito una sola novela, es imposible comprender el proceso de la nueva narrativa hispanoamericana sin considerar esos delgados volmenes de cuentos y relatos que l empieza a publicar en 1935: Historia universal de la infamia (de ese ao), El jardn de senderos que se bifurcan (1941), Ficciones, (1944, que incorpora El jardn), el Aleph (1949). En menos de quince aos, Borges produce una coleccin que habr de cambiar radicalmente el curso de la narrativa hispanoamericana. AI principio slo los rioplatenses parecen haberlo ledo. Casi de inmediato todo un grupo aparece a su alrededor. Adolfo Bioy Casares, quince aos menor, y su discpulo ms constante, publica sucesivamente tres novelas: La invencin de Morel (1940, con un prlogo programtico de Borges), Plan de evasin (1945), El sueo de los hroes (1954). En colaboracin con Borges, Bioy publica, bajo el seudnimo de H. Bustos Domecq, una coleccin de relatos policiales, desaforadamente imitados de Chesterton pero en un lenguaje rioplatense que habra de hacer poca: Seis problemas para don Isidro Parodi (1962). Posteriormente, en 1946, ambos publicaran otros ttulos seudnimos: Un modelo para la muerte, falsa novela policial atribuida a un discpulo de Bustos Domecq (B. Surez Lynch es su nombre) y Dos fantasas memorables, del maestro Domecq. Pero estos libros circularon en ediciones no venales y pertenecen ms al movimiento clandestino de la literatura argentina que a sus manifestaciones ms visibles. (Lo mismo puede decirse de dos relatos, "El hijo de su amigo" y "La fiesta del monstruo", que fueron publicados originariamente en peridicos uruguayos, y todava circulan casi subterrneamente.) Pero dejemos la ancdota.
Lo que importa es advertir que las fechas iniciales de estos libros anteceden suficientemente a muchas de las obras que se consideran renovadoras de las letras hispanoamericanas. Todo Borges, y una buena parte de la obra de Bioy, ya estn circulando en el Ro de la Plata antes que Asturias produzca El seor Presidente (1946), e Hijos de maz (1949); antes que Agustn Yez publique su renovador Al filo del agua (1947); antes que Alejo Carpentier abandone con El reino de este mundo (1949) el folklorismo socialista de Ecu-Yamb-O (1933), su primer desdichada novela; antes que Juan Carlos Onetti inicie con La vida breve (1950) el fabuloso ciclo de Santa Mara. Tambin es anterior la obra de Borges y Bioy a los esfuerzos enciclopdicos de Leopoldo Marechal en Adn Buenosayres, de 1948, libro que Julio Cortzar elogia en su momento por ciertos experimentos lingsticos con el lunfardo rioplatense pero que es una obra indefendible en su totalidad.
El papel precursor de Borges y de Bioy, y aun de ese escritor compuesto por la colaboracin de ambos y que he bautizado de Biorges, es innegable. Qu aportan ambos a la narrativa hispanoamericana en ese momento crucial? Ante todo, una denuncia prctica y terica de la novela, tal como se la conceba en esos momentos. El prlogo de Borges a La invencin de Morel, que recoge un pensamiento crtico sobre la novela que vena madurando desde los aos veinte, es suficientemente explcito. Contra la conocida opinin de Ortega y Gasset (La deshumanizacin del arte, 1925) que aboga por la novela psicolgica y opina que el placer de las aventuras es inexistente o pueril, expone Borges los motivos de su disentimiento:
"El primero (cuyo aire de paradoja no quiero destacar ni atenuar) es el intrnseco rigor de la novela de peripecias. La novela caracterstica, psicolgica, propende a ser informe. Los rusos y los discpulos de los rusos han demostrado hasta el hasto que nadie es imposible; suicidas por felicidad, asesinos por benevolencia, personas que se adoran hasta el punto de separarse para siempre, delatores por fervor o por humildad... Esa libertad plena acaba por equivaler al pleno desorden. Por otra parte, la novela psicolgica quiere ser tambin novela realista: prefiere que olvidemos su carcter de artificio verbal y hace de toda vana precisin (o de toda lnguida vaguedad) un nuevo toque verosmil. Hay pginas, hay captulos de Marcel Proust que son inaceptables como invenciones: a los que nos resignamos como a lo inspido y ocioso de cada da. La novela de aventuras, en cambio, no se propone como una transcripcin de la realidad: es un objeto artificial que no sufre ninguna parte injustificada. El temor de incurrir en la mera variedad sucesiva del Asno de Oro, de los siete viajes de Simbad o del Quijote, le impone un riguroso argumento." (p. 10).
Es evidente por este texto que la literatura narrativa que Borges propone al lector de La invencin de Morel es, a la vez, antipsicolgica y anti-realista. Es decir: se levanta simultneamente contra lo que l llama la simulacin psicolgica (la arbitrariedad de los narradores rusos) y la simulacin realista (el tedio de los detalles verosmiles). Lo que en cambio l propone es una ficcin que acepte deliberada y explcitamente su carcter de ficcin, de artificio verbal. Es decir, una literatura que se atreva a ser literatura. (A propsito, las palabras "ficcin" y "artificio" aparecen ambas en el ttulo general y en el ttulo de una de las secciones del libro que publica Borges en 1944.)
Al insistir en el carcter no realista de la literatura, al abandonar la verosimilitud psicolgica, al proponer la novela de aventuras (por su ficcionalidad, por su inverosimilitud, por su carcter de artificio verbal), Borges no slo est aniquilando los postulados sostenidos por 0rtega y Gasset y dcilmente seguidos por tanto narrador hispnico. Tambin est volviendo a las fuentes primeras de la narracin, como lo revelan sus referencias a Apuleyo, Las Mil y una noches, Cervantes.
El prlogo contina precisando un aspecto importante de la novela de aventuras, tal como l (y Bioy) la conciben: la invencin de tramas originales. Desde el punto de partida, Borges ataca una afirmacin de Ortega:
"Todos tristemente murmuran que nuestro siglo no es capaz de tejer tramas interesantes; nadie se atreve a comprobar que si alguna primaca tiene este siglo sobre los anteriores, esa primaca es la de las tramas. Stevenson es ms apasionado, ms diverso, ms lcido, quiz ms digno de nuestra absoluta amistad que Chesterton; pero los argumentos que gobierna son inferiores. De Quincey, en noches de minucioso terror, se hundi en el corazn de laberintos hechos de laberintos, pero no amoned su impresin en unutterable and self-repeating infinities, en fbulas comparables a las de Kafka. (...) Me creo libre de toda supersticin de modernidad, de cualquier ilusin de que ayer difiere ntimamente de hoy, o diferir de maana; pero considero que ninguna otra poca posee novelas de tan admirable argumento como The Invisible Man, como The Turn of the Screw, como Der Prozess, como Le voyageur sur la terre, como sta que ha logrado, en Buenos Aires, Adolfo Bioy Casares." (pp. 10-11).