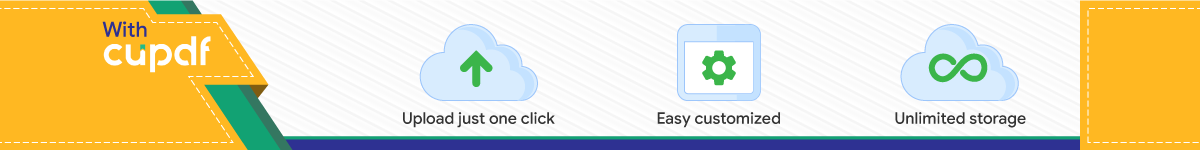
CaracazoFecha 27 de Febrero de 1989 — 8 de marzo de 1989LugarBandera de Venezuela VenezuelaCausas Crisis económica, corrupciónMétodos Protestas violentas, saqueos de supermercados.Resultado Inestabilidad política, caída del apoyo popular de la gestión de Carlos Andrés PérezSaldoMuertos: 276 (oficial), 3500 (extraoficial)[cita requerida][editar datos en Wikidata]El Caracazo o Sacudón fue una serie de fuertes protestas y disturbios en Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el 27 de febrero y terminó el 8 de marzo de 1989 en la ciudad de Caracas, e iniciados realmente en la ciudad de Guarenas, cerca de Caracas. El nombre proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos, recordando a otro hecho violento ocurrido en Colombia el 9 de abril de 1948; el Bogotazo. La masacre ocurrió el día 28 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos y numerosos heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 300 personas fallecidas y 2000 desaparecidas.[cita requerida]Causas Económicas[editar]La economía venezolana cayó a partir del endeudamiento que generó el país después del "boom" petrolero en los 70. A partir de ese momento, comenzó una caída paulatina a medida que el Estado venezolano aumentaba su recaudación y gastos. Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas de las políticas que emplearon estos gobernantes fueron controles de cambio a través de RECADI (Luis Herrera Campins) y un control de precios (Jaime Lusinchi), medidas que devinieron en corrupción administrativa y mercados negros de divisas y bienes. Estas situaciones incrementaron la desinversión privada, generando una escasez gradual. En 1988 resulta electo Carlos Andrés Pérez en los comicios del 4 de diciembre con 3.879.024 votos (52, 91% de los sufragantes), hasta esa fecha, el mayor número de votos en
términos absolutos y hasta la actualidad el mayor apoyo a un candidato presidencial respecto al total de votantes inscritos.
Con este gran respaldo popular el gobierno de Pérez buscó dar un cambio al liberar la economía, a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó "Paquete Económico", concebido para generar cambios sustanciales en la economía del país. Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Sin embargo, la liberación de precios y la eliminación del control de cambio generó un reajuste sumamente brusco para las personas de menores ingresos.Las principales medidas anunciadas fueron:Someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes.Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%.Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.Aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina.Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%.Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo.Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.Reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto.Congelación de cargos en la administración pública.
A solo pocas semanas de asumir el gobierno el entonces presidente Pérez, se decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajuste y de medidas económicas, financieras y fiscales. El 26 de febrero el ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e inter-urbano también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.
Las medidas económicas y sociales impuestas por el gobierno y la creciente tasa de pobreza, originaron la masacre y la ola de violencia llamada como el "Caracazo".Protestas[editar]Las protestas se iniciaron en Guarenas (ciudad ubicada a 25 km al este de Caracas), la mañana del 27 de febrero de 1989, también se desatan los saqueos y la violencia en Caracas, la gente de escasos recursos de la capital, en zonas populares como Catia, El Valle, Coche y Antímano, toman el control de las calles. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos, al principio en los sectores populares había protestas pacíficas, pero ante el descontrol y la ineficacia de los cuerpos de seguridad, se producen más enfrentamientos, motines y protestas, cada vez tornándose de forma más violenta.1En horas de la tarde, había problemas en casi todos los barrios y urbanizaciones de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.En los días siguientes, los medios de comunicación mostraron imágenes que permitieron ver la magnitud de los saqueos. Durante muchos meses se discutió cómo pudo acontecer algo tan violento en Venezuela.Protestas violentas también se originaron en otras ciudades como La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró el toque de queda, militarizó las ciudades principales y aplastó las protestas con violencia. En la ciudad de Caracas se activó el "Plan Ávila", el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener las manifestaciones.Hay un número de muertos, calculado según las fuentes, entre 73 y 100 muertos, enormes pérdidas materiales y miles de heridos. Fuentes extraoficiales señalaron que el número de muertos fueron
de 400. La represión fue especialmente dura en los barrios pobres de la capital.2El poder ejecutivo suspendió las garantías constitucionales. Durante varios días la ciudad vivió sumida en el caos, las restricciones, la escasez de alimentos, la militarización, los allanamientos, la persecución política y el asesinato de personas inocentes.Consecuencias[editar]La consecuencia evidente del Caracazo fue la inestabilidad política. El programa de gobierno fue modificado durante el mismo año tras los hechos. El 7 de marzo se decreta la liberación de precios. Se acelera el proceso de descentralización con la primera elección directa de Gobernadores y Alcaldes celebrada en diciembre de 1989. En 1992 se producen dos intentos de golpe de estado, uno en febrero y otro en noviembre. La creciente desaprobación de la gestión del Presidente Pérez, la ruptura con el partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, tuvo como consecuencia que el paquete de medidas aplicado en forma atenuada fuera rechazado. En marzo de 1993 el Presidente Carlos Andrés Pérez es acusado de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la Presidencia por decisión del Congreso Nacional (Actual Asamblea Nacional) Ramón J. Velásquez, quien es sucedido por Rafael Caldera tras la convocatoria electoral de 1994. Hugo Chávez, uno de los organizadores de la primera intentona golpista de 1992, es declarado culpable de dirigir la rebelión militar, siendo encarcelado y luego Sobreseído por el Presidente Rafael Caldera, tras lo cual gana las elecciones presidenciales celebradas en 1998.La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del gobierno. El Estado se comprometió a indemnizar a las víctimas, hecho cumplido parcialmente en el año 2004 con aquellas víctimas representadas por la organización de derechos humanos Cofavic.3 Sin embargo, a finales de 2006 el gobierno del Presidente Hugo Chávez, a través del Ministerio del Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.4Cifras[editar]Muertes: Según la cifra oficial emanada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial.
“Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos”, según se cita en el portal del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989. En esta organización no gubernamental sólo se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero y los días posteriores es difícil de calcular. De hecho, se habla de entre 2.000 y 3.000 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Ítalo del Valle Alliegro contaba poco más de 300. En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de Carlos Andrés Pérez el 27 de febrero alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana. Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.Todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en esos día de febrero y marzo de 1989. Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el Gobierno del presidente Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año 2006, a través de su Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.
Pérdidas Materiales: Negocios asegurados en Caracas: Bs. 3.073.862.416,03. Negocios no asegurados en Caracas: Se estiman más de 3 mil millones de Bolívares.Locales Saqueados en Caracas: 900 Bodegas, 131 Abastos, 95 Ferreterías, 62 Papelerías, 850 Negocios de Mercancía en General. En la Pastora sólo quedó en pie el Abasto "El Guanábano", gracias a la protección de la Catequista "Alicia de Luis Ramos" y su hijo "Juan Miguel Luis Ramos"Personajes[editar]Carlos Andrés Pérez, Presidente de Venezuela por Acción Democrática (febrero de 1989 - mayo de 1993), Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, gobernante durante los hechos.Gral. de División (Ej) Italo del Valle Alliegro, Ministro de la Defensa. Citado en calidad de Imputado por el Ministerio público para el 22 de junio de 2009.
Gral. de División (Ej) José María Troconis Peraza Comandante del Ejército (junio de 1988 - junio de 1989)Alejandro Izaguirre Angeli, Ministro de Relaciones InterioresVirgilio Ávila Vivas, Gobernador del Distrito Federal (2 de febrero de 1989 - enero de 1992) designado por el presidente Pérez.Gral. Manuel Antonio Gil, Comando Estratégico del EjércitoGral. Manuel Compot Azpúrua, para el momento de los hechos, era Jefe del Comando Estratégico del Ejército, posteriormente fue Director de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Imputado por el Ministerio Público el mes de junio de 2009.Gral. (GN) Freddy Maya Cardona, Comandante del Regional 5 de la Guardia Nacional.Reinaldo Figueredo Planchart, Ministro de la Secretaría de la Presidencia.Gral. Oscar González Beltrán, jefe de la Casa Militar.Miguel Rodríguez Fandeo, Ministro de Cordiplan (Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia), responsable de la planificación económica.
MOVIMIENTOS INDEPENDENTISTABásicamente para en el siglo XVIII, Las crisis sociales y políticas y los conflictos bélicos que sacuden al mundo occidental (independencia de los EEUU 1775 – 1783, Revolución Francesa 1789 - 1799 y las guerras del Imperio Napoleónico 1804) agitan profundamente a Venezuela, contribuyendo en la maduración del sentimiento nacional. Las proclamas del Congreso de Filadelfia, de los años 1775 y 1776 son traducidas en Caracas por profesores de la universidad desde 1777. En 1781, el levantamiento de los Comuneros del Socorro (Colombia 1780), tienen eco en la región andina venezolana (La Grita, San Cristóbal, Ureña, Mérida, Trujillo) cuyos habitantes protestan contra los abusos de la Corona y de sus funcionarios. En 1795, los negros esclavos y libres de la región de Coro, apoyados por indios y mestizos, saben de la rebelión popular que ha estallado en Haití (1791) y se alzan contra las autoridades españolas y los blancos criollos, proclamando “la ley de los franceses”, se trató de un movimiento social que fue ahogado en sangre.
Estos movimientos no buscan fundamentalmente la independencia nacional, sino combatir el orden social imperante que los mantenía oprimidos y excluidos. Más adelante en la guerra de independencia,
este papel lo desempeñan los llaneros y otros habitantes del país, que primero siguieron a Boves y luego a José Antonio Páez.
En 1797, se trama una conspiración en La Guaira y Caracas que dirigen dos criollos cultos y acomodados: Manuel Gual y José María España, con el apoyo de unos republicanos españoles que llegaron presos a La Guaira; la misma tenía como propósito proclamar la independencia de Venezuela, fundar la república y abolir las distinciones de clases. La conspiración fue descubierta y sus jefes y otros conjurados, fueron ejecutados. Este movimiento surgido en Venezuela, tenía una visión hispanoamericana.
Esta última idea es compartida por Francisco de Miranda, quien en 1781 abandona las filas del ejército español y dedica su vida a la causa de la independencia hispanoamericana; la cual creía poder alcanzar con la ayuda de las potencias enemigas de España, principalmente Inglaterra, pero no para someter estas naciones bajo su dominio, sino para que se constituyeran en naciones soberanas.
Los movimientos de independencia de Venezuela comienzan en 1.770 y culminan en 1.824. Durante la época colonial se venía dando un proceso de cambios debido a las rivalidades existentes entre las clases sociales. Se negaban los atributos de las personas, se mantenían privilegios y discriminaciones, especialmente a través de la esclavitud, se desconocía la igualdad y la libertad.
Es así como España implementa en América un sistema atrasado y opresivo representado por el monopolio, y los criollos se vieron obligados a limitar su producción y a pagar grandes impuestos.
Los cabildos eran ejercidos por los criollos, quienes ejercían funciones políticas defendiendo sus intereses. Su preparación intelectual les permitió estar al día de las nuevas corrientes filosóficas y políticas expresadas en Europa en esos momentos. Estas ideas fueron tomadas por los criollos y comenzaron a gestarse los movimientos emancipadores, en los que se manifiesta la inconformidad contra la Corona Española y se inicia una lucha por la libertad, por la igualdad y la justicia en Venezuela. Estos movimientos van a ser la expresión de la crisis de la sociedad colonial venezolana.Entres estos movimientos figuran:
El movimiento de los comuneros de los andes, que buscaba eliminar los impuestos de la corona.Movimiento de protesta que estalló en la región andina venezolana en mayo de 1781 contra la política fiscalista del Gobierno español que desde Caracas era ejecutada por el intendente José de Ábalos. Gritando consignas contra el mal gobierno y los elevados impuestos, los comuneros se apoderaron de San Cristóbal, Lobatera, La Grita, Mérida y otros lugares, pero no pudieron dominar Trujillo. Encabezados por líderes como Juan José García de Hevia, confiscaron el dinero y el tabaco de las oficinas reales y desconocieron y apresaron a las autoridades. Fuerzas militares enviadas desde Caracas y Maracaibo sometieron a los comuneros a fines de octubre de ese año; los dirigentes fueron encarcelados y enjuiciados, pero en agosto de 1783 el rey Carlos III les concedió un indulto total.
El movimiento de José Leonardo Chirino, que intentaba lograr la libertad de los esclavos y proclamar la republica.José Leonardo Chirino, a la cabeza de unos 350 alzados entre negros, zambos e indios, marchó sobre Coro, pasó por las armas a varios blancos pudientes y quemó haciendas. Reclamaban la supresión de los impuestos, el establecimiento de la ley de los franceses, es decir la República, la igualdad de todos los ciudadanos, la abolición de los privilegios y la libertad de los esclavos y la entrega del gobierno a un cacique indígena. Derrotados por las autoridades, fueron severamente castigados: Chirino, juzgado por la Real Audiencia, fue condenado el 10 de diciembre de 1796 a ser descuartizado; su compañero José de la Caridad González fue asesinado en las calles de Coro.
El movimiento de Gual y España, con un proyecto de gobierno que abarcaba aspectos económicos, sociales y políticos.La primera y más importante tentativa de separación de España para establecer una República independiente. Sus instigadores: Manuel Gual, capitán retirado y José María España, justicia mayor de Macuto. Para llevar a cabo su proyecto contactaron a algunos españoles republicanos deportados de España y otros ciudadanos, entre los cuales estaban Juan Bautista Picornell, Manuel Cortés Campomanes, Sebastián Andrés, José Lax, Manuel Montesinos Rico y Juan Xavier
Arrambide. Un grupo de mulatos de La Guaira también estaba comprometido en el proyecto de sublevación.
Su programa indica que se trataba de una verdadera revolución igualitaria político-social. Estaba contenido en las Ordenanzas cuyos artículos 32, 33 y 34 declaraban la igualdad natural entre todos los habitantes, la abolición del pago de tributos indígenas, la repartición de tierras entre éstos y la abolición de la esclavitud. El artículo 44 creaba una escarapela cuatricolor como bandera de la futura República libre. Las «proclamas» eran el vehículo propagandístico encaminado a buscar adeptos a la revolución. Asimismo hicieron circular la traducción de los Derechos del hombre y del ciudadano, hecha por Picornell y canciones revolucionarias como La canción americana y La carmañola americana.
El proyecto de conspiración fue descubierto el 13 de julio de 1797. Gual y España se refugiaron en Trinidad donde continuaron su propaganda revolucionaria. España regresó clandestinamente a Venezuela donde fue capturado y condenado el 8 de mayo de 1799 a la pena de muerte. Fue, arrastrado por las calles de la cola de un caballo, ahorcado en la plaza Mayor (hoy plaza Bolívar) y descuartizado. Varios de sus cómplices también fueron ahorcados. Gual murió, probablemente envenenado por un realista, en Trinidad en 1800.
El movimiento de francisco de Miranda, quien preparo todo un proyecto de gobierno y realizo dos expediciones armadas dispuesta a iniciar la guerra independentista.El más importante movimiento pre-independentista fue conducido por Francisco de Miranda. Después de haber participado en la guerra de la independencia de los Estados Unidos y en la revolución francesa, Miranda (el único sudamericano cuyo nombre está inscripto en el Arco de Triunfo en París), partió de New York, en enero de 1806, sobre el Leander con doscientos hombres y otras dos naves...
El movimiento del 19 de abril cuando se declara la Independencia de Venezuela y de hecho da inicio al proceso para alcanzarla.Surgió un movimiento popular ocurrido en la ciudad de Caracas el Jueves Santo del 19 de abril de 1810, iniciando con ello la lucha por la independencia de Venezuela. El movimiento se originó por el
rechazo de los caraqueños al nuevo gobernador Vicente Emparan, quien había sido nombrado por el hermano de Napoleón Bonaparte, José I de España, que se desempeñaba como rey de turno debido al derrocamiento del rey Español, Fernando VII, tras la invasión napoleónica en España.
El Jueves Santo del 19 de abril, mientras el capitán general Emparan se dirigía a misa, un grupo perteneciente a la aristocracia y burguesía criolla, miembros del Cabildo de Caracas, desconocen entonces al Capitán General de Venezuela. Él no estuvo de acuerdo con esto, y cuando desde la ventana del ayuntamiento le preguntó al pueblo que se había reunido en la plaza mayor (hoy Plaza Bolívar) si quería que el siguiera mandando, el presbítero José Cortés de Madariaga, le hizo signos a la multitud para que contestaran que "NO". Y eso fue lo que ocurrió. Emparan dijo que entonces él tampoco quería el mando, renunció y se fue a España. Se firma también el Acta del 19 de abril de 1810, se aduce que actuaban en nombre de Fernando VII, rey depuesto de España, y en desobediencia a José I. Se establece una Junta de Gobierno que toma las siguientes iniciativas: establecer juntas similares en las provincias de Cumaná, Margarita, Barinas, Barcelona, Trujillo y Mérida; además de liberar el comercio exterior, prohibir el comercio de esclavos negros, crear la Sociedad Patriótica (para fomentar la agricultura y la industria), así como la Academia de Matemáticas. Se envían delegaciones diplomáticas a los países que podían apoyar la insurrección: Inglaterra, Estados Unidos y Nueva Granada. Tres provincias permanecen leales al gobierno establecido en España: Maracaibo, Coro y Guayana.
Este desconocimiento a la autoridad del Capitán General de Venezuela es un paso al 5 de julio de 1811, con la firma del Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela, en la que Venezuela declara formalmente su independencia.
2. Lealtad al Rey La Invasión napoleónica a España se considera la causa precipitante de la guerra de independencia. La invasión francesa representó -para España- la pérdida de la unidad monárquica ya que los reyes Carlos IV y Fernando VII fueron obligados a abdicar la corona en favor de José Bonaparte. Con la ocupación francesa, el imperio español enfrentó una aguda crisis internacional e interna: las colonias americanas reafirmaron su lealtad al rey de España,
Fernando VII, y -siguiendo el ejemplo de España- en Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Chile y otros territorios coloniales, se establecieron juntas que juraron lealtad a la Junta de Sevilla. A pesar del apoyo inicial, en América, ya comenzaba a perfilarse una crisis de lealtad: ¿a quién serían leales? ¿al rey o a la Junta? Ante la ausencia del monarca, ¿tenía España poder sobre las colonias? ,la élite criolla de México determinó que, ante la ausencia del rey, España no tenía ningún derecho que ejercer sobre América.
Basándose en el principio de que la soberanía radicaba en las instituciones criollas, las colonias comenzaron a tomar sus propias determinaciones políticas, lo que, implícitamente, representó una separación de España. En 1810, Caracas estableció la Junta Suprema de Caracas, compuesta por miembros de la élite colonial y del Consejo Municipal. Aunque la Junta declaró su lealtad al rey, no obstante, determinó controlar y gobernar la colonia sin la autorización del gobierno español. Era evidente que la élite colonial no estaba dispuesta a acatar la autoridad metropolitana en unos momentos en que, claramente, se reflejaba la debilidad del imperio español. Por consiguiente, la élite criolla aprovechó la coyuntura internacional y la debilidad de España para declarar la independencia.
3. Debilidad del Imperio Español En el siglo XVIII, España constituía una súper potencia, conjuntamente con Inglaterra, Francia y Austria, sin embargo su extenso imperio en las Indias (América) le daba mayor relevancia, así como también el hecho de tener la flota más importante del mundo y su moneda era la más fuerte. Hay tres acontecimientos que afectan a la Supremacía Española: la Revolución Francesa, las Guerras Napoleónicas y las pugnas internas por el poder en la Corona Española.Después de sucesivas insurrecciones a lo largo de toda la era colonial desde el seno de la propia monarquía se formulan proyectos españoles para la independencia de América, sin embargo la Independencia Hispanoamericana comenzó a desencadenarse cuando emergen las disputas por el trono entre el rey español Carlos IV y su hijo, el sucesor Fernando VII, que fueron aprovechadas por Napoleón para intervenir e imponer las llamadas «abdicaciones de Bayona» de 1808, por las cuales ambos renunciaron sucesivamente al trono de España en favor finalmente de José Bonaparte, luego de lo cual Fernando quedó cautivo. De
manera que la intervención francesa desencadenó un levantamiento popular conocido como Guerra de la Independencia Española (1808–1814), donde cada provincia organiza su Junta de gobierno para preparar su resistencia contra los invasores franceses, además de dirigir la política en su región; ello trajo incertidumbre sobre cuál era la autoridad efectiva que gobernaba España.(1808-1814) Hubieron muchos caído en el enfrentamiento con las trapas francesas de Napoleón. Ante la debilidad de España, los países americanos, declararon la independencia entre los años 1808 y 1825, lo que supuso la pérdida del imperio español, donde "nunca se ponía el sol", con posesiones en los cinco continentes.
El 10 de diciembre de 1898, España perdía Cuba (La joya de la Corona), Puerto Rico y Filipinas. Aquel último acto del entierro del Imperio no era el resultado inevitable de la marcha de los tiempos, sino la consecuencia de la desacertada política colonial, del desastre militar y de la debilidad internacional de España, así como el planificado intervencionismo norteamericano.
Ante la ausencia de una autoridad cierta en España y el cautiverio de Fernando VII, los movimientos populares de las colonias españolas profundizaron las insurrecciones para enfrentarse abiertamente a esa autoridad, en una guerra de alcance continental con el objetivo de establecer estados independientes, que generalmente devinieron en regímenes republicanos. Ante tal situación, los pueblos hispanoamericanos, comenzaron una serie de insurrecciones desconociendo a las autoridades coloniales; El 5 de agosto de 1808 se reunió en Ciudad de México la primera junta revolucionaria, a la que le siguieron levantamientos en todo el continente americano para formar juntas de autogobierno.En el caso de la Capitanía General de Venezuela, los Mantuanos caraqueños al conocer los sucesos de Bayona de 1808, intentan formar una junta de gobierno en la cual ellos asumirían el poder; a ello se le denominó la Crisis de 1808, el cual fracasó; sin embargo, este intento frustrado se repetirá con éxito el 19 de abril de 1810.Cabe destacar, que en las Guerras de Independencia Hispanoamericana se destacaron el venezolano Simón Bolívar y el argentino José de San Martín, llamados Libertadores, que condujeron los ejércitos insurrectos que derrotaron definitivamente a las tropas leales a la monarquía española.
4. 1810 Junta Suprema de Caracas Oficialmente recibió el nombre de Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, sin embargo se autodenominó Nuevo Gobierno, se instaura como consecuencia de los hechos de 19 de abril de 1810, marcando el inicio de la independencia venezolana. Fue un gobierno provisional, sirvió como mandato de transición que creó reformas entre las que se destacan la creación del Tribunal de Apelaciones (sustituye a la Real Audiencia), un Tribunal de Policía y una Junta de Guerra para la defensa de las provincias. Se acordó la libertad de comercio con todos los puertos españoles y naciones amigas (Inglaterra y países neutrales). Prohibió la introducción de esclavos negros al país y convocó a elecciones de segundo grado para la formación de lo que en principio se denominó Junta General de Diputación de las Provincias de Venezuela.El 2 de marzo de 1811 se reunieron los representantes de las provincias de Caracas, Cumaná, Margarita, Barinas, Mérida, Barcelona y Trujillo que conformaban la Confederación Americana de Venezuela del Continente Meridional, desechando sin vacilar la ficción de los derechos de Fernando VII adoptaron el título de Supremo Congreso de Venezuela, representante y depositario de la soberanía del pueblo en el naciente estado.Del Supremo Congreso de Venezuela, emanan dos actos importantes: el primero, nombrar una comisión que se encargue de preparar un Proyecto de Constitución; el segundo, nombrar un Triunvirato encargado de regir los destinos de Venezuela, éste estaba conformado por Cristóbal Mendoza (letrado y jurista), Juan de Escalona (militar) y Baltazar Padrón (funcionario de hacienda pública) quienes se turnaban semanalmente a la cabeza del Poder Ejecutivo Plural.
La Junta Suprema gobernó desde el 19 de abril de 1810 hasta el 2 de marzo de 1811. En esta última fecha se instaló el Primer Congreso de las Provincias Venezolanas, ante el cual declinó la Junta sus poderes, pasando a ser Junta Provincial de Caracas.
La Junta Suprema fue, pues, un gobierno provisional, surgido de los sucesos del 19 de abril. Actuó durante poco menos de un año; y fue un gobierno de transición, no independiente, sino más bien partidario de la Corona española. Sin embargo, esta Junta realizó una labor positiva: llevó a cabo reformas en el orden interno; trató de unificar las provincias y reforzar su autonomía; e hizo gestiones en el exterior para obtener la solidaridad de las otras colonias y la
ayuda y reconocimiento de las naciones extranjeras. El carácter de este gobierno "conservador de los derechos de Fernando VII" no le permitía ir más allá de la autonomía que se había proclamado el 19 de abril. Por esa razón, la Junta resolvió convocar a elecciones e instalar un Congreso Nacional que decidiera la suerte futura de las provincias venezolanas.
5. La lucha entre clases dominadas: Los Indios, Los Mestizos, Los NegrosEn el proceso de lucha, las colonias vieron surgir un gran número de figuras heroicas que dejaron su huella en el desarrollo de una nueva identidad nacional. Los criollos, respaldados por mestizos, mulatos e indios, lograron sustituir los poderes metropolitanos, y asumieron el mando. El reto mayor fue lograr la integración de los nuevos estados recién creados, pero para esto era necesario algo más que un fuerte deseo de libertad. Las divisiones, producto del color de la piel o del origen del individuo, estuvieron presentes desde el principio de la Colonia hasta el fin de la Guerra Federal, como mencionamos anteriormente. Un ejemplo lo constituye una ley promulgada para 1571, que rezaba: "Ninguna negra libre o esclava ni mulata traiga oro, perlas ni seda, pero si la negra o mulata fuere casada con español, pueda traer unos zarcillos de oro, con perlas y una gargantilla, y en la saya un ribete de terciopelo, y no puedan traer ni traigan mantos de burato ni de otra tela, pena de que se le quiten y pierdan las joyas de oro, los vestidos de seda y mantos que trajeren." Estas leyes tontas, tenían como objetivo establecer, definir y marcar las diferencias que debían existir entre los blancos (por cuyas venas corría la misma sangre de los negros o los indios) y los de otras etnias.
En Venezuela, se distinguieron 7 castas aunque algunos autores refieren 6, las cuales fueron la base de la desigualdad de la sociedad colonial, a saber:
a) Blancos: Dueños de la tierra por repartimientos, de los indios por encomiendas y de los negros en las labranzas, constituyeron la "casta superior". A esta pertenecen los españoles europeos y los hijos de españoles nacidos en Venezuela, en los que se pretendió asociar el color de la piel con la pureza de la sangre, obviando que la raza española es una de las más mezcladas de Europa, producto
del asentamiento árabe en la Península y la invasión de los pueblos africanos.
Los blancos a su vez comprenden tres sectores:Blancos peninsulares burócratas: Este sector, estaba constituido por españoles no residenciados permanentemente en territorios americanos, enviados por prescripciones imperiales a ejercer cargos burocráticos (Gobernadores, Magistrados, Oficiales Real Hacienda) y a controlar la administración de los recursos fiscales.
Blancos criollos: Podían ocupar posiciones político-solidarias; ellos establecen una estructura agrícola productiva en términos económicos y canales de distribución relativamente liberados de la corona, lo que les otorga poder, prestigio y riqueza. Más tarde compran títulos de nobleza por lo que se les llama grandes cacaos.
Blancos llanos o blancos de orilla: Compuesta por españoles llegados con su familia en épocas tardías, mestizos entre la raza blanca e indígena, a los que tenían descendencia europea y ninguna negra o bastardos. Desempeñaban oficios serviles.
Por medio de la Real, muchos pardos entran a esta casta, hecho muy reclamado por blancos criollos y blancos peninsulares ante el Rey. A los pardos se les negó la educación, y se les restringe de todos los privilegios. De los blancos, saldrán los hombres que se levanten en contra del yugo impuesto por la corona, con el solo fin de conseguir el poder político y proteger sus intereses.b) Los Indios: Bajo este nombre, los conquistadores incluyeron a todos los pobladores autóctonos de los territorios americanos. Su situación puede equipararse a la de los negros, es decir, fue la casta inferior, aunque las leyes le reconocieron ciertos beneficios. Se distinguen 3 categorías:
Los indígenas no sometidos a servicios personales ni al pago de tributos: Esta categoría estaba compuesta por poblados considerados dóciles a la conquista, por caciques y sus hijos mayores, los indios alcaldes de poblados y finalmente por todos aquellos que no habían logrado someterse.
Los indígenas sometidos al régimen de encomienda y pueblos de doctrina: Pago indirecto de tributos a través de encomendero.
Estaban obligados al servicio personal. Vivían en pueblos y estaban capacitados para mantener propiedad comunitaria sobre tierras.
Los indígenas sometidos al régimen de pueblos de misión: No dependían de alcaldes de "pueblo español" ni oficiales de la Real Hacienda, por estar sometidos a la autoridad del misionero, dirigido por órdenes religiosas. Según su estado de evolución social y de cultura los indígenas se dividen:
Naciones pobladoras de la Cordillera de los Andes. Naciones pobladoras de la Cordillera de la Costa. Tribus habitantes de las llanuras y selvas del Orinoco.
c) Los Negros: Constituyeron la casta inferior, y fueron explícitamente definidos como "mercancía productora de trabajo". Al referirse a esta casta Guillermo Boza, en su libro Estructura y cambio en Venezuela colonial, expresa: "Esclavo implicaba de manera necesaria, "negro"; y "negro", en forma indisoluble, suponía naturaleza esclava". Los negros, a diferencia de los indígenas, eran "objetos de propiedad"; propiedad que se extendía sobre la prole de las esclavas, por aquello de "vientre esclavo, engendra esclavo", es decir, el hijo de la esclava era mercancía aún antes de nacer. El esclavo fue privado de toda libertad hasta el punto de existir regulaciones matrimoniales acerca de las uniones entre estos. El objetivo de estas fue el de evitar contacto y contaminación especialmente sexual, entre esclavos y mujeres de castas más elevadas e interferir en toda probabilidad de concientización, organización y rebelión por parte de los esclavos. Las rebeliones esclavas en Venezuela fueron muy pocas. La mayoría de estas tendían a ser fugas y gran parte de los esclavos fugados o "cimarrones" tendieron a organizarse en "cumbres" no subversivos ni organizados.
d) Mestizos: Hijos de blanco e indio.e) Mulatos: Hijos de blanco y negro.f) Zambos: Descendientes de indios y negro.
Se distinguen otras castas producto del cruzamiento de los anteriores, como los zambos prietos, descendientes de negros y zambos; los cuarterones, hijos de blanco y mulata; los quinterones, descendientes de blanco y cuarterona; salto atrás, cuando el color del hijo era más oscuro que el de la madre.
En Venezuela, todas las personas mestizadas (aquellos cuya raza no era pura) se les llamaban habitualmente "pardos". Los pardos, más allá de una casta, fueron una clase social que comprendía a los Mestizos, los Mulatos, los Zambos y otros mencionados anteriormente.
La población parda no estaba sometida a la esclavitud, pero tampoco podía ocupar cargos públicos, militares, eclesiásticos o posiciones político-solidarias, producto de restricciones impuestas por los blancos, que condicionaban las posiciones condicionales en la época. Esto los llevó a tener puestos intermedios entre los blancos y los indios o los negros, de preferencia del tipo manual, comercial o servil, aunque por medio de la Real Cédula algunos lograron ser dispensados de su condición social mediante pago al fisco real cierta cantidad.
6. La Concepción de la Escuela Pública en el Maestro Simón RodríguezPosee el honroso título maestro del libertador, hombre sabio formado del proceso incesante de la búsqueda de sí mismo, expresó “yo no quiero parecerme a los árboles que echan raíces en un lugar, sino al viento, al agua, al sol, a todo lo que marcha sin cesar”. Las ideas de Simón Narciso Rodríguez sobre la educación, plantea un cuestionamiento a la enseñanza colonial y sobre los defectos que vician la escuela de primeras letras. Proponía una educación popular, que le permita al americano elevarse a la condición de ciudadano del mundo, ámbito real donde los hombres viven entre iguales, debe serlo a partir de su propia e inalienable ciudadanía, condicionada por su lugar y su tiempo.En este sentido la educación por un lado debe estar dirigida al hombre en su formación cívica y al amor a la patria como medio para la creación de un ciudadano y su compromiso con el estado. Asimismo debe dirigirse al individuo provisto de voluntad, sujeto real que reclama identidad propia.
Para Simón Rodríguez, el camino del civismo se define por la tensión de dos fuerzas opuestas: el patriotismo y el cosmopolitismo; o la subordinación de los intereses de los individuos a favor de la colectividad, lo cual amenaza el principio de libertad individual; o la preeminencia del hombre sobre el ciudadano, caso el cual amenaza con revocar el principio de igualdad. En ambos extremos se sitúa
dos tipos de educación diferente: la educación pública destinada a la formación de las conductas, de las acciones del ciudadano; y una educación doméstica puesta al servicio de la formación del individuo.
7. Simón Rodríguez y La Cultura de la Resistencia Simón Rodríguez fue uno de los intelectuales americanos más importantes de su tiempo, destacando por su profundo conocimiento de la sociedad hispanoamericana, el cual posteriormente trasmitirá a Simón Bolívar al desempeñarse como su maestro y mentor.
La Cultura de la Resistencia:Cultura de resistencia es el conjunto de cualidades que están intrínsecas en nuestro pueblo que se formaron en el de cursar de su historia durante el proceso de formación de la nacionalidad, siempre en condiciones adversas y que han contribuido al enfrentamiento a las tendencias opresoras reafirmando nuestros rasgos de identidad en cada momento histórico.
Dándole sentido, a lo referido anteriormente, Simón Rodríguez y La Cultura de la Resistencia. Simón Rodríguez pedagogo, pensador, filósofo, escritor de diversas obras de contenido histórico y conocedor a fondo de la realidad hispanoamericana, ello lo hace acreedor de un espíritu revolucionario; caracterizado por principios de igualdad, libertad, justicia, progreso y confraternidad. Por tanto no permanece incólume ante esta realidad de la sociedad colonial; por ello en 1797 participa en la conspiración de Gual y España, cuyo propósito era proclamar la independencia de Venezuela, fundar la República y abolir las distinciones de clases. Se disponían a la proclamación de los derechos del hombre y la restitución de la libertad al pueblo americano, pues pretendían extenderse al continente; por ende tuvo una visión hispanoamericana.
Al ser descubierta la conspiración, se ve obligado a emigrar a Jamaica, donde estudió inglés; luego viajó a EEUU y finalmente a Europa. Trabajó en diversos oficios para poder subsistir, pero sobre todo se dedicó al estudio sistemático de lenguas extranjeras como el francés, italiano, alemán, portugués y a profundizar las ideas filosóficas de Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Voltaire entre otros. En 1805 acompañó a Simón Bolívar en el juramente en el Monte Sacro.
Su espíritu y acciones renovadoras, revolucionarias y visión continental, lo acompañaron hasta sus últimos días: Muere el Amotape – Perú, el 28 de febrero de 1854.
8. Francisco de Miranda y Simón Rodríguez (deseo de país emancipado, creyentes de la ilustración).Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez (Caracas, 28 de marzo de 1750, San Fernando, Cádiz, 14 de julio de 1816) fue un general venezolano, considerado como precursor de la Emancipación Americana del Imperio Español; conocido como "El Primer Venezolano Universal", "El Americano más Universal" y con el nombre abreviado de Francisco de Miranda, fue el creador de la idea de Colombia como nación y combatiente destacado en 3 continentes: África, Europa y América.
Viajó durante gran parte de su vida participando en conflictos armados al servicio de diversos países, entre los que destacan 3 Guerras a favor de la democracia: la Independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, acontecimiento del que fue protagonista destacado, por lo que le fue otorgado el título de Héroe de la Revolución y las Guerras de Independencia Hispanoamericana.
Aunque fracasó a la hora de poner en práctica sus proyectos, su ideal político perduró en el tiempo y sirvió de base para la fundación de la Gran Colombia y sus ideas independentistas influyeron en destacados líderes de la Emancipación como Simón Bolívar y Bernardo O'Higgins.
Su nombre está grabado en el Arco del Triunfo en París. Su retrato forma parte de la Galería de los Personajes en el Palacio de Versalles; su estatua se encuentra frente a la del General Kellerman en el Campo de Valmy, Francia.Simón Rodríguez (Caracas, Venezuela, 28 de octubre de 1769 Amotape, Perú, 28 de febrero de 1854), conocido por su exilio de la América Española, como Samuel Robinsón, fue un filósofo y educador venezolano, tutor y mentor de Simón Bolívar.
Paro Petrolero de 2002-2003, llamado también Paro Nacional o Huelga General consistieron en una huelga o paralización de actividades laborales y económicas de carácter general e indefinido
contra el gobierno de Venezuela presidido por Hugo Chávez, promovida principalmente por la patronal Fedecámaras y secundado por la directiva y trabajadores de la nómina mayor de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), los partidos de oposición aglutinados en la coalición Coordinadora Democrática, el sindicato Confederación de trabajadores de Venezuela (CTV), diversas organizaciones como Súmate e incluso medios de comunicación privados de prensa, radio y televisión. El paro se extendió desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003, siendo una de las huelgas generales de mayor duración de la historia[cita requerida]. Por los sectores simpatizantes del presidente Chávez, este evento es denominado "Sabotaje petrolero" o "Golpe petrolero", mientras que en los sectores opositores se le ha llamado "Paro Cívico Nacional".
El Paro Petrolero de 2002-2003 no fue en modo alguno una huelga, en su precisa y correcta concepción jurídica, sino una medida de protesta política1 [fuente cuestionable] cuyo objetivo fue presionar al presidente Chávez para que sustituyese su política económica de corte socialista por una más proclive al libre mercado,[cita requerida] o bien presentase su renuncia a la Presidencia de la República, doblegado ante las consecuencias económicas derivadas de una acción de tal magnitud.
El 2 de diciembre de 2002, fecha en la que se inició este evento, no se dio a conocer ante la opinión pública la apertura de pliego conflictivo laboral alguno, requisito básico convocar a huelga. Por otra parte, sus convocantes no fueron trabajadores en búsqueda de mejora de condiciones o beneficios laborales; en su lugar, quienes figuran como principales convocantes son el gremio empresarial, a través de Fedecámaras, así como buena parte de los empleados de PDVSA y la Coordinadora Democrática. Los sindicatos, a través de la CTV, apoyaron la convocatoria, pero no fueron convocantes. A principios de febrero de 2003, luego de dos meses de duración, el Paro Petrolero fue oficialmente levantado, a pesar de que la industria petrolera se encontraba ya parcialmente operativa desde mediados de enero.
Antecedentes[editar]La ley habilitante[editar]En noviembre de 2000, la Asamblea Nacional —en el cual los partidos que apoyan al presidente Chávez tenían una mayoría
calificada superior al 66%2 — otorgó poderes especiales al jefe de Estado que le permitieron gobernar por decreto, además de presentar y aprobar un paquete de leyes acorde con su programa político y la nueva Constitución, constituida en diciembre de 1999, por referendo popular.
Varios meses después, a mediados de 2001, el Ejecutivo logró la aprobación de 49 leyes a través de la Ley Habilitante dada por el parlamento.3 Entre las leyes más polémicas se encontraban la Ley Orgánica de Hidrocarburos4 que incrementaba al 30% la tributación de las transnacionales en las actividades de extracción petrolífera, y fijaba en el 51% la participación mínima del Estado en sociedades mixtas, la Ley de Pesca5 que imponía fuertes restricciones a la pesca de arrastre y comercial en beneficio de los pescadores artesanales y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario6 que permitía expropiar latifundios y beneficiaba a los campesinos que buscaban cultivar pequeñas extensiones de tierra.
Las leyes generaron un fuerte rechazo por parte del sector empresarial. Éste consideró antidemocrática la actitud del gobierno de Chávez, y anticonstitucional dicho paquete legislativo. Por esta razón, la patronal Fedecámaras convocó un paro nacional de 12 horas para el día 10 de diciembre de 2001, acción que fue respaldada por la CTV. A partir de ese momento, muchos dirigentes de la oposición pidieron la renuncia de Chávez, petición siempre rechazada por él.
Igualmente, varios aliados del presidente Chávez, como Luis Miquilena y algunos de sus seguidores, retiraron el apoyo al presidente Chávez y paulatinamente se pasaron a la oposición. Posteriormente se conoció que la principal razón de su retiro fue la negativa del presidente Chávez a dar marcha atrás a dichas leyes[cita requerida].
El control de PDVSA[editar]Otra de las razones del paro fue la lucha por el control de la petrolera estatal Pdvsa, una industria vital para Venezuela como quinto mayor productor de petróleo a nivel mundial. El presidente Chávez argumentaba que la misma era una "caja negra",7 que sus directivos se negaban a dar mayores informes sobre lo que ocurría dentro de la organización, y que la gerencia media no aceptaba instrucciones para cambiar las políticas de funcionamiento de la
empresa. Dicha gerencia apostaba por mantener el control sobre las decisiones de la compañía, entre ellas las de vender grandes cantidades de crudo a bajos precios, lo que iba en choque directo con las políticas del Presidente Chávez de fortalecer la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y mantenerse dentro de las cuotas de producción asignadas en la organización petrolera. Chávez argumentaba además que quería revisar las cuentas de Pdvsa para entender el porqué de sus altos gastos, y entonces re-orientar a la petrolera para incrementar su labor social; los gerentes medios afirmaban que el gobierno intentaba politizar la empresa y acabar con la meritocracia, o ascenso por méritos.
El golpe de abril de 2002[editar]Artículos principales: Golpe de Estado en Venezuela de 2002 y Golpe de Estado del 11 de abril de 2002.Como el presidente Chávez no aceptó las exigencias de los empresarios, sindicatos y partidos de oposición en retirar el paquete legislativo, estos convocaron a un primer paro de 24 horas el 9 de diciembre de 2001, y luego a un segundo paro el 9 de abril de 2002 que se convirtió en indefinido.8
Este paro fue apoyado por los empleados de la nómina mayor de PDVSA, quienes dejaron de trabajar y rechazaron la nueva junta directiva que Chávez había designado en la industria. En respuesta, Chávez despidió a la plana mayor, lo que provocó que la oposición radicalizara sus acciones de protesta al tercer día. El 11 de abril, mientras continuaba el paro, líderes de la oposición decidieron desviar la marcha que tenían prevista originalmente desde Parque del Este a Pdvsa-Chuao, para dirigirse hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, provocando un enfrentamiento entre afectos al gobierno que se encontraban en el lugar, y alentando el golpe de estado, que derrocó a Chávez por dos días.
Después del golpe y del retorno del presidente Chávez al poder, la inestabilidad no cesó. A pesar que Chávez aceptó iniciar conversaciones con la oposición, de que se establecieron mesas de diálogo entre ambas partes con la mediación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de que se restituyeron a los trabajadores petroleros despedidos, sin embargo semanas después se reiniciaron las protestas opositoras.
Plaza Altamira[editar]
A mediados de 2002, un grupo de militares activos y retirados que habían estado implicados en el golpe de abril se pronunciaron en contra del gobierno en la Plaza Altamira al este de Caracas; era un alzamiento no armado. Día a día, más militares se unieron a la protesta hasta alcanzar a unos 120 oficiales; el gobierno decidió no reprimir ni sofocar la protesta militar, pero los medios privados como Globovisión, Venevisión, RCTV y Televen le daban una cobertura de casi 24 horas diarias. Fue ampliamente apoyada por miles de simpatizantes, por políticos de la oposición y hasta por celebridades, que mantenían la plaza llena a toda hora.
Se sucedieron manifestaciones que desembocaron en violentos enfrentamientos callejeros entre chavistas y antichavistas de manera casi diaria, en las principales ciudades del país, destacando Caracas, la capital venezolana. Las posturas de ambos bandos se radicalizaron aún más, y ya el sector opositor no exigía la retirada del paquete de leyes sino la renuncia de Chávez y su gobierno en pleno.
El Paro[editar]Fedecámaras convocó el paro el 2 de diciembre. Su duración inicialmente era de 24 horas, pero se extendió día a día hasta convertirse en una huelga indefinida en plena temporada comercial navideña. Los comerciantes, empresarios, empleados y obreros recibían promesas de que el paro sólo duraría unos días hasta lograr la renuncia de Chávez, pero dicha renuncia no llegó. En boca de funcionarios del gobierno, parecía que la oposición se había metido en una huelga de la que no sabía cómo salir.
Al principio, el paro plegó solo a las empresas de la patronal y los sindicatos afiliados a la CTV, pero pronto los directivos de PDVSA y los empleados a nivel gerencial decidieron apoyarlo. De esta manera, el país quedo prácticamente paralizado. Sólo continuaron trabajando algunas empresas del Estado, el transporte público terrestre y aéreo, los servicios de agua, luz y teléfono, y los medios de comunicación públicos y privados, aunque estos últimos decidieron suspender la programación habitual y la emisión de publicidad, sustituyéndola por programación política e informativa las 24 horas del día. Sólo se transmitían cuñas de índole político que apoyaban la continuación o no del paro y la realización de protestas y marchas en distintos puntos del país, aupadas por la Coordinadora Democrática o por el Gobierno.
Trabajadores petroleros apegados al paro[editar]La paralización llegó a un clímax cuando se afectó a la petrolera estatal, Pdvsa. Miles de los empleados de la empresa abandonaron sus puestos de trabajo para plegarse al paro.
El gobierno negaba al principio que algo pasaba en Pdvsa, pero las cosas se hicieron demasiado evidentes cuando, el 5 de diciembre, la tripulación del buque petrolero Pilín León se declaró en rebeldía y fondeó el buque en el canal de navegación del lago de Maracaibo. Pronto otras embarcaciones —que transportaban el petróleo y sus derivados desde los pozos de extracción a las refinerías o desde éstas hacia los puntos de distribución o hacia otros países— siguieron su ejemplo.
El gobierno acusó a los empleados petroleros de cometer sabotajes contra la empresa: destrucción de equipos, intervención de sistemas automatizados que garantizaban la distribución del crudo y sus derivados, y el bloqueo diversos servicios tecnológicos esenciales. Las empresas privadas que brindaban servicios informáticos a Pdvsa, tales como Intesa, también se unieron al paro.
Un aspecto paradójico fue que el gobierno del quinto productor mundial de petróleo, debió importar gasolina desde Brasil y otros países.
Plano social[editar]Largos aglomeramientos vehiculares en las gasolineras el 10 de diciembre de 2002.A diario se sucedía manifestaciones comandadas por el presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández Pérez, y el de la CTV, Carlos Ortega, quienes fungieron como voceros de la oposición. Los simpatizantes y adversarios del gobierno de Chávez se reunían 24 horas al día en sitios claves: la oposición se aglomeraba en torno a la Plaza Francia de Altamira y la sede de PDVSA en Chuao, mientras que el chavismo se concentraba en torno al Palacio de Miraflores, la Plaza Bolívar y la sede principal de PDVSA en La Campiña.
La oposición, además, bloqueaba los carriles vehiculares en la autopista Francisco Fajardo (Caracas) y en la plaza Altamira; también lo hacían en varias urbanizaciones de clase media de Caracas, Valencia y el país en general. En varios sitios, como en
Terrazas del Ávila, La Urbina y Santa Fe (en el este de Caracas), hubo enfrentamientos violentos entre opositores que querían trancar las vías y chavistas que vivían en barrios adyacentes y querían evitarlo.
La oposición realizaba "cacerolazos" (protesta golpeando ollas) todas las noches. En algunos casos, realizaron marchas durante el día forzando a cerrar aquellos negocios y tiendas que abrían en sus urbanizaciones, o frente a las casas de funcionarios y simpatizantes del gobierno a quienes les exigían renunciar.
La polarización política fue total: dividía familias y ponía a pelear a unos contra otros. Los grandes centros comerciales estaban cerrados, las universidades suspendieron clases, los principales espectáculos locales —como el béisbol, el deporte más concurrido— estaban suspendidos, y las fiestas decembrinas eran inusuales en un país con gran tradición navideña, porque muchas personas no habían cobrado su bono navideño.
Esto trajo graves repercusiones sobre la población. Una vez que las dispensadoras de gasolina se quedaron vacías, fue común ver largas colas en las gasolineras, que los medios de comunicación privado mostraban constantemente para dar a entender que el paro era un éxito, cosa que negaba el gobierno.
El problema también fue crítico en las barriadas populares, donde se depende de bombonas de gas para cocinar. Era común ver en muchos lugares del interior del país a personas cocinando con leña, muebles viejos y con otros materiales inflamables.
Muertes de la Plaza Altamira[editar]Uno de los momentos más inquietantes del paro ocurrió el viernes 6 de diciembre de 2002 en la noche, al cuarto día de la huelga. Ya era bastante la preocupación en el gobierno por el avance del paro, al cual se había sumado la paralización de varios tanqueros petroleros y el apoyo de gran cantidad de trabajadores de PDVSA al conflicto. Además, la oposición había tomado la sede de PDVSA en Chuao y amenazaba con tomar la sede principal ubicada en La Campiña, en el centro de Caracas. La Plaza Francia de Altamira se había convertido en el principal punto de encuentro de la oposición y miles de personas se reunían allí día a día para escuchar a los más de cien militares activos que se habían pronunciado en contra del
gobierno y brindaban discursos en esa plaza, junto a destacados líderes de partidos de oposición, artistas, empresarios y personalidades que se presentaban allí todos los días a motivar a los manifestantes. Equipos de televisión de los canales privados transmitían en directo reseñando todo lo que ocurría, manteniendo equipos las 24 horas durante casi todo el paro y los días que lo precedieron.
Ese día, aproximadamente a las nueve de la noche, un nutrido grupo de personas estaban presentes en la plaza cuando, súbitamente, alguien realizó más de 20 disparos contra el grupo de manifestantes, dejando un saldo de tres personas muertas y unos trece heridos. El autor de los disparos, un individuo llamado João de Gouveia, fue capturado de inmediato gracias a una acción conjunta entre manifestantes y policías.
Durante toda la noche, los cuatro canales de televisión privados repitieron constantemente las imágenes de los muertos y heridos y los gritos de las personas en la plaza acusando de homicidas al gobierno, sus funcionarios y simpatizantes, y llamando a deponer al régimen. En las zonas de clase media simpatizantes de la oposición, cientos de personas se volcaron a las calles a protestar y manifestar. Se asaltaron algunas sedes del Movimiento V República (partido de gobierno) en El Rosal (este de Caracas) y en varios sitios del interior del país.
Los días 7 y 8 de diciembre la crisis continuó. Debido a los incidentes en Plaza Altamira, las protestas opositoras se intensificaron pareciendo inminente la caída del gobierno. El apoyo de la mayoría de los empleados de Pdvsa al paro y las declaraciones de diversos políticos incrementaron esta matriz de opinión.
Las protestas contra los medios[editar]El día 9 de diciembre en la noche un grupo de personas agolpadas en los alrededores de la sede de Pdvsa La Campiña, se dirigieron hacia la sede del canal privado Globovisión, a objeto de protestar contra las emisoras privadas de televisión venezolanas, tales como Venevisión, RCTV, Globovisión, Televen y otros. La protesta fue protagonizada en su mayoría por estudiantes, vecinos, amas de casa y trabajadores quienes decidieron manifestar su desacuerdo
con el desenvolvimiento de los medios en promoción del paro petrolero.
Para las 11:00 pm de la noche, las sedes de los canales RCTV, Televen, Venevisión y otros canales privados de alcance nacional, ya habían sido rodeadas por chavistas protestantes. La acción también fue desarrollada en el interior del país, donde cientos de personas acudieron a la sede de TVS en Maracay y de otras televisoras de los estados Zulia y Bolívar.
La protesta se fundamentaba en la solicitud de poner fin a la conducta de la mayoría de los medios de comunicación privados, quienes para la fecha habían cesado su programación habitual de espacios informativos, novelas, películas y programas infantiles; y se encontraban transmitiendo de manera ininterrumpida los hechos de violencia que ocurrían.
Debilitamiento y fin del paro[editar]El paro se fue debilitando con el paso de los días. Las protestas de chavistas el 9 de diciembre frente a los medios de comunicación privados lograron que el gobierno se recuperara de la crisis causada por el ataque perpetrado por Joao de Gouveia el 6 de diciembre contra la plaza Altamira. El gobierno pronto aseguró el suministro de alimentos y servicios básicos a la población, luego de lo cual sólo restaba recuperar el control de Pdvsa.
Por varios días, no hubo avances en ninguna de las partes. El presidente Chávez no renunció al cargo; la oposición tampoco cedía, si bien se estaba dando cuenta de que no lograba sus objetivos debido a que no había logrado acorralar al gobierno. Igualmente, una mesa de negociación y acuerdos organizada por el Centro Carter y la OEA no lograba mayores avances entre gobierno y oposición. Al mismo tiempo, todos los días a las seis de la tarde Carlos Ortega y Carlos Fernández, líderes de las confederaciones sindical y patronal, emitían anuncios por televisión alargando un día más la huelga e instando a sus seguidores a continuar la misma.
El primer síntoma notorio de que el gobierno retomaría el control de Pdvsa ocurrió el 21 de diciembre, cuando se logró recuperar el buque tanquero Pilín León y conducirlo a puerto seguro por el canal de navegación del Lago de Maracaibo y por debajo del puente Rafael Urdaneta. Días después fue puesto a trabajar llevando crudo
a las refinerías. Esos hechos, transmitidos en vivo por el canal del Estado, tuvieron un impacto psicológico muy fuerte en ambas partes del conflicto, y puede considerarse el inicio del fin del paro. Los otros buques también fueron recuperados a los pocos días.
Paulatinamente, en enero de 2003, el gobierno logró recuperar el control de PDVSA gracias al apoyo de empleados que no se unieron al paro, y de simpatizantes que se reunían en los alrededores de refinerías y llenaderos (sitios donde las gandolas se abastecían para llevar combustible a las gasolineras), ofreciéndose de voluntarios para ayudar a reactivar la empresa.
Los empresarios, por su cuenta, comenzaron a abrir sus negocios y locales comerciales, desobedeciendo a las federaciones que los agrupaban. Para afrontar la crisis creada por el paro, tuvieron que tomar medidas como recortes de horario y reducción de personal, que afectó directamente los índices de desempleo. Otras empresas y tiendas no soportaron la crisis y debieron cerrar sus puertas, dejando a miles de empleados en las calles. Los medios de comunicación también tomaron medidas similares, despidiendo a muchos periodistas.
El paro terminó el 3 de febrero de 2003, sin mayor aviso por parte de sus líderes. Un día antes, el 2 de febrero, la oposición realizó una recolección de firmas para un referendo consultivo (recolección que posteriormente fue declarada nula por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por no cumplir una serie de requisitos legales). Esa noche, la oposición celebró el éxito de la recolección de firmas, y el 3 de febrero muchas empresas comenzaron a trabajar con las limitaciones arriba descritas.
Repercusión internacional[editar]El paro fue un factor determinante en la escalada del precio del petróleo, debido a que Venezuela no lo exportaba, sino que tenía que importarlo. Y a pesar de que Estados Unidos compraba el 70% de la producción petrolera del país, los voceros estadounidenses no mostraron objeción alguna sobre la paralización de la producción de petróleo por parte de los trabajadores petroleros, sólo instaron a que se resolviera la crisis por medio del llamado "Grupo de Amigos de Venezuela", promovida por Luiz Inácio Lula da Silva con intermedio del presidente de Brasil de ese momento Fernando Henrique Cardoso, y que además de este país estaba integrado por
Chile, Estados Unidos, España y Portugal. Países cuyos gobiernos no se llevaban bien con el gobierno de Chávez, en ese momento exceptuando el de Brasil.
Alternativas de mediación o facilitación[editar]Otra alternativa para detener la crisis fue la promovida por el secretario general de la OEA, el colombiano César Gaviria, en el marco de la Mesa de Negociación y Acuerdos de Venezuela que permitía el diálogo entre los sectores enfrentados. Dicha mesa estaba establecida desde antes del paro pero no pudo evitar el inicio del mismo, y culminó semanas después con la firma de un documento contra la violencia, pero no con la culminación del paro debido a que la petición central del bando opositor era la renuncia del Presidente, o la realización de un referendo presidencial sobre la continuidad de Chávez.
El referendo revocatorio estaba incluido en la Constitución, pero según las leyes debía efectuarse a mediados de 2003, y la oposición no estaba dispuesta a esperar tanto. Además, tampoco aceptaban las condiciones del referendo revocatorio, que estaba en la Constitución, y pedían el referendo de opinión o consultivo, que aún cuando no era vinculante, requería menos firmas para convocarse y podía realizarse en un plazo mucho menor. El gobierno nunca aceptó el referéndum propuesto por la oposición, sino el especificado en la Constitución. Otra diferencia de criterio en la mesa de negociación entre ambos bandos era las funciones de la OEA y el Centro Carter; el chavismo hablaba de facilitación, mientras que la oposición insistía en el papel de la mediación.
Consecuencias[editar]Medios de comunicación[editar]Durante el paro, los medios de comunicación se comportaron de una forma atípica en comparación con otros países: todas las televisoras privadas de alcance nacional y los periódicos más importantes le dieron apoyo irrestricto, sin disimulo. Los primeros suspendiendo toda su programación de entretenimiento y sus anuncios comerciales para dar paso a programación política e informativa durante 18 ó 20 horas al día.
Los periódicos apoyaron al paro: algunos no circularon los primeros días, pero después decidieron seguir editando ediciones donde sólo se exponía el desarrollo y el "éxito" del paro, suspendiendo
publicidad y noticias deportivas, culturales y de otra índole. Era cotidiano ver a grandes periódicos de circulación nacional, como El Universal, titular en su primera plana con grandes letras mayúsculas: "¡Hasta que se vaya!" Esta actitud de los medios fue criticada por algunos opositores a Chavez, como el historiador Jorge Olavarría.
Simpatizantes del presidente Chávez acusaron a los medios de comunicación privados, incluyendo canales de televisión, emisoras de radio y la prensa nacional, de sólo emitir los actos de protesta de la oposición —también habían manifestaciones y concentraciones chavistas todos los días— y de no permitir entrevistar a personas partidarias del gobierno. El canal de TV y la emisora de radio oficial también participaron en esta guerra mediática parcializándose a favor del gobierno, si bien era un enfrentamiento desproporcionado. De esta forma, la polarización se acentuó mucho más y los medios de comunicación imparciales prácticamente desaparecieron.
Estas posturas se han mantenido durante los años subsiguientes, si bien algunos medios se han plegado al abandonar programas o artículos de corte opositor. El gobierno también apoyó la creación de periódicos, emisoras de radio, televisoras y sitios de Internet de carácter alternativo, que son consideradas por la oposición como focos de propaganda gubernamental, pero que el gobierno defiende como espacios de expresión para quienes eran censurados por las emisoras privadas.
¿Paro general o lock out?[editar]Se insiste en que el paro además era un lock out, ya que en muchas empresas, fábricas y locales comerciales los trabajadores querían continuar sus labores, pero los patrones tomaron la decisión de pararse. Sin embargo, en la Administración Pública algunos representantes de gremios y sindicatos, militantes activos de la oposición hicieron llamados al paro. Entre estos, se destacaron aquellos sindicatos, que formaban parte de la CTV, cuyo líder Carlos Ortega, lideraba el llamado Paro Cívico Nacional. La mayoría de los representantes de estos sindicatos, militan activamente en partidos de oposición como Acción Democrática. También hicieron llamados al paro, gremios como la Federación Médica Venezolana, cuyo líder, formaba parte de la coalición de oposición que había convocado el Paro.
A medida que se fue debilitando el paro patronal, la Coordinadora Democrática, hizo un llamado al Paro Educativo, al cual se sumaron los propietarios de la casi totalidad de Colegios Privados de Caracas y del país, con ciertas excepciones como la del Centro Educativo de los Profesores de la Universidad Central de Venezuela (CEAPUCV), el cual permaneció abierto durante todos los días que duró el Paro, siendo obligatoria la asistencia de profesores y alumnos, a excepción de aquellos que por la distancia, o estar ubicados en lugares cercanos a los sitios de protestas o marchas, fuera contraproducente salir de sus casas.
Esta modalidad de paro educativo se efectuó como última medida de presión para la salida del Presidente venezolano.
Consecuencias económicas[editar]Las consecuencias fueron nefastas para la población y el país. Hubo escasez de alimentos y gasolina durante y después del paro. Muchas empresas pequeñas y medianas quebraron debido a que dependían de las empresas que agrupaban Fedecámaras para realizar sus actividades. Los índices de desempleo y comercio informal aumentaron enormemente.
Debido a que el paro fue impuesto desde las cúpulas de las cámaras de empresarios, muchas empresas que pertenecían a dichas centrales debieron cerrar en contra de su voluntad. Los dueños de grandes centros comerciales como el Centro Sambil, el más grande de Venezuela, impidieron que los pequeños comerciantes abrieran sus negocios y tiendas. Los distribuidores de mercancía también se sumaron al paro e impidieron que la misma llegara a los comerciantes. Esto los afectó enormemente debido a la importancia de la temporada decembrina para las ventas, lo que influyó en que aumentara el contrabando desde Colombia de productos básicos de todo tipo.
En el aspecto macroeconómico las consecuencias también fueron muy negativas: la inflación se disparó, al igual que el desempleo y cayó el Producto Interno Bruto (PIB).
Poco antes de la finalización del paro, el presidente Chávez denunció que los empresarios estaban sacando del país grandes cantidades de divisas con el fin de devaluar la moneda venezolana; para impedirlo, decretó un mecanismo de control de cambio
administrado por un nuevo ente del gobierno, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), que se mantiene hasta la actualidad.
Por su parte, el gobierno creó la Misión Mercal un programa social encargado de la venta, distribución y almacenaje de alimentos y productos a bajos precios como una previsión para contrarrestar hipotéticos paros de esta magnitud si se dieran en un futuro.
Consecuencias en PDVSA[editar]Más 15 mil empleados de la industria estatal petrolera que participaron en el paro fueron desincorporados de la nómina, a pesar de los pedidos y exigencias constantes de la oposición para su reenganche.
De esa manera, el gobierno logró ganar la lucha por el control de Pdvsa. La estatal pasó a ser un ente bajo el control y la tutela del Ministerio de Energía y Petróleo, y fue completamente reestructurada.
Sus sedes ubicadas en Caracas (donde trabajaban la mayoría de los gerentes y nomina mayor desincorporados) fueron consideradas excesivas; la sede de Los Chaguaramos fue cedida a la Universidad Bolivariana de Venezuela y la sede de Chuao, emblemática para la oposición, fue cedida a la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA). La sede de La Campiña fue parcialmente cedida al Ministerio de Energía y Petróleo (como estaba previsto en los planes de contrucción de El Complejo desde la década del '70); otras sedes en el interior también fueron cedidas a entes educativos públicos.
La reestructuración de Pdvsa le permitió apoyar y financiar directamente varias misiones educativas y sociales que el gobierno llevaba adelante, entre ellas la "Misión Sucre", que brinda educación superior a los jóvenes que no pudieron ingresar a las universidades. Igualmente, la petrolera se aperturó más para incluir a cooperativas y PYMEs entre las empresas a las cuales contrataba para sus servicios, y está preparándose para iniciar la migración de sus sistemas hacia Software Libre, según lo acordado en un decreto presidencial reciente.
Las ganancias que el Estado recibe de Pdvsa se incrementaron como resultado de la reestructuración, en un principio la oposición alega bajas ganancias, por la supuesta inoperancia de los nuevos trabajadores, lo cual parece confirmar las quejas sobre los manejos que hacía la meritocracia petrolera. Sin embargo, estas ganancias también son criticadas por la oposición, quienes afirman que el país no ha mejorado a pesar de las enormes entradas monetarias.
Consecuencias políticas y penales[editar]A los pocos días de terminado el paro, Carlos Ortega y Carlos Fernández, presidentes de la CTV y de Fedecámaras respectivamente, fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de traición a la patria y rebelión civil.
Tanto Ortega como Fernández huyeron del país. Ortega tuvo que abandonar Costa Rica, país que le había dado asilo, debido a que realizó una serie de declaraciones políticas que dicho país le había pedido evitar, regresó clandestinamente a Venezuela, y fue capturado en un bingo en febrero de 2005. En diciembre de ese año, Ortega fue sentenciado a 16 años de prisión por los hechos del paro, pero logró fugarse del sitio donde estaba recluido en agosto de 2006. Su paradero actualmente es desconocido.
Joao de Gouveia fue sentenciado a cumplir 29 años y 11 meses de prisión luego de declararse culpable por las muertes en plaza Altamira. Gouveia aparenta tener problemas o desórdenes psicológicos, y hasta ahora no se han concretado evidencias que lo relacionen con el chavismo o la oposición, si bien políticos de ambos bandos han lanzado acusaciones sin pruebas afirmando que fue pagado por uno u otro sector político.
Consecuencias Sociales[editar]El paro es recordado, tras afectar política, económica y socialmente a la población venezolana y en particular a los residentes de las grandes ciudades. Convirtiéndose además en un fracaso para sus convocantes, al no cumplirse su objetivo inicial de lograr la salida del Jefe de Estado. Entre otras causas de dicho fracaso, puede mencionarse la ausencia de un componente militar aliado a la oposición —estos habían sido removidos por el gobierno, después de ser detectados en el golpe del 11 de abril de 2002— que lograra la remoción del Presidente a través de una ruptura del hilo constitucional.
Igualmente, el apoyo de buena parte de la población de clase humilde al Gobierno evitó que éste cayera. Además, la patronal empresarial y los partidos tradicionales eran víctimas de un fuerte rechazo por parte de las clases populares y no lograron conectarse con el mismo para ganar su apoyo.
Los sectores de clase media, en buena parte seguidores de la oposición, tendían a sentirse identificados con Juan Fernández, líder de los empleados de Pdvsa que se habían declarado en huelga, pero no con los partidos políticos de la Coordinadora Democrática, la patronal, ni el sindicato CTV.
Una vez estaba claro que el presidente Chávez no iba a renunciar, el paro pasó a tener otros objetivos que tampoco se cumplieron: el referéndum no vinculante exigido por la oposición para consultar la permanencia de Chávez en el poder no se realizó por no estar en la Constitución. Finalmente se realizó un Referéndum en el 2004 que fue ganado por el presidente Chávez. Las leyes aprobadas en 2001 por habilitante no fueron anuladas. La lucha de los trabajadores petroleros oposicionistas se quebró cuando todos los que se unieron al paro fueron despedidos.
En realidad fueron despedidos justificadamente, pues las leyes Venezolanas establecen el abandono de cargo y en este caso la mayoria de las personas se ausentaron de sus puestos de trabajo, como se establece en la Ley Organica del Trabajo: Artículo 102. Serán causas justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador: f) Inasistencia injustificada al trabajo durante tres (3) días hábiles en el período de un (1) mes. g) Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la empresa, materias primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias; j) Abandono del trabajo. Parágrafo Único: Se entiende por abandono del trabajo:
a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador durante las horas de trabajo del sitio de la faena, sin permiso del patrono o de quien a éste represente;
b) La negativa a trabajar en las faenas a que ha sido destinado, siempre que ellas estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la Ley.
Consecuencias menores de otra índole[editar]Una de las consecuencias de caracter menor, fue la suspensión de la temporada 2002-2003 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (deporte número uno seguido por la mayoría de los venezolanos), donde por primera vez en la historia de la liga, un campeonato no se concreta, y respectivamente Venezuela queda ausente del torneo anual Serie del Caribe; y Puerto Rico, como país anfitrión en ese momento, le fue dada la potestad de llevar dos equipos para cubrir el vacío del representante de Venezuela, a razón de que la liga se sumó al paro después de casi tres meses de actividad.Viernes Negro (Venezuela)
Para otros usos de este término, véase Viernes Negro.
El Viernes Negro en Venezuela, se refiere al día viernes 18 de febrero de 1983, cuando el bolívar sufrió una abrupta devaluación frente al dólar estadounidense, derivado de políticas económicas asumidas por el entonces presidente Luis Herrera Campins, que incluyeron el establecimiento de un control de cambio, imponiendo una restricción a la salida de divisas y que fueron severamente objetadas por el entonces presidente del Banco Central de Venezuela, Leopoldo Díaz Bruzual.1
Consecuentemente, para Venezuela, el Viernes Negro representa un hito que cambió su historia económica. Hasta ese día se mantuvo oficialmente la estabilidad y fiabilidad que desde la segunda década del siglo XX había caracterizado al bolívar, cuya última cotización libre con respecto al dólar fue al valor fijo de 4,30 bolívares. Desde entonces la devaluación constante del bolívar, complicaciones con el pago de la deuda externa, el acelerado deterioro del poder adquisitivo y la implantación de un control de cambio llamado "Régimen de Cambio Diferencial" (RECADI) —que funcionó entre el 28 de febrero de 1983 y el 10 de
febrero de 1989 y que tuvo graves casos de corrupción durante el gobierno de Jaime Lusinchi— hicieron desaparecer la estabilidad cambiaria de la moneda venezolana.2
Acontecimientos previos
Al Viernes Negro en Venezuela le anteceden hechos tales como la salida de Venezuela del patrón oro, la nacionalización del petróleo, así como el comienzo de una etapa de descalabro entre el gasto público y los ingresos del Estado. Esta situación empeora y se hace patente con la caída de los precios del petróleo que llevó a las exportaciones petroleras de 19 300 millones de dólares en 1981 a casi 13 500 millones en 1983 (una caída del 30 %) y el inicio de la crisis de la deuda en América Latina. Estos hechos produjeron una fuga de capitales de casi 8000 millones de dólares y por ende el correspondiente descenso de las reservas internacionales, factores que hacían inminente una devaluación.
Top Related