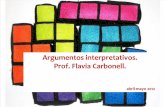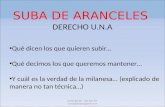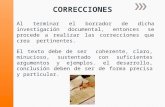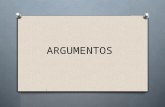EJEMPLOS ARGUMENTOS
-
Upload
preferiria-no-hacerlo -
Category
Documents
-
view
9 -
download
2
Transcript of EJEMPLOS ARGUMENTOS
ARGUMENTOS
ARGUMENTOS. DOS EJEMPLOS
Toms Miranda Alonso
1. Argumento ad hominem o ataque personal.
Estos argumentos pretenden refutar una opinin atacando a la persona que la mantiene. Se suelen utilizar en los mtines polticos. Se produce en estos casos no un debate sobre la verdad de una afirmacin o la conveniencia de una propuesta, sino la descalificacin personal del adversario. Esta medida es rechazable porque procede de la derecha..., o de la izquierda. Sin embargo, no siempre es falaz esta clase de argumentos, pues, a veces, puede ser relevante cuestionar la coherencia personal o los intereses ocultos de la persona que habla. Una variante de este tipo de argumentos se produce cuando descalificamos al interlocutor por ser un miembro de un grupo al que se le atribuyen unas caractersticas esenciales perversas. El texto que se presenta a continuacin est extrado de un artculo de Gema Martn Muoz, profesora de Sociologa del Mundo rabe e Islmico de la Universidad Autnoma de Madrid, en el cual nos avisa de los prejuicios antirabes y antimulsumanes que tenemos en nuestras sociedades y que nos llevan a negar la posibilidad de un dilogo intercultural con cualquiera de los miembros de estos grupos.
La cuestin est en que tenemos que ser conscientes de que existe un arraigado y perverso paradigma cultural consensuado en las sociedades occidentales con respecto a las sociedades rabes y musulmanas que se basa en falaces criterios esencialistas: como una cultura cerrada, inmodificable en sus aspectos fundamentales, lo que desemboca en una visin de cultura inferior o atrasada (portadora de tradicionalismo inmutable, irracionalidad, agresividad) determinada a ese destino sin solucin. Y, por tanto la diversidad cultural es siempre interpretada en negativo. No obstante, no somos conscientes de las contradicciones en que caemos, e incluso la responsabilidad compartida que tenemos con respecto a la perpetuacin de interpretaciones islmicas retrgradas, que, desde luego, existen en el mundo musulmn.
Nos hemos parado a pensar que toda nuestra enorme preocupacin y rechazo, legtimos por supuesto, hacia quienes representan versiones culturales retrgradas en el mundo musulmn nos limitamos a volcarlos injustamente en contra de los musulmanes que estn en nuestro suelo cuando, sin embargo, no reaccionamos ni nos movilizamos ante la inaceptable situacin actual que consiste en tener como aliados estratgicos en ese mundo musulmn a toda una serie de dictadores que violan diariamente los derechos humanos y son los principales responsables de que se impongan las versiones ms ultratradicionalistas y patriarcales del islam? Son ellos, nuestros aliados protegidos desde Occidente, y ahora en esta lucha contra el terrorismo ms que nunca, quienes estn asfixiando y aniquilando a los actores y grupos democrticos, tanto secularizados como reformistas islmicos capaces de modernizar la interpretacin del islam. A nosotros nos repugna todo lo negativo que hay en el mundo musulmn desde nuestras posiciones esencialistas, que no quieren ver lo que realmente pasa all y prefieren seguir pensando que es un mundo monoltico, retrasado y sin capacidad de transformacin, y etnocntricas porque nos permiten proclamarnos en los representantes universales de la civilizacin, cuando en realidad estamos contribuyendo a que la democracia, la libertad, y el Estado de derecho no se desarrollen en esa parte del mundo. (G. MARTN, Multiculturalismo e islamofobia, El Pas, 1 de marzo de 2002, p. 14)
ACTIVIDADES
Resumir el argumento del texto 3.1.3.1. Ests de acuerdo con el razonamiento de Gema Martn?
Crees que es una buena razn apelar a la forma de vestir de un ministro para criticar su propuesta? Y de una ministra?
Crees que es un buen razonamiento el que hace referencia a la vida sexual de un cargo pblico para descalificarlo polticamente?
Qu te parece la estrategia de defenderte mediante la acusacin al interlocutor de haber cometido la misma accin de la que te acusa? Viola alguna regla del dilogo?
Comenta el siguiente razonamiento: Profesor, no me debera suspender por haberme sorprendido copiando, porque s que Vd. tambin lo haca cuando era estudiante.. (Argumento que utiliza la tcnica del tu quoque: t tambin)
Comenta el razonamiento siguiente: No es tan grave utilizar procedimientos ilegales para financiar mi partido poltico, ya que todos lo hacen. (Tcnica llamada el ventilador)
Pon algn ejemplo de una situacin en la que la utilizacin del argumento ad hominem te parezca razonable.
Algunos grupos polticos y sindicales han criticado la propuesta del gobierno de introducir un examen de revlida al acabar la Educacin Secundaria Obligatoria, argumentando que sera volver al sistema educativo de la dictadura del general Franco. Qu te parece este razonamiento? Sera un argumento ad hominem?
2. Cmo establecer unas normas que nos permitan vivir juntos de un modo deseable?
Parece que la respuesta ms sensata a esta pregunta sera: sintense todos los interesados y argumenten sus diferentes puntos de vista y piensen en las consecuencias que se desprenderan de la eleccin de unas normas en vez de otras; tengan en cuenta las opiniones de todos los afectados y procuren llegar al mejor acuerdo. Una respuesta de este estilo es la que dara una corriente filosfica actual que se llama tica discursiva, uno de cuyos ms importantes representantes es Karl Apel, filsofo alemn nacido en 1922 y profesor de la Universidad de Francfort, para quien el discurso argumentativo debe ser el medio de fundamentacin de las normas. Apel piensa, incluso, que el discurso argumentativo contiene un principio racional en el que se debe fundamentar la tica.
El aspecto que se evoca preferentemente con la denominacin tica del discurso es el que hemos mencionado en primer lugar, es decir, la caracterizacin del discurso argumentativo como medio indispensable para la fundamentacin de las normas consensuables de la moral y del derecho. Este aspecto se puede hacer plausible intuitivamente aclarando que una moral de las costumbres referida a las relaciones prximas interhumanas, en la que casi todas las normas son casi evidentes para todos los individuos, ya no es, ciertamente, suficiente hoy en da. Pues de lo que hoy se trata, por vez primera en la historia del hombre, es de asumir la responsabilidad solidaria por las consecuencias y subconsecuencias a escala mundial de las actividades colectivas de los hombres como, por ejemplo, la aplicacin industrial de la ciencia y de la tcnica- y de organizar esa responsabilidad como praxis colectiva. El individuo, como destinatario de una moral convencional, no puede asumir esta tarea por muy corresponsable que se sienta; y la alternativa al burocratismo desptico-totalitarista, que desposee al individuo de su corresponsabilidad, no es como ensea la experiencia del socialismo de Estado- ni efectivo ni compatible con la libertad y autonoma moral del individuo.
As pues, para resolver el problema de una tica posconvencional de la responsabilidad, slo parece quedar el camino de la tica discursiva: es decir, la cooperacin solidaria de los individuos ya en la fundamentacin de las normas morales y jurdicas susceptibles de consenso, tal como es posible, principalmente, por medio del discurso argumentativo. Adems la institucionalizacin poltica de los discursos prcticos que se ha postulado hasta ahora, sera una tarea que estara sujeta a la cooperacin solidaria de todos los individuos corresponsables, y, en este sentido, estara sujeta tambin a la crtica de la opinin pblica mediante los discursos. Pues la liberacin (Entlastung) por otra parte, necesaria- del individuo mediante las instituciones no debera conducir nunca a que la comunidad de comunicacin de los hombres capacitados para el discurso perdiera su distancia de responsabilidad y su competencia para decidir, en ltima instancia, frente a las instituciones. (K. APEL, Teora de la verdad y tica del discurso, Barcelona, Paids, 1991, pp. 148-149)
ACTIVIDADES
A) Para dialogar entes de la lectura del texto:
Podra una ley ser injusta, aunque la hubiera votado la mayora de los parlamentarios?
Se te ocurre alguna situacin en la que entren en conflicto la moralidad y la legalidad?
Podra ser inmoral una costumbre cultural de algn pueblo?
En qu te basaras para criticar como injusta la ley o la costumbre de las preguntas anteriores?
Cmo saber si una accin humana determinada es buena, justa o correcta?
Se pueden fundamentar las normas morales y jurdicas? Cmo?
B) Preguntas sobre el texto:
Significado en el texto de los siguientes trminos: moral; derecho; socialismo de Estado; libertad; autonoma moral.
Qu diferencia hay entre una moral convencional y la tica `posconvencional de la responsabilidad? Por qu es insuficiente hoy una moral de las costumbres, cuyas leyes sean casi evidentes para todos los hombres? Cul es la tarea hoy de una tica de la responsabilidad solidaria? Qu tiene que ver, segn Apel, el discurso argumentativo con la tica?
Quines integran la comunidad de comunicacin de la que habla Apel?
C) Reflexin final
Estis de acuerdo con que las normas morales y del derecho se pueden fundamentar, como dice Apel, y con el procedimiento que l propone? Pensis, por el contrario, que estas normas son cuestin de eleccin subjetiva no racional? Qu criterios habrais empleado, entonces, en tal eleccin?